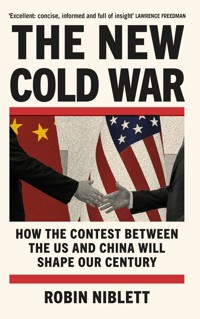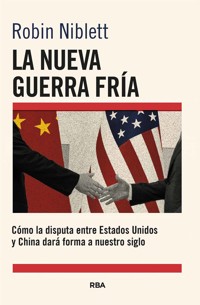
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
LA DISPUTA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA ES UNA REALIDAD INSALVABLE QUE AFECTA AL MUNDO ENTERO. «Un libro esclarecedor tanto para el ciudadano como para quienes se dedican a la política». Hillary Clinton «Un relato importante y claro sobre la geopolítica contemporánea. Una lectura esencial». Peter Frankopan «Una guía excelente: concisa, informada y repleta de valiosos conocimientos». Lawrence Freedman Estamos presenciando sus comienzos, pero esta nueva Guerra Fría no se parece en nada al conflicto entre la Unión Soviética y Occidente que definió la segunda mitad del siglo XX. Es por eso que necesitamos nuevas ideas para sortear sus riesgos y evitar una guerra con un potencial devastador. En este libro urgente y necesario, Robin Niblett sostiene que solo mirando hacia atrás podremos extraer las lecciones que nos guiarán a través de esta nueva realidad. En sus páginas recorre las diez particularidades de esta nueva Guerra Fría y ofrece cinco fórmulas para navegar su inicio. La forma en que se gestione esta contienda determinará la supervivencia de la cooperación internacional, el resultado de la emergencia climática y de la revolución tecnológica y, por supuesto, quién liderará el siglo XXI y qué modelo de gobierno determinará todos nuestros futuros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBIN NIBLETT
LA NUEVA GUERRA FRÍA
Cómo la disputa entre Estados Unidos y China dará forma a nuestro siglo
Traducción de ana duque de vega
Título original inglés: The New Cold War. How the Contest Between the US and China will Shape Our Century.
© del texto: Robin Niblett, 2024.
Publicado gracias a un acuerdo con Atlantic Books Ltd. y Casanovas & Lynch Literary Agency.
© de la traducción: Ana Duque de Vega, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2024.
ref: obdo367
isbn: 978-84-1132-829-6
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
contenido
Introducción
1. China no es la Unión Soviética
2. Retrocediendo hacia la nueva guerra fría
3. Estados Unidos ya no es lo que era
4. Las nuevas ambiciones de Rusia
5. Las raíces ideológicas de la nueva guerra fría
6. Una alianza transatlántica renovada
7. La convergencia de los aliados de Estados Unidos en el Atlántico y el Pacífico
8. Los países no alineados son ahora mayoría y hacen oír su voz
9. La lucha contra el cambio climático se complica más aún
10. El fin del multilateralismo
11. Sobrevivir y prosperar en la nueva guerra fría
Conclusión
Notas
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
Agradecimientos
introducción
El 1 de febrero de 2023, Chase Doak —colaborador del diario Billings Gazette— se encontraba contemplando el despejado cielo azul en Billings, Montana, cuando vio un extraño punto blanco suspendido en el aire, inmóvil, como una estrella diurna. Gracias a su objetivo de largo alcance pudo apreciar que se trataba de un globo. El Ejército Popular de Liberación de China había equipado a este descendiente gigantesco de sus predecesores del siglo xix con tecnología del siglo xxi y una instalación de paneles solares del tamaño de tres autobuses escolares. Aunque no suponía ninguna amenaza para la ciudadanía, tuvo un impactante efecto por tratarse de una herramienta de vigilancia aérea y de interceptación de señales, por lo que fue objeto de un acalorado debate.1
No obstante, la procacidad de aquella intrusión en el Medio Oeste de Estados Unidos, muy cerca de los silos del arsenal de misiles nucleares intercontinentales terrestres, desencadenó una reacción volcánica en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos acusaron a la Administración Biden de fracasar a la hora de defender el espacio aéreo del país. Los demócratas denunciaron que se trataba de un acto profundamente hostil por parte del rival comunista, aunque era posible que el globo sencillamente se hubiera desviado de su rumbo. El 4 de febrero, cuando ya se encontraba sobre la costa de Carolina del Sur, el presidente Biden ordenó abatir aquel lento e indefenso intruso con un avión de combate F-22, capaz de volar a más del doble de la velocidad del sonido y de alcanzar objetivos situados a más de doscientos cincuenta kilómetros de distancia. La desproporcionada demostración de poder distrajo la atención convenientemente en Pekín del bochorno que suponía el descubrimiento del globo. El Global Times, portavoz del Partido Comunista Chino, afirmó que aquello era como «matar a un mosquito con un cañón».2
El «incidente del globo» puso de relieve la toxicidad de las relaciones entre Estados Unidos y China, además de una profunda preocupación por ambas partes. Los Gobiernos de ambos países hacía ya tiempo que realizaban operaciones de vigilancia aérea, aunque lo hacían básicamente mediante satélites en órbitas geoestacionarias invisibles, o bien a través de la penetración digital —también invisible— de las bases de datos y la infraestructura de seguridad nacional del país rival. Aquel globo y la revelación a posteriori de que no era ni mucho menos el primero en cruzar el espacio aéreo de Estados Unidos y sus aliados del Pacífico Asiático fue lo que alertó a los ciudadanos estadounidenses de la magnitud de la rivalidad entre ambas naciones.
También sirvió como recordatorio de las contradicciones que plagan la relación. Cuando se sacó a la superficie el globo derribado en Myrtle Beach y se inspeccionaron las entrañas de su cargamento, se encontraron chips de doble aplicación y otros componentes de origen estadounidense; lo mismo habría sucedido al desmantelar el F-22 que abatió el globo: probablemente se habrían encontrado componentes microelectrónicos y minerales de tierras raras procedentes de China en la electrónica de sus aviones y misiles.3 Y eso no es de extrañar. Tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, las relaciones económicas entre Estados Unidos y China aumentaron exponencialmente. Las empresas chinas suministraban a los consumidores estadounidenses artículos de uso diario de buena calidad a bajo precio, y a las compañías estadounidenses componentes de bajo valor pero esenciales. Las empresas estadounidenses proporcionaban a China iPhones, ordenadores y semiconductores avanzados, así como alimentos y combustible. Y ambos países invertían en la economía del otro, tanto en compañías consolidadas como en empresas emergentes.
Pero en un plazo de tan solo diez años las relaciones políticas comenzaron a deteriorarse, especialmente tras la llegada al poder en 2012 de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista Chino, más autoritario y agresivo en cuanto a la política exterior. Los dirigentes en Washington y otras capitales de países aliados en Europa y el Pacífico Asiático han llegado a la conclusión de que la economía cada vez más potente de China se ha traducido en una mayor capacidad del partido para sofocar cualquier disidencia o posibilidad de pluralismo político en ese país. Y también de que han contribuido al aumento de la autonomía técnica militar de China, lo cual a su vez implica su fortalecimiento para desafiarles. Desde 2013 ha habido un creciente número de situaciones de peligro de colisión entre aviones y navíos chinos y estadounidenses mientras patrullan el disputado espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán y el Sureste Asiático. De haberse producido un accidente, las consecuencias fácilmente habrían supuesto la muerte de militares, además de efectos colaterales mucho más comprometidos que los del incidente del globo.
Los últimos diez años han echado por tierra la esperanza de que las relaciones económicas entre Estados Unidos y China pudieran quedar al margen de las tensiones políticas en aumento. Esta se basaba en que, a diferencia de la relación de Estados Unidos con la Unión Soviética, en el caso de China ambos países pudieran fortalecerse mutuamente. Sin embargo, se ha llegado a un «dilema de seguridad» —término acuñado por primera vez en 1951, cuatro años después del inicio de la primera Guerra Fría— en virtud del cual las acciones que emprende una de las partes para aumentar su seguridad genera mayor inseguridad y contrarreacciones en la otra, empujando a ambas a un ineludible vórtice hacia la guerra.4 El general Mike Minihan, jefe del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, advirtió incluso en un comunicado en enero de 2023 que Estados Unidos y China se están encaminando hacia un posible enfrentamiento a causa de Taiwán en 2025. Y no es el único alto cargo del ejército estadounidense que ha hecho públicas advertencias semejantes en los últimos años.5
Esta trayectoria hacia la rivalidad antagónica y destructiva que caracterizó la primera Guerra Fría posiblemente se podría evitar mediante consultas periódicas, canales de comunicación en caso de crisis, y acuerdos para la transparencia y la desescalada militar. Pero el problema radica en que estos dos países se encuentran en los extremos opuestos de una competición global profunda y sin límites entre dos sistemas políticos que son incompatibles y mutuamente hostiles.
Como director del think tank Chatham House (Instituto Real de Asuntos Internacionales) durante quince años, he viajado con regularidad a China para participar como ponente en conferencias sobre relaciones internacionales. Siempre me sorprendió la obsesión de mis homólogos chinos por comprender las causas de lo que denominan «competición por ser la mayor potencia» actual. Basándose en experiencias históricas y en ensayos escritos por expertos americanos en relaciones internacionales, creían entender la razón principal de la competencia entre Estados Unidos y China: el hecho de que el surgimiento de una nueva gran potencia inevitablemente se vería bloqueado por la que anteriormente tuviera la hegemonía. Eso conduciría a lo que el académico Graham Allison describió por primera vez en 2012 como «la trampa de Tucídides», llamada así en honor del general ateniense que escribió sobre los desencadenantes, a finales del siglo iv a. C., de la primera guerra del Peloponeso. Allison equipara la situación de Estados Unidos con Esparta, al intentar resistirse al auge de China (Atenas en la época de Tucídides), aunque eso lleve al conflicto.6
La solución, de acuerdo con mis interlocutores chinos, consistía en que China demostrase que no desea reemplazar a Estados Unidos como potencia predominante mundial, y que esta nación, por su parte, aceptara el auge de China tratándola como a un igual tanto en Asia como en el ámbito global. Eso permitiría a ambas potencias coexistir de forma pacífica y evitar la repetición de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo xx, o de la Guerra Fría en la segunda mitad de ese mismo siglo.
Sin embargo, yo argüía que estaban dejando de lado lo esencial. Ciertamente, es posible que el dilema de seguridad entre Estados Unidos y China pudiera quedar atenuado mediante medidas que fomentaran la confianza y el establecimiento de marcos para la cooperación y la competencia económicas. Pero debemos reconocer que el conflicto también es ideológico. Está arraigado en el miedo que los líderes de dos sistemas políticos muy diferentes tienen unos de otros. El sistema monopartidista representado por el Partido Comunista Chino rechaza cualquier cuestionamiento interno al poder del Estado, mientras que el sistema liberal democrático promovido por Estados Unidos conlleva un sistema de control y equilibrio en relación con el poder del Gobierno, situando los derechos individuales en el epicentro. Estados Unidos y China tienen visiones distintas no solo de cuál es la mejor forma de gobernanza nacional, sino también del orden internacional. Y ambas potencias desean que sea su sistema el que predomine en el siglo xxi.
Esa es la razón de que en la actualidad se encuentren involucrados en una confrontación global insalvable; de que hayamos iniciado una nueva guerra fría en lugar de quedarnos en sus aledaños7; de que Taiwán, ese reducto democrático muy próximo al gigante comunista, sea un polvorín; de que los dos principales protagonistas se estén esforzando tanto por conseguir aliados y países amigos en todo el mundo, especialmente en regiones fuera del hemisferio norte —que constituyen lo que se ha dado en llamar el Sur Global— y de que la rivalidad abarque todos los principales instrumentos del arte de gobernar: la diplomacia, la tecnología, la potencia militar, los servicios de inteligencia, la ayuda internacional, la cultura y, de forma crucial, el comercio y la inversión. (Después de todo, si dos potencias a un nivel equiparable y dotadas de un arsenal nuclear se ven inmersas en una rivalidad tan profundamente arraigada, la batalla por la supremacía económica y tecnológica será un aspecto primordial, y el tejido empresarial estará en la línea de fuego, aunque sea de forma involuntaria).
Nos hallamos ante el comienzo de una nueva guerra fría, sin el menor indicio de cómo y cuándo acabará. La temeraria decisión del presidente ruso Vladímir Putin de emprender la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y la decisión de Xi de mantenerse fiel al espíritu de la declaración que había firmado con Putin justo antes de la invasión, en la que se afirmaba que «no hay límites» para la amistad entre esos dos Estados, ha creado un vínculo entre China y Rusia en un conflicto sin solución aparente.8 Ha entrelazado además a Estados Unidos y sus aliados europeos y en el Pacífico en una postura de oposición. El acuerdo de marzo de 2023 entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido para desarrollar tecnologías punteras de doble aplicación, que incluye una nueva flota de submarinos australianos nucleares para patrullar el Pacífico, mide sus hitos no en años, sino en décadas.9 Entretanto, el presidente Xi ha establecido el año 2049 como fecha límite para cumplir con el objetivo de China de completar su proceso de «renovación» nacional, y dejar atrás la política de Estados Unidos de «contención, circunvalación y represión».10
Pero la nueva guerra fría no se parecerá en nada a la última entre la Unión Soviética y el bloque occidental, que definió la segunda mitad del siglo xx hasta la década de los noventa. Su ámbito geográfico y su dinámica interna son distintos, lo cual ofrece esperanzas para el futuro. Sobre todo porque las dos potencias protagonistas han hecho un largo camino hacia la integración económica. A menos que se produzca un acontecimiento catastrófico, a ambas partes les resulta imposible dar un giro de ciento ochenta grados. Por el contrario, están dando marcha atrás lentamente hacia una nueva guerra fría, con la intención de no romper todas sus conexiones y con la esperanza de que, una vez se hayan distanciado lo suficiente, sean capaces de trazar una nueva ruta que les permita conservar algunos de los beneficios mutuos de los que han disfrutado durante las últimas dos décadas.
Comprender todo esto, además de otras diferencias de gran relevancia que distinguen la primera guerra fría de la segunda, es un prerrequisito esencial para evitar una transición consciente o accidental hacia una guerra abierta que resultaría devastadora a nivel global. En esta obra nos preguntamos: ¿en qué se diferencia China de la Unión Soviética? ¿En qué ha cambiado Estados Unidos desde finales del siglo xx? ¿Cuáles son las prioridades de los países en el Sur Global, y qué instituciones internacionales serán más eficaces en un mundo más dividido? Responder a estas cuestiones es de vital relevancia si ambos bandos quieren seguir cooperando en relación con los desafíos globales que les afectan, y si las democracias liberales de todo el mundo están dispuestas a diseñar una estrategia para la nueva guerra fría que les permita defender su libertad con éxito, tal como sucedió en la anterior.
Con este objetivo en mente, este libro también analiza con detalle cinco reglas para gestionar los riesgos inherentes a las primeras fases de la nueva guerra fría, y prevenir la ruptura completa de las relaciones entre Estados Unidos y China. Ofrecen además la posibilidad de que, cuando esta nueva guerra fría llegue a su fin, haya todavía más países y pueblos que gocen de las libertades consagradas en los sistemas de gobierno democrático.
1 china no es la unión soviética
Comprender las diferencias entre la China actual y la Unión Soviética durante la primera Guerra Fría es un buen comienzo a la hora de evaluar las principales características que distinguen el conflicto geopolítico que definió la segunda mitad del siglo xx del actual, que determinará como mínimo la primera mitad del xxi. Al igual que en el caso de la Unión Soviética en aquel entonces, la China actual constituye el polo magnético dominante de una forma de gobierno y proyección internacional que rivaliza con las naciones, lideradas por Estados Unidos, que se consideran a sí mismas democracias liberales. Pero, tal como veremos más adelante, China supone un desafío estructural de mayor relevancia para Estados Unidos y sus aliados que la Unión Soviética en su momento. ¿Por qué? Porque China todavía se encuentra en la primera fase de enfocar su cada vez mayor poder para ponerlo al servicio de su política exterior, y las fuentes de las que proviene ese poder son más extensas y diversas que las de la Unión Soviética entonces.
los límites inherentes al poder soviético
La posición privilegiada de la Unión Soviética en la política internacional a partir de 1945 se debía en gran parte a su papel como principal potencia vencedora junto a Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En casi todos los aspectos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) alcanzó su máximo apogeo durante la primera década de la Guerra Fría. En diciembre de 1945 ocupó toda la zona central y oriental de Europa, y en 1948 se las había ingeniado para que el Partido Comunista gobernara en toda la región, con Gobiernos en su mayoría indirectamente controlados desde Moscú. Esos países se unirían en 1955 a la Unión Soviética bajo el amparo del Pacto de Varsovia, una alianza militar liderada por Moscú y supuestamente creada para proteger a sus miembros de posibles ataques de la OTAN, encabezada por Estados Unidos. El Pacto de Varsovia y su vertiente económica, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, ofrecieron a la Unión Soviética una región de mayor extensión que actuaba como barrera hacia el oeste, de donde habían surgido las principales invasiones y amenazas a la integridad de su territorio durante los cinco siglos anteriores. Y confirieron a la Unión Soviética un peso económico y estratégico que sobrepasaba con mucho sus propios recursos intrínsecos, tanto humanos como materiales.
El papel de la Unión Soviética como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de potencia líder con armamento nuclear, fomentó su seguridad y posición internacional. Y su independencia en cuanto a recursos naturales (especialmente petróleo, gas, carbón y agricultura) contribuyó a su capacidad de tomar un rumbo autárquico, de forma muy similar a Estados Unidos, hasta que se vio envuelta en las dos grandes guerras europeas. Pero tal como el exconsejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski escribió de manera profética en 1986: «La Unión Soviética es como un gigante con manos de acero, pero las entrañas están podridas. Puede aplastar con sus garras a oponentes más débiles, pero la corrosión en continua expansión está carcomiendo el sistema».1 Su economía planificada de forma centralizada era incapaz de ponerse a la altura de las innovaciones tecnológicas y el aumento de la productividad en Europa y Estados Unidos.
Entre 1973 y 1990, el PIB per cápita en la URSS pasó de aproximadamente seis mil dólares a casi diez mil, mientras que el de Estados Unidos creció de dieciséis mil a veintitrés mil trescientos, lo cual evidencia el estancamiento de la URSS en una proporción del treinta y cinco por ciento respecto al nivel de Estados Unidos para el mismo periodo, a pesar de contar con una población superior en un dieciséis por ciento a la de esta nación (doscientos noventa millones en comparación con los doscientos cincuenta millones de Estados Unidos en 1990).2 Para intentar mantener su posición competitiva ante unos Estados Unidos con un creciente dinamismo tecnológico, los líderes soviéticos llegaron a la conclusión de que necesitaban transformar su modelo económico. Pero los programas de Mijaíl Gorbachov —glasnost (apertura y transparencia) y perestroika (reestructuración económica)— acabaron en cambio dejando al descubierto la grave fragilidad de la Unión Soviética y la pérdida de influencia sobre sus países satélite. Tras el colapso de los Gobiernos comunistas en Europa central y del Pacto de Varsovia en 1989 y 1990, la consiguiente implosión de la Unión Soviética en el transcurso del año 1991 llevó al nacimiento de catorce Estados independientes en la periferia de Rusia, y a su aislamiento en un territorio aún vasto geográficamente pero con una población mucho menor, de unos ciento cuarenta millones de personas.3
el incipiente ascenso de china a superpotencia
La gestación de China como gran potencia tras la Segunda Guerra Mundial ha sido más complicada y tortuosa. Sobre el papel, a pesar de la enorme pérdida de vidas tanto de civiles como de militares, solo superada por la Unión Soviética, China fue también uno de los vencedores de 1945. Pero la posterior guerra civil entre el Partido Nacionalista Kuomintang (KMT) y los comunistas liderados por Mao Zedong tuvo como consecuencia que la República Popular China no llegara a existir hasta 1949. Y, con el apoyo de Estados Unidos, el KMT anticomunista se aferró a su puesto en la ONU como representante de China y de la isla de Taiwán, a la cual huyeron sus líderes tras la derrota. Como resultado, surgió una entidad política separada que se ha convertido en el polvorín de la nueva guerra fría setenta años después.
El hecho de que China haya tardado tanto en alcanzar el estatus de superpotencia es la prueba de que el caótico mandato de Mao (incluyendo el devastador Gran Salto Adelante entre 1958 y 1960, y la violenta y tumultuosa Revolución Cultural entre 1966 y 1976) impidió el avance del país, a pesar de que hubiera consolidado su soberanía e independencia tras casi doscientos años de intervencionismo extranjero. En 1980 China ya era el país más poblado del mundo, pero su PIB per cápita promedio ascendía tan solo a ciento noventa y cinco dólares. Mucho menos que en México, también una economía de reciente industrialización en esa época, donde el PIB per cápita era de tres mil dólares.4
También nos recuerda que, a diferencia de la Unión Soviética, que inició la primera Guerra Fría protegida por un cinturón de Estados aliados que actuaban como barrera, China no cuenta con ese escudo. En su lugar, el Partido Comunista Chino ha dedicado gran parte de los últimos setenta años a consolidar el control sobre la periferia de China, de Tíbet a Hong Kong y Sinkiang, y a defender sus fronteras exteriores, a menudo mediante conflictos, como en el caso de la guerra de Corea (en 1952) y las guerras mantenidas con India (en 1962 y 1967), además de continuas escaramuzas en las zonas limítrofes. En la actualidad, el Partido Comunista intenta asegurarse el control sobre las islas y las aguas del mar de la China Meridional que reclama como parte de su territorio soberano, con especial foco en acabar con la separación política de Taiwán de la China continental.
Por lo tanto, a diferencia de la Unión Soviética que colapsó apenas cuarenta años después de haber alcanzado el estatus de superpotencia, China todavía está a punto de emprender una transición mucho más lenta para convertirse en una potencia mundial líder. En 2023, los mil cuatrocientos millones de chinos suponían casi el dieciocho por ciento de la población mundial, cinco veces más que la de la Unión Soviética en el momento de su caída, diez veces más que la de Rusia en la actualidad, y cuatro veces más que la de Estados Unidos. Y sin embargo, el PIB per cápita de China era únicamente de doce mil quinientos dólares de promedio, una quinta parte del de Estados Unidos. Esta cifra encubre vastas diferencias en cuanto al reparto de la riqueza: la media de ingresos disponibles de los habitantes de las zonas rurales del interior es una quinta parte de lo que ganan los chinos que viven en las regiones costeras más ricas; y más del treinta y cinco por ciento de los trabajadores, casi trescientos millones de personas, viven de forma precaria como migrantes internos.5
China inició su carrera de crecimiento constante del PIB después de 1980, cuando el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, lanzó su política de apertura de mercado haciendo hincapié simultáneamente en la educación masiva y en la urbanización. No obstante, tras cuatro décadas de crecimiento casi ininterrumpido, el PIB de China está a punto de superar al de Estados Unidos en cifras brutas. Y, en determinados ámbitos más cualitativos, China está en vías de igualar o incluso superar a Estados Unidos y Europa.
Atrás quedaron los días en que China era el taller de explotación laboral del mundo. Su sistema educativo ofrece una formación del más alto nivel a casi todos sus ciudadanos, y de sus universidades salen actualmente todos los años entre dos y cuatro millones de graduados en Ciencias, Ingeniería y Tecnología.6 China ha logrado avances revolucionarios en ámbitos de vanguardia de alta tecnología —como la informática cuántica o el desarrollo del superordenador más potente del mundo— y ya ha alcanzado el nivel de Alemania en muchas áreas de fabricación avanzada. Gracias a su enorme mercado interno, China es, además, el único país aparte de Estados Unidos que cuenta con sus propias compañías digitales a gran escala, con plataformas de pagos online y mediante dispositivos móviles, tales como Alipay, junto a proveedores de servicios digitales combinados como WeChat. Con acceso a los datos privados de más de mil millones de ciudadanos, se halla en la punta de lanza del progreso en aplicaciones de inteligencia artificial, que incluyen desde el reconocimiento facial y de voz a vehículos autónomos.7
En otros ámbitos, sin embargo, la economía china sigue funcionando, a lo sumo, al nivel de un mercado emergente, o a veces incluso al de un país en vías de desarrollo. Entre los obstáculos para el crecimiento destacan: mercados de capital todavía inmaduros; una dependencia excesiva en el sector inmobiliario y la construcción como motor de crecimiento; programas de bienestar social poco desarrollados, ya sea en cuestión de salud, educación o pensiones, y una sociedad que envejece rápidamente. En enero de 2023, la Oficina Nacional de Estadística anunció que había ochocientos cincuenta mil chinos menos a finales de 2022 que al inicio de ese mismo año, augurando un futuro fatídico en el que China se hará vieja antes de hacerse rica.8 La ausencia de una red de protección social fiable incita a la mayoría de chinos jóvenes a ahorrar entre el treinta y el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, lo cual a su vez impone límites al consumo privado como generador de crecimiento.9 Los jóvenes chinos además han reaccionado tras el impacto y el estrés de los confinamientos debidos al COVID con un rechazo al modelo de vida adicto al trabajo de sus padres. En las redes sociales celebran ideas heréticas como «adoptar la posición horizontal» en lugar de trabajar de nueve a nueve seis días a la semana, o «dejar que todo se pudra», expresión que implica la despreocupación absoluta por el trabajo.10
garantizar la seguridad de china
El rumbo de China viene determinado por un pequeño grupo en la cúspide del Partido Comunista Chino y, al margen de sus diferencias sobre las tácticas que conviene seguir, sus miembros por lo general evitan los frecuentes cambios de dirección que constituyen el sello de un proceso democrático abiertamente competitivo. ¿Cuáles son sus prioridades mientras planifican el futuro del país y el camino para llegar hasta él?
El presidente Xi Jinping declaró que, para el centenario del nacimiento de la República Popular China en 2049, el país debería haber recuperado su lugar hegemónico en el mundo: el que había ocupado durante varios siglos del segundo milenio como el mayor país en lo que respecta a la capacidad económica, hasta que Occidente inició su Revolución Industrial a principios del siglo xix.11 La renovación de China también debería traer consigo importantes mejoras en las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos chinos, para de ese modo asegurar que se mantiene la legitimidad del Partido Comunista al frente del país.
A diferencia de la URSS, China podría conseguir sus objetivos con éxito. Simplemente teniendo en cuenta su población y sus resultados económicos, esta nación cuenta con el potencial de superar a la vieja Unión Soviética cuando estaba en pleno apogeo y usurpar la posición de Estados Unidos en la cúspide de la escala de las superpotencias. Sin embargo, a pesar de demostrar constantemente altas cotas de crecimiento económico desde mediados de la década de 1980, el declive de China a principios del siglo xix y cien años de humillación bajo la ocupación de potencias europeas y de Japón entre 1840 y 1945 han dejado profundas cicatrices en el pueblo chino, y por ende en los líderes del Partido Comunista.12 En una fecha tan reciente como marzo de 2023, Xi se lamentaba amargamente de que «el hostigamiento por parte de potencias extranjeras y las frecuentes guerras desgarraron nuestro país y abocaron al pueblo chino a un abismo de gran sufrimiento».13 Existe un profundo miedo a las injerencias externas y al caos interno que comprometería el avance de China hacia la renovación nacional.
Hay dos factores en los que se basa este recelo: el primero es que Estados Unidos, potencia predominante en la región del Pacífico Asiático desde el final de la Segunda Guerra Mundial, podría bloquear el auge de China. La reacción de China ante esta amenaza explica la inversión realizada desde hace dos décadas en las fuerzas armadas. El Partido Comunista Chino lleva confiando la protección de sus fronteras desde 1949 al Ejército Popular de Liberación, y ahora ha invertido su presupuesto militar —cada vez más cuantioso— en la creación de la mayor fuerza naval del planeta, aunque solo cuente con tres portaaviones frente a los once de Estados Unidos. Y, tras haberse contentado con una fuerza disuasoria nuclear mínima de doscientas cabezas nucleares durante décadas, China se encuentra ahora en una carrera armamentística para estar a la altura de Estados Unidos y Rusia, con unos mil quinientos misiles desplegados, y podría llegar a contar con más de mil ojivas operativas en 2030.14
Cabe destacar que China está fomentando su fuerza asimétrica, es decir, su capacidad para anular la superioridad militar cualitativa de Estados Unidos con medios alternativos. El mejor ejemplo es el desarrollo precoz de misiles hipersónicos antibuques que pueden alcanzar cinco veces la velocidad del sonido, lo cual hace que sean más difíciles de interceptar. Las fuerzas navales de Estados Unidos en el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán, dos zonas en las que Estados Unidos cuestiona las pretensiones territoriales de China, son ahora más vulnerables ante un posible ataque. China también sorprendió a Estados Unidos en agosto de 2021 al poner a prueba con éxito la primera ojiva de planeo hipersónica para misiles balísticos, que circunvaló el globo antes de alcanzar su objetivo.15 El mensaje dejaba muy claro que Washington no puede contar con sus sistemas antimisiles balísticos para proteger sus fuerzas avanzadas desplegadas en bases situadas en la periferia de China, de Guam a Japón. En muchos otros ámbitos de alta tecnología relacionada con estrategias defensivas —tales como IA y superordenadores, «enjambres» de drones, guerra cibernética y sistemas antisatélite—, China ya iguala e incluso supera a Estados Unidos.16
Pero esta sensación de vulnerabilidad estratégica del Partido Comunista Chino no solo resulta de la experiencia histórica y el tamaño del territorio y las aguas nacionales que debe proteger ante Estados Unidos y otros países. Mientras que la Unión Soviética obtuvo el estatus de superpotencia gracias en parte a su enorme riqueza en recursos naturales, China depende de las importaciones de materias primas para seguir alimentando a su economía en fase de crecimiento. Actualmente importa más del setenta por ciento del petróleo, casi el cincuenta por ciento del gas, y más del setenta por ciento del hierro que necesita.17 Garantizar la continuidad del suministro en el futuro es uno de los motivos primordiales que justifican las inversiones de Pekín en las fuerzas navales, su estrategia para hacerse con el control del mar de la China Meridional y su deseo de que Taiwán vuelva al redil a la mayor prontitud. En caso de no tener éxito, la seguridad de China seguirá siendo rehén de la buena voluntad de Estados Unidos y sus aliados en la región: Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas, que constituyen la «primera cadena de islas» con bases estadounidenses y acuerdos militares a lo largo de la costa de China.
El segundo de los factores que determinan la política exterior del Partido Comunista es la falta de recursos naturales de China y su deseo de subsanarla. El Gobierno chino ha ejercido diligentemente su poder e influencia en países ricos en dichos recursos y con una ubicación estratégica mucho más allá de su perímetro inmediato, lo cual tiene una importancia crucial para garantizar un suministro estable en el futuro. Desde que Xi Jinping anunció el lanzamiento de la «Iniciativa de la franja y la ruta» en 2013, China ha firmado una plétora de acuerdos bilaterales y ha invertido hasta un billón de dólares en contribuir al desarrollo de infraestructuras físicas en países que sirven de conexión con dichos suministros, sobre todo en África, Asia Central y Latinoamérica.18 China también ha creado el llamado «collar de perlas», una serie de instalaciones portuarias desde Gwadar, en la costa de Pakistán con el mar Arábigo, a Djibouti, cerca de la entrada al mar Rojo, incluyendo Hambantota en Sri Lanka. El 4 de febrero de 2022, veinte días antes de la invasión a gran escala de Ucrania, China anunció su «amistad sin límites» con Rusia, lo cual supone una provisión esencial de energía y minerales de gran relevancia para alimentar su voraz apetito económico. Esta declaración jugó además un papel clave como elemento de mediación en la reanudación en marzo de 2023 del acuerdo de seguridad entre Irán y Arabia Saudí, dos de sus principales proveedores de crudo.19
El núcleo de la primera Guerra Fría se hallaba en Europa, donde la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se enfrentaban a Estados Unidos y la OTAN. La confrontación entre Estados Unidos y la URSS en otras regiones, ya fuera en Cuba y Centroamérica, Vietnam o Angola, eran básicamente una demostración de influencia y credibilidad global ante sus respectivos aliados, una forma de sondear los puntos débiles del oponente, o una distracción del escenario europeo que albergaba fundamentalmente su rivalidad. En cambio, la combinación del tamaño de China con su vulnerabilidad económica conlleva una auténtica globalización de la competición por la influencia entre Estados Unidos y China. Y la nueva guerra fría se desarrollará especialmente en lo que ahora se denomina el Sur Global: África, América Latina, Oriente Medio, y el Sur y Sureste Asiático, regiones todas ellas donde China está desafiando la posición tradicional de Estados Unidos en tanto que potencia líder situada en las encrucijadas estratégicas por todo el mundo.
mantener la estabilidad en casa
Los retos a los que se enfrenta China no provienen únicamente del exterior. De forma similar al Partido Comunista Soviético, y aunque el Partido Comunista Chino aparentemente esté en posesión de un poder autocrático casi ilimitado, sigue conteniendo en su interior el ADN de un movimiento secreto y revolucionario, provocado por una profunda e instintiva sensación de inseguridad. Con la vista puesta en la larga historia de China, los dirigentes del partido temen un posible levantamiento popular y al separatismo étnico por igual. El siglo de humillación sufrido por China y, más recientemente, el colapso del comunismo en la Unión Soviética, alimenta la creencia de que eso precisamente es un punto débil que puede aprovechar Estados Unidos.
Por lo tanto, uno de los principios esenciales para los líderes del Partido Comunista Chino es la intolerancia absoluta ante una posible oposición política o cualquier otra forma de confrontación, ya sea por parte de individuos, abogados, sindicatos o incluso ONG. Bajo el mandato de Xi Jinping, el partido ha endurecido aún más su control sobre la información pública y aplicado puños de hierro contra la mínima muestra de disidencia. Ha dedicado decenas de miles de funcionarios a la gestión de la «gran muralla cortafuegos» que pretende aislar a la población china del internet global. Y experimenta constantemente con nuevas formas de seguimiento y vigilancia digitales que combinan medidas positivas pensadas para proteger a los ciudadanos de empresas sin escrúpulos con elaborados programas destinados a monitorizar y controlar a la disidencia y las minorías, mediante herramientas que incluyen tanto bases de datos de ADN como sistemas de reconocimiento facial.20 Para el partido comunista chino, la conformidad política es comparable a una conducta respetuosa con la ley, y tiene la pretensión de que el comportamiento de la gente se amolde a los dictados del partido mediante una mezcla de incentivos y sanciones.
Pero el partido sabe que el control tiene sus límites y que fracasará a menos que ofrezca también al pueblo el futuro que desea. Un componente importante de esas expectativas es conseguir que China vuelva a ser una gran nación, que sea tratada con el respeto que los chinos creen que se merece su país. En ese sentido, la capacidad del Partido Comunista Chino para reabsorber a Taiwán en una China más poderosa pone a prueba su credibilidad y legitimidad en el interior del país, al mismo nivel que la gestión de la seguridad de China. Otro punto del contrato entre el partido y la población implica que los ciudadanos chinos gocen de un estándar de bienestar personal como mínimo equivalente al de otros países desarrollados del globo.
Es en el cumplimiento de ese punto del contrato donde radica una de las diferencias más marcadas entre esta guerra fría y la anterior. El Partido Comunista Chino aprendió una importante lección al presenciar el colapso de la Unión Soviética. A partir de Deng Xiaoping, la principal prioridad del partido ha sido acelerar el crecimiento económico de China sin permitir que nadie pusiera en tela de juicio su poder. Para ello ha centrado sus esfuerzos en la reforma de la economía interior, sin llevar a cabo el proceso paralelo de apertura política y transparencia que Gorbachov consideraba precursor imprescindible para dicha reforma.
Este enfoque de la reforma económica explica la decisión estratégica del Partido Comunista Chino bajo el liderazgo de Deng de abandonar la autosuficiencia económica y participar en la economía global. A diferencia de sus homólogos soviéticos de la época, los líderes del PCCh no han tenido la intención de crear un orden económico global paralelo como medio de apuntalar su sistema marxista-leninista en casa. En la medida en que su objetivo económico abarca todo el globo, su deseo es aprovechar el comercio y la inversión a nivel mundial con el fin de impulsar el crecimiento nacional y, de ese modo, proteger al partido de la subversión, externa o interna.