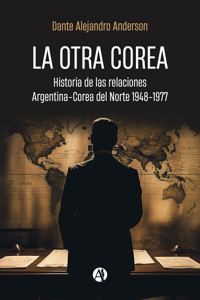
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La otra Corea desvela la compleja trama de relaciones entre Argentina y Corea del Norte de 1948 a 1977. A través de documentos inéditos y testimonios exclusivos, este libro nos lleva detrás de las cortinas de una diplomacia que operaba entre el silencio y el tabú, revelando cómo estos lazos esquivos modelaron aspectos de la política exterior argentina en el contexto de la Guerra Fría.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DANTE ALEJANDRO ANDERSON
La otra Corea
Historia de las relaciones Argentina-Corea del Norte 1948-1977
Anderson, Dante Alejandro La otra Corea : historia de las relaciones Argentina-Corea del Norte 1948-1977 / Dante Alejandro Anderson. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5115-3
1. Ensayo. I. Título. CDD 327.109
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Prefacio
Agradecimientos
PASOS INICIALES
I. ARGENTINA Y EL LEJANO ORIENTE
II. SHANGHAI
III. LA GUERRA
IV. MIL SOLDADOS Y UNO
V. CARTA DE LEJOS
VI. LOS PRIMEROS EMBAJADORES
VII. SEÚL
VIII. LA HABANA
IX. LA REVOLUCIÓN QUE NO FUE
X. LA OTRA CARA DE LA LUNA
XI. BEIJING
XII. TRES TERCIOS
XIII. UN CLIMA FAVORABLE
XIV. LA MISIÓN
XV. CÁMPORA
XVI. EL REGRESO DEL LEÓN HERBÍVORO
XVII. ARGEL
XVIII. ISABEL
XIX. LIMA
XX. ONU
XXI. RÍOS DE TINTA
XXII. CABALLO DE TROYA
XXIII. DIPLOMACIA PRETORIANA
XXIV. EL DESENLACE
CONCLUSIÓN:
ANEXO DOCUMENTAL
BIBLIOGRAFÍA
A Jaime Silbert, profesor y amigo que me inculcó la pasión por los estudios coreanos.
Prefacio
Porque hay olvidos que queman y memorias que engrandecen,
cosas que no lo parecen como el témpano flotante, por debajo
son gigantes sumergidos que estremecen. (Alfredo Zitarrosa).
La mayoría de las personas ignoran los eventos que conectaron a la Argentina y Corea del Norte, asunto sobre el que existe una literatura tan escasa como fragmentaria, siendo un tema con el que están más familiarizados académicos e investigadores en política internacional, aunque rara vez con la profundidad con que ha sido tratada una más extensa y prolífica relación de nuestro país con Corea del Sur.
Confieso que empecé con muchas dudas sobre las posibilidades de llevar a término esta tarea, porque a pesar del tiempo transcurrido desde la ruptura de relaciones entre ambos Estados, el vínculo de la Argentina con Corea del Norte sigue siendo un enigma y un tabú, a punto tal que, por un momento, sentía que estaba por embarcarme en un proyecto de imposible concreción.
La ambiciosa intención de realizar una historia lo más abarcativa posible presentó desde sus inicios serios obstáculos, por tratarse de un asunto cuyo alcance total aún desconocemos, en tanto que el material que durante años había reunido -mientras incursionaba en forma parcial sobre este tema- resultaba insuficiente. Ante mi indagación, algunas puertas se abrieron y otras se cerraron, y mientras ciertos entrevistados se mostraron renuentes en sus testimonios como queriendo pasar página a situaciones de su pasado, ya que le resultaban incómodas. Por otra parte, la falta de un repositorio consolidado en la Cancillería se convierte en un obstáculo para el investigador que incursiona sobre la política exterior de nuestro país, aunque, en honor a la verdad, debo reconocer la responsabilidad asumida por el personal del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (AMREC), que se encuentra trabajando para recuperar un acervo largamente descuidado.
Para cumplir con mi cometido, dediqué mucho tiempo a documentarme -un trabajo de campo que me demandó tres largos años- con una pandemia de por medio que impuso extensa pausa, poniendo en diálogo una variada bibliografía con fuentes primarias hasta hoy desconocidas o subutilizadas, expedientes, artículos periodísticos, panfletos y demás materiales. Alguna parte de ellos se han incorporado en este libro, a sabiendas del carácter que el historiador confiere al documento como valor de prueba que refuerza y explicita el valor informativo de su trabajo. Sin embargo, yteniendo en cuenta también que estos materiales no están exentos de deficiencias, los he examinado exhaustivamente, confrontando las fuentes entre sí y, cuando resultó necesario, poniendo al pie de página las advertencias correspondientes.
Resulta importante señalar, así mismo que, hasta tanto no se nos franquee el acceso a otros archivos tanto públicos como privados, hasta hoy inaccesibles, y se pueda sacar partido de ellos, todo lo aquí expuesto seguirá por fuerza siendo una parcial contribución como texto de consulta y referencia para aquellos interesados no solo por la política exterior, sino también por la historia contemporánea de nuestro país.
Para una mejor comprensión del lector, he dividido el trabajo en dos partes, y estas, a su vez, en capítulos. La primera la he llamado “Pasos iniciales”: un recorrido por las etapas más significativas que llevaron a los dos países desde un escaso interés y desconocimiento mutuo al establecimiento de lazos diplomáticos; y una segunda, “Relaciones formales”, en el que se expone de qué manera, durante un breve período de cuatro años, se desarrollaron los vínculos entre ambas naciones, hasta la ruptura unilateral de estos durante la dictadura del Gral. Jorge R. Videla.
El encuadre temporal, en tanto se definió en función del material de archivo del el AMREC, que trata sobre los primeros informes y oficios sobre la situación en la península coreana, y que fueran despachados desde la Embajada argentina en Shanghái, previos a la toma del poder en China por Mao Tsé -tung (1948) y el decreto 1709 del Poder Ejecutivo Nacional que canceló las relaciones entre Buenos Aires y Pyongyang (1977).
Agradecimientos
Quisiera expresar mi reconocimiento a quienes me acompañaron a lo largo de este proyecto.
La mayor deuda la he contraído con tres colegas expertos en estudios coreanos: Carlos Copertari y Luciano Lanare, quienes generosamente compartieron materiales de sus archivos personales, quienes convinieron en leer críticamente el manuscrito y que con su constante consejo estimularon mi progreso, y Camilo Aguirre Torrini, quien realizó un sustancial aporte a esta investigación con documentación y traducciones de fuentes procedentes de dos archivos surcoreanos: el Centro de Información sobre Corea del Norte y el Archivo del Instituto Nacional de Historia de Corea. Vaya mi gratitud también a mi incondicional hermana Bárbara, cuyos contactos periodísticos me permitieron acceder a entrevistados claves.
Un trabajo que demandó tanto tiempo y esfuerzo difícilmente hubiera concretado sin haber contado además con el apoyo y acompañamiento de mi familia. Agradezco a Mónica, mi esposa, por su paciencia y comprensión; a mi hijo Santiago, que se constituyó en un eficaz secretario en mis incursiones archivísticas, y mi hija Milagros, que toleró mis largas horas de encierro, privándola de compartir más tiempo juntos. A todos y a cada uno de los que permitieron haber concluido este proyecto largamente anhelado, muchas gracias.
PASOS INICIALES
I. ARGENTINA Y EL LEJANO ORIENTE
La geopolítica resulta un importante instrumento cuando se intenta profundizar sobre el comportamiento de la Argentina con relación al mayor de los continentes del globo. Esta subdisciplina, derivada de las Relaciones Internacionales -aún rudimentaria en la postrimería del siglo XIX- es, sin embargo, una eficaz herramienta para comprender la planificación del proyecto nacional, en el que se hallaban comprometidos los gobiernos denominados de la Organización Nacional (1852-1880), entre una de cuyas cuestiones se encontraba la integración de la Argentina en el sistema internacional.
El pensamiento estratégico de la dirigencia liberal de la generación del 80 argentino se impuso como prioridades geográficas, económicas y culturales el Cono Sur y Europa Occidental, en particular con Inglaterra por nuestra condición de tributarios de sus capitales y producción fabril, como así también por su carácter primordial de mercado parala exportación de materias primarias y la generación de divisas, manteniendo un bajo perfil frente a otras naciones que pudieran enturbiar los contactos con el Viejo Mundo, situación que perdurará sin cambio hasta mediados del siglo XX.
La relación débil y asimétrica con Asia resultaba comprensible, teniendo en cuenta no solo lo expuesto, sino también el marco de equilibrio y desequilibrio de las fuerzas entre las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, que durante finales del siglo XIX y principios del XX buscaban acrecentar sus posiciones en Lejano Oriente.
Nuestro arribo a esta área remota habrá de comenzar con el establecimiento de relaciones con el Imperio del Japón, por entonces un caso paradigmático de un país de la periferia que logra insertar al sistema mundo como un imperio moderno, más no occidental.
El acuerdo refrendado en Washington en febrero de 1898, por los embajadores García Merou y Toru Hoshi, no implicó un cambio en el paradigma eurocéntrico, con el que desde esta parte del mundo se abordaban los vínculos con todo lo asiático, ni una renuncia a la orientación pro europea y de asociación económica con Londres, sino una posición más pragmática, resultado del ascenso de Japón que, con la modernización Meiji, había logrado escapar de la subordinación colonial con la que los poderes globales amenazaban a las naciones periféricas.1
Contrariando esa lógica, y consecuentemente con su ascenso económico, Japón comenzará un proceso de expansión territorial sobre sus vecinos que, para cuando Buenos Aires y Tokio acuerden dar inicio a sus vínculos diplomáticos, ya estaba en pleno proceso de ejecución.
Empleando los mismos métodos que había experimentado en 1845 a manos de los Estados Unidos, Japón impuso a Corea el Tratado de Kanghwa (1876), cancelando el estatus tributario del reino Joseon con China. A partir de ese momento, el país mantuvo en práctica una pseudo independencia, mientras los japoneses terminaban por ajustar cuentas con la dinastía Qing en la guerra de 1894/5.2
Ambas situaciones terminaron por confirmar la madurez política y económica del Trono del Crisantemo, dejándole las manos libres para la ocupación definitiva de la península coreana en 1910. En tal sentido, si existió un hecho que vinculó indirectamente a nuestro país con aquellos eventos en el Pacífico, fue la transferencia de dos cruceros de la Armada Argentina, el Moreno y el Rivadavia, a la flota imperial japonesa. Rebautizados como Nisshin y Kasuga, respectivamente, dichos navíos tendrán una activa participación en la guerra Ruso-Japonesa de 1905, tras la cual, y luego de una humillante derrota, Rusia, por el Tratado de Portsmouth (1905), reconocía la preeminencia de Japón sobre Corea.3
Esta única y privilegiada relación con el Imperio del Japón prevalecerá hasta 1945. En el resto de los países de la región, los pocos asuntos que ocupaban el interés de las sucesivas administraciones nacionales argentinas serían atendidos por sus agentes consulares dispersos por la extensa geografía asiática.
El fin de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de un nuevo orden planetario habrán de determinar un cambio en la estructura de nuestra política exterior, aggiornada a la realidad internacional del momento.
El reemplazo de las antiguas metrópolis coloniales del sudeste asiático y las aguas del Pacífico por los Estados Unidos, además del ascenso de China a la membresía de las grandes potencias, impusieron una reorientación de las prioridades de Cancillería argentina, y habrán de influir en la decisión del presidente provisional Edelmiro J. Farrell (1944-1946) para establecer relaciones con el gobierno de mariscal Chiang Kai-shek.
No obstante, nuestro ingreso a la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), no estuvo exento de obstáculos. Una de las condiciones impuestas por los vencedores para admitirnos como Estado miembro del flamante organismo, era el establecimiento de relaciones con los “cinco grandes”, que habrán de constituir el Consejo de Seguridad (CSNU), entre ellos con la China Nacionalista, cuyo voto calificado resultaba imprescindible a la hora de sumar voluntades para que la Argentina pudiera al fin salir del aislamiento impuesto por los Estados Unidos, a causa de nuestra “inconducta” durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta crucial medida habrá de concretarse finalmente el 26 de mayo de 1945. El intercambio de notas entre el embajador argentino ante el gobierno de los Estados Unidos y su par chino en México darán comienzo a los vínculos diplomáticas entre ambas naciones.4
El canciller César Ameghino habrá de designar como embajador al Dr. José Arce, un dirigente conservador quien había ocupado los cargos de decano de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad de Buenos Aires, el que, inmediatamente de acreditada su nueva condición, emprenderá una larga travesía hacia China en agosto de 1945.
El flamante diplomático habrá de presentar sus credenciales a Chiang Kai-shek, en Chongqing, capital provisional del gobierno nacionalista del Kuomintang, el 4 de diciembre de 1945. Su estancia en aquel país será breve aunque intensa, según se desprende de sus memorias, las que Arce dejará plasmadas en dos publicaciones. 5
Como resultado del triunfo electoral de Juan Domingo Perón en febrero de 1946, y por decisión del nuevo jefe de Estado, el canciller Juan A. Bramuglia, habrá de destinar al Dr. Arce a otro no menos importante destino, la Embajada Argentina ante la ONU, sin más instrucciones por parte del jefe de Estado que “en caso de dificultades, hay que estar del lado de los Estados Unidos”, toda una definición acerca de cómo Perón creía que debían de transitarse los vínculos entre Buenos Aires y Washington en el futuro inmediato.6
Con una extensa relación secular con Corea, China se habrá de convertir entonces, y a partir de la decisión asumida por Farrell, en un destino privilegiado para que el sucesor de Arce, el embajador Emilio R. Escobar, pueda transmitir a nuestra Cancillería su opinión acerca de los intensos eventos políticos que estaban sucediendo en la vecina península coreana.7
II. SHANGHAI
Hasta hace poco se estimaba que Corea había resultado un asunto de interés tanto para la opinión pública como para las autoridades de nuestro país al desencadenarse la guerra en junio de 1950. Esa afirmación hoy puede ser rebatida según se desprende de los documentos que se conservan en elAMREC. En dicho repositorio es posible acceder a cinco expedientes que tratan sobre los eventos en la península, antes de que se desencadenara la tragedia.
Desde el año 1948, la Dirección de Asuntos Políticos de la Cancillería había comenzado a reunir información y a seguir con atención los acontecimientos en el Lejano Oriente, donde las tensiones de la temprana Guerra Fría iban en aumento y tenían en Corea unos escenarios principales.
El primero de esos documentos es una nota reservada, redactada por el embajador Emilio Escobar, fechada en Shanghái el 21 de mayo de 1948.8 Dirigida al canciller Juan Atilio Bramuglia, el objeto de esta era informar sobre la situación política y las elecciones realizadas en el sur, según lo previsto por la resolución A/447 de la ONU de noviembre de 1947, auspiciado por los Estados Unidos, la que resultaba favorable a la convocatoria a elecciones y la constitución de una comisión encargada de supervisarlos, que pasó a denominarse Comisión Temporal de las Naciones Unidas sobre Corea, o (UNTCOK) por sus siglas en inglés, resolución esta que contó con el voto positivo de la delegación argentina.9
A partir de una fuente oficial norteamericana -una copia del informe que el General Hodge envía a la Embajada Americana en China-, Escobar afirma la voluntad cívica de los surcoreanos dispuestos a arriesgar sus vidas, pese a las constantes amenazas de los comunistas. Sin embargo, el informe elude, dado el origen de la fuente, las irregularidades de los comicios. A su llegada, los representantes de la UNTCOK se encontrarán con una desproporción en el número de los miembros de la Comisión Electoral Nacional. De los quince, doce pertenecían al Partido Democrático de Corea (PDC), o estaban estrechamente vinculados a Kim Seong-soo, un dirigente con un pasado colaboracionista. 10
La aludida vocación ciudadana de los surcoreanos fue todo menos espontánea, al estar condicionada por el accionar de la poderosa Policía Nacional que movilizó a todos sus efectivos, juntos con las agrupaciones de derecha, intimando a que los campesinos se presentaran con su cartilla de racionamiento sellada el día del comicio, para no perder la magra asignación de alimentos que el Estado les otorgaba. (Cumings, 2004).
Por lo tanto, no resulta sorprendente que nuestro embajador culmine su exposición dando cuenta de unos resultados en los comicios para nada sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta las anormalidades a las que acabo de hacer referencia: “Syngman Rhee, líder del partido koreano independiente, resultó electo y se espera que él encabece el nuevo gobierno”.11
Proclamado por la Asamblea Nacional, el candidato del PDC habrá de asumir como presidente el 12 de julio, constituyéndose formalmente la flamante república el 15 de agosto de 1948, consumándose así la división de la nación en dos Estados rivales.
El segundo documento de importancia que resulta esclarecedor es un memorándum de 1949, pormenorizado informe que dará cuenta sobre la situación en el Sur.12 En él se volverá -como en la nota reservada de mayo del año anterior- a resaltarse la tensa relación entre las dos fuerzas de ocupación (Estados Unidos y la Unión Soviética), y cuyos orígenesse remontaban a la división del país en agosto de 1945, y las disputas entre ambas potencias en el seno de ONU, como también otros asuntos a consecuenciade estas mismas disputas, como es el irregular suministro de energía eléctrica por parte del Norte al Sur.13
No quedarán exentos otros asuntos, como la retirada de las tropas aliadas y el caos político resultado del superlativo surgimiento de distintas fracciones partidarias, lo que no hacen -según el informe- otra cosa más que generar más perturbaciones a una población, que atraviesa ya por una delicada situación económica y una severa crisis de subsistencia.
Con la inminente caída de Shanghái en manos del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las amenazas que pesaban sobre las representaciones diplomáticas que no reconocieran a Mao Tse-tung, nuestra embajada será evacuada, debiendo los funcionarios abandonar el país a bordo de un avión de los Estados Unidos. 14
La imposibilidad de un normal despacho del correo diplomático y el posterior cierre de la sededenuestra legación obligaron a la Cancillería Argentina a seguir la evolución política-social de Corea a través de los cables difundidos por agencias de noticias occidentales, a saber: Reuter, France Press, (FP) y United Press (UP), publicados en dos grandes medios de tendencia liberal-conservadora: La Nación y La Prensa.
En el AMREC se custodian dos expedientes con más de ochenta recortes de prensa, compilados entre 1948 y 1949. Si bien como material documental pueda adjudicárseles un valor modesto, lo cierto es que, como ya lo afirmara el periodista estadounidense Bill Kovach, “el periodismo es la primera versión de la historia”, por lo tanto acceder a esas notas resulta indispensable para comprender la imagen que el gobierno argentino y la opinión pública se estaban construyendo de lo que ocurría al otro lado del mundo.
Dichos reportes periodísticos pueden agruparse básicamente en tres temas: la retirada de las fuerzas de ocupación americana y soviética, la inestable situación política en la flamante República de Corea (RdC) y las tensiones en aumento entre Sur y Norte que, finalmente, desembocarán en un conflicto abierto en junio de 1950.
Las crónicas de los meses entre enero y octubre de 1949 resultan ser las más esclarecedoras en tal sentido. Con su tratamiento al primero de los asuntos, las agencias de noticias occidentales instalan la premisa de que, tras su retirada, prevista para fines de 1949, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) se habrá de constituirse en un Estado-cliente de URSS, por lo que la creciente violencia política en el Sur y los cada vez más frecuentes incidentes entre ambas Coreas no serán más que el resultado de la subordinación de Pyongyang a las directivas de Moscú y su poderosa influencia sobre los comunistas a ambos lados del paralelo 38°.15
Uno de esos reportes de prensa presagia la tragedia por venir, y echa en tierra el carácter sorpresivo e inesperado de la invasión de 10 meses después.16
III. LA GUERRA
En la madrugada del 25 de junio de 1950 se dispararon las alarmas. Ya no se trata de uno más de los habituales incidentes citados en forma recurrente en los diarios en el último año. En esta oportunidad, Pyongyang habrá de lanzar una poderosa y “definitiva” ofensiva militar en dirección al sur del paralelo 38°, con el objetivo de cancelar la división del país por la vía armada, lo que acabará desencadenando el primer conflicto caliente de la Guerra Fría.
Si bien con el transcurso de los años la apertura de archivos y una nueva corriente revisionista entre los especialistas del periodo permiten volver a examinar una historia muchas veces contada, conviene centrarse en cómo y de qué manera esos eventos fueron presentados en su momento, para de esta manera poder comprender cómo llegaron a influir en la toma de decisiones y/o alteraron la agenda internacional del gobierno peronista.
La reacción de la Casa Blanca ante la acometida de Kim Il-sung fue tan rápida como previsible. En un enérgico discurso en el Capitolio el 12 de marzo de 1947, que los cronistas bautizaron como “Doctrina Truman”, el presidente norteamericano afirmó (…)” que la política de Estados Unidos debe consistir en apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones del exterior”. 17
Aunque Corea había quedado fuera del perímetro de defensa de norteamericano en Asia Pacífico, Truman decidió involucrar a su país, en lo que podía verse como una escalada más de una guerra civil que ya había comenzado, asignando tropas sin buscar la aprobación del Congreso. Fue la primera vez que los Estados Unidos ingresaban en un conflicto en el extranjero a gran escala sin una declaración oficial de guerra.18
En nuestra región, la crisis obligó a los gobiernos a tomar decisiones bajo la doble presión de Washington y sus propios ciudadanos. ¿Cuál sería el comportamiento de la administración justicialista ante este cuadro de situación?
Los Estados Unidos estaba interesado en enrolar a algunos de sus vecinos hemisféricos como de mayor peso específico, como Argentina, Brasil y México, para que se sumasen a la cruzada contra el régimen de Pyongyang.
Existía, además, la probabilidad de que, en caso de que los hechos en la Península derivaran en un enfrentamiento a mayor escala, los países de nuestra región fueran arrastrados al conflicto tras haber firmado con Washington el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en 1947.19 En su artículo 6°, dicho pacto comprometía a sus miembros cuando “una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra-continental o intra-continental, o por cualquier otro hecho o situación (…) pueda poner en peligro la paz de América”, teniendo que cumplir la ingrata tarea policial que les asignara el hegemón continental.20
Resulta evidente que la invasión norcoreana no debería haber causado demasiada sorpresa en los despachos de la Casa Rosada en función de los antecedentes con los que se venía informando, precedentemente expuestos. En consecuencia, lo que ahora debía hacer la Argentina era ajustar sus planes en materia de política exterior y ponerse a la altura de los compromisos que, como miembro de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), había asumido en 1945 y 1948, respectivamente.
Perón concluyó en la inevitabilidad de la Tercera Guerra Mundial, que si bien tendría a Europa su principal escenario, bien podría iniciarse en un frente secundario, como el este de Asia, donde los soviéticos estaban en condiciones de lanzar un ataque por poderes, algo absolutamente factible teniendo en cuenta los testimonios reunidos desde 1948 por la Cancillería. Advirtió, además, la oportunidad que se le presentaba. Como ya ocurriera en los dos conflictos mundiales anteriores, un tercero revalorizaría nuestra producción agropecuaria, protegería la estructura industrial y, en esta ocasión, revitalizaría al Primer Plan Quinquenal que, para 1949, daba muestras de agotamiento. Sería una excelente ocasión para mostrarse como aliado fiel de los Estados Unidos y de ubicarse en el lado correcto en el momento oportuno.
Los siguientes dos fragmentos de partes diplomáticos norteamericanos parecen confirmarlo: “Las condiciones en Argentina se han deteriorado durante los últimos meses, hasta tal punto que es imposible ver una solución en el marco actual.21
(…) Miranda, Perón y varios otros en la actual administración han basado toda su política en el supuesto de que la guerra entre Estados Unidos y Rusia era inevitable. Argentina se pondría del lado de los Estados Unidos y vendrían dólares para productos argentinos a precios elegantes (…) 22
El segundo amplía esta percepción(…) “Toda la política de Argentina durante los últimos dos años se ha basado en el supuesto de que la guerra entre Estados Unidos y Rusia es inevitable. Perón siente que no se debe de sorprender a Argentina apostando al caballo equivocado por tercera vez, y que en la guerra que se avecina entre Estados Unidos y Rusia, Argentina debe echar su suerte de inmediato con el ganador, que cree que será Estados Unidos”.23
La verdad es que, de lejos, la más importante prioridad de los Estados Unidos era que el Parlamento argentino ratificara el TIAR, que comprometía al país en la defensa continental, aprovechando la urgente necesidad de dólares de la Argentina. Dicha escasez de divisas era el resultado de un prolongado boicot de la Administración de Cooperación Económica (ECA) y la implementación del Plan Marshall, que nos privó de mercados esenciales.24
¿Cómo haría Perón para conciliar esta exigencia por parte del inquilino de la Casa Blanca con la doctrina de la Tercera Posición?
A solo un año de su mandato e instalada la disputa entre Moscú y Washington, Perón había anunciado cuál era el lugar de la Argentina en el nuevo orden bipolar.
La Tercera Posición, cuyos fundamentos Perón había expuesto en un discurso el 6 de julio de 1947, era un instrumento que en materia de política exterior pretendía guardar relativa equidistancia respecto de las superpotencias y de sus respectivos esquemas de seguridad colectivos, con aspiraciones en convertirse en una tercera fuerza en los asuntos internacionales que atañían a la República Argentina. (Lanús, 1986). Sin embargo, esta visión “desideologizada” de las relaciones internacionales reconocía las líneas de borde estipuladas por la potencia hegemónica a nivel hemisférico de los Estados Unidos, que a su vez la interpretaba como una posición hostil hacia su país, una falta de compromiso del gobierno argentino con la Doctrina Truman (1947). Los principios de la Tercera Posición resultaban indescifrables para los norteamericanos por su ambigua formulación, ya que mientras, por una parte, se evitaba chocar con Washington (y en muchos casos procuraba su apoyo para el desarrollo económico), y por el otro, se hacía una exaltación de la mística nacional frente a imposiciones extrañas y esgrimía un discurso de fuerte tono antiimperialista.
Si para Perón pretendíamos ideológicamente estar fuera de este conflicto de intereses entre soviéticos y norteamericanos, ello no implicaba de manera alguna que fuésemos en el campo internacional, prescindentes del problema. Para el líder justicialista se podía a la vez pontificar sobre el nacionalismo e informar a un mismo tiempo a los diplomáticos estadounidenses acreditados en Buenos Aires, que no debía de preocuparse por la postura argentina ante un eventual conflicto bélico: la Tercera Posición sería una política para tiempos de paz, mientras que frente a un eventual colisión armada entre Estados Unidos y la Unión Soviética la Argentina peronista se alinearía siempre con el primero.
Dichas manifestaciones del mandatario argentino, como también la de otros funcionarios de su gobierno, habrán de quedar registradas en documentos oficiales de la embajada norteamericana en Buenos Aires.
“En varias ocasiones le hemos preguntado a Bramuglia y Perón qué querían decir con ´tercera posición´ y por qué consideraban necesario hacer frecuentes referencias a tal posición, ya que estas declaraciones suelen causar mala impresión en el resto de países americanos. Por lo general, se encogían de hombros y comentaban que declaraciones de tal carácter eran un poco de demagogia política para consumo doméstico”
(…) Insiste en que su llamada “tercera posición” no significa en ningún sentido, ni ha significado nunca, que en caso de problemas entre Estados Unidos y Rusia adoptaría una actitud neutral (…)”El Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores y varios otros en el Ministerio de Relaciones Exteriores nos han reiterado una y otra vez que si surgieran problemas entre Estados Unidos y Rusia, Argentina se pondría inmediatamente de nuestro lado.” 25
La Guerra de Corea resultaba entonces ser la oportunidad perfecta para poner a prueba los alcances de la política exterior argentina, como también una excelente ocasión para oxigenar las relaciones con Washington en momentos en que el gobierno gestionaba un empréstito del Eximbank por 125 millones de dólares para saldar sus acreencias comerciales en los Estados Unidos. (López y Anderson, 1998).
IV. MIL SOLDADOS Y UNO
Con los sucesos en pleno desarrollo en las antípodas del mundo, Perón estuvo dispuesto inclusive a sumarse a la acción punitiva contra el régimen de Pyongyang.
Reunido de emergencia, el 26 de junio de 1950, el CSNU solicitó a todos su miembros que prestasen toda la ayuda posible al presidente surcoreano Syngman Rhee, al tiempo que insistía ante las autoridades norcoreanas para que retirasen sus fuerzas detrás del paralelo 38° (Lanús, A., 1984). Así mismo, aprobó también el hecho consumado de que la marina y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en forma unilateral entrasen en combate en Corea Meridional. 26
La inminente caída de Seúl en poder de los norteños obligó a una nueva reunión de emergencia del Consejo para el día 27, la que emitió la resolución 83. En ella se resolvía una intervención militar contra la injustificada agresión de la RPDC, a través de un Comando Unificado, una coalición internacional encabezada por los Estados Unidos, enviada a luchar junto al ejército surcoreano bajo el palio de la ONU.
Argentina no participó de la reunión, ya que ese mismo año había dejado de ser miembro del Consejo de Seguridad, lo que no le impidió cumplir la promesa contraída con Washington, ratificando al día siguiente y con carácter de urgente el TIAR. 27
Inmediatamente a la sanción de aquel pacto en el Congreso, Jerónimo Remorino, embajador en los Estados Unidos, se habrá de entrevistar con el secretario de Estado Dean Acheson, manifestando el apoyo de nuestro país, lo que fue interpretado en los círculos diplomáticos como una evidencia sobre los alcances de las reiteradas promesas del general Perón realizadas ante los diplomáticos de la Unión, de que, en cualquier crisis con la Unión Soviética, la Argentina estaría con los Estados Unidos.
Coincidentemente con estos hechos, el 25 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció a favor de la disposición anunciada por la ONU y los Estados Unidos, dictamen que fue acompañado por la oferta de todo tipo de asistencia a título individual por sus Estados miembros (Taylor, 2020). Una de las primeras respuestas fue la del Canciller Jesús H. Paz, que el 29 del mismo mes en un texto cablegráfico señaló:
“El gobierno argentino, de conformidad con su política internacional, frente a la actual situación, afirma su resuelto apoyo a las Naciones Unidas como único medio de alcanzar una paz efectiva y duradera, y de acuerdo con la decisión del Consejo de la Organización de Estados Americanos, reitera su solidaridad con todos los países de América”. (López y Anderson, 1998).
¿Cuál sería el aporte de la Argentina? Luego de un intercambio de mensajes entre Secretario General de la ONU, Trygve Lie, y el canciller Paz, este le acercó a Perón una propuesta:
“Pensé -y asumo la responsabilidad- que era el momento oportuno de un avance importante en la recomposición de las relaciones con los Estados Unidos. Fui (…) a ver al presidente y le dije: “Creo que hay una forma de conformar de una manera efectiva en apariencia, el pedido de las Naciones Unidas”.28 Perón seguía con atención y cierta impaciencia por saber qué lo iba a proponer. Continué: “en la guerra del '14 y, por supuesto, en la última, contingentes de voluntarios se presentaron para incorporarse (…) La conclusión es simple: creo que habremos cumplido con el pedido del Consejo de Seguridad, si enviamos un reducido batallón de voluntarios”.
En una entrevista realizada en 1998, cuando recién se hallaba en el proceso de redacción de sus memorias, el ex canciller sobre este mismo asunto manifestó:
“A mí se me ocurrió una idea que, modestia aparte, hubiera sido el camino correcto y a un precio absolutamente gratuito. Le entregué el borrador del decreto [a Perón] que incluía todos los puntos a tener en cuenta a la hora de un envío de tropas. Recuerdo que le dije que tenía una manera muy fácil y barata. Mandar un contingente devoluntarios que iban a ir felices, porque les íbamos a pagar muy bien. Era, ante todo, un gesto simbólico. Los americanos estaban enloquecidos con la idea”. (López y Anderson, 1998).
También negó, en esa oportunidad, cualquier tipo de vinculación entre el envío de tropas con el empréstito del Eximbank que gestionaba su par de Hacienda, Ramón Cereijo, a pesar de que las negociaciones que la misión argentina estaba llevando a cabo en los Estados Unidos compartían junto con la escalada del conflicto, la misma sección de la noticias internacionales de los diarios porteños.
Después de presentarle su proyecto y contar con la aprobación del presidente, Paz envió un nuevo telegrama a Lie informando la intención argentina de cumplir con los tratados suscriptos, afirmación que será puesta a prueba el 14 de julio, cuando finalmente la ONU consulte a nuestro país sobre la disposición de despachar fuerzas combatientes. Tres días después, la respuesta argentina resultó afirmativa, quedando el Ministerio de Relaciones Exteriores a la espera de que el Comando Unificado se pusiera en contacto directo con el gobierno. Sin embargo, ese mismo día 17, Perón cambió drásticamente de opinión.
Los argumentos del presidente ante su ministro fueron que:
(…) “se ha producido un vasto movimiento nacional contrario al envío de tropas. ¿Cómo explicarles que van a ser sólo voluntarios? Creo que tendré que disipar los temores de la gente. Los haré esta tarde. Y esa tarde el presidente dio un paso al costado”. 29
El día 19 de julio, ante la prensa, el canciller se habrá de explayar sobre los motivos de la decisión de Perón. La contribución final de la Argentina a la causa de las Naciones Unidas consistirá solo en la entrega de munición de boca. 30
De todos modos, no deja de resultar llamativa la premura en diligenciar el envío de tropas, ya que habiendo transcurrido diez días entre la aceptación y el rechazo de proposición del canciller por parte de Perón -según algunas versiones-, ya se habrían reclutado soldados de la clase 1929, los que habrían recibido un intenso entrenamiento en el Regimiento de Infantería 1 Patricios (RI1) por parte de instructores alemanes y polacos veteranos de la última guerra mundial, con el objetivo de unirse al resto de las fuerzas multinacionales que operarían en el frente entre cuyos oficiales se encontraba el futuro General Pita, quién habría dejado constancia de esa situación en sus memorias.31
Otro indicio acerca de la conformación de dicho cuerpo expedicionario puede ser hallado en el testimonio del militante comunista y empleado de Aerolíneas Argentina, Luis García, quien estando cumpliendo el servicio militar, afirma haber sido movilizado con el objetivo de integrar parte de las tropas que se enviarían a Corea. 32
Hasta el momento existe un solo combatiente argentino del que se tenga algún registro de su participación en la guerra. Se trata de Daniel A. Fernández, sargento de la Able Company pertenecientea la 3° División del Batallón 15 de Infantería, del 8° ejército de la United Nation Force (UNF), quien relataría su experiencia en el conflicto en una nota publicada por la revista “Caras y Caretas”.33
Caras y Caretas, octubre 1951
V. CARTA DE LEJOS
Condicionado por la realidad circundante, el líder justicialista volverá sobre sus pasos alarmado por las marcha de los ferroviarios por las calles de Rosario y otras manifestaciones antibélicas. No sería el único: otros mandatarios del subcontinente se encontrarán con una situación similar, ya que el entusiasmo por los esfuerzos de guerra no siempre fue compartido por sus ciudadanos.34 En nuestro país, aun cuando las protestas fueran protagonizadas por obreros peronistas, resultaban para las autoridades poco espontáneas, y si bien pudieran no estar organizadas por los comunistas, existía la sospecha de que al menos estuvieran infiltradas por ellos.35
En la “comunidad organizada” que imaginaba Perón, los comunistas no tenían cabida, pese a que una de sus primeras medidas de gobierno fuera restablecer las relaciones con la Unión Soviética.36 Los vínculos con la URSS, sin embargo, no se desenvolvieron más allá de lo estrictamente formal. La intención de Perón al reinstaurar las relaciones entre Buenos Aires y Moscú tenía por objetivo generar un equilibrio que le brindara mayor poder de negociación frente a los Estados Unidos.
Los marxistas argentinos que desde 1943 habían quedado desterrados de la vanguardia del proletariado por el ascendente Coronel Perón habrán de encontrar ahora, con la agudización del conflicto Este-Oeste, una nueva causa desde donde, al golpear al gobierno justicialista, ponerse de rodillas ante el imperialismo de los Estados Unidos. Para el Partido Comunista Argentino (PCA), que sostenía una férrea política de alineación con la URSS, la Tercera Posición que enarbolaba el peronismo era impracticable, una simple máscara de pseudo independencia que escondía el seguimiento de la política exterior impuesta por Washington. 37
Así pues, la tarea pedagógica del comunismo sobre la clase obrera consistía en exponer las contradicciones o las reales intenciones del peronismo en política internacional. Apelando a un asunto ampliamente emocional, los comunistas exhortaban a vez a los principales referentes intelectualesa comprometerse en una nueva contienda; la lucha por la paz que se afirmaba era la madre de todas las batallas, la vara con la cual medir aliados y enemigos.
Los movimientos por la paz que comenzaban a germinar en todo el mundo resultan favorables a las necesidades políticas de la Guerra Fría, siendo convocados para su empresa no solo los partidos adscriptos al Kominform, sino también los componentes de los movimientos de liberación de los países que estaban rompiendo con el patronato colonial y demás fuerzas democráticas y progresistas del mundo, que en el caso de Argentina se había constituido en una organización frentista.38
Un año antes de la guerra, en lo que resulta ser la primera evidencia de un contacto entre nuestro país con la Corea popular, una carta fechada en Pyongyang el 21 de agosto de 1949 fijará la posición de la RPDC con referencia al movimiento pacifista argentino. Dirigida al Gobierno Nacional por el Comité Nacional de Pueblos Democráticos de la República de Corea para la Salvaguardia de la Paz Mundial, el objeto de aquella era realizar una firme protesta ante las autoridades de nuestro país al haber “prohibido el Congreso de la paz del pueblo argentino a favor de la paz (…) y haya detenido a numerosas personas”39
La nota de protesta trata sobre el Congreso Nacional de la Paz, a realizarse los días 18 y 19 de agosto de 1949 en la ciudad de La Plata, con la presencia de 1200 delegados de distintos puntos del país. El acto convocado en el Teatro Coliseo fue clausurado por la policía, siendo detenidas unas 200 personas.
Las denuncias sobre redadas arbitrarias y vejámenes por parte de la policía y su Sección Especial, encargada de la persecución de izquierdistas en todas sus variantes, eran habituales en los medios de prensa del PCA, y lo que llama la atención ahora es la procedencia del reclamo en el que se afirma además que:
“Al participar de esta lucha, el pueblo argentino demuestra su unidad internacional con todos los pueblos del mundo amantes de la paz y contribuye a la causa común de la paz y la seguridad”. 40
Estudiantes, periodistas y militantes políticos que se oponían a la guerra, incluso fueron invitados a Corea del Norte para comprobar in situ la devastación provocada en el país por las tropas norteamericanas. En 1951, La Federación Internacional de Mujeres Democráticas, o (WIDF) por sus siglas en inglés, envió una comisión.41 América Latina estuvo representada por la activista y abogada argentina Leonor Aguiar Vásquez. La delegación que ingresó a la península desde China fue recibida en Pyongyang por el propio Kim Il-sung. (Taylor, 2020).
Esta intervención en el Lejano Oriente y las denuncias de los crímenes en Corea habrán de provocar la expulsión de Aguiar Vásquez de las filas de la UCR donde militaba, y según se argumentó, su separación se justificaba por su vinculación con una agrupación dirigida por URSS: la UMA (Unión de Mujeres Argentinas).42
Entre las organizaciones de jóvenes opuestos al intervencionismo norteamericano, invitados a la Corea septentrional también será de la partida otro argentino, el sociólogo Carlos Strasser, que por entonces era un joven estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que más tarde se habrá de destacar por una sólida carrera académica en nuestro país como en el extranjero. La presencia de Strasser habrá de ser confirmada en una entrevista que este investigador le realizará en octubre de 2022.
VI. LOS PRIMEROS EMBAJADORES
A poco más de dos años del armisticio de Panmujón, el más largo de la historia contemporánea, Perón será arrojado del poder por sus propios camaradas de armas. Para entonces, la probabilidad de que la guerra en la península diera inicio una tercera confrontación mundial ya se había esfumado de los planes del ex presidente, que fue virando de una posición de enérgico compromiso con la causa de Occidente a una actitud más crítica de la gestión del conflicto por parte de los Estados Unidos, editorializados en uno de los principales medios oficialistas. 43
Ese mismo año 1955 en Bandung, la París de Indonesia, se habrá de concretar la primera cumbre de Estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acababan de romper con su dependencia colonial.
Tanto el prolongado exilio del líder justicialista como el primer cónclave afro-asiático tendrán una importante gravitación en las próximas dos décadas, lo que nos habrá de permitir comprender e interpretar mejor la evolución de las relaciones entre Buenos Aires y Pyongyang.
La “Revolución Libertadora” (1955-1958) se propuso desperonizar el país. Impuesto por decreto, el damnatio memoriae tenía como objetivo borrar toda evocación colectiva del régimen depuesto, por lo que la política exterior como extensión de la política interna no quedó exenta de esta depuración ideológica.
Con la caída de Perón, los militares parecieron haber tomado conciencia también del alcance de la Guerra Fría, la que habrá de ocupar un lugar relevante y prioritario en las Fuerzas Armadas. En consecuencia, se produjo un cambio de paradigma: el modelo de formación prusiano fue sustituido por el estadounidense, victorioso en dos confrontaciones mundiales, asumiendo, de esta manera, el carácter positivo de los Estados Unidos como potencia hegemónica en el bloque occidental, donde no había lugar para fórmulas híbridas como la de doctrina de la Tercera Posición, la que será reemplazada por una alineación semiautomática con Washington.
Este drástico cambio puede seguirse a través de los informes elevados por diplomáticos de la Unión en Buenos Aires, donde no dejaban de demostrar su simpatía por el carácter democrático del gobierno provisional, y su amigable actitud con respecto a los Estados Unidos.
“(…) existe un acuerdo general de la Embajada de que el gobierno provisional que asumió después de la revolución del 16 de septiembre (…) es el más amigable con los Estados Unidos que ha existido aquí durante muchos años y ha demostrado convicciones y propósitos democráticos. Ambos factores –disposición amistosa hacia los Estados Unidos y orientación democrática– han sido relativamente poco frecuentes en la historia de Argentina”. 44
La predisposición del presidente Gral. Pedro E. Aramburu de dar inicio a una nueva etapa de cooperación entre ambas naciones habrá de ser confirmada durante la visita de una misión norteamericana encabezada por Henry F. Holland, secretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos a fines de noviembre de 1955.
En dicha ocasión, el funcionario de la administración Eisenhower tuvo la ocasión de confirmar cuán sinceras eran las intenciones del gobierno de facto.
“El Sr. Holland tuvo la oportunidad de un intercambio informal de puntos de vista específicos con el Presidente Aramburu (…) Durante el transcurso de esa charla, el Presidente argentino indicó que su Gobierno se adherirá en la primera oportunidad factible a la resolución anticomunista aprobada en la Conferencia de Caracas sobre la abstención argentina, afirmó su creencia de que la “Tercera Posición” que en algún momento defendió la Argentina era una ficción tonta, y confirmó la consideración del gobierno actual deunaley que proscribe al Partido Comunista, que el Sr. Holland aplaudió”.45
Otro documento remitido por la Embajada norteamericana permite ratificar la importancia que había adquirido para Washington contar con el apoyo de la Argentina en su cruzada contra el marxismo, además de la valorable influencia regional que tendría su conducta
“Este Gobierno ha hecho fuertes representaciones sobre el comunismo. Propone adherirse a la Resolución de Caracas y seguir un programa vigoroso para acabar con la conspiración comunista. Si lo hace, de hecho, sigue este curso la importancia para nuestro hemisferio. (…) La adhesión a la Resolución de Caracas dejará a México como único estado latinoamericano que no ha suscrito la Resolución (…) Si los argentinos realmente atacan al comunismo, las repercusiones en Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay serán importantes. Podría abrir el camino para una configuración importante y permanente del comunismo en América del Sur”.46
Al Gobierno Provisional le cupo participar de las votaciones para el ingreso de varios países del Este Asiático a las Naciones Unidas, votando afirmativamente la solicitud de ingreso de Corea del Sur (Resolución 1017 (XI) de la AGNU, como también las resoluciones 910 (X) del 29/09/55. 1180 (XII) del 29/11/57 y 1264 (XIII) del 14 /11/58), favorables al bloque occidental, referidas a la cuestión coreana. 47
Además, junto con Brasil y la India, nuestro país se propuso solucionar el problema de los ex prisioneros del conflicto, recibiendo parte de estos y dando motivo al agradecimiento de la Asamblea General en sus resoluciones 910 (X) del 29/11/1955 y 1010 (XI) del 11/01/1957 la AGNU. 48
Si bien la orientación pro occidental de la Argentina parecía no ponerse en dudas, en lo que respecta a la cuestión coreana se siguió en la misma dirección de aquellos a los que había derribado del poder, no se reconoció al gobierno de Seúl como el legítimo representante de Corea, según lo dispuesto por la ONU, y como consecuencia tampoco se establecieron relaciones de Estado a Estado, siendo los intereses coreanos en el país atendidos por la embajada de los Estados Unidos desde 1950 hasta 1962.49
El único hecho significativo, fue la acogida por razones humanitarias de algunos prisioneros de origen norcoreano. El tema de los prisioneros de guerra ocupó un lugar central en las preocupaciones de Pyongyang y Beijing, una batalla política en la que sobre todo China no quería claudicar y que a punto estuvo por empantanar las negociaciones que culminarían en el Armisticio de Panmujón.(Sung, 2012, p. 108).
Norcoreanos y chinos sospechaban que los Estados Unidos y la ONU estaban reteniendo a una masa importante de hombres bajo el argumento de que para su repatriación debía tenerse en cuenta la voluntad de los afectados. Desde Washington se creía que el hecho de entregar a todos los prisioneros de guerra comunista, cuya relación con respecto a los prisioneros norteamericanos y de la ONU era de 10 a 1, fortalecería al régimen de Kim Il -sung, por lo que si un gran número de prisioneros de guerra comunistas elegían permanecer en el “mundo libre”, el bando de los Estados Unidos, se verían en una situación favorable para lanzar una ofensiva propagandística contra los comunistas. La situación se zanjó finalmente con un acuerdo respecto a la repatriación voluntaria de prisioneros el 8 de junio de 1953 (Chen, 2005, p. 178).
Cuando cesó el conflicto en el campo de Geoje-do, una comisión formada por naciones neutrales, con India a la cabeza, habrá de supervisar el retorno de 83.000 norcoreanos hacia el Norte y el establecimiento de otros 22.000 en el Sur. El remanente compuesto por 76 norcoreanos y 12 chinos tuvieron la opción de emigrar, con el auxilio de la ONU, a un país neutral. 50
Los motivos de esta decisión tenían que ver con el destino que les esperaba eventualmente si los devolvían a su país de origen. De la RPDC llegaban noticias de hambrunas, deportaciones y juicios políticos; al Sur la situación no parecía mejor, ya que la política interna represiva del presidente Rhee y la discriminación que sufrían por su origen sirvieron para definir la posición de los cautivos. Luego de otros tres años de confinamiento en un campo de la ONU en Madrás, India, finalmente doce norcoreanos y dos chinos obtuvieron la residencia en Argentina. (Cheng 2005, p. 270).
Mediante la Resolución n° 1164/56, la Dirección Nacional de Migraciones autorizó el ingreso al país de los ex prisioneros; los primeros siete coreanos en 1956, mientras que los cincos restantes “embajadores sin cartera” arribaron el 10 de mayo del año 1957.51
Primer contingente de prisioneros norcoreanos se embarca hacia la Argentina.
Foto. Asociación de Coreanos en Argentina
Ex prisioneros norcoreanos en Argentina
Foto: libro La inmigración coreana en Argentina, 1990
VII. SEÚL
A la Revolución Libertadora habrán de suceder gobiernos civiles débiles (Arturo Frondizi entre 1958 y 1962; y Arturo Illia, entre 1963 y 1966) que, condicionados por el esquema binario de la Guerra Fría, estuvieron impedidos de ejercer una política exterior más autónoma y heterodoxa, mientras que los gobiernos de facto que les sucedieron, sectores más reaccionarios, auspiciaban un alineamiento internacional con espíritu de cruzada. Las Fuerzas Armadas estaban persuadidas de que la estabilidad, el orden y el anticomunismo eran tres funciones insoslayables con las cuales estaban absolutamente comprometidas, y por lo que no dudarían en intervenir en su carácter de garantes del orden político y social. En ese contexto, la llegada de Arturo Frondizi a la presidencia estuvo tan cargada de expectativas como de acechanzas. El nuevo mandatario se postuló con un perfil claramente opositor al régimen de facto y acercando posiciones con el peronismo, a la vez que levantaba banderas populares y antiimperialistas que resultaron atractivas para simpatizantes de partidos de izquierda y para un considerable número de electores justicialistas.52
Siendo diputado y vicepresidente del bloque radical de los 44, Frondizi se había opuesto a la apresurada ratificación del TIAR en momentos en que la administración peronista, apremiada por el compromiso contraído conel subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Edward Miller, y precisada de cerrar la negociación del empréstito del Eximbank, aceleró la aprobación de aquel instrumento diplomático. 53
Durante el debate del 28 de junio de 1950, Frondizi alertó sobre las implicancias que dicho pacto tenía de manera implícita para la soberanía nacional,en particular el probable carácter del Pacto de Río como un instrumento a los fines de los intereses estadounidenses en la región. (López y Anderson, 1998).
Habían pasado ocho años de aquella intervención parlamentaria, un atisbo en el cambio de actitud de Frondizi se vislumbró cuando comprendió la necesidad de que la Argentina diversificara sus relaciones exteriores. Como parte de ese cambio decidió ampliar los vínculos con el Asia descolonizada y sus prometedores mercados emergentes, siendo el primer presidente argentino en visitar ese continente en una gira oficial que incluyó la India, Japón y Tailandia. Corea en esta oportunidad no figuró en su hoja de ruta. 54
En Bangkok tuvo la oportunidad de asistir a la sede de la alianza de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, (SEATO) por sus siglas en inglés, una estructura regional de defensa que desde 1955 tenía como objetivo contener la expansión del comunismo en esa parte del globo.55





























