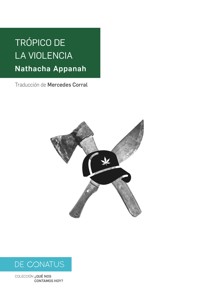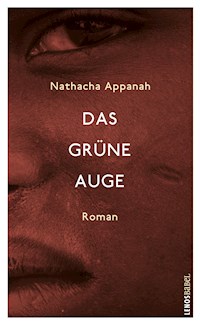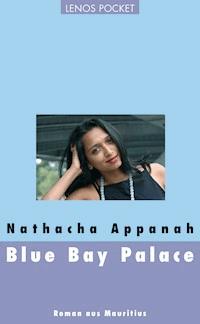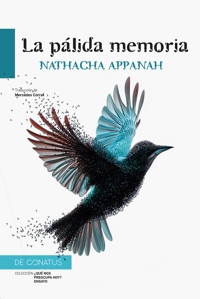
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ¿ Qué nos contamos hoy? Ensayo
- Sprache: Spanisch
Mi mente ha lavado a esos antepasados, les ha secado la cara, los ha peinado, los ha vestido con ropas limpias, los ha alejado de las bodegas de los barcos y de la perspectiva del trabajo diario en los cañaverales. Es una imagen casi limpia. Es una memoria deslavada. En este momento, la memoria de los que fueron esclavos es fundamental. Necesitamos cerrar definitivamente esa infame historia de la humanidad. Nathacha Appanah, que ya quiso mostrar la cara oculta de la isla de Mayotte en Trópico de la violencia, necesita ahora visualizar a sus propios antepasados esclavos que un día salieron de la India en un barco hacia Isla Mauricio.Hay muchos textos que tratan el postcolonialismo, la emigración o la esclavitud. La pálida memoria ofrece un punto de vista diferente, el de una autora de éxito, perfectamente integrada en la sociedad francesa que quiere mostrar la sensibilidad heredada de su cultura, antigua y desarrollada en un entorno pobre, que despertó en ella la necesidad de narrar. La pálida memoria da vida a antepasados que sólo conocemos a través de fotos, historias y gestos que han llegado hasta nosotros. Al conocerlos podemos hacernos conscientes de nuestra sombra. UNA FASCINANTE Y CONMOVEDORA LECTURA PARA LOS AMANTES DE LA HISTORIA Y LAS MEMORIAS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA Pálida memoria
Nathacha Appanah
Colección ¿Qué nos preocupa hoy?
ENSAYO
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación del Institut Français. Esta obra ha recibido ayuda del Centre National du Livre.
Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut Français. Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Centre National du Livre (Ministère Français de la Culture).
Título:
La pálida memoria
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Nathacha Appanah (2023)
Título original: La mémoire délavée
© Mercure de France, 2023
© De la traducción: Mercedes Corral
Primera edición: octubre 2024
Diseño: Álvaro Reyero Pita
ISBN epub: 978-84-10182-08-0
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
La memoria es una elección. Lo dijiste un día dándome la espalda, como si fuera una divinidad la que hablaba.
Ocean Vuong, En la Tierra somos fugazmente grandiosos.
1.
Cuando llega la época en que los estorninos se despliegan en el cielo para dibujar figuras líquidas y en movimiento, veo hincharse y formarse una damajuana.
Luego veo un sombrero grueso que se convierte lentamente en una vela que ondea al viento, se aleja y desaparece. Intento descifrar la danza de los estorninos como lo haría con un acertijo, con la esperanza de que cada cuadro sea una palabra y, puestas unas detrás de otras, esas palabras formen una frase y, de repente, esa sea mi primera frase, mi evidencia.
Cuando este año llega la época en que esas aves, como los humanos, emprenden rutas migratorias, siguiendo no se sabe qué viento favorable, para buscar más alimento y más calor, me pregunto cómo encuentran esos caminos. ¿Quizá subsista en ellos la memoria de un paso a través del cielo que se transmiten de pico en pico, año tras año?
Aparecen al anochecer, el momento del día en el que somos más vulnerables. En esos minutos de color gris azulado extraños y escurridizos, de cuando el sol se va, algo procedente de las profundidades del tiempo surge y nos lo recuerda. Un miedo, una intranquilidad, una fragilidad. Apretamos el paso, sentimos un peso en el corazón y los niños lloran sin motivo. Al caer la noche, dejo de escribir y me doy cuenta de hasta qué punto se me escapa esta cosa que empecé hace meses. Esta cosa, digo. Esta cosa, como si existiera en alguna parte, esta cosa como si fuera un objeto. Esta cosa se me escapa, digo. No está ni aquí ni allí. Esta cosa es un relato sobre mis abuelos, y hoy, cuando los estorninos se agitan, sigo sin encontrarla.
Cuando, de repente, desde un árbol del muelle, aparecen como una deflagración silenciosa, se podría pensar que el follaje ha rxplotado. ¿A qué se parece el destino de los que emigran? ¿Explota ruidosamente o implosiona íntimamente?
Los científicos han descubierto que, durante estas danzas, los estorninos se comunican entre sí susurrando, y así, de susurro en susurro, giran a la izquierda, a la derecha, siempre juntos, bajando en picado y girando de nuevo hacia arriba. Es una forma de defenderse contra los depredadores. También es una llamada visual y audible para otros estorninos que se encuentren extraviados, para que se unan al grupo antes del anochecer. ¿Cambia este murmullo de año en año? ¿Se modifica según la figura formada, según el destino a alcanzar? No podemos saberlo, es un secreto que los seres humanos nunca descifrarán.
Los estorninos no dibujan estas formas con ninguna idea ni intención, no imaginan el poder de evocación que tienen para los de aquí abajo. ¿Qué sentido tiene la belleza, qué sentido tiene la imaginación, si la muerte golpea en medio de la representación? Nacieron para volar y sobrevivir, el sentido de su existencia está contenido en estos dos verbos.
Paso horas haciendo figuras. Tengo ideas, muchas ideas. Tengo ambiciones formales, tengo el propósito de hacer una construcción literaria, como si estuviera erigiendo algo palpable que fuera visible desde lejos. No solo quiero contar la historia de mis abuelos, quiero ir más allá de la narración, quiero armonía, complejidad en el reverso, pero sencillez en el anverso. Sueño con un libro que hable del pasado, del presente y de todo lo que ha sucedido entremedias. Un libro que marque el final del exotismo y de lo pintoresco con palabras que me pertenezcan a mí, a mis abuelos y también a todo el mundo. Quiero una damajuana que se convierta en un sombrero.
Un poema.
Escribo sobre mis abuelos y mis padres, sobre mi infancia, sobre la casa de Piton y la finca azucarera de Antoinette, y sobre la plantación de Camp Chevreau, y sobre todas estas historias hilvanadas juntas en un gran poema en versos libres. Una palabra un estornino unas palabras unos estorninos una frase una forma una belleza. Retuerzo la lengua para que adopte esa forma, mi padre aparece con su coche en la esquina de un verso y desaparece, no puedo retenerlo así, en este molde. Lleno páginas y páginas de lo que yo llamo poesía y mi abuela está estática como en las fotos, mi abuelo está borroso, falta algo. Digo mente, pero quiero decir corazón. Me gustaría que todo fluyera con suavidad, que el sombrero se transformara en velo, pero las palabras son pesadas, como de hormigón.
Nadie de mi familia podría leer esto, habla de ellos y, sin embargo, los aliena. No entenderían nada de estas frases, de estas elipsis, la narración cambia, gira, serpentea, es opaca. Cubro mi cuerpo con el lenguaje y la forma como si fueran una segunda piel, olvido lo que tengo que decir, olvido el corazón que late, simple y frágil, solo pienso en cómo brilla esta piel, solo pienso en la figura efímera que aparece en el cielo.
Esta tarde hay muchos estorninos: ya no murmuran, gritan. Sus formas oscuras y densas, como el interior de grandes bocas, hacen que el corazón me lata un poco más deprisa. Son solo pájaros. Son solo mis abuelos.
Vuelvo a empezar.
Quizá esta cosa se encuentre todavía más atrás en el tiempo. Antes de que nacieran mis abuelos, en el barco que transportó a mis antepasados, y podría ser como un relato de aventuras con la negrura del mar, el gris del oleaje, el azul de la isla y el verde de los campos de caña, pero eso sería disfrazar de nuevo esta historia con los colores y el ropaje de la ficción. Sería, qué ironía, otro exotismo.
Hay que quitar el barniz de cada página, despegar esta piel-máscara bajo la cual el relato está desnudo, el relato es sincero, el lenguaje es el del agua, la tierra y la noche. Hay ausencias, grandes segmentos de historia que han caído en el vacío, y permanezco durante días al borde de estos abismos, incapaz de abarcarlos. Querría ahondar en ellos con la mirada, ensuciarme las manos a fuerza de sumergirlas en este material, recuperar el sabor de lo que se ha perdido, pero estas ausencias son para siempre.
Cuando vuelven los estorninos, alzo mi rostro a menudo hacia el cielo del crepúsculo con la ilusión de poder vislumbrar con claridad y sinceridad mi propio relato migratorio, de poder leer en él el principio, la belleza, la intención, la forma y el secreto. No es la vela de un barco, son solo estorninos, y eso también es bonito, solo estorninos.
2.
No es un principio ni el principio, pero empieza así:
En los archivos de inmigración indios del Instituto Mahatma Gandhi de isla Mauricio hay tres fichas. Pertenecen a mis tatarabuelos y a su hijo, mi bisabuelo. Dan fe de su llegada a Port Louis, la capital de lo que entonces era una colonia británica, el 1 de agosto de 1872. Poco más de un siglo antes de que yo naciera o apenas un siglo antes, no puedo sopesar el tiempo que me separa de ellos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eran trabajadores indios contratados, culis, así se les llamaba, que habían dejado su pueblo indio de Rangapalle, en el distrito de Visakhapatnam, en el Estado de Andhra Pradesh. En el puerto de Madrás, actual Chennai, embarcaron en un navío llamado John Allan, y su travesía duró alrededor de siete semanas.
El número de mi tatarabuelo es el 358444. Tenía cuarenta y cinco años. Mi tatarabuela tenía treinta y nueve, las autoridades británicas le asignan el número 358445 y a su hijo, de apenas 11 años, el 358448. Estos números me impresionan. Sé que tenían que recordarlos o llevarlos consigo como un salvoconducto cuando se desplazaban fuera de la plantación de caña. Es lo que más los identifica, por encima de sus nombres, demasiado complicados. Como sus caras, quizás, que se parecen a tantas otras, o como su lengua, que nadie comprende realmente.
Soy consciente de la deshumanización inmediata que supone asignar un número a un ser humano. Es un rejonazo que marca el antes y el después, una marca que se aplica con un hierro al rojo vivo.
Yo también me aprendo de memoria esos números y, de vez en cuando, los recito en voz baja: 358444, 358445, 358448. No es una oración ni un mantra, es para no olvidarlos.
Mis antepasados llegaron a isla Mauricio siguiendo una ruta migratoria abierta por un barco llamado Sarah, que atracó en Port Louis en agosto de 1834 con treinta y nueve trabajadores contratados a bordo. La ruta permaneció abierta hasta 1920.
Conozco los hechos, puedo recitarlos también casi de memoria, y hacer con ellos una presentación, una lección.
El engagismo (indentured labour o coolie trade, en inglés) es un sistema de trabajo por contrato creado en 1830 por los europeos (ingleses, franceses, portugueses y holandeses) para suplir la falta de mano de obra en los campos de caña de azúcar de las colonias tras la liberación de los esclavos. Es una trashumancia global, una migración organizada y multidimensional dictada por la expansión colonial europea, pero también por la miseria endémica en los países de los contratados. Javaneses, japoneses, tonkineses, mozambiqueños, malgaches, chinos e indios abandonan sus países a cambio de míseros salarios y la promesa de una vida mejor. Los países son numerosos, antiguas posesiones, territorios laboratorio, fuentes de riqueza para los imperios coloniales, tierras de inmigración, focos de miseria y resiliencia: Sudáfrica, Australia, Barbados, Cuba, China, Fiyi, isla de Granada, Guadalupe, Guayana, India, Indonesia, Irlanda, Jamaica, Kenia, Kiribati, Malasia, Martinica, isla Mauricio, Uganda, Perú, Portugal, isla de la Reunión, Santa Lucía, islas Salomón, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu. Estos nuevos trabajadores abandonan sus países en barcos, se someten a largas semanas de travesía y se comprometen a trabajar la tierra durante tres, cinco o diez años.
Mientras haya mares, mientras haya miseria, mientras haya dominantes y dominados, tengo la impresión de que siempre habrá barcos para transportar a personas que sueñan con un horizonte mejor.
Desde la abolición de la esclavitud, la India, entonces colonia británica, ofrece una fuente barata de recursos para las islas azucareras. Entre 1834 y 1920, alrededor de un millón quinientos mil trabajadores contratados, el ochenta y cinco por ciento de ellos indios, son enviados a las colonias británicas. 453.063, casi una tercera parte, acaban en isla Mauricio, el resto en las Antillas británicas y en Natal, Sudáfrica. Varios miles de trabajadores indios emigran también a las colonias francesas (118.000 a La Reunión, 25.000 a Martinica y 42.000 a Guadalupe).
Entre Rangapalle, el pueblo natal de mis antepasados, y el puerto de Madrás, donde embarcaron en el John Allan, hay 843 kilómetros. Nunca sabré cómo esta pareja y su hijo de once años hicieron este viaje en 1872. ¿Caminaron durante semanas a lo largo de la costa? ¿Divisaban a veces, al doblar las curvas, el océano Índico —esa extensión cuya travesía era tabú y a la que llamaban el kala pani, el «agua negra»—? ¿Formaban parte de un grupo? ¿Sabían al menos a qué se obligaban y adónde iban? ¿Habían tenido relación con los reclutadores, los maistrys, que en esa época se adentraban en los campos para convencer a los indios de que les siguieran?
Al principio del engagismo, los reclutadores mienten a los curiosos: les prometen dinero fácil y una vida acomodada, pero no les hablan de la vida cotidiana en las plantaciones de caña. Algunos firman sin saber el destino, el tipo de trabajo o la duración del contrato. Los secuestros son habituales, los abusos y los malos tratos también.
La historia del engagismo indio se introdujo en las escuelas mauricianas a través de esta anécdota: a los primeros trabajadores contratados se les dijo al parecer que bajo las rocas de isla Mauricio yacían grandes cantidades de oro y que bastaba con darles la vuelta para ganar una fortuna. En mi pupitre de colegiala yo, con muy poca compasión, me burlaba de aquella credulidad. Oro debajo de las rocas, ¿quién puede creerse algo así?
Según su ficha, mi tatarabuelo es contratado por Maroussem et Compagnie, que posee una próspera hacienda azucarera en Antoinette, un pueblo del norte de la isla.
Además de su salario mensual de 5 rupias (10 céntimos de euro), los contratados en Mauricio reciben 2 libras de arroz, media libra de legumbres, 50 gramos de sal, aceite y vainas de tamarindo. Las raciones son menores para las mujeres y los niños.
En mi cocina, peso 1 kilo de arroz, 250 gramos de lentejas y 50 gramos de sal. Los coloco delante de mí, junto a una botella de aceite. No tengo vainas de tamarindo. Miro este despliegue, pero no, la palabra «despliegue» no es la apropiada. Es lo contrario, es una vida de miseria calculada al milímetro, es la vida cotidiana roída hasta el hueso. Tengo pensamientos oscuros e inconfesables: ¿qué pasaría si le dijera a mi familia que, durante un mes, nuestra dieta va a consistir únicamente en estos ingredientes?
Recuerdo que, durante mi primera estancia en Francia, debía de tener veinte años, la gente me tomaba a menudo por una india. Cuando explicaba los rasgos de mi cara —siempre acababa resumiendo esta parte de la historia con la frase: «Mis antepasados indios sustituyeron a los esclavos negros en las plantaciones de caña de azúcar»—, me sorprendía que el engagismo no fuera más conocido. Quizás esos extraños momentos en los que tenía que justificar mi color, mi rostro, revelar mis orígenes, hicieran surgir en mí la idea de mi primera novela…
Cuando trabajé en este libro a principios de la década de 2000, no sabía nada de mis antepasados, nunca había pisado la India ni sentía la necesidad de preguntar a los miembros de mi familia, porque lo que quería escribir era una novela. Hasta que entré en posesión de las tres fichas de los archivos en 2022, siempre había pensado que el padre de mi abuelo era el que había sido un culi y que había llegado a isla Mauricio a principios del siglo xx