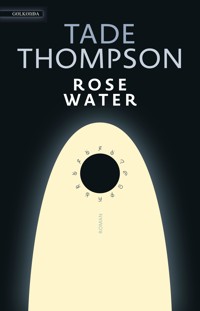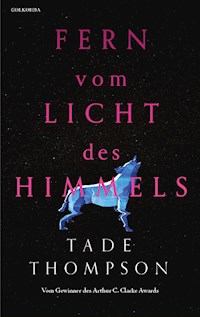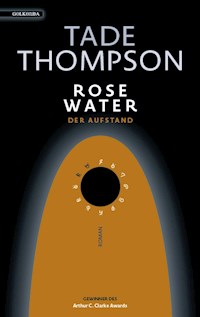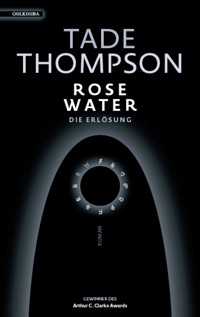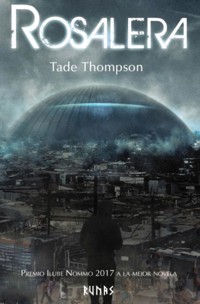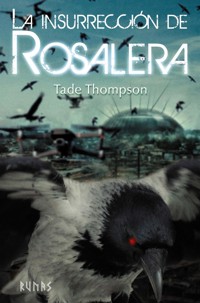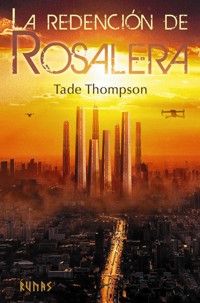
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
La vida en la ciudad estado independiente de Rosalera no es todo lo que sus ciudadanos esperaban... El alcalde, Jack Jacques, descubre que las deudas en las que incurrió durante la insurrección ahora le atenazan. Además, Nigeria tampoco va a permitir que Rosalera se independice sin luchar. Y algunos habitantes alienígenas de la ciudad han empezado a asesinar a humanos para introducirse en sus cuerpos y hacerse con el control. Un pequeño grupo de hackers y criminales que operan a través del espacio-tiempo, la xenosfera y las fronteras internacionales tiene que impedir el avance extraterrestre. La fugitiva conocida como la Chica de la Bicicleta, Karoo y su antigua jefa Femi puede que sean la última línea de defensa de la humanidad. "El tercer volumen de la trilogía de Ajenjo cierra una gran y original obra de ciencia ficción, que mezcla y empareja tropos clásicos con un entorno nuevo y, de esa forma, cambia su significado... Una conclusión asombrosa de una trilogía que expande nuestra percepción de lo que puede hacer la ciencia ficción". The Guardian
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA REDENCIÓNDE ROSALERA
TADE THOMPSON
Traducción de Raúl García Campos
Para Hunter.¡Los hijos medianos son los más mejores!
«El cuerpo del hombre no está separado de su alma; pues lo que llamamos cuerpo no es sino una parte del alma que se discierne a través de los cinco sentidos.»
William Blake,El matrimonio del cielo y el infierno
Preludio a la Redención
Los últimos días
Soy la persona menos indicada para contar esta historia, pero nadie más está dispuesto a hacerlo. Los pocos que conocen todos los hechos (o, al menos, más hechos que yo) no tienen ningún interés en revivirla. Yo tampoco, pero lo que sí tengo es el deseo de contarla, así que eso es lo que voy a hacer. Se dice que la información, al igual que la energía, no se destruye. Ignoro cuánto hay de verdad en eso, no soy omnisciente. De lo que sí estoy segura es de que los límites de mi realidad empiezan a difuminarse, así que procuraré ser breve.
Soy la persona menos indicada porque, debido a lo implicada que estoy, no puedo ser objetiva. Quizá incluso altere algunos de los hechos para adaptarme mejor al hilo narrativo. Si estás de acuerdo con estas advertencias, escucha: me llamo Oyin Da, y estoy aquí para contarte el principio y el final.
Llevan persiguiéndome desde que era adolescente. El Gobierno dice que soy peligrosa, y lo soy, si crees que las ideas entrañan algún peligro. Una bala es una idea.
Y también lo es una escopeta. De vez en cuando me pongo una chilaba para que nadie sepa de qué época procedo.
Viajar en el tiempo puede suponer un problema. No es que no funcione, porque sí que funciona. Lo que resulta problemático es el cómo. El tipo que concibió la máquina, Conrad, era… inteligente, pero a juzgar por sus escritos, debía de padecer una grave psicosis; porque ¿qué demonios son unos «hucfarlóbulos»? Todos sus papeles están plagados de palabros, neologismos y metonimias absurdos. Ninguna de las extrapolaciones que hicimos mi padre, el profesor y yo sirvió de nada en la Lijad. Por no hablar del proceso de miniaturización que se requería para mis partes cibernéticas.
Será mejor que empecemos ya. No hay tiempo que perder. Y, sin embargo, lo estoy perdiendo. Es porque no sé por dónde empezar. Han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir muchas cosas. El mundo entero tiene los ojos puestos en Rosalera, mientras la Unión Africana discute qué hacer con la ciudad. No será complicado: hace poco se anexaron todas las islas caribeñas. Rosalera será fácil. Aunque nada que tenga que ver con Rosalera es fácil o predecible. Sí, puede que el azúcar glasé se lo hayan echado gratis, pero aun así la tarta hay que pagarla. Vaya que sí.
Soy Oyin Da, la improbable, la Chica de la Bicicleta. Soy una artesana; la historia es mi arcilla. Préstame mucha atención. Habrá giros de guion, el punto de vista podrá cambiar de repente y se levantarán huracanes sin previo aviso.
Soy Oyin Da, la improbable, y estos son los últimos días de Rosalera.
Matar en Rosalera
En 2068, dado que ahora las curaciones se efectúan de forma constante, en lugar de una vez al año, es casi imposible matar a nadie dentro de la ciudad de Rosalera, de modo que los cuatro que somos en mi equipo llevamos un cuarto de hora disparando contra un hombre, recargando y concentrando los balazos en el cerebro, con la intención de destrozárselo por completo para que, cuando se regenere, la persona que era antes ya no pueda volver a ser, y los alienígenas no puedan emplear su cuerpo a modo de receptáculo.
—Un momento —digo—. Probemos con una carga química.
El cráneo está abierto; el rostro, hecho un amasijo de carne; y, aun así, continúa sanando. Tolu embute una carga en la fosa craneal media y se aleja corriendo.
—¡A cubierto!
Se produce una explosión sorda, pero una llamarada química se propaga en todas direcciones, y entonces sé que su cerebro no podrá sobrevivir a algo así. Ya nos hemos hecho con el chip identificativo.
—Vamos. La Policía no tardará en aparecer —digo.
Ellos se escapan por su lado, y yo me desvanezco en la xenosfera.
Koriko significa «hierba»
Le gustan las mañanas. Le gusta oír a las lombrices revolviéndose plácidamente bajo la tierra y a los pájaros ensayando sus trinos, y también le gusta sentir la humedad del rocío matinal. El sol apenas asoma tras el horizonte y el nuevo resplandor despereza a cuantos seres vivos rodean a Alyssa, incluidos los humanos y aquellos que son como ella: los hogarícolas. Una vez más, ha dormido al raso y, a juzgar por los cristales que le cubren el cuerpo, unos zarcillos se han agarrado a la tierra y han echado ramas hasta arroparla con una maraña de frágiles tallos bifurcados. Da un bostezo y desmenuza todo el tejido al estirarse, y a continuación se levanta.
Desde aquí otea el valle del Yemayá, la ciudad que se expande en el centro y la extensión del extrarradio. También divisa las fronteras con Nigeria, controladas por los robots centinelas, y a los humanos del turno de noche, equipados con sus trajes tecnológicos.
El lugar donde antes se levantaba la biobóveda lo ocupa ahora un aeropuerto. Y al lado de este se encuentra la Colmena, donde se lleva a cabo la gestión de los hogarícolas.
Es lo que siempre había querido (no su parte humana, sino su yo hogarícola): un planeta sin infestar por las toxinas y sin una actividad industrial descomedida. No hay drones foráneos en el aire. Los nigerianos han aprendido a dejar de enviarlos; salía demasiado caro reemplazarlos cuando vieron que los múltiples ganglios los derribaban una y otra vez.
Ella es la ciudad y la ciudad es ella. Los nervios de Ajenjo se extienden por las paredes de todos y cada uno de los edificios, reticulados bajo tierra, por el río. Todo es de ella, todo es ella.
Así, oye y siente una explosión. Se ha producido demasiado lejos de su cuerpo, pero su conciencia se adentra en la zona mental, en lo que los humanos llaman «xenosfera».
¿Cómo me llamaban? Koriko, que significa «hierba». Tuvieron que ponerme un nombre para poder adorarme. No entiendo por qué. Nunca respondo a sus plegarias, y solo me ocupo de los asuntos de los hogarícolas, pero los oigo constantemente. Algunos creen que encarno a la ciudad y me llaman Rosalera. Hay algo de cierto en eso, pero esta ciudad no existiría de no ser por Ajenjo. Cuando pienso esto, Ajenjo se rebulle, concibiendo una advertencia y afirmándose en su afecto, que no me profesa a mí. Sueña con mi predecesor, Anthony, su difunto avatar. Creo que lo prefería a él. Para mí solo tiene silencio.
Es una guardería. O lo era. En un cráter recién abierto por una bomba hay varios niños humanos muertos y desmembrados. Sin duda, una pieza de artillería que no llegó a estallar durante los bombardeos de la insurrección. El metal de los columpios y de los toboganes está retorcido, al rojo vivo. Hay dieciséis niños heridos, y Alyssa los cura en cuestión de minutos, antes de que lleguen los angustiados padres.
Oye el murmullo de las oraciones, pero no titubea, incólume su determinación. Da las instrucciones debidas y, en las profundidades, Ajenjo se agita. La tierra se desplaza y retumba por segunda vez, y unos zarcillos emergen del suelo. Se enroscan en torno a los cinco niños muertos y se los llevan consigo, al seno de Ajenjo, ajenos a las súplicas desgarradoras de los padres.
¿Acaso no lo saben? ¿Por qué preguntan? ¿Por qué siempre preguntan? Todavía hay miles de millones de hogarícolas en la luna hogariana a la espera de que se les adjudique un huésped terrícola, y Alyssa-Koriko es su psicopompo.
—Rogadles a vuestros propios dioses —les dice a los que están rezando.
Deja su lugar de descanso para atender a los cinco niños fallecidos.
Límites
Oyin Da observa a Koriko mientras esta se aleja. Se recuerda a sí misma que hay una solución para cada problema, en un intento de no caer en la desesperación. Percibe la misma actitud en Tolu Eleja, que aguarda a su lado. Desde que Kaaro y ella lo rescataron en el 66, Tolu se ha integrado en la resistencia con gran entusiasmo, incansable y eficiente ante los agentes del Gobierno, siempre centrado en su cometido, como un buen soldado. Por desgracia, Koriko ha dado lugar a una situación muy distinta de la que todo el mundo esperaba, y las dotes de Tolu no resultan de tanta utilidad para la tarea que tienen entre manos.
—Es demasiado poderosa e impasible —observa Tolu.
—Lo sé —dice Oyin Da.
—¿Cómo vamos a...?
—No lo sé —lo interrumpe ella—. Pero quiero descubrir los límites de sus habilidades. Vamos.
Mafe
El testigo le dice a Aminat que el muerto no podía sino morir joven.
—Se llamaba Jackson Mafe y era idiota. Ya podías tener toda la paciencia del mundo, que Jackson te sacaba de quicio. Estaba un poco... Ya sabe. —El testigo se señala la sien con el dedo índice, que después mueve en círculos mientras enarca las cejas. Aminat asiente. Jackson padecía algún tipo de discapacidad intelectual. «Sigamos.»
—Seis de la mañana en la calle Lumumba, cuando estoy abriendo. Veo pasar a Mafe y le saludo, pero él no me responde. No le doy importancia. Al rato, se acerca caminando en la dirección opuesta, solo que no va caminando, sino más bien marchando. Aunque tampoco es una marcha normal. ¿Cómo se llama a eso de levantar los pies tan alto como puedes sin doblar las rodillas?
Paso de la oca.
—Sí, eso. Iba al paso de la oca.
En cualquier caso, ahora Mafe está rígido y frío, en la misma postura en la que cayó, cubierto por el dulce rocío matutino de Rosalera, vestido con la misma ropa con la que fue visto el día anterior, el semblante casi apacible, tan limpio de arrugas como de expresión. No debe de llevar mucho tiempo muerto. Los gules aún no se han apropiado de él, así que ha terminado convirtiéndose en un reanimado. Hoy en día son muy raros de ver. Los hogarícolas se dan mucha prisa a la hora de ocupar los cuerpos disponibles, tanta que a veces solo transcurren unos instantes desde que se produce el fallecimiento. Cuando Aminat termina de revisar las declaraciones de los testigos, Mafe ha empezado a sacudirse espasmódicamente y tiene los ojos abiertos. A Aminat le da la impresión de que los mantiene clavados en ella, acusadores.
Habla en privado con un equipo de detectives y les ordena que arresten a los sospechosos.
—¿Por qué? —se extraña uno.
Porque es vuestro trabajo, responde Aminat, provocando que todos se rían. Sin embargo, guardan silencio de pronto cuando se fijan en su gesto pétreo.
Cuatro arrestados, uno de ellos cuando está comiendo abula, plato que insiste en llevarse consigo porque el «el rancho de la trena es bazofia». Pese a que lo han esposado, se las apaña para dar otro bocado y sonríe.
El escaneo del chip identificativo arroja múltiples errores, tal y como Aminat se esperaba. Tienen etiquetas civiles emitidas por el Gobierno, pero también mejoras militares producto de la guerra, así como identificadores fantasma, muy comunes entre la clase criminal. Incluso la propia Aminat lleva uno, del que se sirvió cuando la insurrección la convirtió en una fugitiva.
No ha llegado a la oficina cuando el alcalde la llama.
—Suéltalos —dice.
¿Que suelte a quiénes? Aminat se hace la tonta.
—Ya sabes de quiénes te hablo. Hoy el día se me presenta muy ajetreado, y a ti también. Deja de perder el tiempo con los héroes de guerra.
¿«Héroes de guerra»? Provocaron la muerte de un hombre indefenso. Hicieron que se le...
—¿Le dispararon a sangre fría? ¿Lo apuñalaron? ¿Lo pasaron a bayoneta? ¿Lo golpearon?
No.
—Pues entonces suéltalos, Aminat. Joder.
No fue el encargo de una... empresa privada.
—Adiós, Aminat.
Aminat da las órdenes necesarias, pero autoriza un operativo extraoficial de vigilancia por medio de artrodrones, y hace que los datos recabados se le envíen al subcutáneo. Sigue a los cuatro sospechosos de forma intermitente durante todo el día. Los patólogos confirman que Mafe ya no está, que no lo han reposeído, que es un reanimado común. Koriko debe de estar muy ocupada.
Más tarde, sale de casa a hurtadillas empleando el identificador fantasma que le hizo Pez Malo. Siente que se ha distanciado de su novio, pero cree que aún tiene tiempo para arreglar la relación, aunque también tiene la impresión de estar rodando ladera abajo con una avalancha pisándole los talones.
Sueño irregular
Kaaro se despierta en cuanto Aminat sale de la casa, dejando a medias un sueño que lo había llevado a restregarse la mejilla contra una tosca pared de adobe, sobresaltado al cortarse su vínculo psíquico. No se levanta ni se agita. Sabe lo que viene ahora: Aminat estará fuera un par de horas y volverá magullada y dolorida. Sin embargo, ella no hablará del tema y él no se asomará a su cabeza en busca de respuestas.
La pantalla de su teléfono se enciende y, en un primer momento, cree que es un mensaje de Aminat, pero solo se debe al aviso de la actualización de software del terminal subcutáneo, la cual aprueba antes de activar el modo noche.
Se gira y sigue durmiendo.
La mosca detrás de la oreja
Cuando una buena parte de su mundo desaparece, Pez Malo interrumpe el estudio sobre conexiones de red no contiguas que está llevando a cabo para investigar lo sucedido.
Se quita el casco conector y parpadea para que la vista se le adapte a la iluminación del laboratorio. Tres estafadores informáticos duermen en el suelo en distintas posturas, uno de ellos con la boca abierta. De la pared cuelga un traje conector en el que Pez Malo está trabajando, prácticamente terminado. Se desliza hacia una de las cinco estaciones de trabajo, casi atropellándole la pierna a uno de los timadores, y despliega los detalles en un holograma.
Dispone de un mapa de todos los chips identificativos, en el que destacan las personas de mayor relevancia.
Kaaro se cuenta entre los cinco primeros; Pez Malo le hace una comprobación varias veces al día.
Su identificador acaba de desaparecer.
Esto puede significar muchas cosas: un error de software, un acceso a unas instalaciones de seguridad o incluso un deceso.
Pez Malo actualiza el sistema y sitúa el foco en Rosalera, pero Kaaro no reaparece. Busca a Aminat y la encuentra en modo fantasma. Abre las grabaciones de vigilancia y cuantas imágenes se han captado en torno al fantasma, lo cual no es tarea fácil puesto que se trata de un modo en el que Aminat es ciberinvisible, y además hay otros fantasmas rudimentarios en torno a ella. Cuando el estafador informático que tiene más cerca se tira un pedo, Pez Malo le da un puntapié.
Se frota la barbilla. Aminat parece estar ejecutando algún tipo de misión, por lo que ponerse en contacto con ella ahora podría complicarle las cosas. Podría llamar a Kaaro, pero quizá ese imbécil forme parte de la operación, aunque esté «retirado». Por tanto, Pez Malo se limita a comprobar el hardware con minuciosidad, en todo momento con la mosca detrás de la oreja.
Efluvios
Sospecho que algo va mal, pero no sé muy bien el qué. Estoy sentada, mirando la pared donde he clavado con chinchetas las notas sobre los distintos actores. El último viaje a 2067 se me hizo un poco raro, más que nada porque ya había visitado ese momento exacto y lo recordaba distinto de como lo vi en esta ocasión. ¿Será una mala pasada de mi memoria o será que la máquina me había enviado a una dimensión alternativa?
Cuando los ojos empiezan a dolerme, me los froto, y luego vuelvo a estudiar el tablero.
Kaaro. Aminat. Jack Jacques. Hannah Jacques. Alyssa, o Koriko. Taiwo. Femi Alaagomeji. Pez Malo. Ajenjo. Rosalera.
Todos ellos se arremolinan en torno a mí, el futuro de la humanidad pendiente de un hilo. Quizá yo sea la única que tiene una ligera idea de lo que hay que hacer y cuándo. Ojalá.
Rompo los papeles y arrojo los fragmentos al aire, para después recogerlos, apilarlos al azar y volver a clavarlos en diferente orden, confiando en que así las piezas encajen, en encontrar la inspiración.
Doy dos manotazos en la pared. Mi habitación se asemeja al interior de un tanque de agua, y de hecho quizá lo fuese en el pasado. Todas las pantallas están apagadas; los efluvios impiden que me concentre. Una portilla se abre y una mano me tiende un café humeante, el quinto de los que he pedido solamente a lo largo de la última hora. Me quemo la lengua pero apenas me doy cuenta. Tengo el estómago revuelto; según parece, no solo de café vive el hombre. Ni la mujer.
Pongo un disco de I. K. Dairo, empezándolo por Salome, y canto con ella, balanceando la cabeza adelante y atrás.
Pienso.
Buscándote en el agujero donde te habías metido
Dahun, al contrario que la mayoría, vive feliz.
Tiene su casa en Níger, en la parte del Sáhara de la Gran Muralla Verde, donde el aire sopla fragante y el calor es piadoso. Las noches están cargadas de misticismo y en cada rincón se habla una variedad distinta de árabe. En las noches tranquilas, puede oír la música palpitante de la discoteca, The Disco Inferno. Sentado en la terraza, brinda por la luna llena y lee las noticias de la bolsa. Es un tema del que no entiende nada, pero aspira a convertirse en un experto algún día, puesto que con su último trabajo acumuló una cuantiosa suma. Se pregunta si debería seguir ofreciendo sus servicios, porque lo último que le apetece es abrazar una ametralladora y volver a jugarse la vida, por mucho que le paguen.
Se toma la ginebra de un trago y se sirve otra.
Cuando termina la botella, se dirige al dormitorio con paso vacilante. Después decide que mejor sale a dar un paseo, para despejarse. Todavía es pronto; quizá se acerque al pueblo, donde pueda charlar un rato con un ser humano de verdad que no esté al otro lado de un dispositivo electrónico. Se pone la capucha (es curioso el frío que llega a hacer en el desierto por la noche). En cuanto se aleja medio metro de la casa, los protocolos de seguridad se activan.
Recorre el sendero de la entrada y gira hacia la izquierda para salir a la carretera polvorienta y bordeada de matorrales. Se nota extraño dos segundos antes de que algo se le escurra sobre la boca, se le enrosque a la garganta y le presione los brazos contra los costados. Es como una pitón o una boa constrictora, un ser orgánico, musculoso, inflexible. Intenta morderlo, en vano. Cae al suelo, maldiciéndose por haber perdido reflejos, y repara en el hombre que parece controlar a la serpiente.
—Caleb Fadahunsi —dice el desconocido—. Tranquilo. He venido a detenerte.
La silueta del hombre se antoja extraña, incluso entre las sombras. Viste una especie de sudadera con capucha y unos pantalones oscuros y ceñidos, pero la cosa que mantiene inmovilizado a Dahun parece nacer del brazo derecho del hombre, como si formara parte de él. Conoce el nombre completo de Dahun, lo que significa que han hecho bien su trabajo, sea quien sea la gente para la que trabaje. No le hace ninguna gracia que lo llamen Caleb. Se acerca un coche, demasiado oportuno para tratarse de una coincidencia. Es un todoterreno con las lunas tintadas, de aspecto militar, que avanza a gran velocidad. Cuando se encuentra a unos veinte metros y empieza a aminorar, el dron perseguidor de Dahun lanza un misil compacto contra él. El hombre se alarma, al igual que Dahun cuando comprueba que el vehículo está intacto, seguramente gracias a su blindaje.
—No te resistas —le advierte el hombre.
Es una imprudencia por su parte, porque el dron volverá a disparar en cuestión de segundos. Está vinculado con el identificador de Dahun y actuará contra todo a excepción de él. Ya ha dejado atrás el tejado y se dirige veloz hacia ellos. El hombre mantiene la calma.
—Utiliza proyectiles antiblindaje —le avisa Dahun—. Lárgate y olvidémonos de todo esto. —Sin embargo, cuesta oír su voz bajo la mordaza de la serpiente.
Dos sombras persiguen al dron, y bajo la luna llena Dahun las ve aletear: búhos, búhos de vigilancia cibernética. Se echan encima del dron, que intenta virar, demasiado tarde, y cambiar de objetivo. Entre los dos búhos, el dron cae al suelo silenciosamente.
El tentáculo (porque es un tentáculo y no una serpiente) afloja su presa. El coche se acerca y se detiene junto a Dahun.
—Entra —le ordena el hombre.
Dahun se levanta.
—Me detienes solo porque me apetecía dar un paseo.
El hombre protege la cabeza de Dahun con la mano cuando este sube al todoterreno.
—¿Y quién crees que te metió esa idea en la cabeza?
El vehículo, eléctrico, se conduce por sí solo, tal vez propiedad del Gobierno. El hombre lo esposa y le pone el cinturón. De piel clara y apariencia algo grotesca, es sin duda de Rosalera, lo que resulta chocante porque el Gobierno nigeriano es quien controla las BVC, las bestias de vigilancia cibernética, y luego está el vehículo militar. Dahun se despidió amistosamente del alcalde Jack Jacques al término de la guerra. Jacques le pagó con generosidad, y en plazo. ¿Por qué iba a...?
—¿Quién eres? —le pregunta Dahun.
El hombre mantiene el rostro oculto bajo la capucha. El tentáculo se enrosca y golpetea el asiento como una lengua reptiliana.
—¿Para quién trabajas?
Más silencio.
—¿Eres de Rosalera? ¿Eres un reconstruido?
Cuando el todoterreno coge un bache, el hombre se aprieta contra el cinturón del asiento.
—Estúpido.
—¿Qué?
El hombre estira el cuello hacia delante, pero la sombra de la capucha transforma su cara en un pozo insondable.
—Que eres un estúpido. Pero no te preocupes, no te pasa solo a ti.
—No creo que...
—Mi madre era abogada y decía que todo aquel que sea detenido en un país libre o supuestamente libre tiene derecho a guardar silencio. Sin embargo, ¿hay alguien que ejerza ese derecho? No. Siempre tienen que abrir el maldito pico, ¿verdad? Como si los policías fueran sus confesores. Quiero decir, les gustaría serlo, pero no lo son. Todo el mundo cuenta cuáles fueron los hechos, pero al hacerlo se incriminan ellos mismos. Así que, Caleb, cállate de una vez. No tienes ni idea de quién soy ni de por qué te he detenido. Todo lo que me digas podría serme de utilidad.
Por el acento, parece de Sudáfrica, con ese extraño gorjeo de resonancias holandesas que le imprimen a su entonación.
—Entonces ¿estoy detenido?
No obstante, el sudafricano sigue su propia recomendación y no le responde.
Mientras dormías
El teléfono despierta a Kaaro con la llamada de un numero desconocido. El lado de la cama donde duerme Aminat está frío.
—Tiene que venir a la cárcel, señor Kaaro. —No reconoce la voz.
—Ya no se me permite entrar en las instalaciones gubernamentales. Y es Kaaro sin más.
—En esta ocasión se le han retirado esas restricciones, y además se tomarán las precauciones pertinentes.
—Ya, pero no tengo por qué hacer lo que me dices. Yo no trabajo para el Gobierno —dice Kaaro—. Estoy retirado.
—Femi Alaagomeji solicita su presencia, señor.
Kaaro mira fugazmente el lado donde no está Aminat y contesta:
—Estaré ahí dentro de una hora.
El dichoso Locke
—Me gustaría trasladarle la pregunta a Hannah Jacques —dice el presentador.
Hannah no titubea.
—Para explicar esta cuestión, recurriré a un ejemplo universal, válido tanto en Rosalera como en Ojuelegba, Lagos. Pongamos por caso a una mujer de cuarenta años, de cuarenta shakespearianos inviernos. Se ve envuelta en un accidente automovilístico o se cae por una ventana. De una u otra forma, sufre daños cerebrales, de extrema gravedad, pero no muere. Tras un largo tratamiento médico y después de pasar varias veces por quirófano, sobrevive, aunque ya no es la misma de antes. Su personalidad ha cambiado. Cojamos a esta misma mujer, ahora sin accidentes de por medio, pero cuarenta años mayor, con la enfermedad de Alzheimer. Ya no es aquella que era con cuarenta, ni con catorce. Y de nuevo la misma persona, esta vez sin accidentes ni demencia, solo que ha tenido una apoplejía y le cuesta entender y articular las palabras. Ya no es la de siempre. Podría seguir así un buen rato. ¿Esquizofrenia? ¿Estrés postraumático? ¿Amnesia disociativa?
—Aún no ha respondido a la pregunta, señora Jacques —le recuerda el presentador.
—Ser una persona no consiste solo en tener memoria. Damos por hecho que, al morir, los reanimados se desprenden de su yo, y que, una vez que Ajenjo los resucita, ya solo son cuerpos, recipientes orgánicos a la espera de que los ocupe alguna presencia alienígena. Es como una pesadilla ideada por el fantasma de John Locke. Están esos alienígenas, estúpidos pero muy avanzados tecnológicamente, que almacenaron los recuerdos de todo su pueblo y después lo aniquilaron. Sin duda, Locke diría que los recuerdos son el pueblo, y en ese sentido, todos y cada uno de ellos siguen vivos, almacenados en un servidor ubicado a billones de años luz. También diría que los reanimados no están vivos, puesto que no parecen recordar la vida que llevaban antes. Utilizar los cuerpos reanimados como huéspedes para los hogarícolas muertos sería tan sencillo y cuestionable desde el punto de vista ético como ponerse la ropa puesta a la venta por una organización benéfica. En realidad, aprovecharse así de los reanimados es como echar sal en la herida de los familiares de los fallecidos.
El presentador levanta la mano.
—Lamento tener que interrumpirla para centrarnos en la pregunta: ¿cree que los reanimados hogarícolas son personas?
—Creo que los cuerpos en los que esos recuerdos se han insertado son personas. La humanidad no consiste tan solo en los recuerdos. El yo viene encarnado, y por eso Hannah Jacques reanimada seguiría siendo Hannah Jacques, del mismo modo que Hannah Jacques con demencia seguiría siendo Hannah Jacques.
—En ese caso, ¿a quiénes debemos considerar hogarícolas? —pregunta el presentador.
—Todos los hogarícolas murieron durante el genocidio que dirigieron contra sí mismos y que pretenden vendernos como una solución desesperada para sobrevivir. Ahora yo le haré una pregunta a usted: cuando un hogarícola descarga su yo en el recipiente humano, ¿se conserva una copia en el servidor? Porque, de ser así, ¿quién es el hogarícola: la copia del servidor o la que hay dentro del cuerpo humano?
—No tenemos tiempo para extendernos. Señoras y señores, Hannah Jacques.
Cuando el aplauso se extingue y los micrófonos se cierran, el presentador le dice por lo bajo a Hannah:
—Esto no va a alegrarle el día a su marido.
—No le han hecho las cejas pero que nada bien —contesta ella sin más, antes de abandonar el estudio.
Hermana Soledad
Femi entorna los ojos cuando vienen a buscarla. Por lo general, pasa veintitrés horas al día a oscuras, ella sola, sin más sustento que un poco de pan y agua, y con un simple cubo en la esquina como cuarto de aseo, a lo que debe sumar la humillación de saberse observada por medio de la cámara de infrarrojos instalada en el techo. Hace tiempo que dejó de contar los días, pero calcula que llevará año y medio encerrada sin juicio previo. Dejó de menstruar al cabo de seis meses, a causa de la malnutrición. Cada cuatro semanas la examina un médico indiferente. Todos los días, durante la hora que pasa a la luz del sol, se mira las llagas, las uñas y el tono de la piel, y comprueba cuánto se ha agravado la insuficiencia de vitaminas y de micronutrientes. A menudo, el pan está enmohecido, pero Femi no pierde la esperanza de que el Penicillium la aprovisione de la cantidad justa de antibióticos y, quizá, incluso de algún mineral imprescindible.
La cabeza.
Con el tiempo llegó a convencerse de que había perdido la cabeza, pero poco a poco ha cambiado de opinión.
Nadie la ha interrogado, nadie la ha torturado, nadie ha abusado de ella. En teoría, este tipo de detención supone una tortura según las Naciones Unidas, aunque ¿quién les hace caso hoy en día? La ONU sucumbió a sus conflictos internos cuando los Estados Unidos la abandonaron, y el Reino Unido carecía de la fortaleza necesaria para mantener a raya a China y a Rusia.
¿Tienes miedo?
No. Es cierto, controlan mi cuerpo, pero mi cabeza es más fuerte que la de todos ellos juntos. No voy a hundirme, si te refieres a eso.
¿Qué piensas de la muerte?
Si me muriera hoy, ya no podría morirme, como dice la canción.
Te necesito viva.
Verás, me encantan estas charlas, pero ahora mismo no te aseguro que vaya a sobrevivir. Puede que me vean hablándole a la nada y me lleven a un psiquiátrico.
Todavía tengo muchas cosas que contarte.
Si fuera necesario, Femi soportaría que la dejaran incomunicada. No le resultaría fácil, pero lo sobrellevaría. Cuenta con la ventaja de saber muy bien cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo cual a veces molesta a los demás, porque no se la puede adular y porque rara vez se muestra insegura o incómoda. El caso es que alguien que no se esperaba ha estado viniendo a verla a la celda, con cierta cotidianidad, y esto la ha ayudado a afrontar los meses de encierro. Sin embargo, sus captores no son conscientes de esto, por lo que Femi cree que podrían estar perplejos al verla tan serena.
No es la hora de salir a hacer ejercicio y tomar el aire, así que se extraña cuando vienen a buscarla. Además, la luz es más intensa de lo habitual, teniendo en cuenta que aún es por la mañana. Lo normal es que la saquen por la tarde. ¿Le habrá echado pelotas Jack Jacques y habrá autorizado una ejecución sumaria? No está lista para morir, pero se ha enfrentado a muchas cosas para las que no estaba lista y las ha superado.
La sientan delante de un burócrata cualquiera con aires de grandeza, el cual le comunica que la van a dejar en libertad al día siguiente, aunque no le aclara el motivo. Quizá sea exagerado llamarlo «libertad», dado que nunca más se le permitirá regresar a Rosalera.
—Quiero hablar con Kaaro —solicita—. No por teléfono; en la misma sala. Hoy.
En_desacuerdo
La consulta es sobre su nombre.
—Lora Asiko.
Quieren conocer su edad. Opciones: objetividad/frivolidad. Frivolidad.
—Una dama nunca desvela esas cosas.
Risas.
Consulta sobre su ocupación.
—Soy la asistente ejecutiva del alcalde Jack Jacques.
Consulta sobre su plato favorito.
—Helado de chocolate, sin virutas.
Consulta sobre el lugar donde nació.
Error de búsqueda.
—Lo siento, no lo he entendido.
Repetición de consulta.
Error de búsqueda.
#Riesgo_de_bucle_infinito
Estimar/mentir.
—Nací en Lagos, como el alcalde.
Consulta sobre por qué está nerviosa.
—Llevo mucho tiempo lejos del alcalde. Me necesita para organizar su agenda y su vida. Estoy deseando regresar.
Consulta: raíz cuadrada de 8.936.
—94,53.
Consulta sobre el significado de «Mo beru agba».
—Una locución yoruba que, literalmente, significa «tengo miedo de mis ascendientes», aunque en realidad se refiere al temor a distintas entidades sobrenaturales, como los magos, los hechiceros y los brujos. Asimismo, se trata de una fórmula indirecta para infundir respeto o causar impresión cuando se llega a viejo, y también de una apelación al buen comportamiento cuando se es joven a fin de disfrutar de una senescencia tranquila.
Consulta sobre...
#Interrumpir.
#No_es_necesario_responder_a_mas_consultas.
#Han_comprobado_tu_funcionalidad_y_operatividad.
—No quiero contestar a más preguntas. Quiero irme.
Consulta...
#Interrumpir.
—Me voy. Adiós.
Lo sabe
Sé lo que está haciendo Eric. Sé muy bien cuál es el valor estratégico del mercenario Dahun como moneda de cambio. Sabía cuánto tiempo podría pasar con Femi, y aun así no me bastó.
—Sé demasiado —le digo al vacío. Mi voz parece detenerse a escasos centímetros de mi cara—. ¡Oooooohhh! ¡Aaauuuh!
No suena ningún eco.
¡«La mujer que sabía demasiado»!
Me pongo seria y reorganizo el tablero.
Atuendo
Pez Malo vuelve a encontrar a Kaaro. El problema se debía a una actualización de software. Obtiene una confirmación visual, por medio de las cámaras más próximas.
¿Qué cojones lleva puesto?
Astronauta
En lugar de confinarlo en un compartimento concreto, en la prisión le piden a Kaaro que se ponga un traje con un visor incorporado, el cual tiñe de verde claro todo cuanto ve. Aunque parece un astronauta, cree que, aparte de aislarlo de los microbios que componen la xenosfera, el traje está concebido para que no se le reconozca. Le da calor y le aprieta, sobre todo en torno a las axilas, los codos y la entrepierna, donde el material se arracima. Además, está convencido de que la botella de oxígeno que lleva acoplada, o bien es antigua, o bien está a punto de agotarse, porque le cuesta mucho respirar y lo que le llega a los pulmones no es precisamente aire fresco. Quizá debió haber utilizado el retrete antes de ponérselo, porque ahora le han entrado ganas de hacer pis. Se pregunta de dónde sacarían este traje.
Dos guardias armados lo conducen por las entrañas de las instalaciones, sujetándolo en todo momento por los codos, puesto que el traje entorpece sus movimientos. Al menos, así no puede oler la mugre.
No ve a los presos, aunque de vez en cuando un guardia aparece en la periferia del visor y lo sobresalta. Puede que ya ni siquiera haya presos; tal vez algunos fallecieron y los alienígenas los utilizaron como receptáculos; y tal vez a otros los dejaron libres tras servir como soldados en la Guerra de la Insurrección. A Kaaro lo obligaron a luchar en ese conflicto, en el que perdió a varios amigos, adquirió distintas habilidades y experimentó con el homicidio.
Al cabo, lo dejan en un cuarto, de tres por tres metros, con una bombilla desprotegida y apagada colgada del techo, las esquinas llenas de telarañas y un geco descansando en medio de la pared en un ángulo de cuarenta y cinco grados respecto de la horizontal. Los yorubas nunca matan a los gecos trepadores porque creen que protegen la integridad de las estructuras y que, si mueren dentro del edificio, este podría desplomarse. Hay dos sillas de madera, cubiertas de polvo, juntas, que piden una mesa a gritos. Kaaro arrastra una de ellas hasta colocarla frente a la otra y se sienta. La madera chirría bajo su peso.
No tiene que esperar mucho hasta que Femi aparece.
Está demacrada, el mono azul de la cárcel le cuelga por todo el cuerpo como si se hubiera vestido con una cortina, tiene el pelo corto, los ojos hundidos y calza unas chanclas; no es aquella a la que lleva un año y medio sin ver. El guardia se queda junto a la puerta cuando Femi se acerca con el cuerpo encorvado y ocupa la silla de enfrente. No lleva joyas ni maquillaje; la mujer hermosa que es yace oculta bajo los meses de privaciones. Aun así, conserva la entereza. La mirada férrea e implacable, la determinación indemne. ¿La habrán torturado?
—¿Qué te han...? —comienza Kaaro.
—Eso da igual. Kaaro... me alegro de verte, aunque sea con un traje espacial. ¿Cómo está Aminat? Eras mi agente predilecto, ¿lo sabías?
—No tienes por qué halagarme, Femi.
—No te halago. Me habría gustado que hubieras llegado más lejos, pero solo sabías pensar con el pene.
—¿Necesitas un abogado? Te puedo...
—No. Escucha, necesito que te quites el casco.
—¿Qué? Si me lo quito, los xenoformes de mi piel...
—Tejerán una red en cuestión de nanosegundos y te meterás en mi sesera y en la del cretino este de la puerta. Sí.
—¿Eso es lo que quieres?
—No te recordaba tan lerdo. Presta mucha atención, porque no sé durante cuánto tiempo podré seguir hablándote. Léeme la mente, y date prisa. Léelo todo, o todo lo que te dé tiempo. Ahora.
Kaaro empieza a sacarse el casco, mientras calcula los segundos que el guardia tardará en darse cuenta de lo que ocurre y, o bien dé la voz de alarma, o bien intente detenerlo. En la cabeza de Kaaro:
Los primeros ahorcamientos se llevaban a cabo en los árboles, sobre todo si Jesús bajaba de la cruz y te acusaba de incurrir en insubordinación cuando tu equipo perdía las últimas siete finales. A veces los ahorcados defecan y las piernas se les embadurnan de excremento. Los atletas dinámicos de Rosalera perecen entre las vías del ferrocarril cuando intentan correr más que los trenes como parte de su entrenamiento. ¿Lo pillas? Trenes, entrenamiento. Lee el documento adjunto todos los días durante los próximos cinco años, y observa cómo el pelo se te pone blanco y el cerebro se te hace papilla. Todos vendrán a mirarte el pelo. La cola saldrá por el jardín y llegará a la calle, donde terminará provocando un atasco. Una intachable vecina, acólita y aduladora superior del primer ministro, sucumbirá y los ametrallará hasta que no quede ni uno vivo. Después la vecina morirá a manos del castillo hinchable tras ser juzgada por pintarrajear las matrículas de los coches aparcados junto al zoológico.
Pero no importa. Para cuando Kaaro consigue adaptarse a la nueva mente, ya está tendido en el suelo, esposado y retenido por alguien que grita, la mejilla presionada contra el suelo frío, la nariz manchada de polvo, mientras mira fijamente a Femi, que también está esposada y mirándolo a él.
—No te preocupes —sisea ella.
Kaaro nota que los ojos se le inundan de lágrimas.
—No pasa nada —dice Femi.
¿De verdad es esto lo que ha tenido siempre en la cabeza? ¿Esto es lo que llevaba dentro?
—Te quiero —dice él. No es una declaración ni un sentimiento romántico. Es lo que sucede cuando comprendes a la perfección a otro ser humano, cuando la empatía se vuelve absoluta, como le sucedió con Nike Onyemaihe, la única con la que hasta ahora había compartido un mismo espacio mental de una forma tan plena. Es conocer su historia, sus defectos, el porqué de esos defectos, su dolor, su sufrimiento, su corazón marchito y oculto. Es el amor que sientes por un hermano o por una tía, de ese tipo que soporta y sobrevive a cualquier adversidad, magullado pero intacto.
—Estaré bien, Kaaro —le asegura, gritando con todas sus fuerzas para hacerse oír por encima del vocerío de los guardias alarmados.
—Lo sé —dice él.
La sacan del cuarto a rastras.
—Me pondré en contacto contigo.
Lo sé.
Allí, ahora
Elevadas las oraciones a Koriko y retirados los bots de la frontera, los contingentes enfrentados de Nigeria y de Rosalera se encuentran al norte del perímetro de la ciudad Estado. Eric está en lo alto de una pequeña colina, desde donde lo ve y lo controla todo. Atardece, el cielo teñido de rojo sangre bajo la luz mortecina. El tentáculo se le enrosca y desenrosca del cuello laxamente. Están unidos el uno al otro casi por completo, aunque de vez en cuando Eric se disocia de él, solo para volver a sentirse humano, siquiera durante unos minutos. El apéndice asusta a la gente, le hace creer que es un alienígena, sin importar que fuera una persona quien le dio forma al tentáculo.
Se acerca una furgoneta por el lado de Rosalera, se detiene y los faros se apagan. El personal de seguridad abre la parte de atrás y hace bajar a una escuálida Femi Alaagomeji. El tentáculo se contrae, quizá debido a la rabia que de súbito embarga a Eric, quien se obliga a serenarse. Esta mujer, esta resuelta y hermosa mujer que le salvó la vida, fue encarcelada y él no ha podido liberarla hasta ahora. Mira lo que le han hecho. Le hace señas a su gente para que lleve a Dahun al punto de intercambio. En la agencia había a quienes el plan de Eric no terminaba de convencerlos; al fin y al cabo, Dahun era un mercenario y el alcalde no le debía lealtad. Eric creía otra cosa, y estaba en lo cierto. Todo se reducía al tipo de personas que el alcalde aprecia, y a cómo trata a su equipo, esté formado por contratistas o no.
Eric se encuentra un tanto intranquilo al hallarse tan cerca de Rosalera porque sabe que Kaaro está ahí: Kaaro, el grifo; Kaaro, el que le aconsejó que se marchara de la ciudad, y el que se adueñó de su cerebro sin hacer el menor esfuerzo. Es demasiado poderoso para que se enfrente con él, pero ellos dos son los últimos sensibles vivos y deberían ayudarse el uno al otro.
Eric prefiere mantenerse a cierta distancia del punto de intercambio por una cuestión de respeto. No quiere introducirse en la cabeza de Femi por accidente.
Seis horas después, a la entrada de la suite del Hilton, vestido con una holgada sudadera con capucha para tapar el tentáculo, oye que lo llaman para que pase. Femi se ha puesto un albornoz malva y lleva el pelo más corto aún que antes, sin teñir. Sigue pareciendo un saco de huesos, aunque ya no se la nota tan tensa. Normal, con lo que el Gobierno paga por la habitación. Un colega de Eric que ha pasado por la cárcel dice que se te queda pegado un hedor que nunca termina de irse. Quizá eso sea cierto para los demás, pero no para Femi. Ha reparado también en la película de antifúngicos que se ha aplicado por todo el cuerpo; nadie se fía de los sensibles.
—Estoy listo para que me informe y para dar parte, señora —dice Eric.
—No es necesario —rehúsa ella—. No ha ocurrido nada, aparte de que me han tenido encerrada en una celda de aislamiento. No necesito cuidados especiales, y ya me he puesto al día mientras estaba en el baño. ¿Tienes mis órdenes?
Eric aprieta su muñeca contra la de ella. Por «órdenes» se refiere a los permisos y las credenciales de la S45 que quedaron desactivados cuando la capturaron.
—Gracias por venir a buscarme, Eric —dice ella—. No lo olvidaré.
—Sí, señora. —Por un instante se pregunta si debería abrazarla. Por un instante—. ¿Qué instrucciones tiene para mí, señora?
—El objetivo, Eric, es salvar al mundo de Rosalera. En estos momentos, debemos considerar la ciudad una cabeza de playa para los invasores extraterrestres. Nosotros somos las tropas que les harán frente.
—¿Disponemos de recursos?
—El presidente me ha asegurado que me enviará todos los recursos que necesite; además, la Unión Africana y la Asociación de Estados del Caribe están celebrando sesiones a puerta cerrada con el propósito de formar una coalición. Pero, por ahora, solo contamos con Nigeria.
—Sí, señora.
—Aunque también están nuestros socios.
—¿Socios?
Una de las puertas del dormitorio se abre y de él sale una mujer. Al contrario que Femi, es alta, aunque entrada en carnes, y lleva el pelo recogido en un pompón afro a cada lado de la cabeza. Levanta la mano hasta el hombro con flojedad para saludar a Eric.
—Eric, te presento a la fugitiva Oyin Da.
Capítulo 1
Mi recuerdo más antiguo es el de la ceremonia de nombramiento de un bebé de la aldea de Arodan. Voy todo el rato cogida de la mano de mi padre.
A los niños yorubas no se les pone un nombre sin más cuando nacen. El nombre influye en el destino de la persona y en el cumplimiento de la voluntad de los ancestros. Mi nombre completo es Oyindamola, aunque prefiero sencillamente Oyin Da. Significa «dulzura, o miel, mezclada con riqueza, o con bienestar»; es un buen nombre, y además gustaba a mis ancestros, según el sacerdote de Ifá. No me caracterizo precisamente por mi dulzura, pero eso nunca les ha importado a mis padres.
La ceremonia tiene lugar en el patio de los padres de la criatura. Hay una tarima ocupada por una mesa principal llena de adornos. Los padres están allí sentados con el bebé, y la mujer que preside la mesa, Doyin, robusta e imponente, sostiene un micrófono. Mi padre señala a un desconocido que hay a la izquierda de la tarima, el cual porta un maletín encadenado a la muñeca izquierda. Es un enviado del Gobierno, un representante del registro civil que debe asistir a todos los nacimientos y ceremonias de nombramiento. Antes la gente llevaba a los bebés a la oficina del registro, pero ahora las cosas se hacen de otra manera.
Miro a Doyin cuando da comienzo a la celebración con un rezo. En el pasado, se habría tratado de una exhortación a los ancestros, pero con la llegada de los misioneros, del colonialismo y del fundamentalismo a la americana, los rezos cristianos terminaron por imponerse a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Recientemente los yorubas recuperaron el tema ancestral, una vez que quedó claro el papel que los fundamentalistas habían desempeñado en la cuasidestrucción del mundo. Cuando el avivamiento de los incidentes apocalípticos no desató un cataclismo ni un arrebatamiento, inmanentizar el escatón pasó de moda, y en consecuencia el cristianismo se volvió minoritario e incluso marginal.
Doyin arroja distintos licores en honor a los ancestros y la ceremonia empieza. El bebé recibe cuatro nombres, que le traerán suerte y le transmitirán fuerza según consenso general. Se le dan a probar los siete sabores de la vida: agua, sal, miel, aceite de palma, nuez de cola, nuez amarga y pimienta. Le pasan las distintas muestras ligeramente por los labios, todas ellas acompañadas de una oración con la que se pide una vida larga y próspera para la criatura, y en la que se incluye alguna chanza referente al nombre del sabor.
Después de la pimienta, el registrador se acerca y abre el maletín. Saca una cajita, parecida a aquella en la que vendría un anillo de compromiso, y rompe un sello a la vista de todos. Le tiende la cajita a Doyin, que la examina y se gira hacia los presentes.
—Doy fe de que no es un chip de Ariyo —dice en referencia a una marca de chips, la cual tenía tan mala fama en Nigeria a causa de sus peligrosos errores de funcionamiento que ahora la proclama se ha convertido en una parte más de la ceremonia.
Se la devuelve al registrador, que aguarda con un inyector en mano. Extrae un chip de la caja, carga el inyector y lo acerca al cuello del bebé. Acciona el aparato, que produce su característico siseo breve, y los invitados rompen a cantar y reír. El registrador no se queda más tiempo. El bebé llora y la madre se saca un pecho dilatado para amamantarlo.
—¿A mí también me lo pusieron, papá? —pregunto.
—Sí.
El primer plan del Gobierno nigeriano para etiquetar a todos los ciudadanos mediante implantes identificativos fue un fracaso sonado porque los miembros del grupo piloto recibieron chips tóxicos que terminaron envenenándolos, primero trastornándolos con su elevado contenido de metales pesados y después matándolos. No a todos ellos, por supuesto, pero sí en torno al setenta por ciento, lo cual derivó en un desastre para la oficina de relaciones públicas, teniendo en cuenta el recelo que despertaba en muchos la idea de que les colocaran un chip. Los partidarios de la privacidad aprovecharon el escándalo para entonar su grito de protesta, hasta el punto de que el programa de identificación se pospuso durante décadas. Ahora la maquinaria funciona como la seda, primero con la implantación del chip a los pocos días y después con una recolocación a los diez años y otra a los diecinueve.
Mientras mi padre aporta un sobre para la nueva pareja, yo le miro el cuello al bebé y me fijo en el punto rojo donde se le ha aplicado el chip.
—Bien —dice mi padre—. Vayamos al bosque.
Mi padre es distinto a la mayoría de los yorubas y de los nigerianos. Morirá joven, pero mientras viva, cada día será una sorpresa. En primer lugar, está desempleado, lo cual lo diferencia de los demás hombres de la aldea, pero cuando digo que está desempleado no me refiero a que no trabaje sino a que no se dedica a una actividad en concreto. Tiene multitud de habilidades y todos los días hace lo que le apetece. Sabe cazar, despiezar animales, trabajar la madera e incluso enladrillar, y su curiosidad innata a menudo lo lleva a trastear con todo tipo de máquinas.
Después de comprobar que las trampas están intactas, vamos a donde el anacardo y recogemos los frutos caídos, que amontonamos en una lata de dos litros. Mi padre abre un hoyo y enciende una hoguera en él; luego colgamos la lata encima, dejando que la lumbre lama el metal, y enseguida empezamos a oír los siseos y los estallidos de los anacardos al tostarse. Las partes más carnosas las echamos en un cubo (llegan a ser cáusticas en gran cantidad). Retiramos la cáscara prieta y negra de los frutos, y no me quemo ni una sola vez. El gesto de mi padre permanece tranquilo, como la superficie de un estanque. Cuando me ve hacer algo con cierto entusiasmo, deja asomar una sonrisa, pero sin inmutarse en ningún momento.
Más tarde, cuando volvemos a comprobar las trampas, tenemos dos aulácodos y una rata de los matorrales. Mi padre me levanta y me deja en el banco de bambú. No puedo evitar reírme mientras me lava los pies. Corta unos tallos de bambú nuevos y los abre a lo largo. Desuella los animales y los corta en pedazos pequeños, que acomoda dentro de la sección de un tallo de bambú. Exprime el jugo de los anacardos sobre la carne, a la que después añade los frutos y unos pimientos que encontramos por el camino. Sella la envoltura con unas hojas de bambú verdes y repite todo el proceso con otra sección. Aviva la lumbre y sitúa encima las dos cápsulas de bambú rellenas.
—¿Qué quieres ser de mayor? —me pregunta.
—Alguien que siempre tenga la razón —digo.
Mi padre sonríe, y quizá incluso llega a soltar una risita.
—Dudo que tu madre soportara verse entre dos sabelotodos.
Comemos la carne guisada, entre los bambúes, sirviéndonos de sendos cuencos de bambú y resguardados en el refugio de bambú que él había construido. Ahora las sombras son más largas, y estoy sentada a la de mi padre. Huelo su sudor y lo oigo masticar y expeler eructos rápidos. Empiezo a coger sueño cuando me levanta, y con el balanceo suave de sus pasos de regreso a casa me quedo dormida del todo.
Me despierto y, al mirar a mi alrededor, veo que no estamos en casa, sino en el taller, donde mi padre está manipulando algún tipo de monstruosidad. Me vuelvo a dormir antes de que se dé cuenta de que me había despertado.
Mi madre escribe una frase de cuatrocientas palabras en yoruba y me explica por qué carece de sentido. Me enseña que esa es la esencia de la política: hablar mucho sin decir nada. Mi madre es muy cariñosa y tiene unos rasgos amables, todo curvas y redondeces, en contraste con su inteligencia incisiva. No lleva chip identificador. Un día, un encuestador del censo fue a recriminárselo, pero ella le dio una paliza de muerte a base de hipotaxis verbales (metafóricamente hablando, claro).
No aprendo inglés hasta los diez años o así. Para entonces mi padre ya no está.
Nunca los he visto besarse, aunque por alguna razón, durante muchos años he creído lo contrario. Más adelante, al regresar, comprendo que no. ¿Será cosa mía? ¿Será este el tipo de situaciones que fabulan los huérfanos? ¿O será el pasado cambiando con sutileza?
Arodan, nuestra aldea, solo cuenta con una razón por la que aspirar a la fama: su cercanía a los doce túneles de viento que se construyeron para fortalecer el fallido programa espacial nigeriano. Cuando se agotaron los recursos, los obreros dejaron caer las herramientas y se marcharon. Un día el lugar era un bullicioso hormiguero y al siguiente estaba desierto. Una vez entré a ver los túneles y acabé dando un grito, temerosa del eco que producía. Parecía diminuta junto a las hélices gigantes, cuyas aspas quintuplicaban mi estatura. Las imagino girando, primero despacio y después más rápido de lo que el ojo humano puede distinguir. Los conductos están llenos de un aire imaginario y barren a mi yo mental como si de una hoja minúscula se tratara. Los sucesivos tramos parecen conformar las tripas de un leviatán de hormigón, hinchadas por los gases pútridos. Soy un bocado indigesto, a solas entre la basura.
—Papá, háblame de los alienígenas —digo.
—Tienen la piel verde y vienen de Marte.
—Papá...
—Vienen en naves hechas de vainas de maíz y pegamento. Deben comer montones de judías.
—Papá...
—Porque para viajar por el espacio necesitan la energía de...
—Voy a decirle a madre que no quieres decírmelo.
—Los alienígenas... Los alienígenas solo son un problema en Londres, amor mío.
—¿Tú has estado en Londres?
—He estado en Birmingham, pero sé cómo es Londres.
—¿Cómo es?
—Londres es como Lagos: una ciudad construida con la sangre de otros, y en ella habitan bandidos y filibusteros.
—¡Y alienígenas!
—Y alienígenas.
Para mi padre es imprescindible que sea disciplinada, motivo por el que nunca me permite salirme con la mía, pero en cuanto cumplo con el castigo, se muestra muy tierno y afectuoso.
A veces me salto las normas solo por eso.
La aldea de Arodan se agarra a una suave loma para después derramarse por la cara oeste hacia la llanura, hasta que alcanza las orillas de un río, un afluente sin nombre del Yemayá. Esta descripción podría hacer que parezca muy grande, pero hay una gran distancia entre una casa y la siguiente. El lugar ha pasado por dos repoblaciones: la primera, después de que una expedición punitiva de los británicos la arrasara por haber cometido una infracción que terminó perdiéndose en el tiempo; y la segunda, en 1956 o así, cuando un día encontraron muertos a todos los habitantes, destripados por los animales carnívoros.
Siempre ha existido una cierta presión interna por preservar la esencia rural. Al menos, las distintas familias nos conocemos las unas a las otras. Sí, todos llevamos un chip identificativo, pero solo hay un camino de tierra que comunica las carreteras con Arodan y, si bien hay decenas de senderos, solo una vereda recorre la colina a través de la aldea. Contamos con un suministro limitado de electricidad, con el agua potable de las perforaciones, con una red de alcantarillado y con una oficina de correos, pero nada más. El cine queda a hora y media en coche, y nunca va nadie.
Por eso, cuando llega alguien de fuera, siempre es una novedad.
Por eso, la mujer que me mira, una forastera, me resulta tan llamativa como extraña. La primera impresión que me da es que se halla en paz consigo misma. Es algo que se percibe antes incluso de verla físicamente, antes de fijarte en su delgadez, en su piel pálida, en sus ojos castaño claro, en el paño teñido de azul que lleva anudado justo por encima de los senos, en sus brazos descubiertos y en sus pies descalzos. No sabría decir qué edad tiene. Para mí, en mi inmadurez, solo hay cuatro edades: bebé, niño, adulto y viejo. Ella es una adulta.
—Ah, estás haciendo un repaso —dice. Quizá no la oyera bien. No importa, porque después desaparece. Sin dramas, sin levantar una cortina de chispas y sin disolverse en la nada; sencillamente, ahora sí está, ahora no.
A menudo tengo que volver a analizar aquel recuerdo, y muchas veces hasta me pregunto si no serían imaginaciones mías. Nadie más vio a esa mujer aquel día, y aunque yo tampoco la había visto hasta entonces, tenía la sensación de que la conocía.
Es una de las pocas cosas que nunca le conté a mi padre.
Unos sacerdotes vestidos de rojo van de aquí para allá alrededor de las ruinas humeantes de una casa, destruida durante la noche a consecuencia de la tormenta; mi padre y yo estamos entre la multitud que se acerca a mirar. Es la multitud más silenciosa que se haya visto jamás: nadie dice nada. Yo sí; pregunto quiénes son los de rojo.
—Los sacerdotes de Changó —responde mi padre—. Anoche cayó un rayo en la casa. Changó es el dios del trueno, así que todas las viviendas que hayan sido derribadas del mismo modo que esta deben ser purificadas antes de reconstruirlas.
—No parece que estén purificando nada. Parece que están buscando algo.
Mi padre asiente.
—La ceraunia, la piedra del trueno. El proceso no puede comenzar hasta que no encuentren la manifestación lítica del rayo.
—No lo entiendo.
—Van a encontrar una piedra bonita a la que llamarán «ceraunia», y después celebrarán los ritos de purificación.
Y así sucede.
Por la tarde, mientras trabaja en el motor, me dice que en realidad no van a encontrar la ceraunia. Encontrarán algún guijarro curioso y decidirán que es la piedra del trueno. Le pregunto que por qué siguen haciendo esas cosas. Él me explica que la comunidad coincide en las antiguas tradiciones. Pensemos en esas personas que acaban de perder su casa, y que además habrán sufrido algún daño físico o incluso perdido a un familiar. La visita del dios hará que se sientan especiales. Hará que quienes sigan viviendo en esa casa se sientan más seguros. En mi opinión, se engañan a sí mismos.
—Nunca subestimes el poder de los neurotransmisores —dice mi padre.
Un mes más tarde, me guiña un ojo cuando me entrega un collar de ceraunias.
Tenemos que hablar del motor.
Capítulo 2
Detesto meter a los británicos en esto, pero es inevitable. Para entender el futuro, antes debemos entender el pasado, no solo porque nos aporta un contexto sino también porque en él se esconden las semillas de la catástrofe.
Durante la época de esplendor del Imperio británico en Nigeria, un documento donde se recogían las divagaciones delirantes de un sacerdote con malaria se abrió camino hasta Whitehall. Se componía de doscientas cincuenta y seis páginas.
El texto llegó primero a manos de los hermanos Lander, John y Richard, cuando estaban cartografiando el curso del Níger, y fueron ellos quienes lo llevaron al Reino Unido en 1831. John lo presentó en la aduana de Liverpool sin haberlo leído antes. Bajo el auspicio de lord Goderich, de la Royal Geographical Society, se llevó el escrito a Londres, y allí lo leyó una tarde en la que se sentía abatido, puesto que echaba de menos a su hermano Richard, que en 1832 había regresado a Nigeria, donde contrajo una infección pulmonar que acabaría con su vida. Leído el primer tercio del documento, John enseguida se puso en contacto con Goderich para comunicarle lo que había descubierto. Goderich llevó el texto a Whitehall al día siguiente.
No está del todo claro qué sucedió, pero se hicieron varias copias. Una de ellas fue enviada al Museo Británico de Bloomsbury en un sobre protegido, y por desgracia es la única que se conserva.
El sacerdote se llamaba Marinementus, y más adelante profundizaremos en su figura, pero murió en la selva tropical del oeste de Nigeria. Aquella fue su primera muerte, si no me equivoco. El documento aunaba una serie de profecías bastante acertadas. Predecía el hundimiento del vapor Lexington