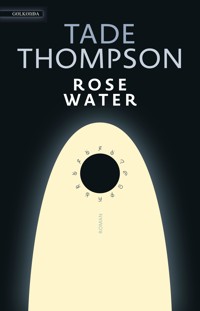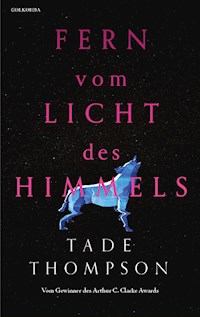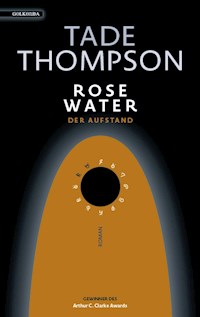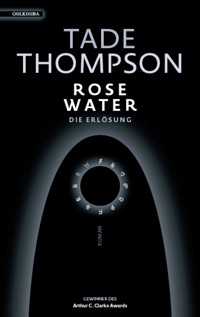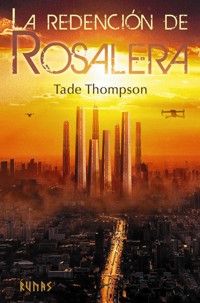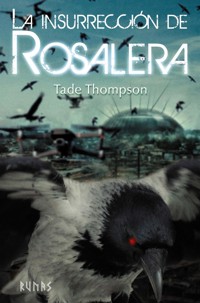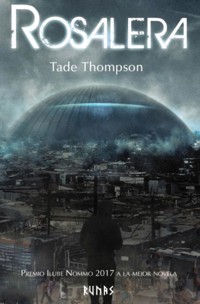
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Nigeria, 2066. Una muchedumbre desesperada converge en torno a una misteriosa bóveda alienígena. Así ha surgido Rosalera, la ciudad que rodea la bóveda a la que todos acuden por sus supuestos poderes de sanación. La llegada de los alienígenas también ha dado lugar a la xenosfera, un espacio telepático al que solo puede acceder un grupo muy reducido de humanos, los sensibles. Uno de ellos es Kaaro, cuyo trabajo de día es crear el cortafuegos para que otros sensibles no puedan acceder a los datos de los bancos. Pero Kaaro, que tiene un pasado criminal, además es agente del gobierno y ahora debe averiguar qué es lo que está matando a los demás sensibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROSALERA
TADE THOMPSON
Traducción de Raúl García Campos
Índice
Capítulo 1. Rosalera: Día de Apertura, 2066
Capítulo 2. Rosalera: 2066
Interludio: Misión
Capítulo 3. Rosalera: 2066
Capítulo 4. Lagos: 2032, 2042, 2043
Capítulo 5. Rosalera, Lagos: 2066
Capítulo 6. Las tierras donde se levantaría Rosalera, Maiduguri: 2055
Capítulo 7. Lagos, Rosalera: 2066
Capítulo 8. Lagos: 2043
Capítulo 9. Rosalera: 2066
Capítulo 10. Lagos: 2045
Capítulo 11. Rosalera: 2066
Interludio: Misión
Capítulo 12. Lagos: 2055
Capítulo 13. Rosalera: 2066
Capítulo 14. Base militar desconocida: 2055
Interludio: Misión
Capítulo 15. Rosalera, Lagos: 2066
Capítulo 16. Base militar desconocida, Lagos: 2055
Capítulo 17. Lagos, Rosalera, Akure, Kano, Abuya, otros: 2066
Capítulo 18. Lagos: 2055
Interludio: Misión
Capítulo 19. Rosalera: 2066
Capítulo 20. Lagos: 2055
Capítulo 21. Rosalera, Lagos: 2066
Interludio: Misión
Capítulo 22. Lagos: 2055
Capítulo 23. Rosalera: 2066
Interludio: A la deriva
Capítulo 24. La Lijad, base militar desconocida: 2055
Capítulo 25. Rosalera: 2066
Interludio: Revisión médica
Capítulo 26. Base militar desconocida, las tierras donde se levantaría Rosalera: 2055
Capítulo 27. Rosalera: 2066
Capítulo 28. Las tierras donde se levantaría Rosalera: 2055
Interludio: Misión
Capítulo 29. Rosalera, biobóveda: 2066
Capítulo 30. Las tierras donde se levantaría Rosalera: 2055
Interludio: Misión
Capítulo 31. Rosalera: 2066
Agradecimientos
Créditos
Para Hope Thompson
Capítulo 1
Rosalera: Día de Apertura, 2066
Ahora
Apenas llevo cuarenta minutos trabajando en el Banco Integridad cuando empiezo a angustiarme. Por lo general, así es como empieza el día para mí. Esta vez se debe a una boda y a un examen final, aunque no soy yo quien se casa ni quien se examina. Desde la silla que ocupo junto a la ventana veo la ciudad, sin llegar a oír su murmullo. Tan por encima de Rosalera todo parece estar en orden. Los edificios, las carreteras, las calles, el tráfico que circula con pereza en torno a la bóveda. Incluso alcanzo a ver la catedral. La ventana queda a mi izquierda, y me encuentro en uno de los extremos de una mesa ovalada junto con otros cuatro contratistas. Estamos en la planta quince, la más alta. En el techo hay un tragaluz abierto, de un metro cuadrado, y solo una rejilla de seguridad nos separa del cielo matutino. Una sábana azul, salpicada por alguna que otra nube blanca. El sol aún no llamea con todas sus fuerzas, pero lo hará más tarde. El aire acondicionado de la sala está en funcionamiento, aunque el tragaluz permanezca abierto, un desperdicio de energía que todas las semanas le vale una multa al Banco Integridad. Están dispuestos a asumir el gasto.
Bola, sentada a mi derecha, bosteza. Está embarazada y últimamente se cansa enseguida. Además, come mucho, pero supongo que es comprensible. Hace dos años que la conozco, y en ambos ha estado encinta. No termino de entender el asunto de la preñez. Soy hijo único y crecí sin la compañía de una mascota y lejos de cualquier tipo de ganado. Recibí una educación peripatética; nunca sentí especial interés por la biología, excepto por la rama de la microbiología, la cual habría de dominar más adelante.
Procuro tranquilizarme y concentrarme en los clientes del banco. La ansiedad por la boda resurge.
El centro de la mesa lo ocupa un teleapuntador holográfico. Ahora mismo solo recoge un remolino de luces aleatorias, pero dentro de unos minutos empezará a proyectar un texto. En la sala contigua a la nuestra el turno de noche toca a su fin.
—Tengo entendido que anoche leyeron a Dumas —dice Bola.
Solo intenta iniciar una conversación. Lo que lean los del otro turno es irrelevante. Sonrío sin responderle.
La boda que siento se celebrará dentro de tres meses. La novia ha ganado unos kilos y no tiene claro si debería arreglar el vestido o someterse a una liposucción. Bola se pone más guapa cuando está embarazada.
—Sesenta segundos —anuncia la megafonía.
Tomo un trago de agua del vaso que tengo en la mesa. Los otros contratistas son nuevos. No visten un atuendo formal, al contrario que Bola y yo. Van en camiseta de tirantes o de manga corta, y lucen complementos de metal en el pelo. Llevan implantes telefónicos.
Odio los implantes, sean del tipo que sean. Yo también llevo uno. Un localizador normal, sin añadidos. Es bastante aburrido, la verdad, pero en el trabajo se exige su utilización.
La ansiedad por el examen se disipa sin que me dé tiempo a concretar y explorar el origen. Por mí, bien.
Los trozos de metal que estos jóvenes llevan en el pelo proceden de distintos accidentes de aviación. En Lagos, Abuya, Jos y Kano, así como en todas las regiones intermedias, han caído multitud de aeronaves de todas las rutas nigerianas nacionales desde la primera década del siglo. Emplean fragmentos de fuselaje a modo de amuletos protectores.
Bola me sorprende mirándola y me hace un guiño. Abre su tentempié, unas pocas láminas de moin-moin, un tofu naranja sobre un lecho de hojas, a la antigua usanza. Aparto la vista.
—Adelante —indica la megafonía.
El texto de La república, de Platón, comienza a deslizarse a un ritmo pausado y constante en una fantasmal representación holográfica por la pantalla cilíndrica. Empiezo a leer, al igual que los demás, unos en silencio y otros en voz alta. Entramos en la xenosfera y levantamos el cortafuegos del banco. Experimento el habitual mareo breve; el texto se arremolina y se vuelve transparente.
Todos los días unos quinientos clientes realizan operaciones financieras en estas oficinas, y todas las noches los empleados hacen negocios alrededor del mundo, por lo que este trabajo dura las veinticuatro horas de la jornada. Los sensibles indomesticados tantean y hacen presión, delincuentes que buscan captar todos los datos personales que puedan. Hablo de fechas de nacimiento, de contraseñas, de apellidos de soltera, de transacciones anteriores, información que permanece almacenada con despreocupación en el prosencéfalo de los clientes, en la memoria operativa, a la espera de ser recolectada por esos sensibles codiciosos, inexpertos y saqueadores.
Los contratistas como yo, Bola Martinez y los chatarreados tenemos la preparación necesaria para detenerlos. Y eso es lo que hacemos. Leemos clásicos para inundar la xenosfera de palabras y pensamientos irrelevantes, un cortafuegos de conocimiento que se extiende incluso hasta el subconsciente de los clientes. En cierta ocasión, un profesor elaboró un estudio al respecto. Determinó que existía una correlación entre el material empleado para levantar el cortafuegos y el comportamiento de los clientes durante el resto del año. A alguien que nunca había leído a Shakespeare se le podían ocurrir pasajes de El rey Lear de forma espontánea sin motivo aparente.
Podríamos rastrear las intrusiones si quisiéramos, pero no es algo que Integridad considere prioritario. Perseguir los delitos perpetrados en la xenosfera es un proceso complejo y costoso. Si no hay muertes de por medio, a los tribunales no les interesa.
Las colas de los cajeros automáticos, formadas por decenas de personas, cada una con sus inquietudes, sus deseos y sus pasiones. Estoy cansado de usar mi mente para filtrar las vidas de los demás.
Acompañado de Glaucón, el hijo de Aristón, bajé ayer al Pireo con el propósito de orar a la diosa y ganoso al mismo tiempo de ver cómo hacían la fiesta, puesto que la celebraban por primera vez. Pareciome en verdad hermosa la procesión de los del pueblo, pero no menos lucida la que sacaron los tracios. Después de orar y gozar del espectáculo, emprendimos el regreso a la ciudad.
Al entrar en la xenosfera, se forma la autoimagen. Los toscos sensibles indomesticados se proyectan tal y como son en realidad, pero los profesionales como yo sabemos cómo crear una autoimagen definida y moldeada a nuestra voluntad. La mía es un grifo.
Mi primer ataque del día lo inicia un hombre de mediana edad desde un adosado de Yola. Es espigado y tiene la tez muy negra. Cuando le hago una advertencia, se retira. Un adolescente lo sustituye con tanta inmediatez que sospecho que se encuentran en la misma ubicación física, tal vez una granja de asaltos. A veces las bandas criminales recluyen a los sensibles y los agrupan en “equipos” para formar una especie de centro de llamadas de piratas informáticos.
Ya he visto todas estas cosas. Hoy en día no hay tantos ataques de este tipo como cuando entré en el negocio, y a veces me pregunto si será que nuestra eficiencia disuade a los delincuentes. En cualquier caso, ya estoy aburrido.
Durante la pausa para el almuerzo, uno de los chatarreados se acerca y se sienta junto a mí. Empieza a hablarme del trabajo, a contarme que casi se le escapa una intrusión. Tiene veintitantos años y aún le asombra su condición de sensible, aún lo encuentra todo nuevo, reciente e interesante, una visión muy poco cínica, al contrario que la mía.
Debe de estar enamorado. Su autoimagen transmite propincuidad. Es lo bastante bueno para ocultar a la otra persona, pero no lo bastante hábil para disimular esa cercanía. Veo la sombra, el fantasma que lo acompaña. Por respeto, opto por no comentárselo.
Lleva trozos de metal retorcidos en forma de crucifijos y enganchados en la trenza que le nace del pelo corto, la cual baja desde la sien izquierda, se enrosca en torno a su cuello y desaparece por el cuello de la camisa.
—Me llamo Clement —me recuerda—. Me he dado cuenta de que no me llamas por mi nombre.
Tiene razón. Un ejecutivo nos presentó semanas atrás, pero olvidé su nombre al instante y desde entonces he venido sustituyéndolo con pronombres.
—Me llamo...
—Kaaro. Lo sé. Todo el mundo te conoce. Perdona, pero tengo que preguntártelo. ¿Es cierto que has estado dentro de la bóveda?
—Eso se rumorea —digo.
—Sí, pero ¿es cierto lo que se rumorea? —insiste Clement.
Al otro lado de la ventana, el sol surca el cielo con extrema lentitud. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo?
—Preferiría no hablar de eso.
—¿Vas a ir esta noche? —me pregunta.
Sé lo que ocurrirá esta noche. No tengo interés en asistir.
—Puede —digo—. Quizá esté ocupado.
—Haciendo ¿qué?
El muchacho es un poco entrometido. Imaginaba que no mantendríamos más que una breve conversación cordial, pero ahora me veo obligado a prestarle atención, a responderle. Me sonríe en actitud amigable, sociable. Debería corresponderle.
—Yo voy a ir con mi familia —dice Clement—. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Te mando mi número a tu teléfono. Toda Rosalera estará allí.
Eso es lo que más me molesta, pero no le digo nada. Acepto su número y le paso el mío a su implante telefónico por mera cortesía, pero no me comprometo.
Antes de que termine la jornada laboral, recibo otras cuatro invitaciones a la Apertura. Las declino casi todas, pero a Bola no puedo decirle que no.
—Mi marido ha alquilado un piso para pasar la velada, con una buena vista —dice, a la vez que me tiende un papel con la dirección. Con su mirada de desdén me recuerda que, si yo también llevara el correspondiente implante, no haría falta seguir matando árboles—. Ven sin comer. Cocinaré yo.
Para las seis en punto ya se ha ido el último cliente y todos estamos tecleando en nuestros terminales, registrando los intentos de intrusión y cotejando datos para ver si alguien ha logrado acceder, demasiado cansados para bromear. Nunca recibimos comentarios sobre los informes de incidentes. No se realizan análisis de patrones ni gráficas de tendencias. La información cae en el agujero negro de la burocracia. Empieza a oscurecer y todos estamos dentro de nuestra cabeza, aunque seguimos conectados a la xenosfera de forma pasiva. Se oye una música ligera de fondo (Blue Alien, de Jos). No me desagrada, pero prefiero otros estilos mucho más antiguos. Percibo vagamente que se está jugando una partida de ajedrez, pero no me importa entre quiénes. Yo no juego, por lo que no presto atención.
—Hola, Grifo —dice alguien.
Me concentro, pero ya no está. Una mujer, sin lugar a dudas. Me formo la impresión leve de una flor que se abre, de algo azul, pero nada más. Estoy demasiado cansado o soy demasiado perezoso para investigarla, por lo que sigo escribiendo y rellenando la hoja electrónica de presencia.
Tomo el ascensor que lleva a la planta baja. Conozco pocas zonas del banco. Los contratistas tenemos acceso al ascensor exprés. Está sin señalizar y lo controla un guardia de seguridad, que puede vigilarnos, aunque nosotros no lo veamos a él ni veamos tampoco la cámara. Parece magia. El ascensor es una caja de madera de aspecto elegante. Carece de botones y no es recomendable mantener conversaciones confidenciales en su interior. Esta vez, cuando salgo, el operador me dice:
—Feliz Apertura. —Asiento, sin saber muy bien cómo responderle.
El vestíbulo está vacío, en penumbra. Las columnas se yerguen inertes como cadáveres victorianos colocados para una foto. Los empleados suelen seguir aquí cuando me marcho a casa, pero imagino que se les ha autorizado a salir antes para la Apertura.
Ya es noche cerrada. El resplandor azul de la bóveda es omnipresente, aunque no lo bastante intenso como para que permita leer. Los edificios cercanos me impiden verla con claridad, pero la luz enmarca las construcciones que se alzan a mi izquierda a modo de sol naciente y se refleja en las de mi derecha. Esta es la razón por la que en Rosalera no hay farolas. Me encamino hacia la estación de Alaba, el andén dextrógiro, para bordear la bóveda. Las calles están desiertas salvo por la agente de policía que las patrulla dándole vueltas a la porra. Al ver que llevo traje, no se molesta en abordarme. Un mosquito pasa zumbando junto mi oído, pero no parece interesado en probar mi sangre. Cuando llego a la explanada, observo sendas manchas de sudor en torno a mis axilas. Hace una noche cálida. Envío un mensaje de texto a mi casa para que configure la temperatura a un grado menos que la del exterior.
Los trabajadores del distrito comercial atestan la estación de Alaba, de tal modo que las colas serpentean hasta la calle, pero en su mayoría se dirigen por la línea levógira a la estación de Kehinde, la más cercana a la Apertura. Titubeo por un segundo antes de comprar el billete. Tengo pensado ir a casa y cambiarme, pero me pregunto si me costará reunirme con Bola y su marido. Experimento una conexión fugaz e involuntaria con la xenosfera y la oleada de rabia abrasadora y corrosiva procedente de un marido cornudo me atraviesa el cuerpo. Me desconecto y respiro hondo.
Me voy a casa. Aunque ocupo un asiento con ventanilla y puedo ver la bóveda, no la miro. Cuando reparo en la luz que se refleja en los rostros de los pasajeros, cierro los ojos, aunque eso no acaba con el olor sazonado del acarayé ni con el rumor de sus conversaciones triviales. Existe la creencia de que todos los habitantes de Rosalera sueñan con la bóveda por lo menos una vez cada noche, aunque solo sea por un instante. Yo sé que no es cierto porque nunca he soñado con ese lugar.
Que haya encontrado asiento en este tren demuestra el poder de congregación de la Apertura. Por lo general, los vagones van llenos a rebosar, y uno se asfixia en ellos, no a causa de los radiadores, sino del calor corporal, del cúmulo de alientos y de la desesperación.
Me apeo en Atewo tras un retraso de veinticinco minutos debido a un apagón del Ganglio Norte. Miro a mi alrededor en busca de Yaro, pero no lo veo por ninguna parte. Yaro es un amigable perro callejero que a veces me sigue hasta casa y al que suelo alimentar con sobras. Camino desde la estación hasta el edificio donde resido, un trayecto de diez minutos. Cuando vuelve a haber cobertura, recibo cuatro mensajes en el teléfono. Tres de ellos informan de sendos trabajos. El cuarto es de mi jefa más exigente.
LLÁMAME AHORA. Y HAZTE UN NUEVO IMPLANTE TELEFÓNICO. ESTO ES PREHISTÓRICO.
No la llamo. Puede esperar.
Vivo en un piso semiautomatizado de dos dormitorios. Con los dos empleos que tengo, podría permitirme una vivienda mejor, dotada de inteligencia artificial completamente humanizada, si quisiera. Dispongo de los fondos necesarios, pero no me apetece. Me desvisto, dejando caer la ropa en cualquier parte, y selecciono algo informal. Miro la funda de mi pistola, indeciso. No me gustan las armas. Cruzo el cuarto en dirección a la caja fuerte de la pared, que aparece en respuesta a las señales de mi implante identificativo. La abro y considero la idea de llevarme la pistola. Hay dos cargadores al lado, junto con una máscara de bronce y un cilindro transparente. El fluido contenido en el cilindro permanece en reposo. Lo cojo y lo agito, pero el líquido es demasiado viscoso y apenas se desplaza. Lo dejo donde estaba y descarto la idea de ir armado.
Me doy una ducha rápida y salgo hacia la Apertura.
¿Cómo describir la Apertura?
Es la formación de un poro en la biobóveda. Rosalera es una ciudad con forma de rosquilla que circunda la bóveda. De hecho, al principio, la llamábamos La Rosquilla. Yo estaba allí. Vi cómo pasó de ser un asentamiento fronterizo, compuesto de tiendas de campaña donde los enfermos se apiñaban para darse calor entre sí, a convertirse en un barrio de chabolas al que la gente llegaba cargada de esperanza, tras lo cual terminó por transformarse en una ciudad propiamente dicha. En sus once años de existencia, la bóveda no le ha permitido el acceso a nadie de fuera. Yo fui el último que cruzó el umbral y nadie volverá a hacerlo. Rosalera, sin embargo, surgió al mismo tiempo, y desde entonces no ha parado de crecer.
Todos los años, no obstante, la biobóveda se abre durante veinte o treinta minutos por el lado sur, en la zona de Kehinde. Todo el que se encuentra en las inmediaciones de la abertura se cura de sus dolencias físicas y, en algunos casos, también de las mentales. Asimismo, es bien sabido, y así está documentado, que los resultados no siempre son buenos, aunque las enfermedades desaparezcan. Algunas curas salen mal, como si se basaran en moldes deformados. Nadie sabe a qué se debe esto, pero también hay quien llega a autolesionarse solo para someterse a una operación de «cirugía reparadora».
Los trenes quedan descartados a esta hora, esta noche. Tomo un taxi, que al principio me lleva en la dirección opuesta para después describir un amplio arco hacia el sur e iniciar una ruta tortuosa por las carreteras secundarias y a la contra del tráfico. Esto funciona hasta que deja de funcionar. Demasiados coches, motos y bicicletas, demasiados peatones, demasiados artistas callejeros, predicadores y foráneos. Pago al taxista y continúo a pie hasta la dirección temporal de Bola. Este trayecto es fácil porque corre perpendicular a la aglomeración de peregrinos.
En la calle Oshodi, más alejada de la biobóveda, la muchedumbre ya no es tan densa como para entorpecerme el paso. El número 51 es un edificio alto y estrecho de cuatro plantas. La primera puerta permanece abierta por medio de una caja de cervezas de madera vacía. Accedo a un pasillo que lleva a dos pisos y a un ascensor. Al llegar a la planta superior, llamo y Bola me invita a entrar.
Hay algo que me asalta de inmediato: la comida recién hecha despide un olor y un calor que me hacen salivar al instante y con los que el estómago ruge de hambre. Bola me tiende unos prismáticos y me hace pasar al salón. Ella lleva unos anteojos parecidos colgados del cuello mediante una correa. Viste una camisa con los botones inferiores desabrochados para dejar asomar su desnuda barriga de embarazada. Un niño y una niña, de ocho o nueve años, corretean por el piso, frenéticos, alborozados, felices.
—Espera —dice Bola. Me hace pararme en medio de la habitación y regresa con un plato de plástico lleno de acarayé, dodo y dundu, la deliciosa tríada de comida callejera que combina judías, banano y ñame, todo frito. Me toma de la mano libre para llevarme a la terraza, donde hay cuatro tumbonas orientadas hacia la bóveda. Su marido, Dele, descansa en una de ellas; la de al lado está desocupada; en la tercera hay una mujer a la que no conozco; y la cuarta está reservada para mí.
Dele Martinez es un hombre corpulento y festivo pero tranquilo. Ya nos hemos juntado muchas otras veces y nos llevamos bien. Bola me presenta a la mujer, Aminat, de la que dice que es su hermana, aunque por el énfasis con el que expresa el parentesco, tal vez se refiera a una vieja amiga que ella considera parte de la familia, y no a una hermana de sangre. Es bastante agradable, sonríe con los ojos, lleva el cabello recogido en un moño y viste unos informales tejanos. Debe de tener la misma edad que yo, o tal vez sea un poco más joven. Bola sabe que estoy soltero y se ha propuesto encontrarme pareja. Esta situación no me gusta porque... en fin, cuando te buscan a tu media naranja, suelen presentarte a gente que creen que se parece a ti. Sus elecciones no son sino el reflejo del modo en que te ven. Si a mí nunca me agradan las chicas que Bola me presenta, ¿significa que no me conoce lo suficiente, o que sí que me conoce pero que me odio a mí mismo?
Me siento y empiezo a comer para no tener que hablar. Recurro a los prismáticos para no mirar a nadie a los ojos.
La multitud está congregada en la plaza de Sanni (por lo general, un espacio amplio rodeado de tiendas cuyo principal objetivo es aprovecharse de quienes vienen a la ciudad de visita, y de cafeterías cuya clientela se compone sobre todo de ancianos cansados y de comerciales), tras la cual acecha la calle Oshodi. Estalla un artilugio pirotécnico, antes de tiempo, por error. La gente suele dejar las celebraciones para después. La calle Oshodi es un buen lugar. Está alumbrada por la bóveda, un resplandor eléctrico y azulado de textura cremosa que nos baña a todos. El escudo no resulta deslumbrante, y de cerca se puede apreciar un líquido que fluye y refluye justo por debajo de la superficie.
Los prismáticos son de alta gama, dotados de visión por infrarrojos y de una suerte de funcionalidad opcional que, a través de un implante, muestra los detalles referentes a aquella persona en la que uno se fije, un cuadro informativo que se desplaza por medio de un puntero laser, y otros datos adicionales que se descargan vía satélite. Es un poco como entrar en la xenosfera; lo apago porque siento como si estuviera trabajando.
Se oye una música transportada por el aire de la noche, pero la encuentro desagradable y cacofónica porque la tocan las facciones religiosas enfrentadas, gente que quiere llamar la atención y los turistas de la bóveda. No son más que canturreos acompañados de percusión.
Según mis cálculos, hay miles de personas, de todos los colores y procedencias: nigerianos negros, árabes, japoneses, pakistaníes, persas, europeos blancos y un revoltijo de otras etnias. Todos albergan la esperanza de ser curados y de experimentar algún cambio específico. Cantan y rezan para facilitar la Apertura. Como siempre, la bóveda permanece ajena tanto a sus reverencias como a sus sacrilegios.
Algunos, cuyos rostros reflejan un arrobamiento religioso, son incapaces de articular palabra, mientras que otros se deshacen en gritos incesantes y sostenidos. Un imán se ha colgado de un tejado por medio de un arnés de aspecto casero y reza sirviéndose de un megáfono. Su voz se pierde en el alboroto, que engulle los mensajes y sus matices para regurgitar un rugido homogéneo. Se producen algunas peleas, pero enseguida son sofocadas porque nadie sabe si hay que portarse «bien» para ganarse la bendición de la biobóveda.
Una barricada impide el acceso a la bóveda, frente a la cual hay un cordón de policías armados. Los primeros civiles están a cien metros de distancia, contenidos por un puntal invisible. Los agentes tienen aspecto de estar listos para tirar a matar. Es algo que ya han hecho con anterioridad; el último incidente tuvo lugar tres años atrás, cuando la multitud formó un tumulto sin precedentes. Hubo diecisiete muertos, aunque las víctimas resucitaron durante la Apertura de aquel año. Fueron... eliminadas al cabo de dos semanas porque saltaba a la vista que ya no eran las mismas personas de antes. Suele ocurrir. El alienígena puede recomponer el cuerpo, pero no el alma, algo que Anthony me dijo en el 55, hace once años.
El calor picante del acarayé me provoca un ataque de tos que me hace elevar la vista por un momento hacia el cielo, donde veo una luna menguante que lucha con denuedo para destacar tras la contaminación lumínica.
Veo a la prensa, que lo filma todo, y a los corresponsales, que hablan con un micrófono ante sí. Aquí y allá hay científicos laicos equipados con escáneres orientados a modo de dedos hacia la bóveda. Escépticos, creyentes acérrimos, indecisos, todos representados, todos atareados. Aparte de la documentación clasificada sobre los sensibles y la xenosfera, la mayoría de la información referente a la bóveda es de dominio público, pero es increíble cómo difieren en sus opiniones la prensa extraoficial y los que promueven las teorías conspirativas. Por ejemplo, un amplio segmento de la población que lee las noticias cree que el alienígena es cien por cien terrestre, el resultado de los experimentos humanos en el ámbito de la biología. Existen «evidencias» de esto en Nimbus, por supuesto. Hay científicos que no creen, pero después se pasan la vida realizando estudios y cotejando datos, negándose a llegar a ninguna conclusión. Hay quienes creen que la bóveda es producto de la magia. Mejor no hablar de los rebaños de pseudorreligiosos.
Noto que alguien me toca con delicadeza en el hombro izquierdo y aparto los prismáticos. Aminat me está mirando. Bola y su marido se han alejado lo bastante como para no poder oírnos.
—¿Qué ves? —me pregunta. Sonríe como si participara en alguna broma, pero sin saber muy bien si esta es a mi costa o no.
—Gente desesperada por curarse —digo—. ¿Qué ves tú?
—Pobreza —responde Aminat—. Pobreza espiritual.
—¿A qué te refieres?
—A nada en concreto. Tal vez la humanidad se merezca estar enferma de vez en cuando. Tal vez haya que extraer alguna lección de nuestros padecimientos.
—¿Tienes algo en contra del alienígena, políticamente hablando?
—No, qué va. No me interesa la política. Pero procuro analizar las cosas desde todas las perspectivas posibles. ¿Te molesta?
Meneo la cabeza. No quiero estar aquí, y si Bola no me hubiera invitado, estaría en casa, comprobando mis niveles de colesterol. Aminat me intriga, pero no lo suficiente como para querer introducirme en sus pensamientos. Intenta entablar una conversación, pero a mí no me gusta hablar sobre la bóveda. Entonces ¿por qué vivo en Rosalera? Debería mudarme a Lagos, a Abuya o a Accra, a cualquier parte con tal de no seguir aquí.
—Yo tampoco quiero estar aquí —confiesa Aminat.
Me pregunto por un instante si me habrá leído el pensamiento, si Bola pretenderá emparejarnos porque también ella es una sensible. Me fastidiaría bastante.
—Limitémonos a seguir el juego para tener contenta a Bola. Podemos intercambiar los números al final de la velada y después no llamarnos nunca. Mañana, cuando me pregunte, le diré que me pareciste interesante y atento, pero que no hubo química. ¿Y tú le dirás...?
—Que disfruté de la velada, y que me gustas, pero que no terminamos de conectar.
—También le dirás que mis zapatos te encantaron y que mis pechos te parecieron espectaculares.
—Em... Muy bien.
—Vale. De acuerdo, entonces. Estrechemos la mano.
No puedo dársela porque la tengo aceitosa por culpa del acarayé, pero juntamos los dorsos de las manos, cómplices. Le sonrío sin darme cuenta.
Suena un cuerno y vemos una mancha tenue en la bóveda, la primera señal. La mancha negruzca se transforma en un parche. Debería haber contemplado este fenómeno en más ocasiones. Lo presencié las primeras veces, pero después de cinco años dejó de interesarme.
El parche es más o menos circular y tiene un diámetro de unos dos metros. Negro como la noche, como el carbón, como la brea. Recuerda a esos lunares que aparecen en la superficie del sol. Esta es la parte aburrida. Pasará media hora hasta que se produzca la primera curación. Ahora mismo, todo es invisible. Los microbios se dispersan por el aire. Los científicos trabajan con todo su afán. Toman muestras e intentarán obtener cultivos mediante un agar-agar sanguíneo. En vano. Los xenoformes no se desarrollan en medios artificiales.
En la terraza todos salvo yo respiran hondo, en un intento de introducir en los pulmones tantos microbios como puedan. Aminat aparta la vista de la bóveda, gira el cuerpo y me besa en los labios. El beso dura unos segundos y los demás no se dan cuenta, embelesados como están por el parche. Instantes después ya no estoy seguro de que haya ocurrido siquiera. No sé muy bien qué pensar. Aunque puedo leer la mente de las personas, sigo sin entender a las mujeres. Ni a los hombres. A los humanos. No entiendo a los humanos.
Abajo empiezan a oírse los primeros clamores arrebatados. Es imposible determinar ni saber qué dolencias son aliviadas primero. Si no se padece una deformidad ni hay síntomas evidentes, como la ictericia, la palidez o huesos rotos, no se produce ningún cambio visible más allá del estado anímico de la persona curada. Los peregrinos más jóvenes de las primeras filas están ya dando volteretas y llorando agradecidos.
Un hombre al que han traído en camilla se levanta. Al principio, se tambalea un poco, pero enseguida comienza a andar con paso seguro. Incluso desde la distancia puedo ver que tiene los ojos muy abiertos y desbocados, y la rapidez con que aletean sus labios. Los recién llegados lo observan todo con incredulidad.
El fenómeno prosigue a base de ráfagas y, en ocasiones, de oleadas que se propagan entre la multitud. Todo es sanado, tanto los daños más superficiales como los más graves.
El parche empieza a contraerse. Al principio, los científicos y yo somos los únicos que nos damos cuenta. Ahora trabajan con más nerviosismo. Uno de ellos les grita a los demás, pero no sé por qué.
Oigo una risita a mi lado. Aminat ríe con regocijo, las manos sostenidas a un centímetro de su rostro y ambas mejillas húmedas. Sorbe por la nariz. Entonces caigo en que quizá ella haya venido también para curarse.
Justo en ese momento recibo un mensaje de texto. Me miro la palma de la mano para leerlo por medio del polímero subcutáneo flexible. Otra vez mi jefa.
LLÁMAME AHORA MISMO, KAARO. NO ESTOY DE BROMA.
Capítulo 2
Rosalera: 2066
Ahora
Es plena noche cuando llego a Ubar. Me apeo del último tren y me dirijo hacia el coche que hay esperándome. Ubar es una zona ubicada entre el Ganglio Norte y el tramo más ancho del río Yemayá. Circulamos junto a la orilla hasta que viramos hacia una sucesión de carreteras desiertas que serpentean entre unos edificios negruzcos. El conductor se detiene frente a una imponente verja de hierro y espera a que yo me baje antes de reanudar la marcha.
Entro en unas instalaciones que pertenecen al Ministerio de Agricultura. Desde fuera parece un simple edificio de dos plantas con un letrero corriente que incorpora un blasón de Nigeria cubierto de polvo. Dentro hay una recepción y un despacho diáfano. De una pared cuelgan varias fotografías enmarcadas del presidente, y de otra, las del alcalde de Rosalera, Jack Jacques. Todo es muy mundano. Se me permite pasar por las distintas secciones sin demora mientras el identificador de radiofrecuencia de mi implante queda registrado de forma indeleble.
Voy derecho hacia el ascensor que baja a las plantas subterráneas. Estas son las que utiliza y controla la Sección Cuarenta y Cinco, o S45. Muy poca gente ha oído hablar de este departamento oculto del Gobierno. Yo sé de su existencia solo porque trabajo en él. Antes de que me incorporara no era más que un buscador y un ladrón.
Una parte del trabajo que hago en la S45 consiste en interrogar a la gente. Odio los interrogatorios.
Son las tres en punto y estamos en una sala de reuniones penumbrosa. Hay dos agentes vestidos con trajes negros que flanquean al prisionero, el cual está desnudo y atado a una silla. Lleva una venda en los ojos. Los agentes no hablan y yo no sé qué información necesitan. No me molesto en intentar leerlos porque la organización no los habría enviado si supieran algo. Esto forma parte de la técnica que los burócratas creen que se debe aplicar para mantener la mente del sujeto libre de expectativas. Lo que quieren es que yo copie toda la información que el sujeto alberga en la cabeza, como quien hace una copia de seguridad de un disco duro. Es una idea absurda e irrealizable, pero pese a todos los informes que he redactado para los gerifaltes, estos se empeñan en que sea así como se lleven a cabo los interrogatorios. Yo sigo haciéndolo a mi manera.
Los datos no entran y salen del cerebro humano como si de una grabación se tratara.
El hombre que hay ante mí es negro, no tiene magulladuras, respira entrecortadamente y está bien musculado. De vez en cuando dice «por favor» en kanurí o en hausa. En ocasiones lo intenta en ibo y en yoruba, pero dudo que hable alguno de esos idiomas con fluidez. Estoy incómodo y me mantengo a medio metro de él. Accedo a la xenosfera. Enseguida compruebo que no es un sensible. Su autoimagen es la del hombre de la silla. Bien, así no tendré que pasar aquí toda la noche.
La cabeza de este hombre está llena de violencia. Veo a dos hombres que golpean a otro en lo que parece un patio trasero. Alternan patadas y puñetazos mientras la víctima intenta levantarse, protegiéndose lo mejor que puede con los antebrazos. La víctima está magullada y sucia, y sangra por la boca y por la nariz. No se la ve atemorizada. Si acaso, parece burlarse de sus castigadores. Los atacantes visten de uniforme, son de tez oscura y llevan boinas y gafas de sol que les confieren un aspecto idéntico. No parecen policías ni soldados nigerianos, al menos por el uniforme. Al fijarme, observo que utilizan prendas caseras, como las de las milicias. No tienen fundas para las armas, pero uno de ellos porta una pistola sujeta al cinturón.
Otra cosa que me llama la atención: no huelo el patio ni percibo el sabor del polvo que levantan entre los tres. Tampoco tengo en la boca el regusto de la sangre que debería notar la víctima, ni noto en los nudillos el dolor de los golpes que deberían sentir los castigadores. En vez de eso, la escena se asocia con el sabor de comida y bebida, en concreto el del kuli-kuli y el de la cerveza. Además, sigo oyendo fragmentos de una melodía tocada con un teclado barato.
Salgo de la xenosfera por un momento y examino al prisionero. Me coloco tras él y me fijo en sus manos atadas. Tiene los nudillos parduzcos, encallecidos. Es el resultado de hacer flexiones con las manos cerradas y de dar puñetazos contra una superficie dura, como una pared o un muñeco de madera, a fin de insensibilizar la zona y así poder pelear mejor. Lo sé porque yo mismo lo he hecho. Ninguno de los hombres que conforman el recuerdo del prisionero parecía ducho en el combate cuerpo a cuerpo. No es uno de ellos.
¿Ordenó él la paliza? ¿Desde dónde la presenció?
Entonces lo entiendo.
—Ah, un cabrón muy listo —digo.
Vuelvo a entrar en la xenosfera. El «recuerdo» es una farsa. El prisionero vio el altercado en una película, en modo de repetición, tal vez mientras comía y bebía. Debió de elegir un largometraje menor de Nollywood, lo que explicaría la música chabacana y las penosas decisiones de producción. No es un sensible, pero sabe que existimos y que podrían llevarlo ante uno durante el arresto. De lo cual infiero que tiene algo que ocultar. Tanteo los filos del recuerdo, que es como intentar despegar el sello adhesivo de un paquete. Necesito algo a lo que asirme. No me guío por lo que veo ni por lo que oigo, sino por los demás sentidos: el tacto, el olfato y el gusto.
—Hola, Grifo.
Es la misma mujer que sentí antes, cuando estaba en el banco, curiosa, efímera. La interrupción me desconcentra y veo la paliza repitiéndose una y otra vez. Busco una autoimagen asociada pero lo único que encuentro es el ruido que inunda la xenosfera. Meditaciones aleatorias. Inútiles. Me molesta, pero gracias a mi formación, concentro mi voluntad en el asunto que me ocupa.
La sensación asociada a la paliza es la de una presión leve en las nalgas, y de comida, lo que me indica que estaba sentado en un salón viendo la escena en un televisor de pantalla panorámica o en un holograma. Descubro el olor de un cigarrillo. La escena se desplaza, se agita, se disipa, y me hallo en una habitación llena de humo con otros cinco hombres, todos ellos atentos a la pantalla. Ninguno habla, pero todos beben cerveza, fuman y mastican los aperitivos que hay en una bandeja.
No me gustan los interrogatorios, pero se me dan bien. Me siento orgulloso de mí mismo cada vez que resuelvo un rompecabezas, aunque después me da asco. Quiero considerarme una suerte de abogado que trabaja conforme a una serie de parámetros, entre los cuales no se cuenta la moral. Me centro en la tarea.
Reemerjo y les digo a los agentes:
—Necesito un dibujante forense. Ya.
Doy parte ante mi jefa, Femi Alaagomeji. Por videoconferencia, por supuesto. A ningún miembro de los servicios de seguridad se le ocurriría estar en la misma habitación que yo de forma consciente. De hecho, ni siquiera se les permite relacionarse con los sensibles, y en el caso de que haya un sensible en su familia, deben informar de ello. La última vez que respiré el mismo aire que Femi fue hace seis años, pero la ocasión anterior fue hace once, cuando me reclutó para la S45, justo antes de mi período de formación, cuando la bóveda era algo nuevo y Rosalera estaba surgiendo.
Femi es la mujer más guapa que he visto nunca. Su físico es perfecto en tantos sentidos que resulta doloroso. Mantengo la videoconferencia en una habitación esterilizada, por medio de un vínculo seguro. Hoy lleva un lápiz de labios borgoña. Me consta que tiene un Mercedes-Benz descapotable del mismo color. Seguro que lo ha llevado al trabajo.
—Kaaro —dice.
—Femi —digo.
—Llámame señora Alaagomeji.
—Femi.
Es nuestro ritual. Ella en realidad no está enfadada y yo en realidad no soy insolente. Nos prestamos al juego de todas formas.
—¿Quién es el prisionero, Femi?
—Es confidencial, se revelará cuando proceda, y toda esa mierda de siempre. ¿Qué me traes?
—Caras. Cinco. La dibujante hizo un buen trabajo y ahora las está introduciendo en el sistema. También está comprobando la ubicación, las marcas de los dispositivos electrónicos y demás. Es todo por hoy. Estoy cansado y ya casi es hora de que salga para mi trabajo diurno.
—Eso no es un trabajo. Eres un contratista. Tu trabajo es este.
—Está bien. Mi otro trabajo.
—¿Cuánto tiempo llevará?
—No lo sé. Si me dijeras su nombre...
—No.
—... o lo que ha hecho...
—No.
—Entonces tendremos que tomar el camino más largo, e ir poco a poco. Obtengo información, paro, se la paso a la dibujante, volvemos a empezar.
—Me parece bien.
—¿Puedo irme ya a casa?
—Enseguida. ¿Cómo estás, Kaaro?
—Estoy bien.
—Estás solo.
—Vivo sin compañía, pero no estoy solo. Vivo en soledad, pero eso no tiene por qué ser malo. Me estoy poniendo al día con mis lecturas. Voy a aprender a tocar el oboe.
—¿Qué estás leyendo?
—Chomsky.
—Vale. ¿De verdad piensas aprender a tocar el oboe?
—No.
—No sé para qué te pregunto. Vete a casa.
—Buenas noches, Femi.
Me cuesta mantener los ojos abiertos cuando el coche de la S45 me deja en casa. La noche ha perdido la batalla con el día y pronto Rosalera se levantará para ir a trabajar. La ciudad se despierta por capas. La comida es lo primero que llega. Tras un largo viaje, los transportistas traen las cosechas de Oyo, Ogbomosho, Ilorin y Abeokuta. Mandioca, maíz, harina de ñame, mijo, arroz de Tailandia. Pocas cosas proceden ya de la región. Después estas mercancías se distribuyen entre las múltiples categorías de bukkas. Puestos de comida y locales baratos, típicos y esenciales para los trabajadores no cualificados, que necesitan ingerir una buena bomba de carbohidratos antes de acometer multitud de tareas por las que ni por asomo cobrarán el salario mínimo y que les exigirán emplear los bíceps, los tríceps y la columna vertebral para cargar, talar, serrar, acoplar, recortar, sacrificar y limpiar. El olor hace salir a la primera oleada de oficinistas: administrativos, secretarias, aprendices. Durante un período de dos horas, los profesionales de la clase media de Rosalera se distribuyen entre los despachos, las consultas, los bufetes, las firmas de contabilidad y, por supuesto, los bancos.
Enseguida me uniré a ellos, pero antes necesito ducharme y desayunar, tal vez con un café bien cargado. Vivo en el segundo piso de un edificio de tres plantas en Atewo. Al apartamento se accede por medio de un código de ocho dígitos, pero hay una llave maestra.
Varios mensajes llegan al teléfono al mismo tiempo, como si de pronto la señal se hubiera vuelto lo bastante estable. Considero muy en serio la idea de no ir al banco, de fingirme enfermo, para poder dormir todo el día. Quiero averiguar quién está intentando llegar hasta mí a través de la xenosfera. Me desvisto y camino desnudo hacia la ducha. Pruebo con el viejo truco de emplear primero agua caliente, después fría y luego hirviendo, pero no consigo despabilarme. Al mirarme al espejo, veo que tengo los ojos inyectados en sangre y rodeados por unas bolsas marcadas, como los de los pervertidos en la ficha policial.
—Pareces imbécil —le digo a mi reflejo—. Eres imbécil. Tu vida es absurda.
Me pongo unos boxers y entro en el salón sin haberme secado del todo.
—Miles Davis, So What —digo para los sensores, y al instante el bajo empieza a sonar por los altavoces.
—Teléfono, mensajes.
Me siento. Cierro los ojos. Escucho.
Mi gestor quiere que hablemos sobre mis impuestos.
Llama el Laboratorio Nacional de Investigación. Piden que les dedique tres días. Pagarán. Los ignoro. Ya he trabajado para ellos con anterioridad y no tengo ningún deseo de repetir la experiencia. Están en Lagos y quieren saber más acerca de los sensibles. Detesto ir a Lagos; los científicos del LNI clavan sus ojos en mí como si ansiaran abrirme la cabeza mientras aún estoy vivo.
Un mensaje de Aminat, cuya voz se detiene y vuelve a ponerse en marcha como si jugara al corro de las sillas. «Hola, Kaaro. Ya lo sé. Ya lo sé, solo íbamos a guardar las apariencias. Pero he estado pensando en ti y me preguntaba qué... —Risas—. Oh, Dios, todo esto es muy... En fin, llámame. O no. No estoy tan necesitada como parezco.»
Me hace sonreír.
Un productor de televisión que lleva dos años detrás de mí me promete dinero y fama si me presto a salir en Nigeria tiene talento.
—Hola, Grifo.
En un primer momento creo que esa persona me ha dejado un mensaje en el teléfono, pero no es así. Abro los ojos y un banco de caballas, de oku eko, pasa ante mí. Miles sigue tocando la trompeta, pero suena lejana. Estoy en un sitio donde los colores y las sombras se agitan. Cuando me miro las manos, no están ahí. En su lugar hay sendos ramos de plumas.
Hacía tiempo que no me pasaba esta mierda. Estoy en la xenosfera, adormecido. Ahora es fácil de entender. Ducha caliente, falta de sueño.
—Grifo.
—¿Quién eres? —pregunto, en contra de lo que dicta mi formación.
—Me gusta tu plumaje —dice la mujer—. ¿Puedes volar?
—Aquí todo el mundo puede volar. ¿Quién eres?
Los peces empiezan a molestarme. El aire fluye tan denso como el agua. Oigo el murmullo apagado de unas voces y de pensamientos ajenos traídos por una señal débil. No veo a la mujer pero la oigo con claridad. ¿No tiene ninguna autoimagen?
—Soy un ser individual —dice—. Soy una.
—Sí, pero ¿cómo te llamas? ¿Ki l’oruko e?
—¿Debo tener nombre?
—Sí.
Guarda silencio por un momento. Intento rascarme la cara, pero me hago cosquillas con las plumas. Despliego las alas y me siento mejor.
—Me llamo Molara —se presenta.
Atrapo una de las caballas con el pico, rompiéndole la espina, y después la dejo caer entre mis patas delanteras. Se retuerce hasta que se queda inmóvil.
—Muéstrate —le ordeno.
—No sé cómo —dice Molara.
Sin duda, muy indomesticada. Hablo, repitiendo las palabras de mi instructor.
—Piensa en algo que te encante, en algo que detestes, en algo que temas, en algo que te parezca repulsivo o hermoso. En algo que te produzca asombro.
Varios camiones de bomberos de distintos tamaños y tipos pasan en fila, las sirenas apagadas. Algunos son de juguete. Por detrás de cada uno corre un grupo de hombres vestidos de rojo, diminutos liliputienses en el caso de los de juguete, gigantes en el de los de tamaño real.
Una mariposa florece ante mí. Despliega a lo largo unas alas de cuatro metros de envergadura. Negras y azules, las mueve con una lentitud majestuosa.
Me despierto, expulsado de la xenosfera al mismo tiempo por el teléfono. Me quedo aturdido por un instante. El teléfono enmudece y a continuación vuelve a sonar.
—¿Sí? —contesto.
—Ya tendrías que estar aquí —me recuerda Bola—. Suenas como si tuvieras resaca. ¿Tienes resaca?
—Oh, mierda.
Llego con un retraso imperdonable.
Tengo un aspecto desastroso, pero más decente que el de los chatarreados, así que no me importa. Los clientes rodean el banco como hormigas atraídas por una piruleta que se le hubiera caído a un niño. El día posterior a la Apertura siempre hay más ajetreo del habitual porque la gente quiere ir al médico para hacerse análisis que confirmen su curación. La comunidad médica de Rosalera no está muy bien organizada y solo parece funcionar en esta época del año. No será por falta de práctica.
El cortafuegos se ha levantado sin mí. Dos de los chatarreados están por llegar (probablemente tengan resaca), y Bola me comenta que los sensibles indomesticados se mantienen inactivos; tal vez ellos también hayan estado celebrando el Día de Apertura.
El equipo lee pasajes de Tolstói. Me siento en la sala de descanso y me aplico una pomada de ketoconazol en las zonas descubiertas de la piel para permanecer fuera de la xenosfera. Es el día más ajetreado en los bancos de todo el año y no quiero terminar aún más cansado. Me tomo una taza de repugnante café instantáneo para seguir despierto, calentando banquillo.
Interludio: Misión
Lagos: 2060
Hace un calor asfixiante, pero espero un poco más. Noto que un hilo de sudor se desliza por mi espalda y se me cuela entre las nalgas. Apenas puedo respirar, pero el aire estancado y pobre en oxígeno amenaza con hacerme perder el conocimiento. Las bolas de naftalina que hay aquí introducen su perfume en mi nariz y en mi mente, mientras me susurran verdades e invenciones acerca de mi esposa. Me cuesta quedarme quieto. La ropa del armario me acaricia la espalda. Entre mis pies hay un montón de zapatos que se pelean por encontrar un hueco. Un cinturón colgado tintinea cada vez que me agito, acentuado su ruido por el silencio. Tengo la mano izquierda apoyada contra la madera cálida de la puerta, y la derecha junto a la cintura, cerrada en torno al puñal.
Espero.
Ya falta poco.
Oigo un portazo en algún lugar de la casa. Oigo el pitido de la cerradura al bloquearse de forma automática, y unas risitas que me tiñen la mirada de rojo. Unos fogonazos carmesíes se encienden literalmente en mis ojos a pesar de la oscuridad, como salpicaduras de sangre, por un instante. Siento cómo el corazón impele la sangre por el cuerpo, exigiéndome que me mueva. Espero.
Se producen choques y tropezones mientras dos personas avanzan por mi casa, nuestra casa. La puerta de la habitación se abre. Los imagino ahí de pie, besándose. Oigo los ruidos que hacen al succionarse los labios. Aprieto el puño con rabia en torno al mango del puñal.
—Para —dice mi esposa, pero se está riendo.
—Vale. No es no —accede el hombre con fingida seriedad.
Ahora huelo el perfume de mi esposa. Oigo el frufrú adúltero que hace su ropa al caer al suelo.
—¿En serio? —pregunta mi esposa.
La sangre se me agolpa en los oídos. Es como si la cabeza se me hinchara y tengo la boca completamente seca. Siento cómo se me encoge el escroto.
«Lydia, Lydia, Lydia.»
No sé si estoy pensando esto o si su amante está repitiendo su nombre, pero su primer jadeo de placer me da la señal.
Salgo del ropero. Durante los primeros segundos no pasa nada porque, entregados a su pasión, no me oyen. Me coloco junto a la cama. Ella está tendida, boca arriba, las piernas separadas. Él está entre sus piernas, con una mano hundida en su sexo, y empieza a girar la cabeza.
Primero le corto a él, a un lado del cuello, un solo tajo. La sangre mana a borbotones, pero la ignoro y lo empujo del brazo derecho. Lydia grita. Sus pupilas son ahora dos redondeles ridículos, las escleróticas más grandes que he visto nunca. Poseído por el rencor, le hundo el puñal en el ojo izquierdo, lo extraigo y se lo clavo en la garganta. Miro al hombre, que se aprieta el cuello con una mano mientras la alfombra se encharca con su sangre. Tiene la camisa empapada. Se mueve sin rumbo y morirá pronto. Me giro hacia Lydia, que gorgotea.
Me tomo mi tiempo para...
Vomito.
Caigo a cuatro patas y arrojo una bilis cetrina.
—Oh, joder. Lo hizo él —digo.
Ohjoderohjoderohjoder.
—¿Estás seguro? —pregunta Femi—. No hay cabellos, ni ADN, ni pruebas físicas.
Toso.
—Me cago en la puta, Femi, si te digo que lo hizo él es porque lo hizo él. Lo hizo él, ¿entendido? Lo hice yo, joder.
—Cálmate, Kaaro. —Me pone una mano en la espalda, pero me revuelvo para quitármela de encima.
—Lo hice yo. Compré un gusano genético, dejé que se alimentara de mí y lo solté en la habitación cuando los hube matado a los dos. Gracias a un dron trucado discretamente, eliminé mi rastro de las cámaras de vigilancia. Compré el silencio de los empleados del hotel. Les llené la boca de moneda extranjera. Se irán a la tumba negando haberme visto alguna vez.
Me viene una arcada.
—Kaaro, te refieres a él, ¿verdad?
Oh, joder, es repugnante. Oh, joder. Ori mi. ¡Ayuda! ¡Lydia! ¡Lydia!
¿Por qué cojones siento que...? ¿Por qué soy culpable?
—Ayudadme —digo—. Ayudadme.
Me arrastro hasta una esquina. No consigo parar de temblar; no dejo de ver mi brazo subiendo y bajando, los ojos blancos, el borboteo...
—Sobreidentificación —diagnostica el doctor. Olvido su nombre, no me cae bien.
Hace tres meses del encargo. Estoy aislado, protegido del frío, como dicen ellos. Me mantienen en una especie de manicomio para agentes de campo que traspasan el límite, y sin duda yo he dejado el límite muy atrás.
Prosigue.
—Te has identificado en exceso con el sujeto. Las fronteras del ego se difuminaron y tu yo terminó fragmentándose. Te convenciste de que eras él.
—Eso lo sé con esto —digo, señalándome la cabeza—, pero no con el corazón.
Se ríe.
—Eso es porque ahora estás mejor que cuando llegaste. Si lo sabes con la cabeza, el corazón irá detrás.
Yo no estoy tan seguro. No tengo tan claro quién soy. Quiero decir, sé que soy Kaaro, que trabajo para la S45, que me instruyó el profesor Ileri, que vivo en Rosalera y que... pero... pero recuerdo cómo suspira Lydia después de follar, antes de pedirme que le traiga un vaso de agua. Recuerdo cuando le puse el anillo en el dedo el día que nos casamos. La biobóveda aporta un fondo cerúleo y vainilla en las fotos de la boda. Recuerdo cómo cocinaba. Recuerdo que destapé una cacerola y vi el guiso burbujeando, gorgoteando, como los borbotones que salían de su cuello cuando...
Una lágrima se descuelga por mi mejilla.
—Doctor, la echo de menos —digo—. Si no llegué a conocerla, ¿por qué la echo tanto de menos? ¿Por qué me siento culpable?
—Puede que te sientas culpable porque hay alguien a quien tú, de forma subconsciente, deseas matar. El asesinato de Lydia satisfizo ese deseo. Tras la fachada de nuestra mente subyacen los demonios y los fantasmas de nuestros instintos primarios, ansiosos por manifestarse. —Consulta la pantalla que tiene delante y me pregunta—: ¿Te estás tomando los medicamentos?
No.
—Sí.
No. Me provocan impotencia.
—Es el tercer antidepresivo que probamos. Nunca había observado una reacción tan fuerte. Ileri lo achaca a la inusitada agudeza de tu don.
—Mi esposa ha muerto. Es normal que esté triste, ¿no? —supongo.
—Kaaro, tú nunca te has casado. Ni siquiera conocías a Lydia. Pasaste un tiempo en la mente de su marido homicida. La experiencia fue tan intensa que te cuesta superarla. Las pastillas no funcionan. Me gustaría probar otras opciones.
Desliza por la mesa los formularios de consentimiento para un tratamiento de choque.
Salgo del edificio.
Me muero de las ganas de fumar, aunque haga mucho tiempo que no doy una calada. No obstante, creo que en un momento así podría permitirme un pitillo.
Nueve meses. He perdido el tiempo suficiente para tener un bebé.
Un dron desciende para comprobar mi identidad y después se pierde en la distancia.
Recibo una llamada de teléfono. Es Femi, así que la ignoro. Un gran servicio a la patria, bla, bla, bla, lo encarcelaste de por vida, bla, bla, bla, sacrificio, sacrificio, sacrificio, bla, bla, bla.
No recuerdo todo lo que ocurrió, tengo muchas lagunas en la memoria. En parte creo que debe de haber alguna razón para que tenga esas lagunas y que en realidad no quiero conocerla.
Así y todo, arrastro una cierta pesadumbre. No sé por qué, pero es lo que siento.
Ningún sueldo compensa esto.
Busco un taxi.
Capítulo 3
Rosalera: 2066
Ahora
Cuando llego a casa, hay una reanimada en la puerta, la segunda de la noche. El primero me lo encuentro en el tren levógiro de las 18.15 a Atewo.
Una semana después de la Apertura, el Destacamento Especial del Ejército Nigeriano ha impuesto el toque de queda. El DEEN no es sino una tropa de ejecución constituida con el fin exclusivo de liquidar a los reanimados y deshacerse de los restos. Aquel que no esté en su casa a las 19.30 se arriesga a que le disparen, electrocuten o quemen.
Llego un poco tarde y corro hacia el andén. Respiro con pesadez cuando monto en el vagón, justo antes de que el convoy se ponga en marcha. Solo quiero sentarme y serenarme. El distrito bancario se ubica en Alaba. No hay más que una parada, Ilu-be, antes de Atewo. El viaje dura veinte minutos cuando el ganglio funciona.
Una niña recorre el pasillo vendiendo agua, naranjas, nueces, gaseosa y demás mierdas. Mantiene el equilibrio apoyando una mano en los asideros de los asientos. No le compro nada. Hay otros cuatro pasajeros en el vagón. Un hombre se levanta, de espaldas a mí y de cara a una ventanilla, vestido con un traje gris. Tiene la cabeza agachada. Es un vagón antiguo. Los asientos están forrados de escay marrón. Huele a cerrado, aunque no del todo mal. Hasta hace seis años teníamos trenes importados de Italia (sospecho que de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial), pero los reemplazaron por estos nuevos, que, aunque tienen mejor aspecto, se antojan bastante austeros, como si fueran un molde a partir del cual se fabrican todos los trenes modernos, en lugar de presentar un diseño propio.
Por encima de los portaequipajes hay carteles que cubren las paredes laterales, en la mayor parte de los cuales aparece Jack Jacques. Su retrato sonríe con el pulgar en alto y nos ciega con la blancura de sus dientes. El estatus de Rosalera como parte de Nigeria es incierto, pero el alcalde es el responsable del órgano que actúa como Gobierno local. He tenido ocasión de conocerlo; es un narcisista, un demagogo y un adulador del presidente. La bóveda es algo que se ignora, una ciudad de la que no se habla. Hace siete años la Cámara de Representantes declaró que el alienígena no es una entidad legal. Queremos creer que es una formación natural, como una colina, o como la roca de Olumo, en Abeokuta.
Los asientos del tren son incómodos, pero permiten echar una cabezada, lo que termino haciendo. Me despierto sobresaltado porque oigo unos gruñidos.
El hombre del traje que estaba de espaldas a mí se ha levantado y situado delante de una pareja. Su costado derecho está orientado hacia mí, sin que la luz del techo llegue a alumbrarle el rostro. La mujer lo golpea con una revista enrollada, en vano, casi de forma ridícula. Con la otra mano sujeta a su pareja, que parece estar herida. Al gruñir, se tambalea con las vibraciones del tren.
—¡Eh! —exclamo a la vez que me levanto.
El hombre del traje se gira hacia mí. Tiene la cabeza incomprensiblemente alargada y le falta un ojo, cuya cuenca vacía semeja una segunda boca desdentada. Además, la cabeza está aplanada de un modo que explica su longitud, como si hubiera quedado aplastada a medias. La nariz está retorcida como si la mitad inferior de la cara pretendiera desplazarse hacia un lado mientras que la superior se decantara por el otro. La oreja izquierda cuelga de un fino hilo de tejido orgánico. A pesar de todo, no sangra y tampoco parece que le duela nada.
Lo tengo a metro y medio de distancia y se abalanza contra mí. En ocasiones, cuando la bóveda resucita un cadáver, el cuerpo se queda babeando. Otras veces, como ahora, se despierta enfadado. Los científicos no han determinado qué provoca que suceda una cosa u otra; personalmente, creo que tiene que ver con el carácter, con que unas personas sean más agresivas que otras. O, tal vez, como en el caso de este tipo, con las causas del fallecimiento. No debió de entregar su alma de forma pacífica.
Además del traje gris, lleva guantes blancos, un falso clavel en la solapa, camisa blanca y corbata azul. Lo espero, exhalando, y le asesto una patada lateral en pleno pecho, dirigida contra la franja azul. Un buen golpe. Oigo cómo el aire fétido escapa de sus labios. Puesto que sigue en pie, repito la llave con la otra pierna. Se tambalea hacia atrás y choca contra el poste central, que resuena débilmente. Veo de soslayo que la pareja abandona el vagón. No la culpo.