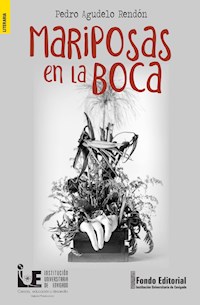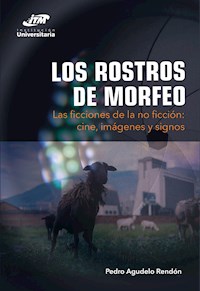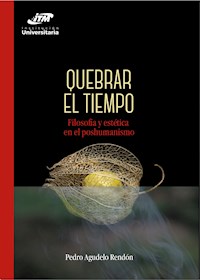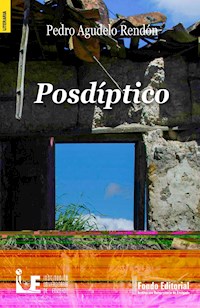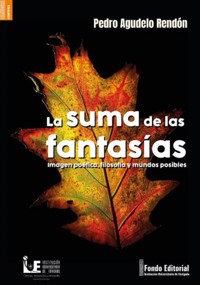
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Institución Universitaria de Envigado
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
"La suma de las fantasías dibuja y explora algunas ideas sobre la relación entre poesía, filosofía y arte. Se pregunta por lo poético, indaga por la creación de mundos posibles y hace preguntas desde la ciencia y la literatura. En este recorrido, la semiótica y la filosofía surten el camino de herramientas conceptuales que apuntan, finalmente, a la pregunta por la experiencia humana, por los modos poéticos de habitar el mundo. El libro está compuesto por cinco capítulos. En el primero, se explora desde a literatura y la filosofía el concepto de mundos posibles, en el segundo, el de representación de mundo , en el tercero se aborda lo bello y razonable y en el cuarto, en una integración de lo planteado previamente, se explora el concepto de écfrasis literaria desde la semiótica, la filosofía y la literatura. finalmente, en el quinto capítulo se habla de la imaginación literatura, del decir poético y del habitar poéticamente el mundo."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LA SUMA DE LAS FANTASÍAS
Imagen poética, filosofía y mundos posibles
LA SUMA DE LAS FANTASÍAS
Imagen poética, filosofía y mundos posibles
Pedro Agudelo Rendón
Agudelo Rendón, Pedro
La suma de las fantasías: imagen poética, filosofía y mundos posibles / Pedro Agudelo Rendón – Envigado: Institución Universitaria de Envigado, 2024.
76 páginas.
ISBN impreso: 978-628-7601-76-5
ISBN PDF: 978-628-7601-73-4
ISBN epub: 978-628-7601-78-9
1. Literatura – Aspectos filosóficos – 2. Arte y filosofía – 3. Estética – Ensayos colombianos – 4. Literatura colombiana
801 (SCDD-ed.22)
LA SUMA DE LAS FANTASÍAS
Imagen poética, filosofía y mundos posibles
© Pedro Agudelo Rendón
© Institución Universitaria de Envigado (IUE)
Colección Académica
Edición: 2024
Publicación: 2025
Institución Universitaria de Envigado
Rector
Rafael Alejandro Betancourt
Vicerrector de Docencia
David Alberto Londoño Vásquez
Jefe de Biblioteca
Juan Paulo Vélez
Equipo Editorial
Coordinadora Fondo Editorial
Ladis Frías Cano
Asesora editorial
Juana María Alzate
Asistente editorial
Nube Úsuga Cifuentes
Corrección de texto
Tómas Vásquez Saldarriaga
Fotografía portada
pizabay.com
Diagramación
Leonardo Sánchez Perea
Editado en Institución Universitaria de Envigado
Fondo Editorial IUE
Institución Universitaria de Envigado
Carrera 27 B # 39 A Sur 57 - Envigado Colombia
www.iue.edu.co
Tel: (+4) 604 339 10 10 ext. 1524
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial del libro, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin la autorización escrita del autor(es) o del Fondo Editorial IUE.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Institución Universitaria de Envigado, ni desata su responsabilidad frente a terceros. El autor asume la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.
INTROITO
Imaginamos un mundo que no existe, un universo creado por la palabra (logos), producido por la razón (logos), un cosmos que acaso los dioses nos entregaron para enredarnos con la capacidad de decidir o la imposibilidad de no hacerlo. Imaginamos un mundo que los filósofos han explicado por medio de la razón; que los escritores han prefigurado con la palabra poética; que los artistas han construido a través de la imagen, el sonido y el movimiento; que los directores y productores de cine han instaurado a través de la relación entre ficción y realidad; que los científicos han deconstruido a través del ojo mágico del microscopio. Lo que imaginamos a veces se corresponde con la realidad; lo que asumimos como real, en ocasiones, no es menos cierto que el caos de un mundo que nos zambulle en el terror de su incertidumbre. Si la filosofía apela a la razón y el arte (el plástico, el cinematográfico, el literario) sucumbe ante las formas creativas y las sensaciones estéticas de un mundo apresurado por lo insustancial, no lo hacen porque exista una oposición natural entre las formas lógicas del mundo y las maneras sensibles en que construimos nuestra realidad subjetiva. No se opone lo uno a lo otro. Captamos el mundo a través de los sentidos y le damos forma a través de la sensibilidad y la razón. Comprendemos la existencia de las cosas y nuestra existencia por vía de las cualidades de sentimiento que nos son inherentes; también gracias a nuestra capacidad razonable de inferir lo que el mundo es. Somos lo que la fantasía hace de nosotros, lo que imaginamos como una utopía en el horizonte. Somos la quimera, el sueño, la ilusión. La fantasía es la fuerza que produce en nosotros las imágenes que somos al evocar el pasado, remoto y lejano, al descubrir en el presente aquello que todavía crece en nuestro interior. Nuestras imágenes, sensibles y reales, son producto del poder del pensamiento: entelequia, ficción, irrealidad. En ellas nos descubrimos, en ellas nos creamos. Que a veces sucumbamos ante el acto poético, que a veces declinemos ante la razón, que a veces digamos “no” ante la incertidumbre del devenir, no implica que nosotros, seres arrojados al mundo, partículas de un cosmos expandido como una pintura de Katharina Grosse, seamos solo razón o un mero impulso de sinsentido. El acto poético que nos arroja al mundo es el mismo que nos salva de él. Y allí, en ese gesto en el que nuestro rostro es el enigma y el borde de la existencia, nuestra vida vuelve a ser pregunta, la cuestión primigenia que dio origen a la filosofía, la misma pregunta que motivó al artista a perseguir la sombra para pintarla, la misma cuestión que hizo posible que el verbo y el silencio de la voz dieran origen a la palabra poética.
Capítulo I
LO BELLO Y LO VERDADERO
Los mundos posibles en la filosofía y la literatura
Igual que el arte, la ciencia tampoco copia a la naturaleza. La recrea. El pintor, el poeta o el hombre de ciencia construyen su visión del universo descomponiendo lo que perciben de la realidad para recomponerla de otra manera. Cada uno configura su propio modelo de realidad decidiéndose a esclarecer aquellos aspectos de su propia experiencia que considera más reveladores, descartando aquellos que le parecen de menor interés. Vivimos en un mundo creado por nuestro cerebro, con continuas idas y venidas entre lo real y lo imaginario.
Francois Jacob, El ratón, la mosca y el hombre
¿Qué es real? ¿Cómo se define ‘real’? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces ‘real’ es simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
Hermanas Wachowski, Matrix
La filosofía y los mundos posibles
La literatura es un refugio del ser, la ciencia un lugar para la explicación y la demostración, y la filosofía el espacio de la pregunta. Pero ocurre a veces que la literatura —y el arte en general— es capaz de demostrar a través de sus artilugios lo que, de otro modo, no tendría justificación. Y pasa también que la ciencia apela a la ficción, a la creatividad o a la hipótesis fantástica para crear un mundo, que si bien objetivo, resulta indemostrable a simple vista. Ocurrió cuando se descubrió el átomo y sus componentes, y los escolares vieron la necesidad de creer en algo inexistente, darle credibilidad a la ciencia y a las designaciones de neutrón, protón y electrón. Y no fue la ciencia —por lo menos como la entendemos hoy— la que habló de esta unidad mínima de la materia, sino la filosofía. Los pensadores antiguos habían indicado que la materia no podría dividirse indefinidamente y que en consecuencia habría una unidad indivisible.
Pero no solo la filosofía y la ciencia nos acercan al conocimiento. No solo a través de formas verificables se puede decir lo que es la realidad, la verdad o la veracidad de una idea. También la literatura signa el mundo de la experiencia, pues ella recorre los caminos que guían al cuerpo y al pensamiento hacia aquello que llamamos cierto. Fueron los filósofos quienes hablaron por primera vez de los signos y las representaciones, pero fueron los escritores quienes presentaron el envés de un mundo configurado solo por medio de signos. Incluso si un mundo lleno de significantes y significados parece ajeno a la mente, la realidad misma se impone para demostrarnos que no podemos actuar sino en la transacción de signos, aunque estos no existan como existe una piedra o un árbol. Pero ¿qué le compete a la filosofía?, ¿qué a la literatura y qué a la ciencia? Nada más y nada menos que lo mismo. Una realidad llena de incertidumbre, llena de vacíos de interpretación. Una realidad aquistada por la ambición de quienes detentan el poder.
Quizá por eso Charles Sanders Peirce, uno de los filósofos más importantes del siglo xx, se llamaba a sí mismo científico, y aun reconociendo su limitado conocimiento en el campo estético —del que hacen parte la literatura y el arte— no solo reflexionó sobre él sino que también escribió algunas obras literarias. Esto no demuestra la necesaria integración de las ciencias y los saberes (lo que en los currículos y las teorías de la educación llaman interdisciplinariedad), sino que, más bien, pone de relieve el hecho de que la realidad, el pensamiento y el conocimiento actúan y se integran de tal manera que existe en ellos una continuidad. En esto creía el filósofo estadounidense que reconocía en la filosofía el cobijo de las ciencias normativas: estética, ética y lógica. Tales ciencias integran un modo de ser de la reflexión filosófica, y constituyen a su vez las tres dimensiones humanas: una posibilidad del ser en el afecto y el sentimiento —estética—, la presencia del otro y las interacciones comunitarias —ética—, y la necesidad de un mundo razonable —lógica—.1 Pero ¿qué tendrían de común la ciencia, la filosofía, la literatura y, digamos de paso, el arte?
Quizá entre ciencia y filosofía encontremos tantas relaciones como diferencias entre estas y la literatura, debido a que, tal como se reconoce en la historia, la filosofía es la madre de la ciencia. Ella encarna la hoz que sega del paisaje las aporías, los falsos razonamientos y las generalizaciones naturales. Pero mal nos encaminamos si creemos que la filosofía, en su constante indagar y preguntar, como diría Evandro Agazzi en la entrevista que le concede a Carlos Rengifo (Agazzi y Rengifo, 2020), detenta un poder omnisciente frente a los problemas que enfrenta en la actualidad. Y lo mismo ocurre si dejamos en manos exclusivas de la ciencia la comprensión de todo lo que llamamos verdad. Ellas pasan por el camino brumoso de la incertidumbre, y muchas veces caminan a tientas bajo el amparo de posibilidades de ser, como ocurre en el arte y la literatura. Entonces, ni el método hipotético-deductivo ni la explicación o la verificación las pueden salvar de la noche sobre la que muchas veces marchan a ciegas. Por eso la metáfora de la ciencia de noche y la ciencia de día define de buena manera ese trasegar de la razón, independientemente del campo en el que nos ubiquemos, pues también hay noches gélidas y días calurosos para los artistas y escritores.
La ciencia de día —y podríamos agregar, la filosofía de día— campea el terreno del análisis, la discusión y refutación de pruebas; estudia los descubrimientos y procesos, los argumentos y las evidencias. “La ciencia de noche, por el contrario, marcha a ciegas. Duda, tropieza, recula, suda, se despierta, se corrige sin cesar” (Jacob, 1998, p. 162). Allí, en esa instancia de la analogía nocturna, están también la literatura y el arte. Los cuatro dominios, si se nos permite el término, son espacios de lo posible donde se dan la hipótesis, el presentimiento, las ideas vagas, la intuición o la invención de lo verosímil. Cada uno, por supuesto, toma un rumbo diferente: la ciencia se afinca en la experimentación y la exhibición, la filosofía en la reflexión, la literatura en el lenguaje y el arte en la poética de la imagen. Pero es en la pregunta intuitiva donde la comprensión empieza a tomar forma: “a merced del azar, el espíritu se agita en un laberinto, bajo un diluvio de mensajes, en busca de un signo, de un guiño, de una aproximación repentina” (Jacob, 1998, p. 162). El científico no puede sino asumir la certeza y declinar a los vaticinios, a las formas sombrías, a las dubitaciones. Y el filósofo pasa al claro donde las cosas se divisan de forma más nítida para la razón filosófica y científica. Este es quizá el motivo por el cual Peirce se llamó a sí mismo científico mientras hacía filosofía, y el mismo por el que algunos filósofos contemporáneos encuentran en la filosofía el nicho de la ciencia. Pero ni en unos ni en otros se encuentran razones suficientes para asumir que una cosa resulta radicalmente diferente de la otra, que el arte no puede tocar la literatura ni la filosofía a esta última o la ciencia a lo artístico.2 Con razón, refiriéndose a la metáfora de la ciencia de día y la ciencia de noche, Jacob concluye:
Lo que guía entonces al espíritu no es la lógica. Es el instinto, la intuición. Es la necesidad de ver claro. Es el empeño en vivir. El inacabable diálogo interior, entre las innumerables suposiciones, aproximaciones, combinaciones, asociaciones, que sin cesar atraviesan el espíritu, un trazo de fuego rasga a veces la oscuridad, e ilumina súbitamente el paisaje con una luz cegadora, terrorífica, más intensa que mil soles. Tras el primer choque comienza un duro combate con los hábitos del pensamiento. Un conflicto con el universo de conceptos que regula nuestros razonamientos (Jacob, 1998, pp 162-163).
Este ‘combate’, incluso si estamos hablando de ciencia, no predispone al pensamiento frente a lo que ya le era inherente; más bien lo mueve a una reacción. Para Peirce el hábito es “una ley general de acción, tal que en una cierta clase general de ocasión un hombre será más o menos apto para actuar de una cierta manera general” (CP 2.148).3 En tal sentido, los hábitos constituyen disposiciones para actuar en determinadas situaciones, y detentan un poder semiótico en la definición del cómo actuaremos en un futuro. Esta es la regulación a la que se refiere Jacob, y que vista en una perspectiva peircena implica un proceso de acción y reacción sígnica.
Pero si lo que guía al espíritu humano es el instinto y la intuición y no la lógica, entonces nuestra comprensión del mundo es posible tanto desde la ciencia y la filosofía como desde las formas del arte y la literatura. Dicho de otra manera: la intuición y el instinto no son exclusivos del artista y el escritor, como tampoco la razón y la lógica lo son del científico y el filósofo. Al artista, es cierto, lo mueve el impulso por representar el mundo, por captar perceptos —dirían Deleuze y Guattari—,4 por simbolizarlos e integrarlos a un universo en el que las cosas no son, sino que pueden ser, por hacer de los objetos y las ideas seres sintientes. A la ciencia la impulsa la necesidad de mostrar en la representación la cosa como ella es. La literatura restituye la ficción como una manera de incorporar la incertidumbre —la misma que acedia a la ciencia en su proceso— en la búsqueda de una comprensión posible de la existencia, en tanto que la filosofía abre preguntas como una manera de revelar los sentidos que puede tener la vida humana.
En la filosofía, el pensamiento está en función de lo que este designa para que la razón prevalezca sobre las conjeturas,5 en la literatura está en función de un mundo que se escapa si no se nombra. Pero aunque se nombre, las cosas se dispersan de tal manera en la imaginación, que la ciencia y el saber filosófico terminan por encontrarse con la literatura y el arte en esa zona gris donde ya no cabe tanto la observación como la memoria de lo visto y fijado por la imagen y el lenguaje. Y es que “no hay observación útil sin una cierta idea de lo desconocido, de esa región situada más allá de lo que la experiencia y el razonamiento permiten creer” (Jacob, 1998, p. 167). Este es el umbral, diríamos, en el que un enjambre perceptual, sensible, cognitivo y conceptual encuba una forma de representar la realidad «equivalente» a lo que los sentidos y la mente captan del mundo exterior. Allí está la imaginación como el puerto al que arriban las ideas —pero también del que parten—, la imaginación como detonante de una realidad que no tendría lugar sin la falsa ilusión de un mundo que no podemos captar sino a través de los signos. Allí esta, asimismo, lo imaginario como capacidad imaginante.
La capacidad imaginante opera en todas las esferas del conocimiento y la sociedad,6 pues suscita la dislocación de la realidad instituida para hacer posible tanto nuevos hábitos como nuevos comportamientos: “la fecundidad subversiva de lo imaginario, entonces, radicaría en penetrar lo real vivificándolo, generando expectativas y anticipando posibles realidades” (Carretero, 2003, p. 101). No habría otro nombre que el de imaginario para designar este conjunto de imágenes mentales que se mueve entre lo consciente y lo inconsciente. Este opera en virtud de la imaginación, y cuando la razón se pone en el camino y traza una nueva ruta que pretende poner a prueba lo que las imágenes y los ensueños traen consigo, entonces la ciencia y la filosofía producen conceptos o ideologías; pero si en vez de ello la imaginación sigue una ruta libre y se metaforiza o resignifica, el arte y la literatura han ganado la partida en la creación de un mundo que expresa otra cosa de la que muestra: el sentido se codifica y las imágenes se multiplican.
Sobre la imaginación y lo imaginario —que no son lo mismo, aunque tienen relación, como queda dicho— se han realizado distintos estudios.7 La imagen es la base de ambos, pero en la primera opera como proceso creativo, asociado con la abducción y las cadenas de inferencias que permiten crear o recrear nuevas formas de conocimiento; en lo imaginario, en cambio, la imagen no solo es una representación sino que, además, está signada por las acciones y los comportamiento de los sujetos, por sus creencias y la actitud frente al mundo representado por medio de la imagen.8
El término imaginación deriva del latín imaginatĭo,-ōnis, que significa “imagen”, “idea”, “representación”, “ilusión”. El sufijo –tio indica “acción de” o “resultado”, de modo que la imaginación (y en consecuencia lo imaginado) es el resultado de ‘figurarse algo’. Puesto que se trata de un ícono construido en la mente de alguien, a propósito de algo, pero cuyo referente no es externo sino interno, tales representaciones icónicas están intrínsecamente generadas, tal como ocurre con Madame Bovary al imaginarse o representar en su mente aquello que lee en la literatura, o con Ana Ozores, quien tiene similares padecimientos, o con el Quijote, que imagina adversarios y batallas caballerescas.
Jacob (1998, p. 184) dice al respecto que “la imaginación es la combinación y la manipulación en nuestra cabeza de objetos mentales, por ejemplo palabras, estructuras cognitivas, etc., como si fueran imágenes o símbolos”. De ello resulta que la imaginación es un proceso creativo y semiótico, por cuanto no solo permite tal manejo de objetos mentales sino que, además, hace posible que un sujeto vea objetos que se habían visualizado previamente y que ya no están delante de él, pero que por gracia de los signos este puede hacerlos presentes nuevamente. Ahí estaría, sin más, en esa capacidad representativa de los objetos ausentes, la écfrasis, no tanto como una figura retórica sino como un proceso de pensamiento. La écfrasis hace posible la visión o sensación de un objeto en su ausencia; ella representa, y para hacerlo actúa sobre la evocación o memoria del objeto. De esta manera, la écfrasis depende más de la capacidad sígnica —de la representación y de la interpretación— que de la realidad como hecho fáctico. De suerte que ella bien puede tomar o no aspectos percibidos, para representarlos en una nueva realidad.
La imaginación como proceso creativo opera en distintos ámbitos. Tanto lo hace en la filosofía como en la literatura y el mito: “El acto creativo, en ámbitos diversos, se corresponde a menudo con un salto del pensamiento fuera de los caminos usuales para asociar dos de esos objetos sin que, hasta ese momento, hubiera razón alguna para hacerlo” (Jacob, 1998, p. 185). En esto radica el salto heurístico y la capacidad de abducir. No se trata, en todo caso, de los tumbos que da quien está embotado en un problema, sino de la elaboración que hace la mente encontrando atajos para resolver una cuestión. Pero tanto el conocimiento que construye la filosofía como las formas creativas que produce la literatura tienen su origen en la experiencia.
Lo dicho atrás implica que incluso las representaciones icónicas intrínsecamente generadas tienen su génesis en la experiencia del sujeto. De ahí que para Peirce la creatividad radique “en la posibilidad de crecer que tiene el ser humano, en tanto que forma parte de un universo en constante evolución, en la posibilidad de aprender, de ir más allá de lo dado” (Barrena, 2007, p. 52). En este filósofo encontramos un buen ejemplo de la reflexión filosófica sobre la creatividad en la ciencia, del lugar de esa capacidad que por mucho se ha creído exclusiva de artistas y escritores. De hecho, una de sus preguntas centrales es “¿cómo es posible la creatividad científica” (Barrena, 2007, p. 53), interrogante que lo lleva a un profundo análisis sobre el conocimiento humano: