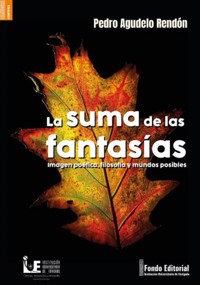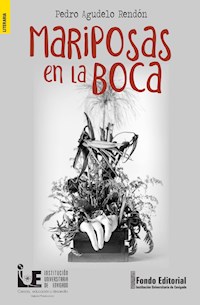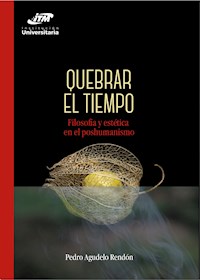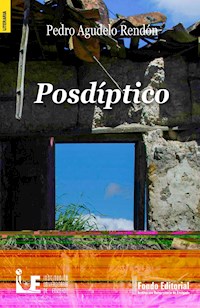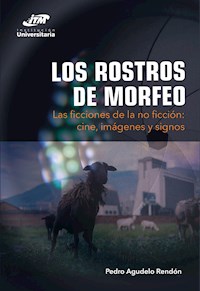
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los rostros de Morfeo es una reflexión sobre conceptos centrales del cine de no ficción, tales como "imagen", "realidad", "ficción", "objetividad", "subjetividad", entre otros. El libro propone, por tanto, un concepto semiótico para entender el género mientras que, desde una perspectiva filosófica, establece conexiones entre el cine de ficción y el de no ficción, caracterizando los rasgos icónicos y los efectos en la interpretación de la realidad sobre los que trabaja la imagen. The Faces of Morpheus is a reflection on central concepts of non-fiction cinema, such as "image", "reality", "fiction", "objectivity", "subjectivity", among others. The book therefore proposes a semiotic concept to understand the genre while, from a philosophical perspective, it establishes connections between fiction and non-fiction cinema, characterizing the iconic features and the effects on the interpretation of reality on which the image works.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los rostros de Morfeo. Las ficciones de la no ficción: cine, imágenes y signos
© Instituto Tecnológico Metropolitano
© Pedro Agudelo Rendón
Hechos todos los depósitos legales
Edición: septiembre de 2021
ISBN: 978-958-5122-48-2 (impreso)
ISBN: 978-958-5122-49-9 (PDF)
ISBN: 978-958-5122-50-5 (ePub)
Comité editorial
Jorge Iván Brand Ortiz, PhD.
Gloria Mercedes Díaz Cabrera, PhD.
Juliana Cardona Quiros, Esp.
Jorge Iván Ríos Rivera, Ms.
Viviana Díaz, Esp.
Equipo editorial
Juliana Cardona Quiros. Directora editorial
Viviana Díaz. Asistente editorial
Gustavo León Otálvaro Ocampo. Editor de mesa
María Fernanda Aristizabal Arango. Correctora de textos
Mauricio Raigosa Álvarez. Diseño y diagramación
Wilson A. Montoya. Imagen de la portada
Sello Fondo Editorial ITM
Calle 73 No. 76A 354 / Tel.: (574) 440 5100 ext. 5197-5382
Editado en Medellín, Colombia por el Instituto Tecnológico Metropolitano
catalogo.itm.edu.co - fondoeditorial.itm.edu.co
www.itm.edu.co
Agudelo Rendón, Pedro
Los rostros de Morfeo: las ficciones de la no ficción: cine, imágenes y signos / Pedro Agudelo Rendón. -- Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano, 2021.
85 p. : il. -- (Litterae)
Incluye referencias bibliográficas
1. Cine. 2. Imagen. 3. Signos y Símbolos. I.Tít. II. Serie
Catalogación en la publicación - Biblioteca ITM
Los rostros de Morfeo. Las ficciones de la no ficción: cine, imágenes y signos es un libro resultado de investigación, derivado del proyecto «Semiotizar, poetizar e interpretar» del grupo de investigación Epimeleia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se inscribe también en el macroproyecto «Alteridad y globalización: diálogos transatlánticos. Segunda etapa», CODI, adscrito al grupo de Estudios Literarios. Forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo GEL de 2018-2019, otorgado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia. El libro se inscribe en la gran área de las Humanidades, en las áreas de Filosofía y de Arte, en las disciplinas de Filosofía, Arte y Estudios en cine.
Las opiniones expresadas en el presente texto no representan la posición oficial del ITM, por lo tanto, es responsabilidad de los autores quienes son igualmente responsables de las citaciones realizadas y de la originalidad de su obra. En consecuencia, el ITM no será responsable ante terceros por el contenido técnico o ideológico expresado en el texto, ni asume responsabilidad alguna por las infracciones a las normas de propiedad intelectual.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
—¿Eres un viejo vaquero que hacía películas ahí?
—Me sorprende lo exacta que es esa descripción.
«Un viejo vaquero que hacía películas en el rancho Spahn».
—¿Filmabas westerns en los tiempos de antaño?
—Si con «los tiempos de antaño» te refieres a «televisión hace 8 años» sí.
—¿Eres actor?
—No. Soy un doble.
—Un doble. Es mucho mejor.
—¿Por qué es mejor?
—Los actores son falsos. Solo dicen cosas que otros escriben y fingen matar personas en sus estúpidos programas de la tele. Mientras tanto, mueren personas de verdad a diario en Vietnam.
Había una vez en Hollywood
CONTENIDO
INTROITO
1. Las pócimas de Morfeo.Entre la ficción y la realidad
2. Eco y Narciso.Imagen/realidad en el cine de ficción y de no ficción
3. Hypnos y el jardín de amapolas.Imaginarios e (in)imágenes de la no ficción
4. Las discordancias de Cástor y Pólux.La objetividad de la (no)ficción
COLOFÓN
REFERENCIAS
FILMOGRAFÍA Y AUDIVISUALES
A Uriel, Lucía y Yanetpor los rituales de ficción, las salasde cine abiertas y una amistad llenade imágenes y recuerdos.
INTROITO
Solemos creer que el mundo que existe es el mundo que vivimos, pero a veces el mundo que vivimos no es el mundo que imaginamos. Soñamos con lugares y paisajes extraños y, sin embargo, nuestros paisajes están habitados por la magia natural que revela una verdad tan extraordinaria que, de evidente, la suponemos irreal. Solemos andar los caminos que otros han caminado y nada parece asombrarnos más que la huella distante de un pasado lejano. No nos queda más remedio que el cine. El cine con su desbarajustada forma de interpretar la realidad. Sin embargo, al salir de la pantalla, el mundo sigue igual. Entonces nos damos cuenta de que el cine dice la «verdad».
Llegada del tren a la estación de La Ciotat (fotograma).Louis Lumière. 1896. Cortometraje. Francia: LumièreFuente: YouTube. Obra de dominio público.https://www.youtube.com/watch?v=-e1u7Fgoocc
1.
LAS PÓCIMAS DE MORFEO
Entre la ficción y la realidad
Esta es tu última oportunidad. Después de esto, no hay vuelta atrás. Tomas la píldora azul, la historia termina, te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Tomas la píldora roja, te quedas en el País de las Maravillas y te muestro qué tan profundo va el agujero del conejo.
Matrix, 1999
¿Qué es real? ¿Cómo se define «real»? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces «real» es simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
Matrix, 1999
Siempre que estamos delante de una pantalla de cine algo pasa con nosotros. No es que ella cambie nuestra realidad, pero algo sí cambia en nosotros. La imagen nos introduce en un mundo que existe cuando estamos delante de ella y se transforma cuando, sumergidos en la ficción que propicia, nos vemos abocados en los relatos que se construyen. Y bien si los relatos son completamente ficcionales o si no lo son o lo son parcialmente, nuestro pensamiento viaja con ellos. Y lo hace, claro está, porque el poder de nuestra mente no se limita al razonamiento lógico –que muchas veces nuestra actitud más bien parece negarlo–, sino a una forma creativa que activa los senderos de la creación humana. Y es que, como dice François Jacob (1998), «lo que guía al espíritu no es la lógica. Es el instinto, la intuición. Es la necesidad de ver claro» (p.162), es la inquieta actitud de nuestra alma, la lúdica que alimenta nuestro espíritu, los regodeos con los que allanamos los caminos que queremos cruzar. Pero no vemos claro por el hecho de que la pantalla nos diga qué ver, ni aumenta nuestra creatividad o nuestra lógica porque la pantalla nos muestre una realidad cruda o una escena fantástica. Vemos con cierta claridad porque, en el diálogo con aquello que miramos, nuestro pensamiento se activa y podemos asumir una actitud crítica o discernir una realidad de otra.
Y es allí donde distinguimos algo que está encerrado plenamente en la imaginación y algo que, alojado en la fantasía, brota de la realidad. Si es que la realidad real –esa que asumimos en nuestros actos cotidianos, pragmáticos y empíricos– es tan distinta de aquella otra realidad de ficción que a veces menospreciamos por tratarse de simples quimeras, entonces el cine de ficción –ese que vemos con las manos llenas de palomitas o a veces sepultados en un silencio casi místico– no dejaría nada –y claro que hay películas que no dejan nada o solo la frustración de haber comprado la boleta–. En cualquier caso, la película más fantasiosa, trátese de la historia de Elisa Esposito que entabla un vínculo con un anfibio humanoide en La forma del agua (2017), o bien la magnífica película El mago de Oz (1939), nos habla de aquello que es el mundo, no importa si este es real o imaginado. Este es el poder de los signos, este es el poder del texto visual. Y es que, parafraseando a Ricoeur, ¿de qué otra cosa podría hablar una película si no es el del mundo? Dice el filósofo francés (2006) sobre el texto: «Todo discurso se encuentra así vinculado, en alguna medida, al mundo. Pues si no se habla del mundo, ¿de qué hablaríamos?» (p.130). El texto, sea este verbal o visual, toma el lugar del habla. De ahí que, en el caso del cine, lo que la ficción enuncia tiene como referente el mundo mismo, aun si este es transformado drásticamente para darle paso a la fantasía. Lo que el cine muestra, dicho en un sentido hermenéutico, es aquello que, no pudiéndose decir en el habla ni en un lenguaje plenamente denotativo, se lo dice a través de la imagen en movimiento. Este es el poder del arte y su capacidad para transformar una realidad y hacernos creer que esa realidad en la que creíamos ya no es o ya no existe, por lo menos no en el sentido que pensábamos que existía.
El mundo del que habla el texto, dígase verbal o visual, es el mundo que habitamos. Entonces una película de ficción y una de no ficción se diferencian fundamentalmente en que, acaso en la primera hay un grado de fantasía que reivindica el acto creador humano y, en la segunda, hay un predominio del realismo y de ligazón a la «verdad» que, en detrimento del acto creativo, da prioridad a una experiencia que ya de por sí resulta cruda o dramática.
Pero no es esa la visión que podría tenerse del cine de no ficción respecto del de ficción en la actualidad. Más allá de la distinción dogmática del documentalismo como un acto de un ojo externo que registra exactamente lo que pasa, está el variopinto camino trazado por el cine desde sus inicios. El cine de no ficción responde, de entrada, a un rasgo que lo excluye de eso que para Charles Sander Peirce (2012) constituye una de las formas más humanas de nuestra existencia: la imaginación. Pero, citando al mismo filósofo, si la creatividad es inherente a los seres humanos en general, ¿no sería esta la distinción entre estas dos categorías? Lo sería, quizás, si sostenemos que lo ficcional se sustenta sobre la plataforma de la creatividad. De acuerdo con Sara Barrena, «la capacidad creativa es una característica central e inseparable de la razón humana, algo que todos podemos desarrollar, y no solo un don misteriosamente concedido a algunas personas notables y diferentes» (Barrena, 2007, p. 12).
Esta perspectiva, peirceana, presume que la creatividad posee una lógica, combina novedad y continuidad, ha de basarse siempre en la experiencia y volver a ella, posee un carácter social, concierne al ámbito de la vida humana, descansa en algo que es débil y falible, no es un fenómeno concreto, es una característica que pertenece a todas las personas, es lo más propiamente humano y nos alcanza la libertad (Peirce, 2012; Barrena, 2007). Si esto es así, ¿en qué sentido la ficción se distingue de la no ficción por el hecho de asentarse sobre la creatividad? ¿Acaso un director de cine que hace un documental es menos creativo que alguien que hace una película de fantasía? En un sentido llanamente semiótico la respuesta sería no. De hecho, podría decirse siguiendo a Peirce que nuestras experiencias humanas se asientan en la creatividad, de tal suerte que la ficción solo sería una de esas experiencias.
Pero ¿qué es eso que llamamos ficción? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (2020) el término «ficción», cuya etimología es fictio, -ōnis, se relaciona con la «acción y efecto de fingir». El término procede del latín fictus («fingido» o «inventado»), participio del verbo fingiere. Este último, a su vez, se relaciona con un comportamiento de simulación: pretender que algo es cierto cuando no lo es. Algo fingido es algo modelado, algo cuya determinación está dada de forma apriorística por vía, valga decir, de un truco o de una inscripción en la técnica que muestra sin develarse. Dicho en otras palabras, en el uso de una técnica que se oculta, se devela una poética del fingimiento. El significado del verbo fingere es «modelar» y «amasar», es dar forma a través de las manos y del pensamiento.
Recordemos que el concepto de modelar artística y creativamente ha cambiado en el arte contemporáneo (tanto en la literatura y las artes visuales como en las artes cinematográficas). En sus inicios, y por mucho tiempo gracias a una herencia que desde Grecia heredaron las academias y universidades a través de los siglos, se hablaba de artes plásticas porque «lo plástico» tenía que ver con la capacidad de modelar y con todo lo que se podía construir a través de las manos (Tatarkiewicz, 1992). El término «plástica» deriva del latín plasticus, que a su vez proviene del griego πλαστικός (plastikós), que significa modelar en cera o arcilla. La designación de «artes pláticas» se da en 1632 a través de la palabra en inglés plastic; y en 1791 se usa para indicar todo aquello que puede ser «modelado». En fechas cercanas aparece como adjetivo en español, pero la difusión del sustantivo se da solo a mediados del siglo XX después del desarrollo de procesos químicos que dieron origen a los materiales industriales que hoy invaden el planeta aumentando su contaminación.
Ahora bien, el término fingere pasó luego a significar «hacer moldes», después a «simular» y a «aparentar» algo. Lo que se hace, al modelar, es tomar un fragmento de algo que ya «es», que está «dado», en su sentido ontológico, en la realidad. Se trataría, en el sentido aristotélico, de un artificio si su función es reproducir; o de algo artístico, si su finalidad es imitar. Se modela a la medida de un molde, y en esta perspectiva, la acción de modelar se hace también siguiendo ciertas reglas (retóricas, diríamos hoy) con el fin de lograr un efecto persuasivo.
Un actor de televisión, teatro o cine es un fingidor, alguien que, en uso de sus facultades motrices e intelectuales finge ser lo que no es. Un director o realizador audiovisual es un fingidor a través del uso de la imagen: manipula y usa un código visual a través de la tecné que le permite manipular o producir un discurso. Si volvemos al diccionario, tenemos que este define la ficción como una «cosa fingida» e indica, en su tercera acepción, lo siguiente: «Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Obra, libro de ficción» (RAE, 2020). De tal suerte que la ficción es aquello que simula la realidad, tal como lo hacen la literatura y el cine al presentarle a un lector o espectador un mundo imaginario o ilusorio.
Esto no es propio, por supuesto, del cine y la literatura. Lo es de todo aquello que se llama «arte». De hecho, una obra de las artes visuales, que por su formalización se acerca a los lenguajes del teatro y del cine, da buena cuenta de este asunto: se trata de la obra La naturaleza de la ilusión visual del artista Juan Muñoz. La obra, expuesta en una enorme sala del Macba (España), en 2013, es algo más que un trampantojo, pues se trata de una instalación de carácter narrativo con un fuerte componente teatral y cinematográfico. Asimismo, tiene diversas referencias a las formas en que la humanidad, a lo largo de la historia, ha empleado figuras inquietantes para representarse a sí misma, como los títeres, los muñecos o los tentetiesos, y que constituyen otra forma de modelación, de fingimiento, de simulación y de ficción. La obra introduce al espectador a un escenario teatral, cinematográfico y plástico en el que él se confundirá con la misma obra (re)presentada por el artista.