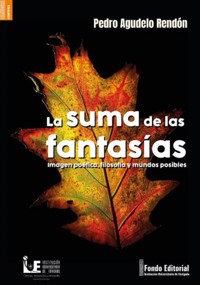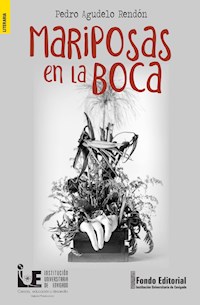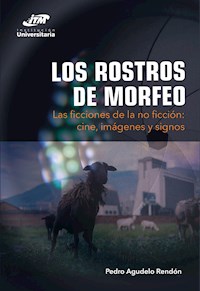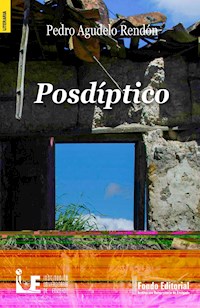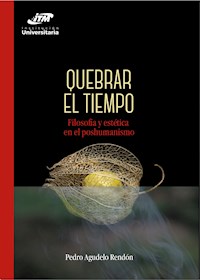
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra muestra los puntos de inflexión en el que se suscriben las humanidades. Las artes y los estudios humanísticos no pueden responder a todos los problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad, pero pueden abrir espacios de discusión que permitan comprender el lugar en el que todavía es posible soñar sin abandonar las formas críticas de la razón. El libro comprende un conjunto de ensayos cuyo carácter filosófico devela el poder del lenguaje, de la imagen, del cine de no ficción, de la literatura y de la retórica política y tecnológica para transformar el mundo en su sentido más apolíneo o fáustico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quebrar el tiempo. Filosofía y estética en el poshumanismo
© Instituto Tecnológico Metropolitano
© Pedro Agudelo Rendón
AUTOR
Pedro Agudelo Rendón
https://orcid.org/0000-0002-4763-0216
Edición: mayo de 2021
ISBN: 978-958-5122-37-6 (ePub)
ISBN: 978-958-5122-36-9 (pdf)
Comité editorial:
Jorge Iván Brand Ortiz, PhD.
Gloria Mercedes Díaz Cabrera, PhD.
Juliana Cardona Quirós, Esp.
Jorge Iván Ríos Rivera, MSc.
Viviana Díaz, Esp.
Directora editorial: Juliana Cardona Quirós
Editor de mesa: Gustavo León Otálvaro Ocampo
Correctora de textos: María Fernanda Aristizábal Arango
Asistente editorial: Viviana Díaz
Diseño y diagramación: Mauricio Raigosa Álvarez
Foto de la portada: Postrimerías, Carolina Muñoz Valencia
Sello Editorial Fondo Editorial ITM
Calle 73 n.° 76A 354 / Tel.: (574) 440 5100 ext. 5197-5382
Este texto deriva de la investigación «Semiotizar, poetizar e interpretar» del grupo de investigación Epimeleia de la UPB. Se inscribe también en el macroproyecto «Alteridad y Globalización. Diálogos transatlánticos. Segunda etapa», CODI, adscrito al Grupo de Estudios Literarios. Forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad del grupo GEL, 2018-2019, otorgado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia.
Editado en Medellín, Colombia
fondoeditorial.itm.edu.co | catalogo.itm.edu.co
www.itm.edu.co
Agudelo Rendón, Pedro
Quebrar el tiempo: filosofía y estética en el poshumanismo / Pedro Agudelo Rendón. -- Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano, 2021.
185 p. -- (Deliberare)
Incluye referencias bibliográficas
1. Artes visuales. 2. Estética. 3. Arte y literatura. 4. Humanidades. I. Tít. II. Serie
Catalogación en la publicación – Biblioteca ITM
Las opiniones expresadas en el presente texto no representan la posición oficial del ITM, por lo tanto, son responsabilidad del autor quien es igualmente responsable de las citaciones realizadas y de la originalidad de su obra. En consecuencia, el ITM no será responsable ante terceros por el contenido técnico o ideológico expresado en el texto, ni asume responsabilidad alguna por las infracciones a las normas de propiedad intelectual.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A L. L. G., por el tiempo encapsulado y las visiones de un amor de ensueño: las mañanas y la brisa, las tardes en las calles, las noches de bóvedas nocturnas.
Alguien (¿quién?, la memoria no me lo dice) escribió un día: «Somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada». Siete palabras melancólicas y escépticas que definen al ser humano y resumen la historia de la Humanidad.
José Saramago
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS
PRO-LOGO
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE
EL TIEMPO INSTITUIDO: HUMANISMO, ESTÉTICA Y LENGUAJE
CAPÍTULO 1. Gombrich y el problema de la convención
Por una historia de la mirada
CAPÍTULO 2. Los umbrales del humanismo
De la reinvención de la pregunta a la indefinición del concepto
CAPÍTULO 3. La metáfora del lenguaje
Entre la estética tradicional y la filosofía del arte
SEGUNDA PARTE
EL TIEMPO CONTINUO: LITERATURA–ARTE–CINE DE NO FICCIÓN
CAPÍTULO 4. Medusa de mil imágenes
La écfrasis literaria y la crítica de arte
CAPÍTULO 5. Écfrasis y cine de no ficción
La difusa frontera de los signos
TERCERA PARTE
EL TIEMPO FRACTURADO: DEL POSARTE A LA POSÉTICA
CAPÍTULO 6. El moderno Prometeo
Cuerpo posorgánico, tecnociencia e imaginarios posmodernos
CAPÍTULO 7. Una espina, un perro y un Apolo imperfecto
Entre el fin admirable y la bioética
REFERENCIAS
FILMOGRAFÍA Y AUDIVISUALES
NOTAS AL PIE
AGRADECIMIENTOS
La suma de las fantasías
El hombre es la suma de sus fantasías.
Henry James
Siempre hay algo que podemos aprender cuando la humanidad pasa por una crisis.
No importa si es la ruina universal de la guerra o el sabor amargo de la peste; si es la mueca burlona de la historia o la simpatía hipócrita de los siglos que pasan; si es la indiferencia o la ignorada forma que tienen los corazones cuando trabajan juntos. Aun en los pequeños proyectos afloran las voces sonoras del aprendizaje y la mirada incierta de los sueños y las añoranzas. Bien, si la locura nos toma por sorpresa, o si por sorpresa la vida nos pone a sus pies, siempre el amor y la gratitud son la fuente de algo que parece imperceptible a los ojos.
Es el gesto humano del temor o la insensatez, pero también el gesto de la dulzura y el agradecimiento. Agradecer al aire que nos deja hablar, a la luz que nos permite vernos, a los días que nos conducen por la senda del aprendizaje. Si agradecer es, en sí mismo, un gesto del corazón humano, lo es más cuando la fiebre del dolor, del temor o la impotencia ciñe nuestras vidas.
Hoy, cuando el mundo entero se guarda en sus casas, en sus refugios, en un rincón de la calle o en un albergue, agradezco a los años y a la vida. Hoy, que mis abuelas se guarecen de la peste en sus casas, que mis padres se refugian en una pequeña finca con sus nietos, que mis amigos se estrechan en la distancia en un abrazo cierto, que la humanidad entiende a tropezones el sentido de la solidaridad y el valor de lo público. Hoy, que el mundo parece pausado por un juego de dados que nadie alcanza a predecir.
Parece, a veces, que la humanidad juega –casi siempre lo hace– a perder cada vez que salta fuera de su sombra. Entonces, hoy más que nunca, es necesario agradecer a los amigos, a los del café y la tertulia, a los de la visita, a los de la lectura de tus textos en jornadas de trabajo secreto, a los que pensaron en ti cuando no había lugar para pensar en nada, a los amigos del almuerzo y la cena, a los de siempre y a los de Facebook.
Agradecer a los amigos y a la familia, agradecer a las voces que nos resuenan en la cabeza, a la dulzura de los abrazos y el café recién servido. Hoy, más que nunca; hoy, cuando volvemos a aprender cuán frágil es la humanidad. Mi gratitud a ellos, a todos.
Vaya, también, mi agradecimiento al Grupo de Estudios Literarios (GEL) y al Centro de Investigaciones y Extensión de la Facultad de Comunicaciones (CIEC) de la Universidad de Antioquia.
Este libro es una deriva del trabajo que el autor lleva a cabo en la línea de investigación «Literatura comparada. Relaciones entre arte y literatura», y de su participación en el macroproyecto «Alteridad y globalización: diálogos transatlánticos». Hace parte, también, del proyecto de investigación de carácter filosófico «Semiotizar, poetizar e interpretar. Un análisis de los mecanismos semiótico-literarios y hermenéutico-filosóficos del iconotexto y la écfrasis en la obra literaria» del doctorado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, grupo de investigación Epimeleia.
Mi gratitud, igualmente, al Fondo Editorial ITM por su compromiso con la cultura, la historia y el pensamiento. A su directora y al equipo editorial, pues siempre, detrás de un libro, están los ojos, el pensamiento y las manos amorosas que alimentan la imaginación. Cada texto, lo sabemos, es el fruto de un arduo trabajo que se sucede en los días y los meses de jugar con letras, páginas y palabras. Una tarea que resulta ajena a una sola voz, porque en ella acontecen todas las voces de un mismo esfuerzo. Cada libro conmemora un poco eso que somos, eso que olvidamos ser y que solo alcanzamos a recordar cuando volvemos a jugar con la fantasía.
PRO-LOGO
Que el punto de vista crea el objeto es ya una verdad de Perogrullo. El autor de este libro, el artista y semiótico Pedro Agudelo Rendón, creó un objeto teórico llamado «Algunos problemas sobre humanidades, arte contemporáneo y écfrasis literaria». Dicho de manera más sencilla, el problema que se va a abordar es el de algunas relaciones entre arte contemporáneo, estudios humanísticos y campo literario.
El plural de «algunas relaciones» indica que el objeto no va a ser singular sino, por lo menos, triádico: 1) relación entre arte contemporáneo y estudios humanísticos, 2) relación entre arte contemporáneo y campo literario, y 3) relación entre estudios humanísticos y campo literario. Este haz de relaciones configura, evidentemente, un triángulo de conocimiento delimitado por sendos faros que autorizan la pregunta por el punto o los puntos de vista candidatos a la creación del nuevo objeto de conocimiento.
Este objeto múltiple le va a exigir al autor una mirada igualmente múltiple o triádica, dada la pluralidad de las relaciones pretendidas. Con todo, quien induce y dirige la mirada es el mismo autor, razón por la cual lo que va a suceder es un simple cambio de lente que atrape la particularidad de cada relación: mirada multifocal desde una misma actitud que garantice una textura mínimamente policromática.
A esa actitud se le denomina con el término neológico amancia, equivalente a, ese sí castizo, querencia.
La amancia es el sentido enunciado por el prefijo philo- de las disciplinas filología, filosofía y filantropía. Philo es el que ama: amancia del logos «palabra», amancia del sophos «saber» y amancia del anthropos «humanidad». Vale la pena mirar en un diccionario etimológico de la lengua española las acepciones añadidas a palabra, saber y humanidad. Para filología, «amor por la erudición, amor por el idioma, amor por la literatura»; para filosofía, «amor por la sabiduría»; y para filantropía, «amor por el ser humano».
La visión panorámica (de pan- «todo» + horama «vista»), propia del ser humano, es compatible con la visión focalizada que exigen los instrumentos (métodos de reflexión) de la filología, la filosofía y la filantropía (modernamente, llamada antropología). Esto es lo que sucede con los estudios interdisciplinarios cuando cada disciplina aporta lo suyo en la construcción de un nuevo objeto, sin que el aporte pase por medición cuantitativa alguna que pregone con voz triunfalista cuál disciplina aportó más.
Es el lector –hoy por hoy, su majestad el lector– quien después de una lectura cualitativa de Quebrar el tiempo del escritor Pedro Agudelo Rendón dirá si se queda con la rígida vista filológica, o con la intrincada mirada filosófica, o con la escrutadora observación filantrópica. ¡Que empiece, entonces, la lectura!
Víctor Villa Mejía
INTRODUCCIÓN
Aumentar el lenguaje, crear lenguaje, valorizar el lenguaje, amar el lenguaje son otras tantas actividades en las que se aumenta la conciencia de hablar.
Gaston Bachelard
El ser humano es, donde quiera que se asiente, hablante, y al hablar hereda la cultura que define, en buena medida, su devenir histórico. De ahí que las humanidades (ciencias humanas para unos, blandas para otros) se instauran desde sus propios orígenes en la reflexión de lo que es constitutivo o propiamente humano. Pero ¿qué son las humanidades? ¿cómo se las puede entender? Esta pregunta, que ha sido formulada por importantes autoridades del campo de la filosofía, la historia, la antropología o la educación, entre otros, ha tenido variadas respuestas.
El sentido arqueológico de Michel Foucault no riñe con el arqueogenético de Carlos París, ni este con el neotecnológico y de la comunicación de Martín Barbero. El carácter hermenéutico de la experiencia formulado por Hans George Gadamer no impide comprender el sentido semiótico y filosófico que Charles Sanders Peirce le otorga al amor evolutivo; ni tampoco impele la reflexión sobre el rostro del que habla Emmanuel Levinas, pues es cierto que el otro rompe la conciencia que tengo de él y por eso el fundamento de la humanidad es esta responsabilidad escrita en nuestra carne.
Ser humano no significa que he sido parido por un cuerpo que es carne y que mi carne es fruto de su carne; significa, más bien, que al llegar al mundo este no se adapta a lo que puedo ser, sino que mi posibilidad de ser se adapta al mundo para que, en algún momento, yo pretenda adaptar el mundo a lo que soy. En cualquier caso, la humanidad —como suele decir muy bellamente Martín Barbero— se construye día a día. Esta idea, por supuesto, no es nueva, pues en ella hay un sustrato que proviene de los griegos y de la paideia que definió su sistema de educación y de concepción de la realidad.
Entonces las humanidades tienen que ver con la práctica pedagógica que supone vincular diferentes realidades. Desde el punto de vista hermenéutico, lo humano se construye por el significado que le podamos otorgar a nuestras formas de interpretar; de ahí que el universo del sentido solo se abra al intérprete cuando en él se esclarece su propio mundo i.e., el que comprende abre, podríamos decir, los vasos comunicantes entre el mundo tal como él se nos presenta y el mundo tal como lo percibimos. Allí está la tradición, en el sentido de Gadamer, que aplica el sujeto a sí mismo y a su situación para abrir la experiencia.
Pero las humanidades, por más que algunos intelectuales inscritos en lo que llaman poshumanismo o transhumanismo se opongan a ello, tiene que ver con la tecnología y los desarrollos científicos. Esto es así porque el hombre es el único animal que no se adapta al medio, sino que busca adaptar el medio ambiente a sí mismo. Entonces la tecnología, como fase moderna de la técnica, es también un mundo que los humanos han adaptado para vivir en él, y ella —lo sabemos hoy más que nunca— reelabora lo real e introduce nuevas maneras de construir y adquirir conocimiento, pero también ofrece otras formas de relacionarse con el otro. Por eso la bioética tiene hoy un lugar preponderante, ya que formula una pregunta que antes no estaba tan clara: ¿cómo hacer que colabore el desarrollo científico con la responsabilidad moral? Esta pregunta es importante porque habitamos en el mundo artificial tecnológico y además vivimos de él. La tecnología le ha permitido a la especie alcanzar grandes logros, pero también le ha generado enormes problemas.
De modo que hoy la reflexión sobre todas estas problemáticas es un imperativo.
Dicho de otra manera, el uso de la tecnología impele una reflexión bioética que comprende todos los campos, incluido el artístico. De hecho, hoy, cuando el mundo enfrenta una pandemia, quedan al descubierto las limitaciones tecnoeducativas, y las restringidas acciones estatales que han dejado un quiebre histórico y que hacen aflorar la enorme desigualdad social en plena crisis pública. Desde otro punto de vista, la pregunta por lo humano aparece en esa necesidad de armonizar las condiciones que hombres y mujeres crean para tener bienestar, y los efectos que esta búsqueda tiene en la naturaleza y el planeta. Lo humano es, a su vez, una pregunta por las relaciones entre los seres humanos, pero también entre los humanos y la naturaleza. En tal sentido, la humanidad no está en la configuración de formas mal llamadas otrora «civilizadas» o «desarrolladas», sino en la posibilidad de habitar el planeta en armonía.
El arte y la literatura no escapan a estas reflexiones y, de hecho, son amplios los casos en los cuales los artistas han tomado actitudes en favor o en contra de estas discusiones; o bien han generado sonadas polémicas por las maneras de proceder. Los fuertes comentarios de escritores como Fernando Vallejo no dejan de resonar en Colombia, e incluso las alusiones políticas y neoliberales del eximio Premio Nobel Vargas Llosa resiente el amor que a muchos lectores les suscita su obra. Por su parte, en el mundo del arte se encuentran casos en los cuales se pasa de un extremo a otro de la discusión. El arte transgénico, por ejemplo, generó en su momento una polémica que, en algunos casos, llegó a los estrados jurídicos.
Algunos artistas como Orlan —incomprendida por algunos y atacada por otros— se exhibe a través de distintos medios, en algunos casos para generar conciencia social y en otros para promocionar su obra. Mientras que otros artistas —anónimos y desconocidos para las esferas públicas del arte— renuncian a producir, dadas sus convicciones ético-artísticas, toda vez que el arte contamine al producir cosas bellas, genere basura al buscar un ideal y «destruya lo útil para crear algo inútil o, por lo menos, disfuncionalizado. Hay quienes, como Rosemberg Sandoval, apelan a un arte que, de haber nacido en los últimos años, se habría llamado «ecológico», gracias al uso de materiales reciclables y de acciones que buscan impugnar a los espectadores indiferentes a la realidad social en la que están sumergidos.
Este libro aborda algunas de estas problemáticas. Más que dar una respuesta, abre algunas reflexiones, desde una perspectiva filosófica, sobre lo que implican las humanidades, la literatura y el arte en la actualidad. Quedan, por supuesto, muchos puntos que podríamos llamar de inflexión, en el que una línea parece separar la forma cóncava de la convexa. De ahí también que cada parte del libro se abra con una imagen y un texto poético que buscan activar otras formas de comprender aquello que la razón es incapaz de intuir. No se trata de una limitación que se pueda imputar al lector o al modo de exposición de las ideas del texto, es un juego que el autor busca instaurar en el diálogo virtual que crea con quien lee sus páginas: un guiño que, por demás, sintetiza una idea de Gadamer acerca del arte como juego: «El juego aparece como el automovimiento que no tiende a un final o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento, que indica, por así decirlo, un fenómeno de exceso, de la autorrepresentación del ser viviente» (Gadamer, 1998, p. 67). Esto no implica que se quiera sacar al lector de una textura (la del texto) racional (la lectura), sino que busca armonizar; esto significa, como señala el filósofo alemán, que el juego en sí mismo incluye a la razón y, en ella, tanto como en las palabras, tiene lugar el encuentro: el jugar siempre es un «jugar con»”.
Al examinar la tabla de contenido se puede observar que en la primera parte se busca comprender las dimensiones de aquello que llamamos humanidades, y por eso el signo, la estética, el lenguaje y el arte parecen los punteros que atraviesan cada uno de los capítulos. En la segunda parte hay un juego que vincula lenguaje, arte, tecnología y ética; de modo que lo que en la primera parte se llamaba convencional aquí se entiende como aquello que hace parte de la tradición. Quizá en este juego de contrapunto radique el título, pues Quebrar el tiempo implica también romper con la tradición o asumirla de forma fragmentaria, ir y venir en el tiempo para observar la condición de aquello que somos o que devenimos en el tiempo.
Es posible que al final queden más zonas oscuras que no se pueden aclarar en este momento histórico que vivimos, pero esto hace parte del ejercicio permanente del pensamiento. En esto los filósofos han sido los mejores maestros, pues más que responder interrogantes, abren preguntas. Quizá esto significan las palabras de Bachelard al hablar de la fenomenología del lenguaje, pues al amar y al crear un movimiento en las palabras que se dicen, se crea también una conciencia de aquello que hablamos.
O bien puede suceder que al final, solo al final, queden las palabras y las imágenes ondeando en el mar oleoso de los interrogantes, de esas preguntas que somos todos los días, minuto a mi-nu-to.
Leticia, Jardín, Medellín
PRIMERA PARTE
EL TIEMPO INSTITUIDO: HUMANISMO, ESTÉTICA Y LENGUAJE
Los umbrales de la voz
De la serie Los umbrales de la voz. Carolina Muñoz Valencia. 2019.Fotografía digital. 70 x 100 cm.Colección de la artista.
Su rostro de medusa imploraba por la forma de nombrar la ausencia. Luchaba contra las palabras que se detenían en su garganta, batallaba con las sombras que se enredaban en su cabeza como una higuera nocturna. No supo silenciarse y la noche reclamó las palabras que un día fueron suyas.
CAPÍTULO 1
Gombrich y el problema de la convención
Por una historia de la mirada1
Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado.(Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no me hizo caso.) Diecinueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo.
Jorge Luis Borges
Si siempre estuviera mirando lo que pasa en este salón, no podría vivir.
E. Gombrich
Funes el memorioso, personaje de Borges, podía recordar los sueños y entresueños, y era capaz de reconstruir un día con minucioso detalle, aunque para esto tuviera que emplear otro día entero. Funes recuerda hasta el más mínimo detalle, y aunque Gombrich —teniendo una excelente memoria— es capaz de recordar pequeños aspectos de una obra de arte, el historiador vienés está en desventaja, a no dudar, frente al personaje ficticio. Cuenta Guy Sorman (1991) la sorpresa que le produjo el hecho de que uno de los historiadores de arte más reconocido del mundo no tuviera en su casa obras de arte.
Entonces, ¿cómo escribe Gombrich sobre la historia de las imágenes? Como él mismo lo señala en su celebérrimo libro Historia del arte, no habla, por lo menos en este texto, de obras que no haya visto. El pasaje específico dice lo siguiente: «En la duda, he preferido referirme siempre a una obra conocida por mí en su original que no a la que solo conociera por fotografías» (Gombrich, 2007, p. 8). Y es que Gombrich mismo reconoce poseer una muy buena memoria, como lo expresa en su entrevista con Didier Eribon (1993). Hay que aclarar que la memoria de Gombrich le permite describir una obra de arte y redescubrir detalles en ella: le permite pensar. No sucede esto, como refiere el narrador del relato, con Funes. Dice que si bien este es capaz de recordar todo cuanto ve, es incapaz de pensar. Según el mismo narrador: «Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer» (Borges, 1982, p. 121). El mundo de Funes estaba abarrotado por los detalles, casi inmediatos, del mundo empírico.
De modo que, así las cosas, Gombrich lleva ventaja sobre el particular personaje de Borges. Él reconstruye situaciones desde la lógica misma en que ellas se presentan, y más que generalizar, lo que busca es particularizar. Cada artista se ve enfrentado a unas situaciones que lo obligan a proceder de una manera y no de otra. El mundo se configura no tanto por lo que de él hacen las experiencias perceptuales, sino por la convención que se instaura. Esta es, sin duda, una de las ideas que atraviesa el pensamiento de Gombrich.
El nombre completo del historiador es Sir Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001). Su libro Historia del arte le dio fama internacional, pero cuenta con otros trabajos de gran valor y con proyectos en campos disciplinares como el de la psicología de la imagen y la filosofía. En las conferencias que dictó nunca perdió la oportunidad para mostrar —y demostrar— su lucha contra todo relativismo, así como su distancia conceptual respecto de los planteamientos hegelianos de la historia y del arte. Se puede decir que es, sin lugar a duda, uno de los más grandes intelectuales del arte del siglo XX, esto es, uno de los pilares de la cultura.
Gombrich nació en Viena, Austria, en el seno de una familia acomodada. Su madre era pianista y su padre abogado. A pesar de haber sido agnóstico, se calificaba a sí mismo como judío austríaco, a la vez que un ciudadano del mundo. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, Gombrich se trasladó a Inglaterra, donde poco tiempo después de su llegada tomó el puesto de asistente de investigación en el Warburg Institute. Durante algún tiempo trabajó como radioescucha de emisoras alemanas para la BBC, traduciendo las conversaciones al inglés. Él le anunciaría a Wiston Churchill la muerte de Hitler. Durante este tiempo vivió diversas situaciones y anécdotas, como la ocurrida cuando hacía una revisión de un texto de Karl Popper:
Un día, le telegrafié, pues había llegado a ser evidente que el libro había terminado por sobrepasar un tomo, Routledge quería dividirlo en dos. Por lo tanto, le envié un telegrama desde el correo local: ‘Routledge sugiere una división después del capítulo 10’. Una hora más tarde me llamaron al correo para que explicara lo que significaba división. ¡Sin duda la censura había encontrado sospechosa esta palabra! Se creía que podría tratarse de una división militar (Gombrich, 1993, p. 128).
Aquellos días estuvieron marcados por sus vínculos con el epistemólogo y filósofo —también de origen austríaco— Karl Popper. Sostuvieron una larga amistad que este último no dudó en reconocer en su autobiografía, en la cual afirma que Gombrich fue uno de los que más aprendió en sus primeros años en Inglaterra (Popper, 1994, p. 170). Gombrich dejó, después de su muerte ocurrida el 5 de noviembre de 2001 en Londres, un legado cultural inigualable, legado que comprende una mirada sobre las imágenes, su producción, la historia del arte y la cultura, entre otros. Reconoció no tener un método de investigación, lo cual no le impide asumirse como investigador de la historia del arte, a la que aporta una nueva e ingeniosa visión que le ha valido el título de convencionalista.
Lo que intentamos aquí no es tanto apoyar o defender esta idea, como hacer un rastreo del problema de la convención, el cual se convierte en un problema para las ciencias humanas, para la historia del arte y en un problema en la comprensión de la obra artística y de la realidad misma. En este intento —o «ensayar» como diría Montaigne— es importante aludir a la experiencia vital del ser humano, ya que es en ella en donde se ancla el desarrollo del conocimiento. La fuente de este último se encuentra en lo que el hombre realiza, en la técnica que emplea y en las artes. Así, se puede afirmar que tanto la ciencia como el arte han avanzado en estrecha relación con el progreso social: la primera desde la elaboración y sistematización teórica; el segundo desde las visiones que brinda de la realidad natural y sociocultural.
La pregunta por la realidad natural, social o cultural es una pregunta por el sentido de las cosas, lo que conduce, de contera, al gran interrogante por la existencia del hombre. Este no se conforma con saber acerca de lo que existe, en vez de eso, intenta, a través de la ciencia, las técnicas y las artes, explicar por qué las cosas están ahí. De este modo, el hombre se hace un lugar en el mundo, a la vez que va construyendo sociedad y cultura. Puesto que «todo preguntar es un buscar» (Heidegger, 1962, p. 14), la dirección del buscar la determina lo buscado. Aquí se instaura la investigación, y todo lo que deviene con ella. Y no importa si la investigación es científica o no, la indagación responde a un buscar, cuya razón es dar sentido a la vida del ser humano, esto es, posibilitar el conocimiento.
El conocimiento, por tanto, es un conjunto de creencias, convicciones y nociones que se comunican a través del lenguaje; es así como se refiere tanto a lo que el hombre sabe, como a sus posibilidades de saber, determinando su conducta en un ambiente particular.
Ladrón de Guevara (1990) afirma que «el conocimiento de una persona está constituido por un modo más o menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de ciertas características que resultan de la experiencia personal del sujeto» (p. 16). Dicha organización modifica la realidad, a su vez que esta determina a aquella. Frente a ello, Gombrich se inscribe en una tradición racionalista (algo que él reconoce abiertamente), lo cual le permite plantear, respecto del papel del historiador, unos rasgos particulares que lo distancian del científico. El historiador, según su postura, no predice nada, pero esto no implica que el historiador de arte, por ejemplo, se deba dejar llevar por la pura expresión y emoción. En este sentido, está convencido de que el historiador de arte puede —y debe— hacer un trabajo racional: «Lo que aquí entiendo por racionalidad es simplemente que todo enunciado que se proponga debe tener un sentido al que también se lo puede expresar bajo una forma diferente, en una lengua diferente» (Gombrich, 1993, p. 188). De ahí que Gombrich niegue todo interés por la estética o la crítica, ya que según él muchos de sus representantes no escriben sino sus propias emociones.
De acuerdo con lo precedente, el historiador, igual que el científico, se enfrenta a la descripción, explicación e interpretación de la realidad. Ahora bien, sobre esta vale la pena esbozar algunas ideas que más adelante serán útiles a la hora de pensar el conocimiento general y la fuente de metáfora según el pensador británico.
Se puede hablar de dos tipos de realidades, una mayormente dependiente del lenguaje que la otra. La primera es la realidad que algunos teóricos denominan empírica; la segunda, la realidad social (Searle, 1997). A la primera corresponden los hechos objetivos, es decir, aquellos no sujetos a las preferencias personales, las valoraciones o actitudes morales o éticas y que, por tanto, son independiente de cualquier voluntad humana (piénsese, por ejemplo, en una montaña, una piedra o un árbol). A la segunda atañen los hechos institucionales que son, además, hechos metafísicos; esto último porque aparecen como invisibles e ingrávidos a la percepción.
Un hecho institucional, entonces, es un hecho que solo existe porque hay un acuerdo humano como en el caso del dinero, el matrimonio, los gobiernos y la propiedad privada. Este tipo de hechos requieren la institución del lenguaje. Aún más importante que esto es la categoría de función, concepto que, además, es fundamental en varias de las obras de Gombrich. En términos epistemológicos, la función se diferencia de las causas por cuanto es relativa al observador, es decir, se caracteriza por su grado de intencionalidad. La función es asignada de acuerdo con el interés del usuario u observador (Searle, 1997; Cardona, 2005, p. 45), independientemente de si se trata de objetos del mundo empírico o institucional.
Así, se puede distinguir entre función agentiva y función no agentiva. La primera se impone a ciertos objetos con propósitos prácticos, como en el caso de los objetos técnicos; la segunda es asignada a objetos o procesos de la realidad empírica con el fin de brindar una explicación teórica de la misma, por ejemplo, el funcionamiento del corazón: su objetivo es bombear sangre, función asignada por el científico para explicar el funcionamiento de dicho órgano. Se puede hablar, también, de la función causal, como en el caso del muro de frontera. También está la función simbólica, para el caso del problema limítrofe en las fronteras entre naciones. En esto consiste la convencionalidad y la construcción de códigos a través de la relación entre signos y las reglas que los definen.
La convención, y esto si se revisa cualquier diccionario, está relacionada con el ajuste o concierto de un grupo de personas frente a algún aspecto. En este sentido, la convención se estatuye como norma y deriva de una práctica humana y social cuyo origen es el convenio colectivo que asume el estatus de costumbre. En consecuencia, la convención está estrechamente relacionada con la cultura, por cuanto esta se puede entender como un conjunto de concepciones e ideas que arman grupo (López, 1995), y que al hacerlo configuran una realidad estructurada y estructurante que levanta y reactúa lo biológico hasta que aflora lo humano (París, 2000).
En la obra de Gombrich se puede rastrear el concepto de convención y vincularlo con lo que en diversos textos él llama cultura por un lado, y ciencias humanas, por otro. Igualmente, si se revisa con detenimiento, el concepto mismo se vincula con el otro de técnica y de conocimiento general. Para el caso del primero, cuando el autor hace referencia a los desarrollos técnicos y a la percepción en el proceso mismo de la historia del arte; en el caso del segundo, cuando el autor habla de un conocimiento general que no es, realmente, general, y que se aúna, mejor, a lo que él mismo denomina fuente de metáfora.
Es importante, en este punto, hacer algunas referencias a este asunto teórico.
El problema de la convención es abordado por distintas áreas de conocimiento, como la lingüística y la semiótica a principios del siglo XX. Fue el lingüista Ferdinand De Saussure quien habló de arbitrariedad refiriéndose a la relación entre significante y significado en el signo lingüístico, vínculo que es, según él, producto de un acuerdo social. Posteriormente Hjemlev (1974), al aludir al mismo concepto, habla de convencionalidad en vez de arbitrariedad, con lo cual da un matiz más fuerte a la construcción social del signo. Esta idea es retomada por la semiótica, y así se introducen una serie de problemas frente a la obra de arte y a otros fenómenos sociales que intentan explicarse desde el análisis semiótico.
Así, para Umberto Eco, que además cita a Gombrich en varios de sus trabajos, solo puede existir un signo cuando «un grupo humano decide usar una cosa como vehículo de cualquier otra» (Eco, 2005, p. 36). Todo esto tiene que ver, en buena medida, con los planteamientos del historiador, sus posturas teóricas se dieron a conocer en plena revolución lingüística (por lo menos la segunda) y algunas de sus obras salieron a la luz cuando la semiótica se empezaba a desplegar hacia otros campos como la teoría del arte. De ahí que, en este contexto, los planteamientos del historiador acerca del arte supongan también una reflexión sobre el lenguaje y algunos aspectos técnicos inherentes a los avances científicos de la época. De hecho, para Gombrich el arte está estrechamente relacionado con la idea de desarrollo técnico. De hecho, prefiere, aunque haya criticado esta idea en Hegel, hablar de progreso técnico que de mentalidad. De este modo, la caricatura entraría en lo primero y no en lo segundo.
Podría decirse, entonces, que la misma idea de arte es convencional. Gombrich (1993) es explícito al respecto y dice que hay dos sentidos de la palabra: de un lado, el que se refiere al proceso de creación de la imagen, por lo cual la historia del arte es la historia de la producción de imágenes. De otro, el que alude a aquellas obras consideradas supremas por su grado de realización, y en este sentido la historia del arte es la «historia de la creación de obras bellas».
Pero la convención se debe, en buena medida, a que «somos nosotros quienes creamos las definiciones y porque no hay nada que sea la esencia del arte: podemos decidir lo que queremos llamar ‘arte’ o no» (Gombrich, 1993, p. 72). Así, una actividad puede denominarse artística cuando llega a ser un fin en sí misma, con lo cual su realización, en cuanto tal, se hace más importante que la función que le es propia desde su origen. Este es el caso, por ejemplo, de aquellas obras medievales cuya función se impone a las características artísticas. También el de la arquitectura, pues la mayoría de las construcciones se realizan con un fin determinado.
Lo mismo sucede con la escultura y la pintura, por lo que Gombrich insiste en la comprensión del contexto de producción, ya que si se conocen los fines a que sirvió una obra en sus orígenes, se puede comprender mejor la historia del arte. Las funciones (agentivas en este caso) asignadas a un objeto (las pirámides, por ejemplo) «se pierden» en el tiempo para adquirir una función simbólica menos relacionada con la forma como opera un determinado objeto dentro de la sociedad, que de su estatus cultural dentro de esta. De ahí, también, que sea difícil para la actividad del crítico, pues se trata, en suma, de un acto de fe. ¿Se puede decir que Miguel Ángel es mejor que Dalí? En verdad se puede hacer, pero no hay forma de comprobarlo (Gombrich, 1993, p. 183). También es válido señalar que el arte antiguo es muy bueno, pero no demostrar que Leonardo Da Vinci es mejor.
Ya en una de sus primeras obras Gombrich (2007) lo demostraba:
No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje. Si tomamos la palabra arte para significar actividades como construir templos y casas, realizar pinturas y esculturas o trazar esquemas, no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte. Si, por otra parte, entendemos por arte una especie de lujosa belleza, algo que puede gozarse en los museos y en las exposiciones, o determinada cosa especial que sirva como preciada decoración en la sala de mayor realce, tendremos que advertir entonces que este empleo de la palabra corresponde a una evolución muy reciente y que muchos de los mayores arquitectos, pintores y escultores del pasado jamás pensaron en ella (p. 39).
Esto pone de relieve la relación entre belleza y función, y explica por qué, además, el historiador prefiere hablar de producción de imágenes y de lógica de las situaciones. Para él, la diferencia entre los pueblos a los que se llama primitivos y las sociedades actuales radica principalmente en que ellos están más cerca «al estado del cual emergió un día la humanidad» (Gombrich, 2007, p. 39), pero no se puede negar que a pesar de los grandes desarrollos técnicos todavía «continuamos siendo salvajes bajo otros aspectos» (Gombrich, 1993, p. 49).
Hay que señalar, además, que las ideas de progreso y riesgo en Gombrich están ligadas, a su vez, a un juicio de arte bueno y arte malo, según lo cual en la contemporaneidad hay más arte malo que en la antigüedad. Así, el progreso está relacionado con el desarrollo tecnológico. La técnica contribuye a una mejor forma de representación de la imagen, pero al mismo tiempo hace posible la multiplicación del riesgo, es decir que, a mayor desarrollo tecnológico, hay mayores posibilidades de equivocarse en las decisiones, así como en el empleo mismo de la técnica.
Este es el caso de da Vinci, quien gustaba de hacer experimentos en el desarrollo de sus obras, tales como emplear nuevas técnicas y formas de hacer sus pinturas. El desarrollo técnico es de suma importancia, pues permite entender distintos proyectos en los que se implican los artistas. Así, el interés de crear una imagen convincente —algo que Gombrich denomina «el principio del testigo ocular»— introduce la ilusión, para lo cual se deben emplear técnicas como el escorzo que conduzcan al desarrollo de la perspectiva (Gombrich, 1993, p. 81).
El medio ofrece una mayor complejidad, de ahí que en la antigüedad unos medios simples representaban un riesgo menor de ser mal artista. Por eso Gombrich (1993) afirma que «hay a la vez un progreso y una decadencia. Hay más arte malo hoy del que había en el antiguo Egipto» (p. 92). En este sentido, el historiador se atiene a la tradición y sus convenciones conservadoras. Él no comprende el arte contemporáneo porque no le interesa comprenderlo, porque se sale de una reflexión progresiva del arte.
Su Historia del arte (2007) es el mejor ejemplo de esto.