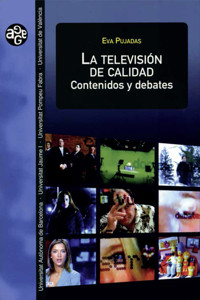
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
La televisión de calidad, históricamente un concepto resbaladizo, ha sido objeto de apasionadas controversias. Este libro nace con la finalidad de proporcionar una cartografía para entender la transformación de la televisión, de sus contextos y sobre todo de los discursos generados en torno a la evaluación de su calidad. Tras una aproximación a las distintas definiciones, variables e indicadores de la calidad televisiva, la autora sigue cuatro ejes de análisis: la calidad de los sistemas televisivos, la calidad de la programación, la calidad de las cadenas y la calidad de los programas. Se trata de un libro que, además de desmenuzar el fenómeno de la televisión de calidad, servirá para que todos los interesados en el mundo de la televisión dispongan de una obra imprescindible para el análisis de la televisión y de ayuda para su trabajo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Consell de direcció
Direcció científica:
Vicent Salvador
Carles Pont
Toni Mollà
Direcció tècnica:
Carlos Alonso
Mònica Figueras
M. Carme Pinyana
Maite Simon
Consell assessor:
Vicente Benet
Jordi Berrio
Doménec Font
Raúl Fuentes
Josep Lluís Gómez Mompart
Carlo Marletti
Jesús Martín Barbero
Jordi Pericot
Sebastià Serrano
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Edición electrónica
http://dx.doi.org/10.7203/PUV-ALG24-9596-7
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
http://publicacions.uab.es
ISBN 978-84-490-4768-8
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
http://www.uji.es/serveis/scp/publ
ISBN 978-84-154444-41-1
Universitat Pompeu Fabra
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
https://www.upf.edu
Publicacions de la Universitat de València
C/ Arts Gràfiques, 13
46010 València
http://puv.uv.es
ISBN 978-84-370-9596-7
Primera edición en papel: 2011
Primera edición electrónica: septiembre de 2016
© Eva Pujadas Capdevila
Diseño de la cubierta
Emma Camacho
Índice
PRÓLOGO
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE. Los contextos de la televisión de calidad
1. El contexto teórico: las perspectivas de análisis de la calidad en televisión
1.1. La «calidad televisiva» desde la Sociología
1.1.1. La diversidad de los discursos sobre la calidad en televisión
1.1.2. La «televisión de calidad» como ámbito de ejercicio de poder simbólico
1.2. La noción de «calidad televisiva» desde la perspectiva estética y la Teoría Cultural
1.2.1. Las teorías normativas sobre el arte
1.2.2. Las teorías funcionalistas sobre el arte y su paralelismo en la calidad televisiva
1.2.3. La valoración del arte y de la calidad a través de características de la propia obra o programa
1.2.4. El arte y la calidad en función del espectador
2. El servicio público, algo más que un contexto sobre la televisión de calidad
2.1. Introducción
2.2. El contexto político del servicio público: de la titularidad a los contenidos
2.2.1. La titularidad del servicio público
2.2.2. De la titularidad a los contenidos
2.3. El contexto económico del servicio público
2.3.1. De la producción de contenidos a la producción de beneficios
2.4. Resumen del capítulo
SEGUNDA PARTE. Los ámbitos de referencia de los discursos sobre la calidad en televisión
1. La calidad de los sistemas de televisión
1.1. Introducción
1.2. La calidad del sistema en términos sustantivos
1.2.1. La calidad del sistema en términos políticos
1.2.2. La calidad del sistema desde la perspectiva económica
1.2.3. La calidad del sistema desde la perspectiva cultural
1.3. La calidad del sistema planteada como objetivo
1.4. La calidad del sistema planteada como resultado
1.4.1. La calidad del sistema como resultado de determinadas condiciones estructurales (condiciones supra)
1.4.2. La calidad del sistema en función de las condiciones de producción y de las políticas de programación (condiciones infra)
1.5. Resumen del capítulo
2. La calidad de la programación
2.1. Introducción
2.2. Dos premisas sobre la calidad de la programación
2.3. Criterios e indicadores de la calidad de la programación
2.3.1. La calidad en términos de diversidad
2.3.2. Otros criterios al margen de la diversidad
2.4. Resumen del capítulo
3. La calidad de las cadenas de televisión
3.1. Introducción: premisas del discurso
3.2. Definiciones centrífugas de la calidad de las cadenas
3.2.1. La calidad de las cadenas en términos normativos
3.2.2. La calidad de la cadena en función de la contribución a la calidad del sistema (diversidad horizontal)
3.3. Definiciones centrípetas de la calidad de las cadenas
3.3.1. La calidad de la cadena como productora de programas
3.3.2. La calidad de la cadena como programadora de contenidos
3.4. Resumen del capítulo
4. La calidad de los programas televisivos
4.1. Introducción
4.2. Criterios externos de valoración de la calidad de los programas
4.2.1. La calidad de los programas desde la perspectiva de sus funciones políticas
4.2.2. La calidad de los programas en términos económicos
4.2.3. Consideración de la audiencia como indicador de la calidad de los programas
4.2.4. Otros criterios externos
4.3. Criterios internos de valoración de la calidad de los programas: la reivindicación de una estética televisiva
4.3.1. La calidad de los programas en función del contenido
4.3.2. La calidad de los programas en función de la forma
4.3.3. La calidad como interrelación entre forma y contenido
4.3.4. La calidad de los programas en función de los géneros
4.4. Resumen del capítulo
5. Lecturas transversales sobre la «calidad»
5.1. La calidad de los programas en función de la variable metodológica
5.1.1. La calidad «manifestada»
5.1.2. La calidad «premiada»
5.1.3. La calidad «loada»: el caso de los críticos televisivos
5.2. El habitus profesional
5.2.1. La calidad desde una perspectiva situacional y generacional
5.2.2. La calidad desde una perspectiva institucional/empresarial
5.3. Resumen del capítulo
TERCERA PARTE. Conclusiones y reconfiguraciones contemporáneas en torno a la calidad televisiva
1. Conclusiones analíticas y reconfiguraciones contemporáneas en torno a la calidad en televisión
1.1. Epílogo: reconfiguraciones sobre la calidad televisiva en un contexto de producción global
CUARTA PARTE. Bibliografía
Prólogo
¿Televisión de calidad? Hasta hace poco en nuestro entorno cultural esa mera pregunta resultaba casi insultante. Para la gente común solo existían programas que gustan y programas aburridos. Para los profesionales del ramo, la buena televisión era la que contaba con generosos recursos de producción. Para los directivos y los accionistas no había y no parece haber alternativa: los índices de audiencia deciden qué vale la pena. Para muchos intelectuales hablar de calidad y de televisión era un contrasentido, un oxímoron. En fin, para los políticos ¿qué diré que no sea sabido?
En nuestro ambiente cultural, catalán y español al menos, es cierto que los prejuicios sobre la estupidez innata de la llamada hasta hace poco «caja tonta» empiezan a diluirse. No solo porque la televisión ve disputado su trono como medio hegemónico del hogar por obra del príncipe rebelde llamado Internet. No solo porque la crisis del servicio público en Europa ha forzado a las cadenas de titularidad pública y a las autoridades de lo audiovisual a ampararse en parámetros de calidad. Sino también por la paciente labor de zapa de ciertos profesionales, de algunos intelectuales y de esforzados investigadores que se han lanzado a hurgar sin prejuicios en ese tabú y han osado introducir juicios razonados acerca de los criterios de calidad en televisión. Así, en esta década, ya nadie sonríe irónicamente al mencionar la calidad en televisión.
La profesora e investigadora Eva Pujadas lleva años madurando la que se ha convertido en su línea prioritaria de investigación, que inició con su tesis doctoral y que ha desplegado posteriormente en direcciones diversas. La labor inicial, pionera, de la profesora Pujadas persiguió una de las tareas más típicas de la investigación científica: identificar, nombrar, clasificar y poner orden en un campo del saber. En este caso, el campo del saber venía delimitado por el bosque de los diversos y contradictorios discursos sobre la calidad en televisión. Pujadas entró en el bosque. Y este libro ofrece los resultados de su exploración.
El debate sobre televisión de calidad apareció tímidamente en Europa en la década de los 80, precisamente cuando empezaban a resquebrajarse los monopolios nacionales de radio y televisión y emergía el nuevo modelo mixto de televisión pública y privada. De algún modo, la liberalización del sistema forzó la pregunta sobre la calidad televisiva. Una pregunta que no por casualidad ha seguido acuciando este debate hasta el presente en los países de sistema mixto, sean europeos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etc.) o no (sobre todo Canadá, Australia y Japón). No deja de resultar sintomático que en los países sin televisión pública, como Estados Unidos, el debate televisivo se siga planteando básicamente en términos de audiencias y efectos. En España, el monopolio televisivo experimentó su primera ruptura gracias a las demandas territoriales del tercer canal público (1984). La segunda ruptura fue la privatización (1989), limitada durante años a tres cadenas.
Creo poder afirmar que el embrión del debate en España sobre la calidad en televisión germina en y es liderado por Cataluña durante los 90. El nuevo canal catalán TV3 apostó desde sus inicios por una cierta excelencia dentro de sus limitaciones, excelencia que tuvo que agudizar al llegar las privadas en los 90. A finales de la década, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) propició el debate sobre la calidad televisiva. La joven Universitat Pompeu Fabra consiguió albergar en exclusiva la colección INPUT, considerada como archivo mundial de la televisión de calidad, además de auspiciar la celebración anual de las jornadas MINIPUT. En 1999 el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) abría una exposición antológica y memorable sobre televisión bajo el título «MónTV, la cultura de la televisió». Una de las preguntas que surgían de la exposición era la siguiente: «¿Es posible y deseable confeccionar un canon a lo Bloom de la buena televisión?». Barcelona, pues, constituía en aquellos años un caldo intelectual propicio para la joven investigadora Eva Pujadas desde su marco académico en la Universitat Pompeu Fabra.
El primer logro del libro de Pujadas es evitar dar una definición de la calidad en televisión. Esa definición no existe. Y no existe porque, tratándose de una categoría central del campo, no tolera que se reduzca a una fórmula elaborada por expertos desde la academia. La definición de «televisión de calidad» es un espacio crucial de lucha de los distintos grupos de interés que compiten por un espacio donde preservar o imponer su modelo de televisión. Puede que la televisión tradicional esté en crisis. Pero la televisión como medio de medios y narrador universal resulta ser aún el proveedor simbólico más determinante de «capital» social en las cuatro acepciones de Bourdieu.
La aportación fundamental de la autora estriba en el diseño de una carta de navegación entre los mares de los discursos sobre la televisión de calidad y la confección de una cartografía de los lugares del discurso. El mapa se estructura a un doble nivel. Primero, al nivel de cuatro puntos de vista preferentes: el modo de producción o dimensión normativa; los objetivos sociales y/o económicos o dimensión funcional; el texto desde su dimensión estética; y la recepción de la televisión o dimensión extática. Segundo, al nivel de cuatro áreas temáticas: la calidad predicada del sistema televisivo, de las cadenas, de la programación o de los programas.
Me place subrayar aquí la novedad de un mapa de los discursos sobre televisión que se interesa en primer lugar por la calidad del sistema televisivo. Generalmente olvidado en los discursos sobre la calidad, este aspecto afecta de lleno a todas las demás realizaciones de la cadena de calidad por su condición de estructura estructurante del conjunto. La primera matriz general de las virtudes o defectos de la televisión como sistema se moldea entre los palacios del gran poder del estado nacional (político y económico). En España, por ejemplo, la baja calidad del sistema televisivo, si lo comparamos con la evolución seguida en Reino Unido, Alemania o Canadá, ayuda a explicar el porqué de los estándares de calidad en muchas cadenas y programaciones, incluso de canales públicos, muy a menudo lamentables.
Por último, quiero expresar mi satisfacción íntima por ver publicada esta investigación pionera de la profesora y colega Eva Pujadas por el interés intrínseco de la obra para los que aman y sufren con la televisión de cada noche y para los que hemos seguido con expectación su trayectoria académica hasta el presente. Espero por tanto que este libro llegue a ser tan útil e ilustrativo para estudiosos y estudiantes del medio, como imprescindible para profesionales, directivos y responsables de la toma de decisiones en cada nivel de la cadena de calidad en la nueva televisión.
JOSEP GIFREU
Presentación
Una parte significativa del texto que el lector tiene ahora entre manos empezó a raíz de la investigación desarrollada con motivo de la realización de una tesis doctoral en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra a principios de los noventa. En aquel momento, plantear una tesis sobre la «televisión de calidad» era prácticamente un oxímoron, una denominación contradictoria en sí misma en un contexto de descrédito general del medio, con una programación caracterizada por la presencia de la tele-basura y con un escepticismo académico considerable sobre la consistencia de la categoría; por otro lado y con pocas excepciones, costaba encontrar sistematizaciones claras, definiciones y propuestas sustantivas sobre su contenido.
Por estas razones y debido a que el formato de la investigación inicial era una tesis, se desarrolló en una primera parte un marco teórico donde se planteaba el origen del concepto y su problemática social; es decir, se exploraban la diversidad de definiciones, su éxito y/o rechazo social en función de los grupos sociales que los formulaban y sus intereses específicos en los debates. Las definiciones y teorizaciones sobre la televisión no eran ni son neutrales, científicamente ni políticamente. Se trataba, en definitiva, de plantear el análisis de la «calidad» en su espacio social de referencia para entender las razones de la gran diversidad e incluso contradicción entre las distintas aproximaciones y propuestas.
La segunda parte de la investigación desarrollada entraba de lleno en la sistematización de los cuatro grandes ámbitos de referencia de la calidad en televisión e identificaba los principales discursos, indicadores existentes y los debates generados a su alrededor. Estos cuatro grandes ámbitos de referencia que se desarrollan extensamente en la segunda parte son: la calidad de los sistemas televisivos, la calidad de la programación, la calidad de las cadenas y la calidad de los programas.
En la actualidad, el debate sobre la televisión de calidad se plantea en un contexto de cambio. En primer lugar, la presencia de discursos sobre la televisión de calidad, como mínimo en el Estado español, se ha extendido de forma considerable; se han realizado algunas investigaciones sobre el tema, se ha publicado algún monográfico, se ha profundizado en el análisis de alguno de sus aspectos pero continúa siendo remarcable la poca sistematización y claridad existente en torno a su significación; en este sentido, el contenido de este texto mantiene y refuerza su vigencia dado que identifica los principales ejes del debate en torno a la calidad y explicita los presupuestos y disciplinas desde los que se formulan. Es decir, estas páginas se convierten en una cartografía para navegantes con el objetivo de entender la complejidad de una noción aparentemente tan ingenua y superflua como la de la calidad televisiva.
El principal cambio en los últimos años ha sido el reconocimiento generalizado de la existencia de programación de calidad; efectivamente, hoy ya no se niega de forma tan tajante la existencia de «calidad» en televisión sino que más bien puede observarse la existencia de un cierto consenso en torno a ciertos programas a los que no se duda en tildar de calidad y que paradójicamente y a diferencia de lo afirmado en los años noventa no son ni programas de producción propia como se había sugerido en algunos documentos ni tampoco son programas considerados serios o informativos/educativos (es decir, informativos o documentales). Se trata sobre todo de programas de ficción y, específicamente, programas de origen norteamericano. Hoy no se duda en calificar de calidad series como Expediente X, The Sopranos, Los Simpson, etc., por citar solo algunos ejemplos.
¿Qué ha pasado entremedio? ¿Ha cambiado la televisión la manera de concebir sus productos? ¿Ha cambiado la industria? ¿Ha cambiado el consumo? ¿Ha cambiado la perspectiva de los críticos? ¿O han empeorado tanto los informativos y mejorado tanto las series de ficción? ¿O han mejorado los norteamericanos su producción y se ha estancado la del resto del mundo?
Pues sí, no y un poco de todo. Para caracterizarlo de forma esquemática y como tendencias globales –no quiere decir que en todos los países pase de la misma manera, al mismo ritmo y en la misma medida– hay que decir que la programación de televisión y también su consumo han pasado del broadcasting, al narrowcasting y pronto al bitcasting como anuncian los profetas; las cadenas de televisión ya no buscan audiencias masivas sino audiencias significativas, audiencias relevantes, no las audiencias que conforman aquellas grandes comunidades nacionales objetivo de la filosofía inicial del servicio público y de las grandes cuentas de resultados, sino determinadas franjas de audiencias internacionales muy exclusivas.
En este contexto de cambio, el valor de estas páginas reside en que se trata de una sistematización estructural de los elementos recurrentes en torno a la «calidad» en televisión; es decir, que funciona como parrilla matriz en la que ir situando los nuevos matices y reconfiguraciones generados precisamente por estos nuevos contextos.
La estructura de este texto esta dividida en tres partes. En la primera parte se exponen los distintos contextos teóricos de análisis y seguimiento de la noción de «calidad» en televisión. En su interior se distinguen dos capítulos: por un lado, un contexto teórico de referencia para entender y situar la diversidad de discursos sobre la calidad. Así, desde la Sociología se vislumbran algunas razones para entender la diversidad de nociones sobre la calidad y el interés de los distintos grupos sociales en legitimar sus propias perspectivas sobre el concepto; desde la Estética se identifican los principales ejes del debate en torno a la «excelencia» estética, debates que la noción de «calidad» en televisión resigue y actualiza.
El segundo capítulo de la primera parte es un contexto histórico que resigue las principales teorizaciones y debates desarrollados en torno a la noción de servicio público, su relación y complementariedad con la calidad televisiva. El servicio público no solo ampara la creación del medio televisivo y los primeros desarrollos y definiciones sobre la calidad, sino que de manera creciente se utilizan ambos conceptos como sinónimos. Estos dos capítulos pueden leerse en el orden expuesto o en el orden que más interese al lector, dado que son autónomos en su estructura y contenidos.
El segundo bloque de este texto entra de lleno en el análisis de los discursos sobre la calidad televisiva; es decir, identifica en primer lugar los ámbitos de referencia de la calidad, los temas de los que se habla cuando se habla de calidad en televisión. Se trata de cuatro grandes ámbitos de referencia: la calidad de los sistemas televisivos, la calidad de la programación, la calidad de las cadenas y la calidad de los programas. Cada uno de estos ámbitos es desarrollado en un capítulo correspondiente, donde se identifican sus principales dimensiones, los indicadores de evaluación utilizados, las perspectivas desde las que se formulan y los presupuestos de cada categoría. Estos capítulos pueden leerse también de forma independiente aunque incluyen referencias a conceptos y debates formulados en los demás ámbitos.
Finalmente, en la tercera parte se recogen las principales conclusiones sobre los discursos analizados y se plantea en el epílogo el cambio fundamental que parece operarse en los últimos años en torno a la categoría con la revitalización de la ficción televisiva: el reconocimiento entre la crítica especializada y algunos académicos de la existencia de ciertos programas de calidad fruto del nuevo contexto de producción transnacional de la televisión.
Primera parte
Los contextos de la televisión de calidad
1. El contexto teórico: las perspectivas de definición y de análisis de la calidad en televisión
En las publicaciones sobre la calidad en televisión se observa, por un lado, la existencia de una cantidad significativa de autores y tendencias que niegan desde el principio la posibilidad de que pueda existir calidad en el medio televisivo –el oxímoron al que se hacía referencia en la introducción–. Por otro lado, una vez superada esta primera gran barrera, sorprende la extraordinaria diversidad de planteamientos, definiciones y debates sobre la «calidad». En otras palabras, no es fácil encontrar acuerdos generales sobre el contenido y los indicadores de la calidad en televisión, más allá de las ambigüedades expresadas en torno a la noción de servicio público, como por ejemplo la expresión de que el servicio público es aquel que emite programación de calidad o que la calidad en televisión se corresponde con los objetivos del servicio público.
A partir de esa confusión inicial surge la necesidad de indagar sobre el origen de esa gran diversidad de acepciones sobre la «calidad». Más aún cuando el análisis de las distintas formulaciones sobre la calidad desvela perspectivas tan distintas sobre el medio televisivo, sus funciones y objetivos, sus espectadores y el tipo de relación que se establece entre estos y el medio; es decir, la diversidad de acepciones sobre la calidad en TV conlleva una gran diversidad de presupuestos y perspectivas implícitas sobre el medio. De todo ello surge el primer reto de la investigación en torno a la calidad: ¿por qué tantas y tan variadas interpretaciones?
Una vez identificadas y analizadas las distintas definiciones y los contextos en los que estas se formulan, la explicación a esa gran diversidad de nociones sobre la calidad viene dada por la diversidad de perspectivas teóricas y profesionales desde las cuales se sitúan sus autores. Dicho en otras palabras, los contenidos, perspectivas y dimensiones de la «calidad» en televisión resiguen los debates, teorías y perspectivas que en otras disciplinas como la Estética, la Teoría de la Cultura o la Ética tienen las nociones de «arte», «cultura» (entendida como alta cultura) o «virtud». Es decir, en cada una de estas disciplinas se produce el debate y el intento de aprehender y describir la «excelencia» en sus logros e identificar posibles indicadores para su evaluación (se llame «calidad» como en el caso de la televisión, «artístico» como en el ámbito del Arte o «bueno» como en el ámbito de la Ética).
Ello no quiere decir que la relación o la adscripción de los distintos discursos sobre la calidad a cada una de las disciplinas mencionadas se haga de forma explícita, sino simplemente que la indagación en torno a la calidad en televisión resigue caminos paralelos a la indagación en torno a las nociones de «excelencia» en otras disciplinas o medios de expresión.
El objetivo de este apartado es pues, dar cuenta de la diversidad de perspectivas subyacentes a los discursos sobre la calidad. De forma específica se explora y se desarrolla la noción de «calidad» desde la Sociología por un lado y desde la Estética y la Teoría Cultural por otro. La observación de la noción de calidad desde el prisma de la Sociología permite apuntar respuestas sobre la diversidad de nociones de calidad en función de los sujetos sociales y de su posición en el ámbito televisivo; en cambio, la consideración de la calidad desde la Estética y la Teoría Cultural ofrece apuntes de interés para entender la diversidad de nociones sobre el propio objeto «televisión de calidad». En otras palabras, la diversidad puede responder a la diversidad en la forma de considerar el objeto (a distintas definiciones del objeto) o a diferencias en los sujetos sociales que opinan sobre la calidad.
De la amplitud de posibilidades que ofrece cada disciplina se han seleccionado aquellas que tienen mayor capacidad explicativa: en el ámbito de la Sociología se resigue la noción de «calidad» desde la Sociología del Conocimiento, y desde las teorías sobre el poder contemporáneo y en el ámbito de la Teoría Cultural se han sistematizado cuatro grandes ejes de definición de la «calidad» o de lo «sublime» en el Arte; como se verá en el segundo capítulo, estos cuatro grandes ejes constituyen una tipología en la que las definiciones sobre la calidad televisiva encajan cómodamente.
1.1. LA «CALIDAD TELEVISIVA» DESDE LA SOCIOLOGÍA
Introducción
En este apartado se aborda el concepto de la «calidad» en televisión desde la disciplina sociológica y, de forma específica, se sitúa el concepto de calidad en la encrucijada de una serie de debates y controversias sociales, muy poco relacionadas con la objetividad científica; todo lo contrario, se sitúa este concepto como un espacio de lucha entre diversos grupos sociales con intereses específicos por imponer su propia definición de «calidad». Así, políticos, programadores, productores, guionistas o asociaciones de telespectadores sostienen, en los mismos contextos, diferenciadas nociones sobre la calidad en televisión.
Con el fin de reseguir esta observación, se revisa por un lado el concepto de habitus que permite ligar la noción de «calidad» a los puntos de vista e intereses de determinados grupos sociales. Por otro lado, se resumen las principales características de las teorías contemporáneas sobre el poder, que identifican el lenguaje y la construcción de categorías, como la de la «calidad» en televisión, como un ámbito de ejercicio del poder simbólico por excelencia.
La televisión como medio de comunicación, el concepto de «calidad» y los discursos que se generan a su alrededor son fruto de un determinado contexto histórico, cultural y social. Desde esta perspectiva, no es posible hablar con propiedad ni del medio ni de los criterios estéticos, éticos o económicos a través de los que se evalúa su actividad –los programas, las cadenas o la programación– sin tener en cuenta las condiciones sociales en las que se generan y se desarrollan.
En el campo de las ciencias sociales se puede afirmar la existencia de obras culturales «típicas» de una determinada época. En este sentido, y para citar el caso más simple, Mannheim señala que mientras que la afirmación de dos y dos son cuatro no da ningún indicio de cuándo, dónde y por quién fue formulada, en el caso de una afirmación de las ciencias sociales es posible decir si fue inspirada por la «escuela escolástica», el «positivismo» o el «marxismo» y desde qué etapa de la evolución de cada una de estas corrientes.
Eso es así, independientemente de que en una sociedad determinada, es decir, en un modelo de racionalidad concreto, sea posible referirse a subculturas o a ideologías diferenciadas. Estas subculturas o ideologías específicas se distinguen de la racionalidad predominante por el hecho de constituir un corpus teórico más o menos explícito referido, dirigido o mantenido por determinados grupos sociales.
En este sentido, los discursos sobre la televisión y específicamente sobre la «televisión de calidad» pertenecen a un determinado contexto histórico de desarrollo de la televisión y a unas relaciones específicas con la «cultura», con independencia de que en estas sociedades coexistan una diversidad de discursos sobre la calidad televisiva.
El segundo apartado de este capítulo aborda la «calidad televisiva» desde la consideración de la teoría del poder en las sociedades avanzadas, en sus distintas formas, especialmente por lo que hace referencia al poder simbólico de las categorías del lenguaje. En este sentido, la calificación de «televisión de calidad» no se puede analizar adecuadamente sin considerar el rol social de cada grupo y su posición en el debate. Desde esta perspectiva, la noción de «televisión de calidad» es analizable desde el punto de vista de las estrategias y recursos sociales utilizados para el mantenimiento o el cambio en la estructura de poder simbólico sobre el medio televisivo.
En resumen y como se verá a continuación, en la expresión de los diferentes puntos de vista sobre la calidad en televisión cristalizan una serie de posicionamientos sociales, intereses y estrategias particulares y de grupo implícitas o explícitas difícilmente separables. En este sentido, no hay definición sobre la calidad en televisión ni política ni científicamente neutral.
1.1.1. La diversidad de los discursos sobre la «calidad» en televisión
Introducción
En un contexto en el que la telebasura forma parte de las calificaciones más habituales sobre la programación televisiva y en el contexto de una crisis creciente y generalizada de los servicios públicos de radiotelevisión en Europa, la denominación de «televisión de calidad» provoca a menudo curiosidad, condescendencia y a veces, cierto recelo.
Sostener una definición de la «calidad televisiva» que presuponga una función educativa del medio, respecto a otra que defienda la existencia de «referentes» nacionales en los contenidos, u otra que enfatice los vínculos con la industria independiente no tiene la misma repercusión social, ni está dirigida a los mismos sectores ni comparte una misma concepción sobre su función.
«Consumir» televisión no es lo mismo que «consumir» música clásica, arte abstracto o cine de autor, ni se dice del mismo modo ni en los mismos contextos, ni es utilizado igual en la conversación cotidiana, ni persigue tampoco los mismos efectos en los interlocutores o los espectadores; tampoco da la misma información sobre el sujeto social. Por todo ello, la manifestación del gusto estético sobre televisión se convierte también en una «marca» social, en una forma de «distinguirse» de los demás o de crear «afinidades» estratégicas con los demás.
Como se verá, una de las cuestiones más relevantes observadas a lo largo de la investigación en torno a la «calidad» en televisión es la repetición de ciertos patrones de referencia en países con tradiciones culturales y políticas diferenciadas.
Las definiciones de «televisión de calidad» y el habitus social
Las diferentes nociones de «televisión de calidad» no son ni infinitas ni aleatorias. Lejos de tratarse de diferencias de criterio entre los individuos, el estudio del gusto y de las opiniones referido a otros ámbitos del conocimiento –especialmente en el ámbito del arte y del consumo cultural– muestra que se producen una serie de coincidencias y de agrupaciones que no son casuales ni arbitrarias, sino fruto de las vinculaciones sociales de los sujetos. En este sentido es útil recordar la observación de Durkheim sobre la pertinencia de entender los fenómenos sociales a través de explicaciones sociales y no de estados de conciencia individuales.
Se resiguen en este apartado los debates en torno al concepto de la «calidad» como un tipo de concepto en el que confluyen una cierta autonomía individual y una influencia social.
El concepto de habitus que P. Bourdieu reelabora a lo largo de su obra, resulta de gran utilidad para: a) entender y articular la compleja red de influencias y asimilaciones individuales en torno a la calidad en televisión; b) explicar las particulares coincidencias en las definiciones de la «calidad» en función de los distintos grupos sociales; c) señalar los mecanismos sociales a través de los que se produce la «naturalización» de las definiciones sobre la reproducción social de los grupos; d) permitir identificar las estrategias discursivas a través de las cuales se expresan determinadas preferencias o determinadas concepciones sobre la «calidad».
Estos elementos son de gran utilidad a la hora de entender las diferentes concepciones sobre la «calidad» televisiva en función de los grupos sociales; el papel que juega cada definición de «calidad» en el conjunto de la sociedad y cómo estas definiciones, más allá de su contenido sustantivo, actúan como un elemento de distinción social entre intelectuales y/o grupos sociales.
P. Bourdieu (Bourdieu, P.,1980: 88-89) describe el concepto de habitus a través de una definición:
«Los condicionamientos asociados a un tipo particular de condiciones de existencia producen unos habitus, sistemas de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas dispuestas para funcionar como estructuras estructurantes; es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones, que pueden ser objetivamente adaptadas a sus finalidades sin suponer la intención consciente sobre las finalidades y el dominio explícito de las operaciones necesarias para conseguirlas, objetivamente «regladas» y «regulares» sin ser de ninguna manera el producto de la obediencia a reglas, y estando colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta».
El habitus es un «sistema de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas dispuestas para funcionar como estructuras estructurantes»; es decir, actúa como una especie de matriz (estructura estructurada) en la cual vamos insertando el nuevo conocimiento y las experiencias de la práctica diaria (estructuras estructurantes) de manera que es un concepto dinámico entre las particularidades de la biografía de cada individuo (desde la educación a las experiencias personales) y la sociedad (los condicionamientos del grupo de referencia y el momento histórico concreto). Es en este sentido que se afirma que el habitus es una estructura interna siempre en vías de reestructuración.
Los sistemas de disposiciones de los que habla Bourdieu se adquieren a lo largo del proceso de socialización de cada individuo. Las disposiciones son actitudes, inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar, interiorizadas por los individuos por el hecho de sus condiciones objetivas de existencia, que funcionan como principios inconscientes de acción, de percepción y de reflexión.
Interiorización del habitus
La interiorización constituye un mecanismo esencial de la socialización en la medida en que los comportamientos y los valores aprendidos son considerados como allant de soi, que funcionan por sí solos, naturales, casi instintivos; la interiorización permite actuar sin estar obligado a recordar explícitamente las reglas que es preciso observar para actuar. Todos los individuos actuamos en la práctica diaria en función de una serie de conocimientos, de normas aprendidas, de experiencias previas, etc., que forman un bagaje no ordenado ni memorizado que permite afrontar las nuevas situaciones con la idea de libertad y de reacción espontánea.
La interiorización de las disposiciones se va realizando a lo largo de la vida. Se distingue un habitus primario, constituido por las disposiciones adquiridas más antiguas, consideradas las más durables, que provienen del grupo familiar, y un habitus secundario, constituido por la educación recibida; recibir una educación es, en este sentido, recibir una educación ligada a una posición de clase: adquirir disposiciones para reproducir de manera espontánea, en y a través del pensamiento, las palabras, las acciones y las relaciones sociales existentes en el momento del aprendizaje.1
Una tercera interiorización de modelos de referencia es la producida en el ámbito profesional. La obra de Weber establece una tipología de las profesiones según su grado de emancipación y la progresiva organización de los diferentes individuos en asociaciones profesionales o colegios; todo ello permite descubrir los elementos corporativos que desarrollan y que constituyen un tercer ámbito de socialización fundamental de los individuos. A medida que la extensión de la educación y la socialización en la escuela son cada vez más universales, el ejercicio de la profesión se convierte en el ámbito diferencial y diferenciador de las interiorizaciones de los individuos.
Desde este punto de vista, Bourdieu señala que unas condiciones de existencia homogéneas imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas parecidas, y que tienen un conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente (como la posesión de bienes, de poderes o de títulos) o incorporadas, como los habitus de clase (y, en particular, los sistemas de esquemas clasificadores).2
En resumen, se señala como el tercer gran ámbito de socialización la profesión y el habitus profesional como el que más peso tiene en la conformación de las matrices que estructuran la adquisición de conocimientos y el ejercicio de determinadas prácticas, sin caer necesariamente por ello en un ingenuo determinismo profesional.
La noción de habitus profesional explica la coincidencia de las diferentes nociones de «televisión de calidad» en distintos países europeos, EEUU, Japón o Canadá en función de la profesión ejercida por los emisores del discurso. Dicho de otra manera, el criterio de «calidad» en televisión de los programadores de distintos países es mucho más parecido entre sí que el criterio de los distintos profesionales y políticos de un mismo país; es decir, a lo largo de esta investigación no se ha podido identificar una versión norteamericana, japonesa o catalana sobre la calidad pero sí una versión de calidad similar entre los guionistas, los programadores o los políticos.
En definitiva, las diferencias en las nociones de «televisión de calidad» que sostienen distintos interlocutores –que se verá en la segunda parte– no se explican por el origen geográfico u otras variables como el tipo de titularidad de la cadena para la cual trabajan (pública o privada), el modelo de televisión existente en un país, el género o la edad, sino que se explican por el ámbito profesional de quienes las formulan. Así, programadores, políticos, legisladores, espectadores, guionistas, productores sostienen nociones de «calidad» televisiva distintas fuertemente vinculadas con el ámbito de su ejercicio profesional.
A modo de ejemplo, los guionistas tienden a identificar como programas de calidad aquellos que tienen una determinada complejidad o densidad narrativa, aquellos en los hay distintas tramas entrelazadas o los personajes tienen perfiles psicológicos profundos; los políticos en cambio tienden a definir la calidad en términos «nacionales» como por ejemplo aquellos programas producidos en la lengua propia, que recogen temas, tradiciones o iconos «propios» del país, etc.; los programadores, por ejemplo, señalan como programas de calidad aquellos que reportan mayor audiencia, mayor notoriedad o que permiten estrategias de programación competitiva.
La hysteresis del habitus
Dado que el habitus de cada uno de los individuos se construye en una situación social específica, mientras las condiciones objetivas de formación de ese habitus persisten este continúa adaptado a estas condiciones y permite al individuo adoptar prácticas correctamente ajustadas a diferentes situaciones. Sin embargo, si las condiciones objetivas se empiezan a modificar, el movimiento de inercia del habitus impide que se modifique en el mismo sentido. Se produce entonces un desfase entre el habitus antiguo y las nuevas condiciones sociales que se traduce en prácticas poco o nada adaptadas: el individuo hace o dice cosas «fuera de lugar», es decir, adopta prácticas que correspondían anteriormente al espacio que ocupaba en el sistema de posiciones donde se formó su habitus, pero que ya no corresponden al espacio que ocupa en la actualidad en un sistema nuevo o modificado. A este fenómeno hace referencia el concepto de hysteresis, término médico que en su origen se utiliza para describir el efecto que se prolonga después de que la causa deja de actuar. Un ejemplo claro es el conflicto intergeneracional en el que a los padres, acostumbrados a tratar a sus hijos como niños, les cuesta «reajustar» su habitus a las nuevas condiciones que supone la adolescencia y, en general, a los diferentes tipos de conflictos producidos por el cambio en las condiciones de trabajo, educación, riqueza, producción, etc., que trastocan el sistema de relaciones establecidas anteriormente y dejan al descubierto individuos o grupos que parecen «desfasados» en sus prácticas, opiniones o juicios intelectuales.
Un caso similar de hysteresis del habitus es el que se da a nuestro entender en el ámbito de la comunicación de masas ante la crítica de la cultura de masas por parte de ciertos intelectuales. Efectivamente, se trata de una reacción existente desde el surgimiento de los primeros medios de comunicación de masas –la imprenta– y que se ha agudizado con los nuevos medios de comunicación masiva, especialmente la televisión.3
En el caso de la televisión y, particularmente, de la «televisión de calidad», se produce un rechazo generalizado a la idea de que los medios de comunicación de masas puedan contribuir de alguna forma a la «cultura» o producir «obras culturales». De hecho, lo que cambia a partir de los medios de comunicación de masas, y especialmente de la irrupción de la televisión, es la propia definición de cultura y el rol de las instituciones culturales y como consecuencia de todo ello, cambia también la evaluación de la excelencia o la «calidad» de las diferentes obras, no solo las generadas por estos medios masivos sino también por medios más tradicionales como la literatura.
1.1.2. La «televisión de calidad» como ámbito de ejercicio de poder simbólico
«[…] Los conflictos epistemológicos son siempre, inseparablemente, conflictos políticos»
(P. Bourdieu, 1999: 75-110)
En el apartado anterior se ha señalado el mecanismo que permite entender cómo la diversidad de las nociones sobre calidad en televisión obedece a una diversidad de posiciones ocupadas en el ámbito social, entendiendo esta posición no solo como el espacio objetivo que se ocupa, sino también como los intereses asociados, las aspiraciones sociales particulares de cada individuo o los efectos que tienen determinadas innovaciones técnicas en la posición ocupada. En este apartado se explora la noción de «televisión de calidad» como un ámbito de ejercicio de poder particularmente relevante en la sociedad contemporánea.
Hay que aclarar, en este sentido, que el hecho de que las distintas definiciones de «calidad» en televisión se expliquen por la adscripción –real o deseada– a distintos grupos sociales no equivale a que todos los grupos tengan una definición o un posicionamiento real y/o similar sobre la calidad. En primer lugar, porque la «televisión de calidad» no constituye necesariamente un «tema» para muchos grupos; en segundo lugar, porque no todos los grupos tienen la misma capacidad para formular sus opiniones respecto a la «calidad televisiva», ni parten de los mismos presupuestos ni, menos aún tienen la misma capacidad para imponer su particular noción de «calidad»; es decir, no todos los individuos y/o grupos tienen capacidad para formular, legitimar y naturalizar su definición de «calidad».
La «calidad» en televisión: poder, hegemonía y naturalización
El objetivo de este apartado es el de mostrar cómo la capacidad de imposición de las propias definiciones, formuladas desde una perspectiva y un interés de grupo (por tanto, condicionado social e históricamente a través del habitus) y su posterior naturalización es un ámbito de ejercicio de poder por excelencia.
Desde la teoría política se define el poder como los medios a través de los cuales ciertos individuos y grupos pueden dominar a otros para promover y conseguir sus propios objetivos e intereses, pese a que se les oponga resistencia.
A lo largo de los diferentes periodos históricos han ido variando los elementos que han conferido poder en función del modo de producción. Marx distinguió a lo largo de la historia tres grandes modos de producción: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. En el periodo de la civilización antigua, aquello que posibilitaba el ejercicio del poder era la posesión de esclavos; durante el feudalismo, el modo de producción era agrícola y los medios que conferían poder eran las tierras; en el capitalismo, el modo de producción es el industrial y el instrumento que permite acceder a él es el capital, en sus variadas formas.4
Mientras que históricamente el poder se ha mantenido a través del uso de la fuerza, en la actualidad y en las sociedades occidentales el recurso a la fuerza es un recurso excepcional. Se habla de «orden» y de «consenso» en lugar de «poder» y de «fuerza física».
Esta diferencia es conceptualizada por L. Althusser en una terminología ya clásica en los estudios sobre el poder en las sociedades contemporáneas. Por un lado, este autor define los «aparatos represivos del Estado» (ARE), como el conjunto de fuerzas coercitivas y reguladoras de que dispone el Estado y que se hallan bajo su control directo. Los ARE incluyen el sistema penal, la policía, el ejército, la legislatura y la administración del gobierno y se caracterizan por la autoridad legitimada que poseen para mandar. Por otro lado, L. Althusser identifica los «aparatos ideológicos del Estado» (AIE) que son las diversas instituciones que surgen en la sociedad civil; también estas realizan tareas de regulación y producen ideología «favorable» al Estado e incluyen la educación, la familia, la religión, el sistema legal, el sistema de partidos políticos, la cultura y la comunicación. Los AIE se caracterizan más por el consenso que por la coacción y también por la autonomía relativa de que gozan respecto a la clase económica dominante o los representantes gubernamentales.
En resumen, la función de los aparatos ideológicos del Estado es reproducir el sometimiento a las relaciones de producción; disciplinar a los individuos en el tipo de subjetividad más favorable para mantener y conservar las relaciones existentes de producción. Este proceso se lleva a cabo a través de la presentación de los intereses de clase como algo natural e imparcial (VVAA, 1997:172).
El control de las definiciones que configuran las cosmovisiones existentes en las sociedades se convierte así en el ámbito de poder por excelencia. Desde esta perspectiva, resulta de extraordinario interés analizar los mecanismos a través de los que se ha ido imponiendo de modo progresivo la ideología capitalista incluso a los individuos que ocupan una posición social subordinada en la estructura de poder que los perjudica y provoca su enajenación; esta imposición genera a su vez la imposibilidad de pensar fuera de las categorías generadas por esta «ideología de clase», que se convierte como resultado, en «ideología social».
Uno de los conceptos más utilizados para hacer referencia a esta forma de dominación es el de «hegemonía», elaborado por A. Gramsci en los años treinta del siglo pasado. Este concepto tiene la particularidad de incorporar la esfera de la conciencia y las representaciones de los diferentes individuos al ámbito de ejercicio del poder. La hegemonía hace referencia a la capacidad que tienen las clases dominantes de ejercer un liderazgo social y cultural y, a través de este liderazgo –antes de por la coacción directa sobre las clases subordinadas–, la capacidad de conservar su poder sobre la dirección económica, política y cultural.
Tal y como recoge J. Hall, el aspecto fundamental de este concepto no es que opere forzando a los individuos a obrar contra su voluntad consciente o contra su juicio para otorgar poder a los que ya son poderosos, sino que caracteriza una situación en la cual ciertas maneras de hacer comprensible el mundo (y que, casualmente, son las que se ajustan a los intereses de la clase hegemónica) buscan activamente el consentimiento de los individuos. Por ello se afirma que existe una participación activa en la comprensión de uno mismo, de las relaciones sociales y del mundo en general que lleva a establecer una relación de complicidad respecto a la propia subordinación.
La hegemonía naturaliza aquello que históricamente se conoce como una ideología de clase y la transforma en sentido común, es decir, aquello sobre lo que casi nunca se indaga. Como afirma Bourdieu, el resultado de esta naturalización es, por un lado, que el poder se puede ejercer no tanto como una fuerza sino como una «autoridad» y, por otro, que se despolitizan aspectos «culturales» de la vida cotidiana. El concepto de hegemonía permite entender las disputas en la definición de los «objetos sociales», como disputas que van más allá del objeto en el sentido de que detrás de la definición de cada grupo hay una voluntad de hacer cristalizar la propia visión del mundo, una voluntad de naturalizar la propia categoría y de hacer invisibles los presupuestos en los que se basa.
La aplicación del concepto de hegemonía al ámbito de estudio de la «televisión de calidad» permite vislumbrar las posiciones de poder involucradas en el sector de la televisión. La discusión sobre la «calidad» evidencia, cuando se produce y en los países y los foros en que se produce, los intereses y las relaciones de poder existentes dentro y fuera del ámbito televisivo. Los diferentes «expertos» son considerados «autoridades», pero nunca portavoces de determinados intereses o de grupos sociales y políticos.
De este modo, la noción de «calidad» se despolitiza para pasar a ser considerada casi como una cuestión «técnica», sobre la cual discuten los «expertos» evitando que se considere una cuestión de definición política de primer orden, que afecta a la educación y la formación política básicas del ciudadano.
La noción de hegemonía permite entender que el debate sobre la «televisión de calidad» va más allá de los contenidos y que a través de estos es posible identificar los diferentes sectores en pugna por imponer su propia definición, naturalizarla e invisibilizar su «marca» de grupo. El caso de la «televisión de calidad» es uno de los ámbitos de lucha por la imposición de intereses particulares que, en la mayoría de los casos, apelan a un interés general sobre el uso del medio televisivo, las estrategias de programación o el contenido de los programas que, en la mayoría de los casos apelan al interés general.
El concepto de «naturalización» hace referencia al proceso mediante el cual se presenta y se representa lo cultural e histórico como natural. La naturalización tiene la capacidad de producir ideología, dado que hace que circunstancias y sentidos determinados social, histórica y económicamente (y por tanto modificables) se «experimenten» como naturales, es decir, inevitables, atemporales, universales, incluso a veces, genéticos y por tanto, indiscutibles. El caso más evidente, por ser el más explícito, es seguramente el de los diferentes partidos políticos que presentan sus propuestas particulares como un interés general; o el del Estado, que dispone de todo un aparato especializado (jurídico y normativo) para dictar las normas, los contenidos de la educación o definir las transgresiones a la normalidad, apelando al «interés general» aunque éste sea de clase, político, o de cualquier otro tipo.
La ideología del gusto, las opiniones naturales y la «televisión de calidad»
Las opiniones y los gustos son dos de los ámbitos en los que la naturalización opera con más fuerza dado que son ámbitos aparentemente poco ideológicos. El hecho de que unos individuos o grupos mantengan una determinada opinión o noción sobre los contenidos de la «calidad», que prefieran los documentales a los «culebrones» o los noticiarios a los reality shows es analizable también desde la perspectiva del ejercicio del poder simbólico.
Tener determinados objetos y/o mantener determinadas opiniones son marcas que actúan socialmente y producen efectos sociales de distinción. En este sentido, del mismo modo que el lenguaje, la ropa o las opiniones permiten caracterizar a los individuos, los cánones sobre la excelencia o los estándares de «calidad televisiva» tienen efectos de posicionamiento social.
De entre todos los bienes que se ofrecen al consumidor, Bourdieu afirma que no hay ninguno que sea más clasificador que las obras de arte legítimas que permiten la producción de distinciones al infinito y que son las que mejor testimonian la calidad de la apropiación y, por tanto, la calidad del propietario, porque su apropiación exige tiempo o capacidad que, al suponer una gran inversión de tiempo o de dinero –como la cultura pictórica o musical no– pueden adquirirse con prisa o a través de otras personas y aparecen, pues, como los testimonios más seguros de la calidad intrínseca de la persona5 (piénsese, por ejemplo, en la apreciación de cierto tipo de cine, documental o arte contemporáneo).
Por ello Bourdieu (Bourdieu, P., 1979: 65) habla de la ideología del gusto natural como:
«[…] aquella que obtiene su eficacia del hecho que, como todas las estrategias ideológicas que se generan en la lucha cotidiana de clases, naturaliza las diferencias reales, convirtiendo en diferencias de naturaleza unas diferencias en los modos de adquisición de la cultura que reconoce como la única legítima aquella relación con la cultura (o con la lengua) que muestra la menor cantidad posible de marcas visibles de su génesis que, al no mostrar nada de «aprendido», de «preparado», de «afectado», de «estudiado», de «libresco» manifiesta a través de la soltura y la naturalidad que la verdadera cultura es natural, nuevo misterio de la Inmaculada Concepción».
Así, los debates en torno a la definición legítima de la «calidad televisiva» que sostienen intelectuales y profesionales del medio no son nada más –¡ni nada menos!– que luchas para definir el principio de dominación legítima; en unos casos se pretende que el indicador de la calidad sea la rentabilidad (principio económico), en otros, el servicio público y los valores a él asociados (principio ético y político) o la innovación y creatividad (principio técnico y/o estético).
La manifestación del gusto ya es de por sí un elemento de definición del grupo. Existe una complicidad implícita o explícita entre los individuos que gozan de las mismas cosas o gozan del mismo modo de cosas distintas. En este sentido se puede hablar del gusto como un elemento de configuración de la identidad individual y grupal, crea un «nosotros» diferenciado del «otros» que no comparten el mismo gusto y que son calificados por ello de diferentes maneras (bárbaros, pretenciosos, elitistas, etc.) según la posición social y la consideración social que tiene el bien en cuestión. La moda, los hobbies, la cocina, el deporte, el consumo cultural, las opiniones, etc. son solo algunos de los ejemplos a través de los que se manifiestan estas afinidades y/o disconformidades con otros individuos.6
Como cualquier posesión o moda, el poder distintivo que confiere el consumo cultural y las opiniones tiende a disminuir a medida que aumenta el número absoluto de aquellos que se hallan en condiciones de disfrutarlos. Cuando todo el mundo o casi todo el mundo consume o comparte determinados objetos u opiniones deja de ser diferenciador y se produce la búsqueda de nuevos elementos de distinción si no se quiere disolverse en la generalidad de aquello común o genérico.
En este sentido prosigue el autor (Bourdieu, 1979: 227):
«[…] los beneficios de la distinción estarían destinados a deteriorarse si el campo de producción de los bienes culturales, regido por la dialéctica de la pretensión y de la distinción, no ofreciese continuamente nuevos bienes o nuevas maneras de apropiarse de los mismos bienes».
Desde esta perspectiva, la afirmación de la «calidad» en televisión se equipara a menudo a un consumo diferencial de televisión. La «calidad» se manifiesta a veces en el goce de diferentes objetos pero también, y de manera más distintiva, en un goce diferente de los mismos objetos (el guión, el montaje, los efectos especiales), hecho que presupone la capacidad –obviamente naturalizada pero aprendida– de apreciar aquello que el común de los espectadores no puede apreciar (como el énfasis en la forma, en el lenguaje, en la cita estilística, en la innovación del discurso, etc.).
En la búsqueda por la exclusividad hay que encontrar la diferencia: amar de manera diferente las mismas cosas o amar de manera igual cosas diferentes (más débilmente designadas para la admiración). Por ello, resigue Bourdieu (XXX, 281-282):
«[…] las estrategias más arriesgadas pero las más rentables son las consistentes en constituir como obras de arte unos objetos insignificantes o, lo que es peor, tratados ya como obra de arte pero de otra manera, por otras clases o fracciones de clase (como el kitsch): en tal caso, es la forma de consumir la que crea como tal el objeto de consumo y el deleite de segundo grado transforma los bienes «vulgares» abandonados al consumo común –westerns, cómics, fotos familiares, graffitis– en obras culturales distinguidas y distintivas».
Se remarca en este sentido como una de las estrategias más distintivas, la capacidad de constituir estéticamente cualquier clase de objetos, especialmente objetos «vulgares» y aplicar los principios de una estética «pura» a las opciones más ordinarias de la existencia cotidiana. Este es el caso del más cotidiano de los objetos contemporáneos: la televisión.
Hasta mediados de los años noventa en un contexto de degradación generalizada del medio, la denominación de «televisión de calidad» erige en objeto de culto un medio mayoritariamente degradado y actúa así, como un elemento sofisticado de distinción social. Así, es posible identificar la formulación de un discurso homogéneo –según los grupos profesionales de referencia– entre una serie de intelectuales que encuentran en la televisión el medio para la expresión de su personalidad, idiosincrasia o sensibilidad.
Cabe añadir que en los últimos años se ha producido un cambio real en la consideración de la «calidad» televisiva –en paralelo también a un cambio real en sus contenidos–. Así, se ha producido un reconocimiento generalizado, al menos entre académicos, periodistas y analistas del medio, de un tipo de calidad en televisión, la referida a las series de ficción y, específicamente, a las de origen norteamericano (The Wire, Expediente X, Los Soprano, House, A dos metros bajo tierra, etc.); la afirmación de la «calidad» de estos contenidos se hace a través de referencias a la «escritura» del guión, a la particularidad de los personajes, de las estrategias narrativas, del montaje, etc. Sin entrar en este apartado en las razones argüidas (en si son o no reales las razones de orden estético), desde el punto de vista sociológico esta renovación del debate en torno a la calidad permite observar la emergencia de nuevos grupos de referencia que se posicionan de facto en el debate sobre la calidad en el medio televisivo.
1.2. LA NOCIÓN DE «CALIDAD TELEVISIVA» DESDE LA PERSPECTIVA ESTÉTICA Y LA TEORÍA CULTURAL
Introducción
La perspectiva estética se instaura como un ámbito de referencia fundamental en la definición de la calidad en televisión dado que numerosas definiciones de la calidad de los programas televisivos están plagados de referencias, elementos, teorías o perspectivas abordadas tradicionalmente en el ámbito de la Teoría Estética y la Teoría Cultural. Desde estas perspectivas, la definición de la calidad en televisión, al igual que la adjudicación de la característica de «artístico» referida a una obra (pictórica, arquitectónica o literaria) tienen en común la identificación de una serie de elementos o combinación de elementos internos a las propias obras que se consideran «superiores», «mejores», o «excelentes». En otras palabras y como se verá a lo largo de este capítulo, los debates en torno a la calidad en televisión resiguen caminos paralelos a los debates sobre la definición de la «excelencia» en otras disciplinas.
La utilidad principal de este capítulo es la de contextualizar algunos debates sobre la calidad que solo aparentemente son nuevos o propiamente televisivos; en la mayoría de las ocasiones dichos debates reproducen otros acontecidos anteriormente en otros ámbitos de las artes y la representación. Los debates sobre la definición del arte, lo artístico, la belleza o la virtud ofrecen un contexto de extraordinario interés para el análisis de la noción de calidad en televisión dado que en la disciplina Estética y en la Teoría Cultural, la definición de la «excelencia» –sean cuales sean los términos utilizados para nombrarla– ofrece un campo de debate con unos ejes de discusión que resigue –de forma prácticamente paralela– el debate en torno a la calidad en televisión.
Así, algunas de las negaciones y controversias existentes sobre si la televisión como medio puede o no generar obras de calidad, o si esta se evalúa en función de la capacidad de mímesis respecto a la realidad exterior, por ejemplo, son debates que se han producido anteriormente ante la entrada de nuevas formas de expresión, la utilización de nuevos materiales de creación o la introducción de nuevas tecnologías de la representación que trastocan profundamente las funciones del arte y consecuentemente la definición de la excelencia o calidad artística.
A todo ello hay que añadir los debates que se generan alrededor del concepto, de «sociedad de masas» o «cultura de masas» y el impacto que genera en la valoración de la «calidad» de sus obras o productos generados en y para los medios de comunicación masiva. A pesar de que bajo el paraguas de la «cultura de masas» tienen cabida varias y, a menudo, contradictorias teorías, esta noción pone el énfasis en el carácter industrial que tiene la producción y distribución de contenido así como las consecuencias que tiene este carácter industrial, que lo convierte en mercancía para ser consumida de la misma forma que un automóvil o un paquete de galletas. En esta perspectiva cabe situar las nociones de «industria cultural», «industria de la cultura» o «pseudocultura», desarrolladas por los autores de la Escuela de Frankfurt, principalmente Adorno, Horkheimer y posteriormente, Marcuse.
Desde esta perspectiva, se valoran los objetos de la cultura de masas no por su contenido sino principalmente por sus condiciones de producción y su planteamiento en términos de «mercado».
Este enfoque se opone frontalmente a un planteamiento del arte o de la «calidad» como expresión personal del artista, como expresión de un sentimiento interior, como una interpretación o valoración del mundo o con la misma noción de autoría que implica un control del artista de las fases de ideación, creación, desarrollo o difusión de una obra. Desde esta perspectiva, se niega la «calidad» a las obras generadas bajo las condiciones de la industria cultural, que pasan a llamarse peyorativamente «productos».





























