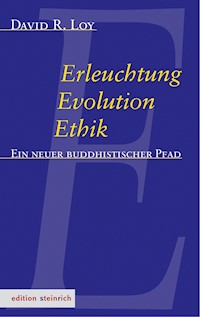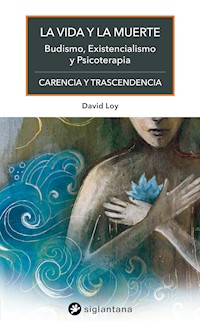
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Siglantana
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Sean cuales sean las diferencias en sus métodos y objetivos, la psicoterapia, el existencialismo y el budismo se preocupan por los mismos problemas fundamentales de la vida y la muerte y la muerte en vida. En esta obra única, David Loy reúne las tres tradiciones por primera vez en una síntesis receptiva a las percepciones de cada una, arrojando así nueva luz sobre problemas que nos resultan familiares. Escrito en un estilo claro y sin tecnicismos, este libro atraerá muchos tipos de lectores que obtendrán nuevas perspectivas sobre preguntas existenciales, así como una visión más profunda sobre la predilección del ser humano para ser infeliz y sobre cuál puede ser la alternativa que nos libere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA VIDA Y LA MUERTE
Budismo, Existencialismo
y Psicoterapia
CARENCIA Y TRASCENDENCIA
David Loy
Siglantana
Dirección de la colección «Mindfulness y Meditación»:
Javier García Campayo
Título original:
Lack and transcendence: the problem of death and life in psychotherapy, existentialism, and Buddhism, Wisdom Publications
© David Loy, 2021
Para esta edición:
© Editorial Siglantana S. L., 2021
www.siglantana.com
Traducción: Óscar Franco
Ilustración de la cubierta: Suryalila
Maquetación y preimpresión: Alex Sánchez Méndez
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
ISBN (Siglantana): 978-84-18556-65-4
Depósito legal: B-3128-2021
Impreso en Polonia - Printed in Poland
a Linda Goodhew,
que desea que este libro tenga un final feliz
y a Brigitte D’Ortschy,
quien nos demostró que sí es posible.
Sumario
Introducción
Prólogo
1. - La no dualidad de la vida y la muerte
2. - La imagen móvil de la eternidad
3. - El dolor de ser humano
4. - El sentido de todo
5. - Tratar de ser real
6.- Conclusión: Trascendencia en Oriente y Occidente
Apéndice
Notas
Créditos
INTRODUCCIÓN
Este libro germinó como resultado de la fertilización de dos ideas básicas. Una es el concepto freudiano de la represión, que incluye el retorno de lo que se reprime de una forma simbólica, como un síntoma. La otra es la doctrina budista del anātman, “no yo”. Si nuestra noción de que hay un yo autónomo y arraigado en sí es una ficción, si el ego es de hecho una construcción mental internalizada socialmente, entonces quizá nuestra represión fundamental no sea la de los deseos sexuales (como pensaba Freud) ni el miedo a la muerte (como piensan muchos psicólogos existenciales), sino la muy válida sospecha de que “yo” no soy real. Este cambio de énfasis, del instinto libidinal a la manera en que entendemos nuestra situación en el mundo, abre posibilidades que no permitía el psicoanálisis clásico, muchas de ellas ya exploradas por el existencialismo y el budismo, como vamos a ver.
Cuando tomamos en serio esas posibilidades comienza a girar una red de relaciones entre campos de investigación que por lo regular comprendíamos que eran distintos.
Dice un triste comentario en nuestro dividido mundo intelectual que este libro debería iniciar disculpándose por enganchar juntos a tres caballos supuestamente diferentes. La justificación es sencilla. Aun cuando se diferencien en sus métodos y objetivos, la psicoterapia, el existencialismo y el budismo abordan muchos temas fundamentales en común. Por lo tanto, podemos aprovechar la comparación de lo que estas disciplinas consideran que han aprendido. Además de una afinidad histórica entre el psicoanálisis y el existencialismo y de los enlaces más recientes entre el budismo y la psicología occidental (como en la psicología transpersonal), ha habido diversos estudios sobre el budismo y el existencialismo: Nietzsche y el budismo, Heidegger y el budismo, etcétera. ¿Por qué no reunir entonces a las tres tradiciones en un estudio receptivo a lo que ha descubierto cada una de ellas? Algunas figuras importantes dentro de cada una de las tres han llegado a muchas de las mismas conclusiones acerca de los problemas de la vida y la muerte y de la vida en la muerte. Por ejemplo, que lo que se considera como normal en la actualidad es un grado inferior de psicopatología, generalmente inadvertido por ser tan común; que la negación de la muerte envenena a la vida; que el ego-yo supuestamente autónomo está condicionado de formas de las que normalmente no es consciente; y que es posible llegar a ser más libres si se toma más conciencia de los procesos mentales, transformación que promueven las tres tradiciones.
Darme cuenta de estas y otras semejanzas hizo que me preguntara sobre las relaciones que había entre ellas. ¿De qué modo constelan esos acuerdos? A pesar de las diferencias que cabría esperar, ¿podría, no obstante, un estudio interdisciplinario adumbrar una comprensión compartida acerca de la condición humana e incluso, quizá, algunas razones básicas que expliquen nuestra evidente incapacidad para ser felices?
El psicoanálisis ha pasado por mucho a lo largo de un siglo y el mismo Freud tendría problemas para reconocer buena parte de su progenie. Entre esos descendientes, el análisis junguiano y, más recientemente, la psicología transpersonal han atraído gran parte de la atención de los estudiantes de religiones. Este libro se enfoca en el psicoanálisis existencial, que se originó a partir de una fértil unión temprana entre el freudianismo y la fenomenología, en especial en la obra de Heidegger, Ser y tiempo. La figura más innovadora fue el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger, que se distinguió también por haber sido capaz de discrepar de Freud sin que eso provocara un rompimiento entre ambos.
Por razones que se vuelven claras en el capítulo 2, pienso que este movimiento original cometió un error al aliarse con el Heidegger de los primeros años y que lo que siguió tiene más la influencia de la segunda y la tercera generación de psicólogos existencialistas en Estados Unidos. Entre los analistas se hallan Rollo May e Irvin Yalom y entre los académicos Norman O. Brown y la mayor parte de los libros de Ernest Becker, cuyas influyentes obras, La negación de la muerte y Huida del mal (esta última inconclusa, debido a su fallecimiento) empleo en el capítulo 1 para resumir el enfoque existencial acerca del psicoanálisis.
Estos personajes son más pragmáticos que los de la primera generación. Para ellos el término “existencial” en la psicología existencial no significa tanto existencialismo, sino estar arraigado en los asuntos fundamentales de la vida y la muerte, la libertad y la responsabilidad, la carencia de fundamento y la carencia de sentido. A pesar de ello (o quizá debido a esto), sus descubrimientos demuestran una notable concordancia con lo mejor de la tradición existencialista. Becker hace muchas referencias a Pascal y a Kierkegaard y es posible que haya encontrado mucho material en Nietzsche y Sartre para reforzar sus conclusiones. Esta confluencia es importante porque es uno de los sitios fértiles en los que coinciden en la actualidad la ciencia y la filosofía. El psicoanálisis, junto a la psicoterapia, es muchas cosas: es una religión (con un fundador, dogma y cismas), una filosofía (ni Freud ni muchos después de él pudieron resistirse a hacer extrapolaciones metafísicas), pero también, quizá, fue el inicio rudimentario y burdo de algo que es capaz de aprender de sus errores. Un ejemplo relevante de esa autocorrección es que, en lugar de las disputas doctrinales en las que se ocupaba el psicoanálisis de los primeros días, los terapeutas contemporáneos están más conscientes de la relatividad de sus constructos teóricos. No obstante, esto es apenas un descubrimiento reciente, como vamos a ver.
Los pensadores existencialistas más importantes enfatizan asimismo que filosofar debería conducirnos a una transformación personal en la manera en que vivimos y eso hace que sus filosofías sean tanto terapéuticas como conceptuales. Nietzsche descubrió nuestro resentimiento y la forma en que proyectamos un mundo espiritual “superior” para compensar nuestra incapacidad de sentirnos cómodos en este. La moderna desaparición de ese otro mundo nos ha dejado nihilistas y con la difícil tarea de revaluar este mundo. En Ser y tiempo Heidegger argumenta que hacernos conscientes de la muerte puede abrirnos la posibilidad de una vida auténtica y hace hincapié en la íntima conexión que hay entre esa autenticidad y el modo en que experimentamos el tiempo. Sartre es más pesimista. Dice que la conciencia humana siempre está carente porque nuestra nada no puede evitar ansiar el ser supuestamente autocimentado de las cosas objetivas. La solución que encuentra Kierkegaard para la ansiedad que acecha nuestra existencia es volvernos completamente ansiosos y dejar que la ansiedad drague y devore todos nuestros “limitados extremos”, aquellas seguridades psicológicas que hemos instalado a nuestro alrededor y luego “olvidado”, para ocultarnos en un mundo seguro pero constreñido.
En este libro, contemplaremos e integraremos los temas antes mencionados dentro de un marco de referencia predominantemente budista, ya que concuerdan con lo que tiene que decir el budismo acerca de la relación que hay entre duḥkha (nuestro desasosiego humano) y la engañosa noción de que hay un yo. Al igual que Nietzsche, el budismo niega que haya un Dios y un “mundo superior”, puesto que la diferencia entre saṃsāra y nirvāṇa se encuentra en la manera en que uno experimenta este mundo. Del mismo modo que Ser y tiempo, el budismo advierte una relación entre la autenticidad y otra forma de percibir el tiempo. No obstante, su comprensión de esa relación implica una crítica de la temporalidad que recomienda Heidegger. El budismo concuerda con Sartre en que la conciencia egoica es carente, pero su deconstrucción de la dualidad entre la conciencia y el objeto permite una solución que Sartre no visualizó. A semejanza de la actitud de Kierkegaard con respecto a la ansiedad, la solución budista para el problema de duḥkha no es evadirlo, sino convertirse en él y ver lo que eso nos hace.
El Buda Shakyamuni declaró que él solo enseñó el hecho de que sentimos duḥkha y cómo ponerle fin. El camino para terminar con duḥkha requiere el desarrollo de la conciencia, ya que, al igual que en la psicoterapia, la transformación ocurre a través de la visión profunda y no hay visión más importante que la de darse cuenta de que el yo no existe. Para el budismo, la causa raíz del sufrimiento es la ilusión de que hay un yo. En respuesta al énfasis existencial y psicológico sobre la represión de la muerte, el budismo ve el problema de la vida que teme a la muerte tan solo como una versión de nuestro problema más general con el pensamiento bipolar. Distinguimos un polo (por ejemplo el éxito) de su opuesto (el fracaso) para alcanzar el primero y rechazar el otro, pero esa bifurcación no funciona porque los dos términos son interdependientes. Dado que el significado de uno depende de la negación del otro podemos tener ambos o ninguno, las dos caras de una sola moneda. De manera que nuestra esperanza de tener éxito se ve opacada por un temor equivalente al fracaso. De un modo similar, al reprimir a la muerte reprimimos a la vida. Para quienes niegan a la muerte, la interdependencia de la vida y la muerte implica una muerte en vida.
Eso es lo que abordaremos en el capítulo 1, “La no dualidad de la vida y la muerte”. En la medida en que reprimamos nuestro miedo a la muerte, eso que reprimimos regresará como una compulsión a sentirnos seguros y, de ser posible, a inmortalizarnos de manera simbólica. Nuestro deseo de ser famosos es un buen ejemplo, pues “¿cómo puede estar muerto quien vive inmortal en el corazón de los hombres?”. Desafortunadamente, no importa cuán famoso sea si no es fama lo que en realidad deseo. El principal planteamiento budista a este problema explica lo que el maestro zen japonés Dōgen, del siglo XII, escribió con relación al dualismo de la vida y la muerte. Sin embargo, desde la perspectiva budista, nuestra represión primaria no es el terror a la muerte, sino otro miedo aún más fundamental: la sospecha de que “yo” no soy real. Más que ser autónomos de una forma cartesiana, nuestro sentido del yo está condicionado mental y socialmente, por lo mismo carece de base y es frágil (como nos lo recuerdan los enfermos mentales).
De muy diversas maneras, la diferencia entre este enfoque y la represión a la muerte es leve y gran parte del argumento de Becker sigue siendo válido, con algunos ajustes. La distinción principal es que la represión a la muerte nos permite proyectar nuestro problema al futuro, porque tememos perder lo que pensamos que ya tenemos, mientras que la represión de nuestra falta de base es una forma de evitar enfrentarnos a lo que somos (o no somos) justo ahora. Freud y muchos otros han notado la peculiaridad de tenerle miedo a la propia muerte. No hay nada que temer si no estaré aquí para darme cuenta de que falto yo. Epicuro concluyó que “el más horrible de los finales, la muerte, no es nada para nosotros” y Freud, en sus primeros años de investigación, supuso que el temor a la muerte debía estar encubriendo otras represiones, destacando la castración. Sin embargo, ese temor es muy comprensible, si es lo más próximos que acostumbramos a estar de vislumbrar nuestra propia carencia de fundamento. La diferencia se torna crucial debido a las diferentes posibilidades que ambos permiten.
El énfasis budista sobre la falta de fundamento del ego implica que nuestro dualismo más perturbador no es la vida en contraposición a la muerte, sino el ser en contraste con la nada (la falta de algo). El ansioso yo intuye y teme su propia carencia de ser (algo). Como resultado, nuestro sentido del yo se ve opacado por una sensación de carencia que, no obstante, de manera perpetua, intenta en vano resolver. Se sigue dando una interdependencia de dualismos bipolares. En el grado en que yo me sienta autónomo también mi conciencia estará infectada por una persistente idea de no ser de verdad, que por lo regular experimentaré como un vago sentimiento de que “estoy mal en algo”. Como no sabemos cómo lidiar con esa íntima sensación de carencia la reprimimos, solo para que regrese como una proyección de las maneras compulsivas en que tratamos de volvernos algo real en el mundo, lo cual implica, entre otras cosas, una orientación temporal enfocada hacia el futuro.
En Ser y tiempo, Heidegger afirma que esa conciencia de mi finitud atraviesa las fortuitas posibilidades que normalmente me distraen, haciéndome considerar qué es lo que en realidad deseo hacer durante mi corta estancia en esta tierra. Eso unifica los dispersos “ahoras” de la presencia no auténtica en una preocupación atenta y, de esta manera, orientada hacia el futuro del auténtico presente. En el capítulo 2, “La imagen móvil de la eternidad”, se plantea que esta perspectiva es aguda pero que está al revés. Ser y tiempo presenta, en esencia, las mismas relaciones entre la muerte, el yo, la culpa y el tiempo, como en nuestro capítulo 1, pero llega a las conclusiones opuestas porque le da a la temporalidad una calidad de absoluta. Desde un punto de vista psicoterapéutico, Heidegger pasa por alto el retorno de lo que se reprime de una forma simbólica. Eso hace que el tiempo orientado hacia el futuro se vuelva un modelo para la expiación de la culpa, como sugiere Norman O. Brown. En palabras más budistas, el sentido del tiempo como algo objetivo en lo que nos encontramos se deriva de nuestra sensación de carencia y nuestros proyectos para llenar esa carencia. Las dos alternativas de Heidegger, la de lo no auténtico y la de lo auténtico, ponen su atención en el futuro porque son nuestros dos principales modos de reaccionar ante la inevitable posibilidad de la muerte. Para tener una idea de cómo veríamos el tiempo sin la sombra de la muerte, en la última parte del capítulo 2 encontraremos una deconstrucción budista del tiempo.
El capítulo 3, “El dolor de ser humano”, evalúa con mayor detalle la afirmación de que sentirse a disgusto con la vida es intrínseco al yo-ego tal como funciona normalmente. La primera parte sondea la comprensión psicoanalítica de la culpa ontológica y la ansiedad básica, ambas reconocidas ya como imposibles de eliminar incluso de un ego “bien adaptado”. Las dos filosofías occidentales más importantes sobre la carencia son bastante pesimistas y el desafío que plantean al pensamiento idealista se abordará en la segunda parte. Es posible que hasta critiquemos el monismo de Schopenhauer, de la voluntad incapaz de satisfacerse, por proyectar hacia el cosmos nuestra sensación de carencia y que cuestionemos, asimismo, el dualismo ontológico de Sarte, entre el por sí mismo y el en sí mismo. La última parte de este capítulo (y el punto crucial de este libro) analiza cómo la deconstrucción budista del yo-ego puede poner fin a su duḥkha. Explicaremos la crítica del mahāyāna a la existencia del yo tomando en cuenta los argumentos de Nagaryuna acerca de la interdependencia y la analogía de la hua-yen de la red de Indra.
La solución budista a los dualismos bipolares por lo regular incluye la aceptación del término que ha sido negado. Si nuestro peor temor es la muerte la respuesta es morir ahora. Estudiar el budismo es estudiarse a uno mismo, dice Dōgen y estudiarse a sí mismo es olvidarse de uno mismo. El intento del yo-ego de hacerse real es un esfuerzo auto-reflexivo por agarrarse a sí mismo, una imposibilidad que conduce a paralizarse a sí mismo. La meditación budista en la que uno se absorbe en su práctica es, de esta forma, un ejercicio de desreflexión. Ceder a mi falta de cimientos es darme cuenta de que siempre he estado arraigado, no con una noción de ser yo, sino en el grado en que jamás he estado separado del mundo y nunca he sido otra cosa que el mundo.
El capítulo 4, “El sentido de todo”, considera lo que implican los capítulos previos acerca de lo que comprendemos por moralidad, por búsqueda de la verdad y por el sentido de nuestra vida. Desarrollaremos estas implicaciones entablando un diálogo con Nietzsche, quizá el primer pensador occidental que se dio cuenta de que eso no se descubre, sino que se construye, que son juegos internalizados que aprendemos unos de otros y que jugamos con nosotros mismos. Nietzsche ve cómo los códigos morales adquieren su compulsión psicológica debido a que nos proporcionan un modo simbólico para obtener algo de control sobre nuestro destino. Su solución es revertir la prioridad y reemplazar la moralidad de esclavo con una moralidad de amo, aunque no ve qué tanto el ego heroico de su superhombre es un proyecto fantástico para superar su carencia. En contraste, el budismo socava el problema ético haciendo hincapié en una interdependencia tan grande que en ella yo soy tú. Nietzsche ve que nuestra búsqueda de la verdad tiende también a ser un intento sublimado por tener seguridad. Deseamos aferrarnos a los símbolos que nos permiten apresar la realidad, puesto que la reflejan. Desprovisto de su voluntad de poder, el perspectivismo nietzscheano, que libera a todas las verdades de la supervisión de una dominante, resulta ser similar a la verdad de la que se percató Nagaryuna; que “ningún buda le enseñó ninguna verdad a nadie en ninguna parte”.
La recurrencia eterna es el intento que hace Nietzsche por resolver el nihilismo revalorizando este mundo. No obstante, no es un mito suficientemente bueno porque sigue buscando ser. Trata de hacer real el aquí y ahora procurando que recurra (o actuando como si recurriera) de un modo eterno. Sin embargo, para el budismo, el nihilismo no es la falta de sentido de la vida, sino nuestro temor a esa falta de sentido y a las maneras en que la evadimos, las cuales incluyen mitos acerca de la recurrencia eterna. Aceptar la falta de sentido, como parte del proceso de ceder a la carencia de objetividad que tememos, es percatarnos de lo que podríamos denominar estar libres de sentido. Como resultado, la vida se vuelve más lúdica. Sin embargo, la pregunta no es si jugamos, sino cómo. ¿Sufrimos nuestros diversos juegos porque son batallas sublimadas a vida o muerte o bailamos con pies ligeros, como los que Nietzsche llamó el primer atributo de la divinidad? El problema es que no todo aquel que debe jugar (porque requiere obtener algo de esa participación) sabe jugar.
El capítulo 5, “Tratar de llegar a ser real”, analiza algunos de nuestros juegos más compulsivos, cuatro de las formas más populares en las que intentamos llenar simbólicamente nuestra sensación de carencia: el deseo de fama, el amor al amor, el complejo del dinero y nuestro proyecto edípico colectivo de alcanzar un desarrollo tecnológico. Aunque por estar ya tan extendidos los damos por hecho, esos objetivos no son tan “naturales” (es decir, que no necesitan explicarse), sino que están históricamente condicionados. Los cuatros comenzaron a ser importantes justo antes o durante el Renacimiento, cuando la noción individual occidental del yo y, por lo mismo, también su lado oscuro de sentimiento de carencia, se hipertrofiaron. Cada uno de los cuatro puede verse como una religión secular demoníaca. Secular porque al tratar de conseguirlos buscamos la salvación de “yo” en este mundo. Religiosa porque en ese intento se manifiesta de forma distorsionada una necesidad básicamente espiritual de ser real; y con tendencia a ser demoníaca porque la incapacidad de superar nuestra sensación de irrealidad a través de esas búsquedas suele sentirse como “todavía no obtengo lo suficiente…”.
Si el concepto de carencia puede arrojar alguna luz sobre esos aspectos de la cultura occidental, ¿podría también iluminar lo que hay en otras culturas? En lugar de un resumen más convencional, la conclusión especula acerca de las diferencias entre las culturas india, sino-japonesa y occidental, así como sobre el posible papel de la carencia en esas diferencias. Es posible que entendamos algunos rasgos clave distintivos como diferentes formas de responder a nuestra sensación de carencia. La distinción entre este mundo y otra dimensión trascendental es fundamental para la India, pero de mucha menor importancia para China y Japón, donde se hace énfasis en este mundo fenoménico. En términos de carencia, la cultura india se orienta de un modo tradicional hacia otra realidad que puede llenar el sentido de carencia que experimentamos aquí, mientras que China y Japón intentan resolver la falta de fundamentos haciendo que sus miembros se arraiguen con más fuerza dentro de un sistema social jerárquico. En Occidente una dimensión trascendental temprana se fue internalizando poco a poco hasta convertirse en el individuo supuestamente autónomo y autodirigido que antes mencionamos.
El argumento de este libro ofrece otra versión de la frecuente afirmación de que hoy, como siempre, nuestro problema más hondo es de tipo espiritual. Dado que esta palabra no es muy respetable en ciertos círculos y es demasiado respetable en otros quiero enfatizar el sentido especial de la palabra, tal como se emplea en la interpretación del budismo que viene a continuación. Nuestro problema es espiritual en tanto que el sentimiento de carencia de ser que sufre el yo lo anima a buscar ser de una u otra manera, consciente o inconscientemente. La solución es espiritual en la medida en que lo que es necesario es un arrepentimiento, una conversión o, más bien, un “dejar ir” en nuestro “vacío” corazón. No debería uno suponer que esto nos pone en contacto con alguna otra dimensión tradicional. Según el budismo mahāyāna, lo que revela es la verdadera naturaleza del mundo en el que hemos entendido que nos encontramos, aun cuando siempre sentimos que éramos algo aparte de él. Esta sensación de ser algo aparte del mundo es lo que me motiva a tratar de asegurarme dentro de él pero, de acuerdo con el budismo, la única resolución satisfactoria es darme cuenta de que no soy algo aparte de él.
En contraste con los varios tipos de reduccionismo que han sido predominantes en el siglo XX (el marxista, el freudiano, el conductista, el materialista, etcétera.), los capítulos que siguen abogan por lo que podría llamarse una reducción trascendental o una “trascendentalización”. La reducción va en otro sentido, hacia arriba en vez de hacia abajo, al notar cómo nuestra preocupación fundamental, la necesidad de darle raíces al desarraigado sentido del yo, no puede negarse. Cuando intentamos ignorarla, dedicándonos a intereses seculares, terminamos sacralizándolos y, por lo tanto, demonizándolos, como afirma el capítulo 5. Dice Nagaryuna, “el límite (koti) del nirvāṇa es el límite del mundo cotidiano. No hay siquiera la menor diferencia entre ambos” (Mūlamadhyamikakārikā XXV.20). Así entonces, la distinción sagrada o secular también necesita mezclarse, demostrando cómo cada uno de esos términos es copartícipe en el otro. Nietzsche intentó hacer esa deconstrucción con su crítica de todos los “mundos superiores”, pero terminó clavado en el otro cuerno, por ponerse a celebrar la voluntad de poder de un ego heroico. Su valiente mundo nuevo eliminó lo sagrado sin hacer lo mismo con su opuesto, al cual percibimos como secular. En resumen, el concepto de represión puede ayudarnos a ver las preocupaciones básicas que operan en los intereses supuestamente seculares, aunque de una forma distorsionada, inconsciente y compulsiva.
Si no hay diferencia entre el nirvāṇa y el mundo de todos los días lo sagrado no puede ser otra cosa que la verdadera naturaleza de lo secular. Darnos cuenta de esto es percibir nuestro mundo fenoménico como sagrado, no porque sea una creación de Dios o una formación de śūnya tā, no porque es recursivo, no como un símbolo o un síntoma de algo más, sino por ser lo que es. Al final, la cuestión no es si el mundo puede sacralizarse de nuevo, sino si vamos a sacralizarlo de una manera fetichista, por hacerlo inconscientemente o de un modo honesto, porque hemos despertado.
PRÓLOGO
¿Por qué nací, si no era para siempre?
Ionesco
Todo temor es miedo a la muerte.
Stekel
¿Tiene mi vida algún sentido que la muerte inevitable que me espera no destruya?
Tolstoi
El pensamiento que en verdad nos aplasta es la idea de la futilidad de la vida, de la cual la muerte es la manifestación visible.
Leopardi
Lo que le da sentido a la vida es que se detiene.
Kafka
Lo que es perecedero se caracteriza porque contiene la semilla de su fallecimiento como su ser esencial: la hora de su nacimiento es la hora de su muerte.
Hegel
El mayor pecado es haber nacido.
Beckett
Lo que es terrible acerca de la muerte es que transforma la vida en destino.
Malraux
Yaksha: ¿Cuál es la maravilla más grandiosa del mundo?
Yudhishthira: Todos los días los hombres ven cómo otros son llamados a su muerte y, sin embargo, los que continúan viven como si fueran inmortales.
El Mahābhārata
El rey tiene un séquito que solo piensa en entretenerlo y evitar que piense en sí mismo, pues aunque sea el rey, él es infeliz si se pone a pensar en él.
Esto es todo lo que los hombres han podido descubrir para ser felices. Aquellos que filosofan acerca del asunto y que piensan que los hombres son irracionales por pasar todo un día persiguiendo a una liebre que no habrían comprado, apenas si conocen nuestra naturaleza. La liebre misma no nos impediría ver la muerte y las calamidades, pero la persecución que desvía nuestra atención de ellas sí que nos impide mirarnos.
Pascal
Uno no puede mirar más fijamente a la muerte que al sol.
La Rochefoucauld
No le tenemos miedo a la muerte, sino a la idea de la muerte.
Séneca
Es más fácil soportar la muerte si no se piensa en ella que soportar la idea de la muerte aunque uno se halle fuera de peligro.
Pascal
Todo nuestro conocimiento solo nos ayuda para tener una muerte más dolorosa que la de los animales que nada saben.
Maeterlinck
Quien más se parece a los muertos es quien menos quiere morir.
La Fontaine
La ironía de la condición humana es que la necesidad más profunda es liberarnos de la ansiedad de la muerte y la aniquilación, pero es la vida misma la que la suscita, de modo que tenemos que retraernos de vivir plenamente.
Roy Waldman
Tuve que morir para eludir a la muerte.
Frase común entre los esquizofrénicos
La historia es lo que hace el hombre con la muerte
Hegel
La autoafirmación de la objetivación tecnológica es la constante negación de la muerte.
Heidegger
Si lo que llamamos el problema de la vida, el problema del pan, se solucionara por fin, la tierra se convertiría en un infierno porque surgiría una forma más violenta de lucha por la supervivencia.
Unamuno
El esfuerzo por conseguir el éxito se vuelve una fuerza muy poderosa porque equivale a preservarse a sí mismo y su autoestima.
Abram Kardiner
Inmortalidad significa ser amado por muchas personas anónimas.
Freud
Hay que pagar muy cara la inmortalidad: es necesario morir varias veces mientras todavía se está vivo.
Nietzsche
El más horrible de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros porque cuando existimos la muerte no está presente, pero cuando la muerte está presente, entonces nosotros ya no.
Epicuro
Para la vida en el presente no hay muerte. La muerte no es un acontecimiento en la vida. No es un hecho en el mundo. Nuestra vida es infinita, de la misma manera en que nuestro campo de visión no tiene límites.
Wittgenstein
Evitando la muerte, los hombres la persiguen.
Demócrito
Luchando por la vida busco la muerte. Buscando la muerte encuentro la vida.
Shakespeare
El hombre ha olvidado cómo morir porque no sabe cómo vivir.
Rousseau
¿Cómo podrían quienes nunca viven en el momento adecuado morir en el momento adecuado?
Nietzsche
¿Si no conoces la vida cómo puedes saber acerca de la muerte?
Confucio
Es verdad. Amamos la vida no porque estamos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar.
Nietzsche
Quien correctamente comprende y celebra la muerte, al mismo tiempo magnifica la vida.
Rilke
El artista carga consigo la muerte como el buen sacerdote a su breviario.
Böll
El arte tiene dos constantes, dos preocupaciones infinitas: siempre medita acerca de la muerte y, de esa manera, siempre crea vida.
Pasternak
Solo quien ya no le teme a la muerte ha dejado de ser esclavo.
Montaigne
Una persona libre en lo que menos piensa es en la muerte y su sabiduría es una meditación, no sobre la muerte, sino sobre la vida.
Spinoza
Vivir de frente a la muerte es morir hasta la muerte.
Kierkegaard
El Reino de Dios es solo para quienes han muerto por completo.
Eckhart
Dado que la ansiedad es la incapacidad del ego para aceptar la muerte, es posible que las organizaciones sexuales hayan sido construidas por el ego al huir de la muerte y podría abolirlas un ego lo suficientemente fuerte como para morir.
Norman O. Brown
Mientras no sepas cómo morir y volver de nuevo a la vida no serás más que un pobre invitado sobre esta tierra oscura.
Goethe
¿Quién sabe si lo que llamamos muerte no es vida y lo que llamamos vida no es muerte?
Eurípides
Estamos en un mundo de generación y muerte y de este mundo debemos partir.
William Blake
Pregunta: ¿Acaso no nuestras acciones nos afectan en los nacimientos posteriores?
Respuesta: ¿Ya naciste? ¿Por qué piensas en otros nacimientos? El hecho es que no hay ni nacimiento ni muerte. Deja que quien ha nacido piense en la muerte y paliativos para ella.
Ramana Maharshi
Solo entiende que el nacimiento y la muerte son en sí nirvāṇa. No hay nada tal como nacimiento y muerte que debamos evitar. No hay un nirvāṇa tal que haya que buscar. Solo cuando te das cuenta de esto te liberas del nacimiento y la muerte.
Dōgen.
- 1 -LA NO DUALIDAD DE LA VIDA Y LA MUERTE
Todo en la vida se trata de mantener a raya
la idea de la muerte.
Samuel Johnson
El interés de este capítulo no es en sí la muerte, sino la muerte en vida. ¿Cómo y por qué hacemos que todo lo más fácil se vuelva tan difícil? ¿Cuáles son los efectos de esa negación en nuestra existencia? En estos días todo análisis serio sobre este tema debe tomar en cuenta al psicoanálisis y eso significa empezar con Freud. La vida y la obra de Freud demuestran cuán inevitablemente vinculadas están las dos dimensiones de este dilema. Buscamos entender, tan clara y objetivamente como nos sea posible, el impacto psicológico de la mortalidad humana en la vitalidad humana. Sin embargo, esta preocupación se halla ineludiblemente teñida por la necesidad que todos tenemos de ponernos en paz con nuestro destino personal. Una comprensión psicoterapéutica nos puede ayudar a lidiar con nuestra propia mortalidad, pero la vida de Freud demuestra también el reverso. Nos enseña que el problema de aceptar la propia muerte no puede evitar afectar a nuestra investigación científica en esa dirección. Junto con su contribución a nuestra comprensión de la mente, las dificultades de Freud en este aspecto reverberan a lo largo de la historia subsecuente del psicoanálisis. Preparamos el escenario haciendo un recuento de las propias batallas de Freud con nuestro demonio más pesado.
Freud. Los textos de Freud aún tienen el poder de causar una gran impresión y ninguno tanto como su análisis teórico acerca de la muerte, que emplea algunas de sus más precipitadas generalizaciones y de sus argumentos más cuestionables. Freud tenía razón al sospechar de su atracción por la filosofía, si bien ningún intento por explicar la estructura de la mente puede eludir las preguntas primordiales, que es la razón por la cual los problemas más importantes que suscita la psicología inevitablemente se convierten también en filosóficos y religiosos. Una ciencia de la mente que trata de evitar estos temas los tendrá acechando en la puerta trasera, por permanecer inconsciente de sus propias premisas metafísicas. Freud no tenía miedo de explorar las implicaciones filosóficas de sus descubrimientos pero al hacerlo no pudo escapar a su propia época. Ni los pensadores más revolucionarios pueden prescindir de las ideas de otros:
El intento por entender el sistema teórico de Freud o el de cualquier pensador sistemático creativo no puede tener éxito si no reconocemos que cada sistema tal como lo desarrolla y presenta su autor es necesariamente erróneo y por qué. […] El pensador creativo debe pensar en los términos de la lógica, los modelos de pensamiento, los conceptos expresables de su cultura. Eso significa que aún no posee las palabras apropiadas para expresar la idea creativa, la nueva, la liberadora. Está obligado a resolver un problema sin solución: expresar el nuevo pensamiento en conceptos y palabras que todavía no existen en su idioma. […] Como consecuencia, el nuevo pensamiento tal como lo formula es una mezcla de lo que en verdad es nuevo y el pensamiento convencional que está trascendiendo. Sin embargo, el pensador no es consciente de esta contradicción.1
Otto Rank, quien en un principio fue miembro del círculo interno que rodeaba a Freud, llegó a una conclusión similar. “Freud, sin saberlo, interpretó la situación analítica en términos de su visión del mundo y no analizó, como supuso, el inconsciente del individuo de forma objetiva”.2 Un siglo después tenemos más perspectiva de ese panorama mundial moldeado en la Viena del siglo XIX, con su estructura de autodisciplina e inhibición sexual de una estructura de carácter burgués, en la que el positivismo científico contendía con el voluntarismo pesimista de Schopenhauer. Ambos se encuentran en los dos aspectos del carácter de Freud. Por una parte está el neokantianismo determinista mecanicista de Helmholtz (“uno de mis ídolos”), que se halla de manera abundante en su estricto profesor de psicología, Brucke (“La mayor autoridad, la que me ha afectado más que cualquier otra en toda mi vida”) y que es evidente en su esperanza jamás abandonada de arraigar sus teorías en la fisiología. Por otra parte, están las conclusiones trágicas acerca de la naturaleza humana, a la que sus teorías instintivas acabaron llevándolo, porque el concepto que tenía Freud sobre la libido conlleva más que una semejanza pasajera con la voluntad de Schopenhauer, que solo puede resolver su predicamento negándose a sí misma.
La vida y el carácter de Freud han sido examinados con tanto cuidado como los que más. Un rasgo que sobresale es que él admitió que lo asolaba un sentimiento de ansiedad por la muerte, hasta el punto en que pensaba en la muerte todos los días.
Por lo que sabemos de su vida, parece que lo rondaban pensamientos acerca de la muerte, más que a ningún otro hombre que venga a mi mente, exceptuando quizá a Sir Thomas Browne y Montaigne. Incluso en los comienzos de nuestra amistad tenía el desconcertante hábito de despedirse diciendo: “Adiós, podría ser que ya nunca vuelvas a verme”. Estaban los repetidos ataques de lo que llamaba Todesangst (terror a la muerte). Odiaba envejecer, ya incluso en sus cuarentas y, por lo mismo, sus ideas acerca de la muerte se volvieron cada vez más clamorosas (Ernest Jones).3
Ernest Becker e Irvin Yalom, entre muchos otros, han analizado estas características. 4 Yalom apunta a la necesidad compensatoria que tenía Freud de ser famoso y Becker demuestra cómo el movimiento psicoanalítico se volvió el propio “proyecto de inmortalidad” de Freud, su manera inconsciente de superar simbólicamente a la muerte. El problema con esos proyectos de inmortalidad (una frase acuñada por Otto Rank) es el mismo problema general de la motivación inconsciente. Cuando nuestros intereses conscientes representan nada más lo que de verdad nos alienta se vuelven síntomas y nos hacemos compulsivos. Esto sustenta la conclusión de Fromm de que el autoanálisis de Freud era, en aspectos importantes, un fracaso, algo que tiene graves ramificaciones para el psicoanálisis, en especial para aquellos analistas que sitúan su linaje y sus credenciales remontándose en el historial de las personas que han analizado. Sin embargo, una vez descubierto el temor a la muerte, ¿qué puede hacerse con él, como no sea sublimarlo de algún modo, como hizo Freud?
Podemos revelar el papel que desempeñan en la vida la ansiedad por la muerte y la negación de la muerte. Al final, el problema con Freud es que él no descubrió eso ni en su teoría ni en su vida. La muerte siempre ocupó un lugar incómodo en el desarrollo de sus ideas, torcida hacia un lado y luego hacia el otro, en un intento por darle cabida en donde nunca funcionó bien ni podría funcionar jamás, en tanto que hubiera algo que Freud no quisiera ver. En su primer libro, Estudios sobre la histeria, “la muerte impregna a tal punto las historias clínicas de estos pacientes que solo mediante un esfuerzo supremo de falta de atención podría Freud haberla omitido en su análisis de lo que causa los traumas”,5 pero el miedo a la muerte como un factor explicativo apenas si era nuevo. Puede rastrearse hasta la épica del Gilgamesh, donde la teoría de la represión de la libido sexual podría ser un camino a la fama. De modo que Freud tenía razones tanto personales como teóricas para negar a la muerte en sus primeras obras y ahí languidecen sin una representación independiente en la mente. “Parece que lo inconsciente no contiene nada que pudiera ofrecer algún contenido a nuestro concepto de la aniquilación de la vida”. Él, en cambio, se inclinaba a ver el miedo a la muerte “como análogo al miedo a la castración y a que la situación ante la cual reacciona el ego es la de haber sido abandonado por el superego protector”.6 Estos temores supuestamente más profundos tienen sus raíces en los conflictos de las etapas edípicas y pre-edípicas del desarrollo, de acuerdo con la hidráulica de la identidad, el ego y el superego que dirigen la catexis de la libido. No por última vez “los esfuerzos postulados deben optar por la prioridad teórica sobre el fenómeno observado”.7 Tras cortar cualquier conexión directa entre la ansiedad y el miedo, Freud jamás volvió a reunirlos. Aunque pronto retrocedió y concluyó que la represión no produce ansiedad, sino al revés, incluso su impulso hacia la muerte al final de su vida carecía de relación teórica con la ansiedad. A lo más que llegó fue a afirmar vagamente que lo que el ego teme en la ansiedad “es del carácter de un derrocamiento o una extinción”.8
La mayoría de los seguidores de Freud lo acompañaron hasta ahí. Otto Fenichel, resumiendo las conclusiones de la literatura psicoanalítica anteriores a la Primera Guerra Mundial, opinó igual que Freud al dudar si habría algo así como un miedo normal a la muerte. La idea de la propia muerte es inconcebible de una forma subjetiva y, por lo tanto, debe abarcar otras ideas inconscientes. El brote de hostilidades llevó la mente de Freud más hacia el problema de la destructividad humana. Pudo advertir motivaciones que iban más allá de las que explicaba en sus primeras teorías. “No puedo ya comprender cómo es que pudimos pasar por alto la universalidad de la agresión y la destrucción de carácter no eróticos” y concluyó que “la tendencia a la agresión es una disposición innata, independiente e instintiva en el hombre”, la cual más adelante describiría como “derivada y principal representativa del instinto mortal”.9
En “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte” (1915), Freud observó que, en el fondo, “nadie cree en su propia muerte o, bien y esto es lo mismo, en su inconsciente, todos están convencidos de su inmortalidad”. Por lo menos en este tema Jung estuvo de acuerdo:
En general me sorprendió ver qué poco escándalo hace la psique inconsciente en cuanto a la muerte. Parecería que la muerte fuera algo relativamente sin importancia o quizá a nuestra psique no le moleste preocuparse por lo que le ocurra al individuo, pero lo que sí parece es que el inconsciente está muy interesado en cómo lo hace uno. Es decir, en si la actitud de la conciencia se adapta a la muerte o no.10
No obstante, a partir de esta falta de interés pueden obtenerse conclusiones contrarias, tomando en cuenta eso como una revelación acerca de la inmortalidad del inconsciente colectivo o como una costosa ilusión. En otro breve ensayo al final de la guerra, Freud recomendaba generar más conciencia sobre la muerte. “¿No sería mejor que le diéramos a la muerte el sitio que merece en la realidad y en nuestros pensamientos y que le concediéramos un poco más de importancia a esa actitud inconsciente hacia la muerte, que hasta aquí hemos eliminado con tanta cautela? […] Si vis vitam, para mortem. Si hemos de vivir, preparémonos para morir”.11
Poco después de esto, sin embargo, Freud le encontró otra función a la muerte cuando intentaba remendar su teoría sobre el instinto. Más allá del principio del placer (1920) contrasta el principio del placer, que de manera natural busca repetirse, con la compulsión a la repetición, aún más sorprendente, que se encuentra dentro de las fijaciones en las experiencias traumáticas, que reportan un repetido sufrimiento a la persona. Freud colocó esta fijación en la misma categoría como una tendencia homeostática (“el principio del nirvāṇa”) a retirarse a un estado previo y concluyó que la vida necesariamente busca la muerte. “Si hemos de aceptar esto como una verdad sin excepción, que todo muere por razones internas (volviéndose inorgánico de nuevo), entonces nos veremos forzados a decir que 'el objetivo de la vida es la muerte'”.12 En concordancia con una predisposición dualista, quizá heredada de Brucke (que reducía todas las fuerzas a atracción y repulsión), Freud postuló dos instintos antagónicos: el anabólico, que contribuye al crecimiento y desarrollo; y el catabólico, que gasta energía. El yo y el ello (1923) añade la agresión, que puede proyectarse hacia el exterior (sadismo) o que es controlada por el superego y se dirige hacia el interior (masoquismo) para apaciguar la culpa que uno siente. Freud congregó estos tres fenómenos en su última obra de mayor relevancia, Esquema del psicoanálisis (1938) y cerró con una dicotomía básica y ciertamente especulativa entre dos tendencias cósmicas, el impulso vital que tiende hacia unidades más grandes y el impulso hacia la muerte, que tiende a deshacer esas unidades y a destruir. Eros y Thánatos están condenados a un perpetuo conflicto o, en el mejor de los casos, a un compromiso incómodo y temporal.
No hace falta ser filósofo para maravillarse del asombroso salto que va desde esos tres modelos psicológicos a esta conclusión metafísica. Es difícil captar la lógica, a menos que uno se halle ya comprometido con una teoría del instinto libidinal a la que tenga que hacerle arreglos si considera que es su justa vía para acceder a la inmortalidad. Los demás albergaremos algunas dudas, quizá, como hicieron muchos de los seguidores de Freud.
Jung, cuando ya no era uno de ellos, criticó esta dualidad cosmológica, que él creía que reflejaba la actitud de la mente consciente más que las dinámicas del inconsciente. Para Jung, lo contrario más lógico del amor/eros es el odio, pero el opuesto psicológico del amor es una voluntad de poder, porque cuando uno predomina el otro sentirá que algo le falta. A partir de su comprensión del inconsciente colectivo (un monismo que el dualismo de Freud intentaba evitar de manera consciente), Jung consideraba la teoría de Freud como un prejuicio psicológico. Eros no era lo mismo que la vida, pero quien pensara que sí opondría, naturalmente, Eros a la muerte, confrontando el principio supremo del bien con la maldad de la destrucción.
Desde esa perspectiva, el dualismo maniqueo final de Freud explica otra versión de nuestra más antigua tendencia, extrapolada aquí en las fuerzas psíquicas más básicas de la humanidad. Si la agresión en particular se afinca en un impulso biológico, el resultado solo puede ser su trágica actitud hacia la condición humana, un punto de vista pesimista sobre las posibilidades terapéuticas, que conduce a conclusiones sombrías acerca del futuro de la humanidad. ¿Es esta una opinión objetiva con respecto a nuestra situación o es una proyección del propio miedo de Freud a morir? Freud saltaba de un extremo al otro. Primero la muerte no era un elemento importante en el funcionamiento mental. Luego se convirtió en uno de nuestros dos instintos primordiales. A pesar de que Freud era consciente de la ansiedad que le causaba la muerte, ningún enfoque da lugar a que haya un rol independiente para el miedo a la muerte. Convertir a la muerte en un impulso reduce el miedo a morir a casi a un epifenómeno, un efecto más que un determinante significativo de la conducta humana. Como concluyó Robert Jay Lifton acerca de la teoría de la libido de Freud, esta “desmortifica” a la muerte. Así que Freud soportó valientemente su propio miedo a morir sin analizar sus efectos en su vida y su obra. Su desentendimiento aquí es demasiado evidente como para pensar que haya sido por otra razón que no fuera una falta de atención deliberada, un no querer ver, que por supuesto es la definición de la represión.
La vida y la muerte requieren una de la otra en la medida en que ser consciente de una implica ser consciente de la otra. Podemos tener miedo a la muerte (que no es lo mismo que resistirse a morir) solo si sabemos o creemos que estamos vivos. No puede haber vida sin muerte, no importa si se trata de instintos antagónicos o, de una forma más humilde, de un modo dualista de pensar. Esto suscita otra posibilidad terapéutica. Más que fuerzas antagónicas que golpean al ego, ¿podrían ser Eros y Thánatos las dos tendencias del ego mismo, que por su constitución mental no puede más que encontrarse en la trágica situación de contemplar su inevitable fallecimiento? Para Freud, el instinto de muerte nunca se revela de un modo directo, sino que se insinúa dentro de las manifestaciones de Eros. Entonces, es posible que el instinto de muerte en realidad sea la fuerza igual pero contraria de Eros, su cola en su cabeza pero una misma moneda, no dos. Eso, por una parte, significaría el miedo a la vida, que los existencialistas y psicoanalistas han descrito muy bien y, por otra parte, un deseo de morir que intuye la falta de sentido de todas sus luchas y fatigas. No obstante, si esta situación no es una guerra de instintos, sino una forma de pensar, un juego de vida contra muerte que uno juega consigo mismo involuntariamente, podría haber una alternativa. Si es ese juego lo que constituye al ego, ¿qué sucede si ese juego se acaba?
Este capítulo explorará esa posibilidad, sugerida por el budismo. No es una perspectiva con la que Freud hubiera estado de acuerdo. Fuera de ver a través del dualismo, él nos exhorta a pelear en el lado de la vida. A pesar de que habla de un principio del nirvāṇa, las pocas referencias que hace Freud al budismo son hostiles y no lo comprenden del todo. Sus últimas obras repiten su despectivo rechazo a los consuelos de la religión. Deberíamos luchar la buena batalla en tanto que podamos. En el pensamiento de Freud no hay lugar para hacer las paces con el principio de la muerte encontrándole a esta un sentido.
Represión. Por muy insatisfactoria que resulte al final la comprensión de la muerte que tenía Freud en sus últimos días, eso no reduce la importancia de lo que descubrió y esto es, antes que nada y por encima de todo, la represión, que para él es la piedra angular del psicoanálisis. “La esencia de la represión radica sencillamente en la función de rechazar y mantener algo fuera de la conciencia”. Algo (un deseo mental, según Freud) me incomoda y como no deseo lidiar con eso de manera consciente lo ignoro o lo “olvido”. Esto me allana el camino para concentrarme en otra cosa más agradable, pero tiene un costo. Lo que ha sido reprimido conserva “una poderosa fuerza ascendente, un impulso que quiere irrumpir en la conciencia”. Por lo tanto, el proceso de represión demanda un continuo gasto de esfuerzo. Freud comparó al deseo mental reprimido con un visitante al que no se le permite pasar al salón de la casa. Hace falta tener siempre presente a un guardia censor que cuide la puerta, porque el impetuoso visitante podría querer entrar por la fuerza.13 El efecto de esto se siente como una tensión psíquica persistente.
Sin embargo, un fenómeno reprimido tiende a presentarse de nuevo en el salón de la conciencia de cualquier modo, adoptando un disfraz que le permita eludir al censor. Para un neurótico el disfraz es el síntoma. Lo que uno no admite en la conciencia irrumpe de maneras obsesivas que afectan a la conciencia precisamente con esas cualidades que se esfuerza por excluir. Como el síntoma representa el fenómeno reprimido de un modo distorsionado los síntomas son simbólicos. Freud describió esta tendencia a formar síntomas como el retorno de lo reprimido. La frase sugiere que este proceso no es únicamente negativo. La tendencia a regresar a la conciencia es también un impulso ciego por resolver el problema y sanar la herida psíquica que causó esa enajenación entre la conciencia y parte de su contenido. “La dialéctica de la neurosis contiene sus propios ‘intentos de explicación y cura’, energizados por la incesante presión ascendente del inconsciente reprimido y produciendo el retorno de lo reprimido a la conciencia, aunque en una forma cada vez más distorsionada, en tanto que la represión básica (negación) se mantiene y la neurosis persiste” (Brown).14El proceso terapéutico puede acompañar a este impulso natural para que alcance una resolución ayudándole a traducir el síntoma simbolizado (que ya se ha hecho una fijación), devolviéndolo a su forma original. Puede considerarse que el presente libro es como un intento por comprender más lo que implica este proceso. Tales implicaciones van más allá de lo que alcanzó a ver Freud y quizá incluso más allá de lo que teorizan los psicoterapeutas contemporáneos.
Freud rastreó las histerias y fobias de sus pacientes vieneses de la clase media hasta ubicarlas en deseos sexuales reprimidos, para concluir que la represión sexual es la principal represión humana (aunque, como ocurre con muchos de nosotros, su atención poco a poco fue yendo del sexo a la muerte, conforme iba envejeciendo). La atención psicoanalítica de la actualidad se le ha unido en eso, aunque habiendo tomado un camino diferente, que concluye que la conciencia de la muerte es nuestra principal represión.15
Los últimos dos libros de Ernest Becker, La negación de la muerte y Huida del mal, se enfocan en los efectos psicoanalíticos de la negación de la muerte y sintetizan la obra de muchos predecesores, en especial la de Otto Rank y Norman O. Brown. Becker elabora sobre una idea de William James: “El instinto de realidad común a la humanidad […] siempre ha sostenido que, en esencia, el mundo es un teatro para el heroísmo”. ¿Por qué deseamos ser héroes? Nuestro natural narcicismo y nuestra necesidad de autoestima ocasionan que cada uno de nosotros anhele sentir que es especialmente valioso, lo primero en el universo. El heroísmo (en el sentido más amplio: por ejemplo, Freud como un héroe intelectual) es el modo en que justificamos esa necesidad de valer más que nada ni nadie. La sociedad humana puede entenderse como un sistema codificado de héroes, una estructura de acciones simbólicas cuyos roles y reglas funcionan como un vehículo para el heroísmo. Para Becker, este es el denominador común detrás de la relatividad cultural que la antropología descubre, que no es otra que la relatividad de los sistemas de héroes.16 Los pueblos primitivos solían creer que sus rituales eran los responsables de hacer que el universo continuara marchando y buena parte del problema con la sociedad contemporánea es que el hombre tecnológico, reducido cada vez más a un consumidor, tiene dificultades para atribuirse ese papel.
Mas, si llevamos el análisis un poco más lejos, ¿por qué necesitamos ser especiales? Esto alcanza a uno de los manantiales de la motivación humana. Ese deseo es primero y más que nada un reflejo del terror a la muerte. Necesitamos ser héroes porque el heroísmo es lo que nos puede hacer aptos para un destino especial y la razón por la cual requerimos ese destino especial es que la alternativa es literalmente demasiado como para contemplarla. La ironía de nuestra inigualable capacidad para simbolizar (el lenguaje) es que sirve para revelar con mayor claridad nuestro destino. El hombre es el animal que sabe que morirá. Este miedo a la muerte sirve para que nuestro organismo se mantenga armado para la propia preservación, pero también debemos reprimirlo para poder funcionar con el mínimo aceptable de confort psicológico. El resultado es lo que somos: animales hiperansiosos que hasta inventan razones para su ansiedad cuando no las hay. Esta es, asimismo, la conclusión de Otto Rank, Melanie Klein, Norman O. Brown y más recientemente de Irvin Yalom, quien sostiene que una parte considerable de nuestra energía vital se consume en negar a la muerte.17 La mayoría de los animales tienen temores con los que vienen programados, en forma de instintos, pero los humanos le damos forma a nuestros miedos con base en la manera en que percibimos el mundo, lo cual destraba una puerta que Becker mismo no abre, puesto que eso sugiere que si podemos llegar a experimentar el mundo de un modo diferente también podríamos moldear nuestros temores de una forma distinta. ¿O acaso será al revés y son nuestros miedos los que hacen que percibamos el mundo como lo hacemos? ¿Podría entonces alguien llegar a experimentar el mundo de una manera diferente si tuviera el suficiente valor como para confrontar lo que más evitamos?
* * *
La razón por la que jamás se ha encontrado la esencia del hombre, dice Becker, “es que no había esencia, que la esencia del hombre es en realidad su naturaleza paradójica, el hecho de que es mitad animal y mitad simbólico”,18mas esto pasa con demasiada facilidad de una visión existencialista, que alega que el hombre no tiene esencia, a la conocida afirmación de que nuestra esencia es dualista. En palabras de Becker, un dios con un ano y todos los demás implementos de la mortalidad. ¿Capta ese dualismo modernizado de mente y cuerpo nuestra inmutable condición humana o es otra comprensión determinada históricamente, una de muchas posibles? La pregunta es relevante porque esta dualidad radica en el corazón del argumento de Becker. La mente mira hacia abajo al cuerpo, advierte lo que implica la carne y entra en pánico. Como consecuencia, “todo lo que el hombre hace en su mundo simbólico es un intento por negar y superar su grotesco destino. Literalmente se arroja a un olvido ciego con juegos sociales, trucos psicológicos, intereses personales tan alejados de la realidad de su situación que son formas de locura”. Hasta nuestros rasgos de carácter son ejemplos de esto. Ferenczi los denominó psicosis secretas, no tan distintas a una compulsión repetitiva, porque mecanizan una manera particular de reaccionar. Estos hábitos sedimentados son una protección necesaria, pues sin ellos nos volveríamos abiertamente psicóticos. Ver el mundo tal como es en realidad no es aterrador, sino devastador, porque “hace imposible la actividad rutinaria, automática, segura y confiable […]. Coloca a un animal tembloroso a merced de todo el cosmos y el problema del sentido de este”. Así, entonces, la mordedura en el aforismo de Pascal: “Los hombres están tan forzosamente locos que no estar loco equivaldría a otra forma de locura”. Para Becker esta es una verdad literalmente. Dice que la normalidad es nuestra locura colectiva y protectora, en la que reprimimos la verdad de la condición humana y quienes encuentran difícil participar en este juego son a los que llamamos enfermos mentales. Rank describe la neurosis como no otra cosa que el individuo que llega a sentir el problema metafísico de la existencia humana. Si los esquizofrénicos sufren debido a la completa verdad, porque sienten ese problema metafísico de un modo más profundo, entonces William Burroughs tiene razón: un paranoico es alguien que sabe un poco de lo que está pasando. El psicoanálisis revela el alto precio de negar esta verdad acerca de la condición del hombre, lo que podría denominarse “el costo de fingir que no se está loco”.19
Esto le da un sesgo más existencial a conceptos freudianos clave como la culpa y el complejo de Edipo. A pesar de todo lo que Freud descubrió sobre el desarrollo infantil, su teoría del instinto libidinal le impidió captar lo principal. De acuerdo con Becker, la primera experiencia de los niños es intentar negar la ansiedad que les causa su emergencia, su miedo a perder el apoyo y tener que sostenerse por sí mismos, desamparados en un mundo imponente. Eso conduce a lo que él llama la gran simplificación científica del psicoanálisis:
Evita esta desesperación construyendo defensas y estas le permiten tener una sensación básica de valor, de sentido y de poder. Le ayudan a sentir que controla su vida y su muerte, que en verdad vive y actúa como un individuo libre y con voluntad, que tiene una identidad única que él ha moldeado, que es alguien…20
Freud siguió el rastro de la culpa hasta los primeros sentimientos ambivalentes del niño, en particular el odio y el deseo de que sus padres murieran, alternados con el temor a perderlos, pero hay una explicación más simple. “La culpa, como la presentan los existencialistas, es la culpa de ser en sí. Refleja el desconcierto del animal autoconsciente por haber surgido de la naturaleza, por soportar demasiado sin saber para qué, por no ser capaz de afirmarse en un sistema que tiene un significado eterno”.21Esa culpa “pura” nada tiene que ver con infracciones o castigos por deseos secretos. El mayor pecado es el de haber nacido, dice Beckett. Para los psicólogos existenciales, es el gusano en el corazón de la condición humana, consecuencia ineludible, al parecer, de la conciencia misma de ser. En ocasiones los esquizofrénicos dicen que se sienten culpables simplemente por existir. También en esto, quizá, ellos sufren a causa de la verdad, mientras que las reglas de nuestra locura colectiva y protectora nos exigen encontrar una falta más específica por la cual sentirnos culpables.
Becker ve el origen de esta culpa en la reacción del niño ante los procesos corporales y sus impulsos. “La culpa como inhibición, como determinismo, como pequeñez y limitación” está insinuada por las restricciones que nuestra condición animal básica impone sobre nosotros, dioses que usan símbolos. Sin embargo, esto puede suscitar la pregunta: “¿Ese dualismo de mente y cuerpo es la causa de nuestra ansiedad o es su efecto? ¿Entramos en pánico porque descubrimos que somos conciencias con cuerpo o es nuestro pánico lo que nos motiva a dividir al ego-conciencia del cuerpo?”
El estudio histórico más detallado sobre la muerte en la cultura occidental es La hora de nuestra muerte