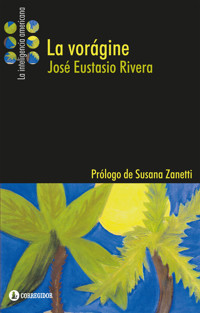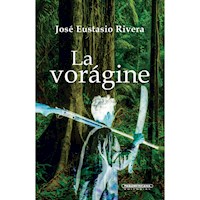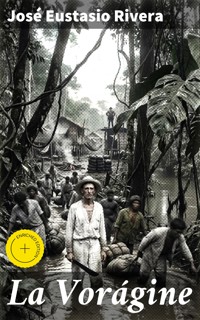
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Vorágine, escrita por José Eustasio Rivera en 1924, es una obra maestra del modernismo colombiano que explora la brutalidad y la belleza del Amazonas a través de la historia de un hombre atrapado en la explotación del caucho. El relato se desarrolla en un contexto de denuncia social y crítica a la colonización, utilizando un estilo vívido y descriptivo que sumerge al lector en las densas selvas y las calamidades de sus habitantes. Con un enfoque en la lucha entre el hombre y la naturaleza, así como en las contradicciones del progreso, Rivera emplea una prosa poética que se entrelaza con diálogos que reflejan el carácter y la identidad de los personajes, creando un retrato vívido de un mundo que es tanto fascinante como desgarrador. José Eustasio Rivera, nacido en 1880, fue una figura fundamental en la literatura colombiana, influido por sus experiencias en el Amazonas y su activismo social. Su interés por la injusticia y su familiaridad con la realidad indígena y laboral en Colombia lo llevaron a plasmar en La Vorágine las tragedias que observó durante su juventud. Rivera, aunque en sus últimas décadas enfrentó problemas de salud, dejó un legado literario que denuncia las condiciones inhumanas de la explotación y el colonialismo. Recomiendo encarecidamente La Vorágine a los lectores que busquen una prosa impactante y reflexiva, así como a quienes estén interesados en la historia y la cultura colombiana. La obra no solo es un reflejo del sufrimiento humano, sino también un canto a la naturaleza que invita a la reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente. Su relevancia perdura en la actualidad, haciendo de esta novela un clásico que merece ser leído y estudiado en profundidad. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Vorágine
Índice
Introducción
En La vorágine, la lucha entre el deseo humano y la selva que todo lo devora se convierte en un remolino moral, histórico y sensorial donde la pasión, la ambición y el miedo se entrelazan con el estruendo del caucho, la ley del más fuerte y el fulgor indómito de un territorio cuya belleza, como una promesa y una amenaza a la vez, exige a quienes lo cruzan pagar con cuerpo, palabra y memoria el precio de su paso, mientras las fronteras crujen, las voces se tensan y la realidad misma se deforma, hasta confundir sobrevivir con perderse para siempre.
Publicada en 1924, la novela de José Eustasio Rivera se inscribe en la tradición latinoamericana de la llamada novela de la tierra, con un escenario que abarca los llanos orientales y la selva amazónica. Su marco histórico remite al auge cauchero de comienzos del siglo XX, cuando la extracción del látex articuló rutas, fortunas y violencias en la cuenca amazónica y orinocense. En ese cruce entre aventura y denuncia, Rivera ofrece una obra que combina empuje épico y mirada crítica, sostenida por un conocimiento atento del habla regional y por la voluntad de retratar un territorio en transformación acelerada.
La premisa se despliega desde una fuga amorosa hacia la frontera, un desplazamiento que empuja a sus protagonistas a internarse primero en el llano y luego en las zonas de tránsito que conectan con la selva. El relato en primera persona, nervioso y vehemente, convierte cada paso del viaje en una exploración del deseo y del peligro, encadenando encuentros, trabajos y pactos precarios sin resolverlos de manera definitiva. Sin anticipar el curso de la acción, basta decir que la ruta abre un abanico de voces y testimonios que muestran cómo el caucho ordena el paisaje y desordena las vidas.
El efecto de lectura surge de una prosa torrencial, de largas cadencias y súbitos cortes, que acumula imágenes sensoriales hasta rozar el delirio y luego se encrespa con la sequedad del parte y la amenaza del grito. Rivera alterna exclamación lírica y crudeza descriptiva, con registros que van del coloquialismo llanero a un léxico técnico asociado a la faena y la geografía. Se incorporan relatos ajenos y rumores de frontera, de modo que la narración crece en capas, como un mapa de voces, y el tono, a la vez romántico y testimonial, sostiene la tensión entre encanto y devastación.
Entre los temas que articulan el libro destacan la naturaleza como fuerza y personaje, la violencia del extractivismo cauchero y las jerarquías que someten a trabajadores e indígenas, la fragilidad del amor bajo presión social y económica, y la lógica fronteriza que difumina ley, Estado e identidad. El texto piensa la nación desde sus bordes, interrogando la idea de progreso y la retórica civilizatoria que acompaña la conquista del territorio. La selva no es un decorado sino un sistema que condiciona cuerpos y lenguajes, y que confronta a los personajes con sus límites éticos y su imaginario heroico.
Leída hoy, la obra interpela debates urgentes sobre derechos de los pueblos amazónicos, trabajo forzado, deforestación, extractivismo y cadenas globales de consumo que aún se alimentan de desigualdad. También anticipa preocupaciones contemporáneas de la ecocrítica, al mostrar cómo el entorno no solo ambienta, sino que transforma decisiones, miradas y narrativas. Su vigencia reside en la manera en que conecta la violencia económica con la violencia simbólica y ambiental, y en cómo exige una ética de la escucha frente a voces marginadas; por ello continúa abriendo conversaciones sobre memoria, reparación, sostenibilidad y la responsabilidad de contar aquello que duele.
Para el lector contemporáneo, La vorágine es una experiencia inmersiva y exigente: demanda una atención activa, un oído abierto al regionalismo y a la cadencia de una lengua que vibra con el paisaje. La novela rehúye el confort del itinerario claro y propone, más bien, un avance por zonas de penumbra, donde la orientación se conquista y se pierde. Esa apuesta formal multiplica sentidos sin cerrar conclusiones, lo que explica su permanencia en estudios literarios y su circulación amplia. Volver a Rivera hoy es entrar en un clásico que interroga, conmueve y compromete, y que ilumina los dilemas de nuestra época.
Sinopsis
La vorágine, novela del escritor colombiano José Eustasio Rivera publicada en 1924, inicia con la fuga de Arturo Cova, un joven poeta bogotano impulsivo, y su amante Alicia. Huyen del escándalo y de la presión social, internándose hacia los Llanos Orientales con la esperanza de recomenzar. Lo que empieza como una aventura amorosa se transforma en travesía incierta por territorios fronterizos. La obra sitúa de inmediato su doble propósito: seguir el hilo emocional de los amantes y, a la vez, retratar con aspereza la vida en regiones periféricas, atravesadas por economías extractivas y por un orden difuso donde la ley convive con la violencia cotidiana.
En las sabanas, Cova se incorpora a faenas de arreo y convivencia con llaneros, aprendiendo códigos de honor, dureza y lealtades precarias. El paisaje, grandioso y hostil, impone ritmos de supervivencia que erosionan el idealismo del protagonista. El ambiente de camaradería ruda contrasta con su temperamento celoso y su orgullo, detonantes de fricciones que complican la huida. La persecución social cede paso a otras amenazas: deudas, rivalidades y jerarquías de campamento. Rivera describe oficios, herramientas y hablas regionales, delineando un microcosmos donde la subsistencia marca los vínculos y donde la violencia aparece como respuesta inmediata a la escasez y la desconfianza.
La ruta deriva hacia la selva, cuando la necesidad de trabajo y la ilusión de anonimato vuelven atractivas las cuadrillas que avanzan a los ríos. El tránsito del llano abierto al monte cerrado desplaza la noción de libertad: cada paso exige guías, machete y prudencia. Las jornadas se cargan de fiebres, insectos, crecientes repentinas y extravíos. La fragilidad de Alicia agrava la inquietud de Cova, que oscila entre proteger, desconfiar y persistir. A su alrededor se agregan peones errantes, baquianos y caucheros, cuyas historias anuncian un mundo signado por la deuda, la huida y la incertidumbre sobre un regreso que siempre parece posponerse.
En el corazón amazónico y orinoquense, la novela expone el régimen del caucho: habilitaciones que atan a los peones, libretas que multiplican deudas, castigos ejemplares, separación de familias y sometimiento de comunidades indígenas. Rivera no presenta un tratado, sino escenas, rumores y testigos que arman un panorama de explotación sostenida por la distancia y la impunidad. Los barracones, las trochas y los ríos operan como redes de captura más que de intercambio. La selva, que prometía refugio, se vuelve escenario de poder económico crudo, donde la ambición ajena decide sobre cuerpos y trayectorias personales con fría regularidad.
La narración combina la voz intensa de Cova con testimonios y documentos que fragmentan la perspectiva y amplían el mapa moral. El estilo alterna lirismo y precisión naturalista, registrando flora, fauna, toponimia y léxico regional sin perder la tensión dramática. La selva emerge como fuerza omnipresente, no solo entorno físico sino principio que desordena jerarquías, creencias y planes. El conflicto entre pasión y supervivencia atraviesa al protagonista, mientras el contrapunto civilización-barbarie se revela insuficiente ante un sistema donde la brutalidad adopta formas administrativas y la cultura letrada es incapaz de contener sus derivas.
La trama avanza entre separaciones, rumores de paradero y campañas de búsqueda que exigen internarse más hondo por ríos laberínticos. Cada indicio exige negociar con capataces, gambusinos y autoridades remotas, cuyas promesas rara vez coinciden con los hechos. La cartografía vacila y los relatos se contradicen, generando una tensión sostenida entre fe y desencanto. La urgencia por proteger a los suyos empuja a Cova a decisiones arriesgadas, mientras los peligros del monte —humanos y naturales— estrechan el margen de maniobra. El suspenso se alimenta de esa oscilación: avanzar puede salvar, pero también puede borrar el camino de regreso.
Más allá de su peripecia, La vorágine consolidó en el ámbito hispanoamericano la novela de la tierra como espacio de crítica social y estética modernista. Su denuncia de la explotación caucheril, su atención al habla regional y su concepción de la naturaleza como agente inciden en la tradición posterior. La obra sigue vigente por su mirada sobre fronteras extractivas, migraciones forzadas y violencia laboral, así como por su interrogación de la autoridad y la memoria. Sin clausurar sus enigmas, propone una experiencia de lectura que confronta al lector con sistemas que devoran, recordando que la aventura también puede ser un riesgo moral.
Contexto Histórico
Publicada en 1924, La Vorágine se sitúa en el tránsito de Colombia entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, periodo marcado por la Hegemonía Conservadora y la búsqueda de orden tras la Guerra de los Mil Días (1899–1902). La pérdida de Panamá en 1903 acentuó la voluntad de integrar las periferias al proyecto nacional mediante centralización administrativa y nuevas rutas de comunicación. En ese marco, el Estado promovió expediciones científicas y militares hacia los llanos y la Amazonia, al tiempo que consolidaba una economía agroexportadora. Ese contexto de reconfiguración territorial y modernización desigual informa el trasfondo histórico de la novela.
Los llanos orientales y la Amazonia colombiana fueron administrados como Territorios Nacionales con intendencias y comisarías de débil presencia efectiva, especialmente durante las reformas de comienzos del siglo XX. La vigilancia recaía en comandancias militares, comisarios, curas y jueces itinerantes, mientras predominaban redes privadas de comerciantes y hacendados. La navegación a vapor por el Orinoco, Meta y Putumayo abrió corredores para caucheros, reses y mercancías, pero no garantizó justicia ni servicios públicos. La ausencia de catastros, fronteras precisas y tribunales asentados favoreció conflictos por tierras y trabajo. Este vacío institucional explica la sensación de extralimitación y abandono estatal que atraviesa el ambiente de la obra.
El auge del caucho amazónico se desplegó entre 1879 y 1912, impulsado por la industria mundial de neumáticos y cables. En Colombia, la extracción se articuló a redes que conectaban los ríos Caquetá y Putumayo con Iquitos y, de allí, con mercados atlánticos. Casas gomeras operaban mediante adelantos de mercancía y cobranza en goma, creando deudas perpetuas. Tras la consolidación de plantaciones en el sudeste asiático, los precios cayeron, pero en la cuenca del Amazonas persistió la explotación por inercia comercial. La combinación de aislamiento geográfico, crédito coercitivo y demanda externa configuró un régimen laboral violento que sirve de trasfondo directo para la narrativa.
En el Putumayo, la Peruvian Amazon Company—conocida como Casa Arana y registrada en Londres en 1907—concentró poder económico y armado. Investigaciones contemporáneas documentaron castigos corporales, secuestros y matanzas contra poblaciones indígenas para forzar cuotas de recolección. Denuncias de W. E. Hardenburg circularon en 1909 en la prensa británica, y el cónsul Roger Casement elaboró informes oficiales en 1911–1912 que motivaron debates en el Parlamento del Reino Unido. Aunque hubo sanciones administrativas y retiro de capitales, la impunidad fue amplia en la región. La resonancia internacional de estos hechos alimentó un clima de denuncia que forma parte del horizonte de producción de la novela.
Los pueblos indígenas del noroeste amazónico—como uitotos, boras y andokes—sufrieron desestructuración demográfica y cultural por violencia, enfermedades y servidumbre por deudas asociadas al caucho. Paralelamente, misiones católicas, especialmente capuchinas, asumieron roles de educación y mediación, con objetivos de evangelización y “civilización”, a veces en tensión con gomeros y autoridades locales. La movilidad forzada, la destrucción de chagras y la ruptura de redes de parentesco alteraron profundamente la vida social. La literatura de viajeros y expedicionarios registró esas transformaciones con enfoques desiguales. Este cuadro histórico permite comprender la centralidad del paisaje humano indígena y su vulnerabilidad en el universo que la obra representa.
José Eustasio Rivera (1888–1928) fue abogado y funcionario público. En 1922 integró una comisión de límites que recorrió los llanos y selvas del oriente colombiano, experiencia que le permitió observar de primera mano prácticas laborales, endeudamiento y conflictos de frontera. Durante y después de esos viajes, recopiló testimonios de colonos, arrieros e indígenas y envió cartas y gestiones oficiales denunciando abusos. Su contacto con expedientes administrativos, mapas y diarios de navegación nutrió la precisión geográfica y legal de su escritura. La Vorágine, publicada en Bogotá en 1924, cristaliza esas experiencias dentro de un proyecto literario atento a la documentación y al registro testimonial.
La obra emerge en diálogo con corrientes hispanoamericanas como el modernismo y el naturalismo, y con la llamada “novela de la tierra”, que exploraba regiones fronterizas y su relación con proyectos estatales. El uso de lenguaje sensorial, metáforas exuberantes y descripciones técnicas convive con preocupaciones sociales propias del periodo. La prensa de Bogotá y Lima venía discutiendo desde inicios del siglo XX los escándalos del Putumayo, lo que creó un público sensibilizado. Viajes fluviales, cartas y partes oficiales eran géneros familiares para lectores contemporáneos, facilitando la recepción de una narrativa que combina crónica, informe y ficción para interrogar la realidad regional.
En conjunto, este contexto histórico explica por qué la novela conjuga travesías por llanos y selva con una crítica a la economía extractiva, a la connivencia entre capital privado y autoridades, y al abandono estatal de las fronteras. Al situar personajes en rutas del caucho y en espacios donde la ley es frágil, la obra refleja el choque entre modernización y precariedad institucional. Las tensiones entre mercados globales, violencia local y supervivencia cultural se vuelven materia literaria. Sin detallar episodios clave, puede afirmarse que la novela funciona como denuncia y memoria de un orden regional forjado por el caucho y sus devastaciones.
La Vorágine
Prólogo
Señor Ministro:
De acuerdo con los deseos de S. S. he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese Ministerio por el Cónsul de Colombia en Manaos.
En esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter.
Creo, salvo mejor opinión de S. S., que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Guainía; pero si S. S. resolviere lo contrario, le ruego que se sirva comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo.
Soy de S. S. muy atento servidor,
José Eustasio Rivera.
Carta
«...Los que un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaríaextraordinariamente, cual una aureola de mi juventud; los que seolvidaron de mí apenas mi planta descendió al infortunio; los que alrecordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fuilo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de laprosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara,vagabundo, como los vientos, y me extinguiera como ellos, sin dejar más queruido y desolación».
(Fragmento de la carta de Arturo Cova)
Primera parte
Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar[1q] y me lo ganó la Violencia[2q]. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica[3q]. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta.
Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos —tediosos de libertad— se tendieron ante muchas mujeres implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón.
Alicia fue un amorío fácil: se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, decía: mi desgracia se opone a tu porvenir.
Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche, en su escondite, resueltamente: «¿Cómo podría desampararte? ¡Huyamos! Toma mi suerte, pero dame el amor».
¡Y huimos[6q]!
* * *
Aquella noche, la primera de Casanare[1], tuve por confidente al insomnio.
Al través de la gasa del mosquitero, en los cielos ilímites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire[4q]. Al lado de mi «chinchorro[2]», en su angosto catrecillo[3] de viaje, Alicia dormía con agitada respiración.
Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras: ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿Y tus sueños de gloria, y tus ansias de triunfos y tus primicias de celebridad? ¡Insensato! El lazo que a las mujeres te une, lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyéndole a esta criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás, y ya sabías que el ideal no se busca; lo lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo, ¿qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas el calor de su sangre y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas, espiritualmente, tan lejos de ella como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte.
En aquel momento me sentí pusilánime. No era que mi energía desmayara ante la responsabilidad de mis actos, sino que empezaba a invadirme el fastidio de la manceba. Poco empeño hubiera sido el poseerla, aun a trueque de las mayores locuras; pero ¿después de las locuras y de la posesión?...
Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. El instinto de la aventura me impelía a desafiarlas, seguro de que saldría ileso de las pampas libérrimas y de que alguna vez, en desconocidas ciudades, sentiría la nostalgia de los pasados peligros. Pero Alicia me estorbaba como un grillete. ¡Si al menos fuera más arriscada, menos bisoña, más ágil! La pobre salió de Bogotá en circunstancias aflictivas; no sabía montar a caballo, el rayo del sol la congestionaba, y cuando a trechos prefería caminar a pie, yo debía imitarla pacientemente, cabestreando las cabalgaduras.
Nunca di pruebas de mansedumbre semejante. Yendo fugitivos, avanzábamos lentamente, incapaces de torcer la vía para esquivar el encuentro con los transeúntes, campesinos en su mayor parte, que se detenían a nuestro paso interrogándome conmovidos: patrón, ¿por qué va llorando la niña?
Era preciso pasar la noche por Cáqueza, en previsión de que nos detuvieran las autoridades. Varias veces intenté romper el alambre del telégrafo, enlazándolo con la soga de mi caballo; pero desistí de tal empresa por el deseo íntimo de que alguien me capturara y, librándome de Alicia, me devolviera esa libertad del espíritu que nunca se pierde en la reclusión. Por las afueras del pueblo pasamos a prima noche, y desviando luego hacia la vega del río, entre cañaverales ruidosos que nuestros jamelgos descogollaban al pasar, nos guarecimos en una «enramada» donde funcionaba un trapiche[4]. Desde lejos lo sentimos gemir, y por el resplandor de la hornilla, donde se cocía la miel, cruzaban interminables las sombras de los bueyes que movían el mayal[5] y del chicuelo que los aguijaba. Unas mujeres aderezaron la cena y le dieron a Alicia un cocimiento de yerbas para calmarle la fiebre.
Allí permanecimos una semana.
* * *
El peón que envié a Bogotá a caza de noticias me las trajo inquietantes. El escándalo ardía, avivado por las murmuraciones de mis malquerientes; comentábase nuestra fuga y los periódicos usufructuaban el enredo. La carta del amigo a quien me dirigí pidiéndole su intervención, tenía este remate: «¡Los prenderán! No te queda más refugio que Casanare. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto?».
Esa misma tarde me advirtió Alicia que pasábamos por huéspedes sospechosos. La dueña de casa le había preguntado si éramos hermanos, esposos legítimos o meros amigos, y la instó con zalemas a que le mostrara algunas de las monedas que hacíamos, caso de que las fabricáramos, «en lo que no había nada malo, dada la tirantez de la situación». Al siguiente día partimos antes del amanecer.
—¿No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos? ¿No sería mejor regresar?
—¡Tanto me hablas de eso, que estoy convencida de que te canso! ¿Para qué me trajiste? ¡Porque la idea partió de ti! ¡Vete, déjame! ¡Ni tú ni Casanare merecen la pena!
Y de nuevo se echó a llorar.
El pensamiento de que la infeliz se creyera desamparada me movió a tristeza, porque ya me había revelado el origen de su fracaso. Querían casarla con un viejo terrateniente en los días que me conoció. Ella se había enamorado, cuando impúber, de un primo suyo, paliducho y enclenque, con quien estaba en secreto comprometida; luego aparecí yo, y alarmado el vejete por el riesgo de que le birlara la prenda, multiplicó las cuantiosas dádivas y estrechó el asedio, ayudado por la parentela entusiástica. Entonces, Alicia, buscando la liberación, se lanzó a mis brazos.
Mas no había pasado el peligro: el viejo, a pesar de todo, quería casarse con ella.
—¡Déjame! —repitió, arrojándose del caballo—. ¡De ti no quiero nada! ¡Me voy a pie, a buscar por estos caminos un alma caritativa! ¡Infame, nada quiero de ti!
Yo, que he vivido lo suficiente para saber que no es cuerdo replicarle a una mujer airada, permanecí mudo, agresivamente mudo, en tanto que ella, sentada en el césped, con mano convulsa arrancaba puñados de yerba...
—Alicia, esto me prueba que no me has querido nunca.
—¡Nunca!
Y volvió los ojos a otra parte.
Quejose luego del descaro con que la engañaba:
—¿Crees que no advertí tus persecuciones a la muchacha de allá abajo? ¡Y tanto disimulo para seducirla! Y alegarme que la demora obedecía a quebrantos de mi salud. Si esto es ahora, ¿qué no será después? ¡Déjame! ¡A Casanare, jamás; y, contigo, ni al cielo!
Este reproche contra mi infidelidad me ruborizó. No sabía qué decir. Hubiera deseado abrazar a Alicia, agradeciéndole sus celos con un abrazo de despedida. ¿Si quería que la abandonara, tenía yo la culpa?
Y cuando me desmontaba a improvisar una explicación, vimos descender por la pendiente un hombre que galopaba en dirección a nosotros. Alicia, conturbada, se agarró de mi brazo.
El sujeto, apeándose a corta distancia, avanzó con el hongo en la mano.
—Caballero, permítame una palabra.
—¿Yo? —repuse con voz enérgica.
—Sí, sumercé —y terciándose la ruana[6], me alargó un papel enrollado—. Es que lo manda notificar mi padrino.
—¿Quién es su padrino?
—Mi padrino, el Alcalde[9].
—Esto no es para mí —dije, devolviendo el papel, sin haberlo leído.
—¿No son, pues, sus mercedes los que estuvieron en el trapiche?
—Absolutamente. Voy de Intendente[8] a Villavicencio y esta señora es mi esposa.
Al escuchar tales afirmaciones, permaneció indeciso.
—Yo creí —balbuceó—, que eran sus mercedes los acuñadores de monedas. De la ramada estuvieron mandando razón al pueblo para que la autoridad los acompañara, pero mi padrino estaba en su hacienda, pues sólo abre la Alcaldía los días de mercado. Recibió también varios telegramas, y como ahora soy Comisario único[7]...
Sin dar tiempo a más aclaraciones, le ordené que acercara el caballo de la señora. Alicia, para ocultar la palidez, velóse el rostro con la gasa del sombrero. El importuno nos veía partir, sin pronunciar palabra. Mas, de repente, montó en su yegua, y acomodándose en la enjalma que le servía de montura, nos flanqueó sonriendo:
—Sumercé, firme la notificación para que mi padrino vea que cumplí. Firme como Intendente.
—¿Tiene usted una pluma?
—No, pero adelante la conseguimos. Es que, de lo contrario, el Alcalde me archiva.
—¿Cómo así? —respondíle sin detenerme.
—Ojalá sumercé me ayude, si es cierto que va de empleado. Tengo el inconveniente de que me achacan el robo de una novilla y me trajeron preso, pero mi padrino me dio el pueblo por cárcel, y luego a falta de Comisario, me hizo el honor a mí. Yo me llamo Pepe Morillo Nieto, y por mal nombre me dicen «Pipa».
El cuatrero, locuaz, caminaba a mi diestra, relatando sus padecimientos. Pidióme la maleta de la ropa y la atravesó en la enjalma, sobre sus muslos, cuidando de que no se cayera.
—No tengo —dijo— con qué comprar una ruana decente, y la situación me ha reducido a vivir descalzo. Aquí, donde sus mercedes me ven, este sombrero tiene más de dos años, y lo saqué de Casanare.
Alicia, al oír esto, volvió hacia el hombre los ojos asustadizos.
—¿Ha vivido usted en Casanare? —le preguntó.
—Sí, sumercé; y conozco el Llano y las caucherías[10] del Amazonas. Mucho tigre y mucha culebra he matado con la ayuda de Dios.
A la sazón encontrábamos arrieros que conducían sus recuas. El Pipa les suplicaba:
—Háganme el bien y me prestan un lápiz para una firmita.
—No «cargamos» eso.
—Cuidado con hablarme de Casanare en presencia de la señora —le dije en voz baja—. Siga usted conmigo y en la primera oportunidad me da a solas los informes que pueden ser útiles al Intendente.
El dichoso Pipa habló cuanto pudo, derrochando hipérboles. Pernoctó con nosotros en las cercanías de Villavicencio, convertido en paje de Alicia, a quien distraía su verba. Y esa noche se «picureó», robándose mi caballo ensillado.
* * *
Mientras mi memoria se empañaba con estos recuerdos, una claridad rojiza se encendió de súbito. Era la fogata de insomne reflejo, colocada a pocos metros de los chinchorros, para conjurar el acecho del tigre y otros riesgos nocturnos. Arrodillado ante ella como ante una divinidad, don Rafo la soplaba con su resuello.
Entretanto, continuaba el silencio en las melancólicas soledades, y en mi espíritu penetraba una sensación de infinito que fluía de las constelaciones cercanas.
Y otra vez volví a recordar. Con la hora desvanecida se había hundido irremediablemente la mitad de mi ser, y ya debía iniciar una nueva vida, distinta de la anterior, comprometiendo el resto de mi juventud y hasta la razón de mis ilusiones, porque cuando florecieran ya no habría, quizás, a quien ofrendarlas o dioses desconocidos ocuparían el altar a que se destinaron. Alicia pensaría lo mismo, y de esta suerte al par que me servía de remordimiento, era el lenitivo de mi congoja, la compañera de mi pesar, porque ella iba también, como la semilla en el viento, sin saber adónde y miedosa de la tierra que la esperaba.
Indudablemente, era de carácter apasionado: de su timidez triunfaba a ratos la decisión que imponen las cosas irreparables. Dolíase otras veces de no haberse tomado un veneno.
—Aunque no te ame como quieres —decía—, ¿dejarás de ser para mí el hombre que me sacó de la inexperiencia para entregarme a la desgracia? ¿Cómo podré olvidar el papel que has desempeñado en mi vida? ¿Cómo podrás pagarme lo que me debes? No será enamorando a las campesinas de las posadas ni haciéndome ansiar tu apoyo para abandonarme después. Pero si esto es lo que piensas, no te alejes de Bogotá, porque ya me conoces. ¡Tú responderás!
—¿Y sabes que soy ridículamente pobre?
—Demasiado me lo repitieron cuando me visitabas. El amparo que ahora te pido no es el de tu dinero, sino el de tu corazón.
—¿Por qué me imploras lo que me apresuré a ofrecerte de manera espontánea? Por ti dejé todo, y me lancé a la aventura, cualesquiera que fuesen los resultados. ¿Pero tendrás valor de sufrir y confiar?
—¿No hice por ti todos los sacrificios?
—Pero le temes a Casanare.
—Le temo por ti.
—¡La adversidad es una sola y nosotros seremos dos!
Tal fue el diálogo que sostuvimos en la casucha de Villavicencio la noche que esperábamos al jefe de la Gendarmería. Era éste un «quídam» semicano y rechoncho, vestido de kaki, de bigotes ariscos y aguardentosa catadura.
—Salud, señor —le dije en tono despectivo cuando apoyó su sable en el umbral.
—¡Oh, poeta!, ¡esta chica es digna hermana de las nueve musas! ¡No seas egoísta con los amigos!
Y me echó un tufo de acetol en la cara.
Frotándose contra el cuerpo de Alicia al acomodarse en el banco, resopló, asiéndola de las muñecas:
—¡Qué pimpollo! ¿Ya no te acuerdas de mí? ¡Soy Gámez y Roca, el General Gámez y Roca! Cuando eras pequeña solía sentarte en mis rodillas.
Y probó sentarla de nuevo.
Alicia, inmutada, estalló:
—¡Atrevido, atrevido! —y lo empujó lejos.
—¿Qué quiere usted? —gruñí, cerrando las puertas. Y lo degradé con un salivazo.
—Poeta, ¿qué es esto? ¿Corresponde así a la hidalguía de quien no quiere echarlo a prisión? Déjeme la muchacha, porque soy amigo de sus papás y en Casanare se le muere. Yo le guardaré la reserva. ¡El cuerpo del delito para mí, para mí! ¡Déjemela para mí!
Antes que terminase, con esguince colérico, le zafé a Alicia uno de sus zapatos y lanzando al hombre contra el tabique, lo acometí a golpes de tacón en el rostro y en la cabeza. El borracho, tartamudeando, se desplomó sobre los sacos de arroz que ocupaban el ángulo de la sala.
Allí roncaba media hora después, cuando Alicia, don Rafo y yo, huímos en busca de las llanuras intérminas.
* * *
—Aquí está el café —dijo don Rafo, parándose delante del mosquitero—. Despabílense, niños, que estamos en Casanare.
Alicia nos saludó con tono cordial y ánimo limpio:
—¿Ya quiere salir el sol?
—Tarda todavía: el carrito de estrellas apenas va llegando a la loma —y nos señaló don Rafo la cordillera, diciendo—: «Despidámonos de ella, porque no la volveremos a ver. Sólo quedan llanos, llanos y llanos[7q]».
Mientras apurábamos el café, nos llegaba el vaho de la madrugada, un olor a «pajonal» fresco, a surco removido, a leños recién cortados, y se insinuaban leves susurros en los abanicos de los «moriches[11]». A veces, bajo la transparencia estelar, cabeceaba alguna palmera humillándose hacia el oriente. Un regocijo inesperado nos henchía las venas, a tiempo que nuestros espíritus, dilatados como la pampa, ascendían agradecidos de la vida y de la creación.
—Es encantador Casanare —repetía Alicia—. No sé por qué milagro, al pisar la llanura, aminoró la zozobra que me inspiraba.
—Es que —dijo don Rafo— esta tierra lo alienta a uno para gozarla y para sufrirla. Aquí, hasta el moribundo ansía besar el suelo en que va a podrirse. Es el desierto, pero nadie se siente solo: son vuestros hermanos el sol, el viento y la tempestad. Ni se les teme ni se les maldice.
Al decir esto, me preguntó don Rafo si era tan buen jinete como mi padre, y tan valeroso en los peligros.
—Lo que se hereda no se hurta —respondí jactancioso, en tanto que Alicia, con el rostro iluminado por el fulgor de la hoguera, sonreía confiada.
Don Rafo era mayor de sesenta años y había sido compañero de mi padre en alguna campaña. Todavía conservaba ese aspecto de dignidad que denuncia a ciertas personas venidas a menos. La barba canosa, los ojos tranquilos, la calva luciente, convenían a su estatura mediana, contagiosa de simpatía y de benevolencia. Cuando oyó mi nombre en Villavicencio, y supo que sería detenido, fue a buscarme con la buena nueva de que Gámez y Roca le había jurado interesarse por mí. Desde nuestra llegada hizo compras para nosotros, atendiendo los encargos de Alicia. Ofreciónos ser nuestro baquiano de ida y regreso, y que a su vuelta de Arauca llegaría a buscarnos al hato de un cliente suyo, donde permaneceríamos alojados unos meses.
Casualmente, hallábase en Villavicencio, de salida para Casanare. Después de su ruina, viudo y pobre, les cogió apego a los Llanos, y, con dinero de su yerno, los recorría anualmente, como ganadero y mercader ambulante al pormenor. Nunca había comprado más de cincuenta reses, y entonces arreaba unos caballejos hacia las fundaciones del bajo Meta y dos mulas cargadas de baratijas.
—¿Se reafirma usted en la confianza de que estamos ya libres de las pesquisas del General?
—Sin duda alguna.
—¡Qué susto me dio ese canalla! —comentó Alicia—. Piensen ustedes que yo temblaba como azogue. ¡Y aparecerse a la medianoche! ¡Y decir que me conocía! Pero se llevó su merecido.
Don Rafo tributó a mi osadía un aplauso feliz: ¡era yo el hombre para Casanare!
Mientras hablaba, iba desmaneando las bestias y poniéndoles los cabezales. Ayudábale yo en la faena y pronto estuvimos listos para seguir la marcha. Alicia, que nos alumbraba con una linterna, suplicó que esperásemos la salida del sol.
—¿Conque el mentado Pipa es un zorro llanero? —pregunté a don Rafo.
—El más astuto de los salteadores; varias veces prófugo, tras de curar sus fiebres en los presidios, vuelve con mayores arrestos a ejercer la piratería. Ha sido capitán de indios salvajes, sabe idiomas de varias tribus y es boga y es vaquero.
—Y tan disimulado, y tan hipócrita y tan servil —apuntaba Alicia.
—Tuvieron ustedes la fortuna de que les robara una sola bestia. Por aquí andará...
Alicia me miraba nerviosa, pero calmó sus preocupaciones con las anécdotas de don Rafo.
Y la aurora surgió ante nosotros; sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del «estero» y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, en el arrebol que abría su palio inconmensurable, dardeó el primer destello solar, y, lentamente, el astro, inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y la fiera, rodó por las llanuras, enrojeciéndose antes de ascender al azul. Alicia, abrazándome llorosa y enloquecida, repetía esta plegaria:
—¡Dios mío, Dios mío! ¡El sol, el sol!
Luego, nosotros, prosiguiendo la marcha, nos hundimos en la inmensidad.
* * *
Poco a poco el regocijo de nuestras lenguas fue cediendo al cansancio. Habíamos hecho copiosas preguntas que don Rafo atendía con autoridad de conocedor. Ya sabíamos lo que eran una «mata», un «caño», un «zural», y por fin Alicia conoció los venados. Pastaban en un estero hasta media docena, y al ventearnos enderezaron hacia nosotros las orejas esquivas.
—No gaste usted los tiros de revólver —ordenó don Rafo—. Aunque vea usted los bichos cerca, están a más de quinientos metros. Fenómenos de la región.
Dificultábase la charla porque don Rafo iba de «puntero», llevando «de diestro» una bestia, en pos de la cual trotaban las otras en los pajonales retostados. El aire caliente fulgía como lámina de metal, y bajo el espejo de la atmósfera, en el ámbito desolado, insinuábase a lo lejos la masa negruzca de un monte. Por momentos se oía la vibración de la luz.
Con frecuencia me desmontaba para refrescar las sienes de Alicia, frotándolas con un limón verde. A guisa de quitasol llevaba sobre el sombrero una chalina blanca, cuyos extremos empapaba en llanto cada vez que la afligía el recuerdo del hogar. Aunque yo fingía no reparar en sus lágrimas, inquietábame el tinte de sus arreboladas mejillas, miedoso de la congestión. Mas imposible sestear bajo la intemperie asoleada: ni un árbol, ni una gruta, ni una palmera.
—¿Quieres descansar? —le proponía, preocupado. Y sonriendo me respondía:
—¡Cuando lleguemos a la sombra! ¡Pero, cúbrete el rostro, que la resolana te tuesta!
Hacia la tarde parecían surgir en el horizonte ciudades fantásticas. Las ponentinas matas de monte provocaban el espejismo, perfilando en el cielo penachos de palmeras, por sobre cúpulas de ceibas y copeyes, cuyas floraciones de bermellón evocaban manchas de tejados.
Los caballos que iban sueltos, orientándose en la llanura, empezaron a galopar a considerable distancia de nosotros.
—Ya ventearon el bebedero —observó don Rafo—. No llegaremos a la mata antes de media hora; pero allí calentaremos el bastimento.
Rodeaban el monte pantanos inmundos, de flotante lama, cuya superficie recorrían avecillas acuáticas que chillaban balanceando la cola. Después de un gran rodeo, y casi por opuesto lado, penetramos en la espesura costeando el tremedal, donde abrevábanse las caballerías, que iba yo maneando en la sombra. Limpió don Rafo con el machete las malezas cercanas a un árbol enorme, agobiado por festones amarillentos, de donde llovían, con espanto de Alicia, gusanos inofensivos y verdosos. Puesto el chinchorro, la cubrimos con el amplio mosquitero, para defenderla de las abejas que se le enredaban en los rizos, ávidas de chuparle el sudor. Humeó luego la hoguera consoladora y nos devolvió la tranquilidad.
Metía yo al fuego la leña que me aventaba don Rafo, mientras Alicia me ofrecía la suya.
—Esos oficios no te corresponden a ti.
—¡No me impacientes, ya ordené que descanses, y debes obedecer!
Resentida por mi actitud, empezó a mecerse, al impulso que su pie le imprimía al chinchorro. Mas cuando fuimos a buscar agua, me rogó que no la dejara sola.
—Ven, si quieres —le dije. Y siguió tras de nosotros por una trocha enmalezada.
La laguneta de aguas amarillosas estaba cubierta de hojarasca. Por entre ellas nadaban unas tortuguitas llamadas «galápagos», asomando la cabeza rojiza; y aquí y allí, los caimanejos, nombrados «cachirres», exhibían sobre la nata del pozo los ojos sin párpados. Garzas meditabundas, sostenidas en un pie, con picotazo repentino arrugaban la charca tristísima, cuyas evaporaciones maléficas flotaban bajo los árboles como velo mortuorio. Partiendo una rama, me incliné para barrer con ella las vegetaciones acuáticas, pero don Rafo me detuvo, rápido como el grito de Alicia. Había emergido bostezando para atraparme, una serpiente «guío», corpulenta como una viga, que a mis tiros de revólver se hundió removiendo el pantano y rebasándolo en las orillas.
Y regresamos con los calderos vacíos.
Presa de pánico, Alicia se reclinó temblorosa bajo el mosquitero. Tuvo vahídos, pero la cerveza le aplacó las náuseas. Con espanto no menor comprendí lo que le pasaba, y sin saber cómo, abrazando a la futura madre, lloré todas mis desventuras.
* * *
Al verla dormida, me aparté con don Rafael y sentándome sobre una raíz de árbol, escuché sus consejos inolvidables:
No convenía, durante el viaje, advertirla del estado en que estaba, pero debía rodearla de todos los cuidados posibles. Haríamos jornadas cortas y regresaríamos a Bogotá antes de tres meses. Allí las cosas cambiarían de aspecto.
Por lo demás, los hijos legítimos o naturales, tenían igual procedencia y se querían lo mismo. Cuestión del medio. En Casanare así acontecía.
Él ambicionó en un tiempo hacer un matrimonio brillante, pero el destino le marcó ruta imprevista: la joven con quien vivía en aquel entonces, llegó a superar a la esposa soñada, pues, juzgándose inferior, se adornaba con la modestia y siempre se creyó deudora de un exceso de bien. De esta suerte, él fue más feliz en el hogar que su hermano, cuya compañera, esclava de los pergaminos y de las mentiras sociales, le inspiró el horror a las altas familias, hasta que regresó a la sencillez favorecido por el divorcio.
No había que retroceder en la vida ante ningún conflicto, pues solo afrontándolos de cerca se ve si tienen remedio. Era verdad que preveía el escándalo de mis parientes si me echaba a cuestas a Alicia o la conducía al altar. Mas no había que mirar tan lejos, porque los temores van más allá de las posibilidades. Nadie me aseguraba que había nacido para casado, y aunque así fuera, ¿quién podría darme una esposa distinta de la señalada por mi suerte? Y Alicia, ¿en qué desmerecía? ¿No era inteligente, bien educada, sencilla y de origen honesto? ¿En qué código, en qué escritura, en qué ciencia había aprendido yo que los prejuicios priman sobre las realidades? ¿Por qué era mejor que otros, sino por mis obras? El hombre de talento debe ser como la muerte, que no reconoce categorías. ¿Por qué ciertas doncellas me parecían más encumbradas? ¿Acaso por irreflexivo consentimiento del público que me contagiaba su estulticia; acaso por el lustre de la riqueza? ¿Pero ésta, que suele nacer de fuentes oscuras, no era también relativa? ¿No resultaban misérrimos nuestros potentados en parangón con los de fuera? ¿No llegaría yo a la dorada medianía, a ser relativamente rico? En este caso, ¿qué me importarían los demás, cuando vinieran a buscarme con el incienso? Usted sólo tiene un problema sumo, a cuyo lado huelgan todos los otros: adquirir dinero para sustentar la modestia decorosamente. El resto viene por añadidura.
Callado, escarmentaba mentalmente las razones que oía, separando la verdad de la exageración.
—Don Rafo —le dije—, yo miro las cosas por otro aspecto, pues las conclusiones de usted, aunque fundadas, no me preocupan ahora: están en mi horizonte, pero están lejos. Respecto a Alicia, el más grave problema lo llevo yo, que sin estar enamorado, vivo como si estuviera supliendo mi hidalguía lo que no puede dar mi ternura, con la convicción íntima de que mi idiosincrasia caballeresca me empujará hasta el sacrificio, por una dama que no es la mía, por un amor que no conozco.