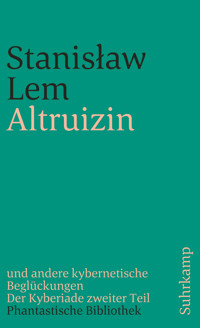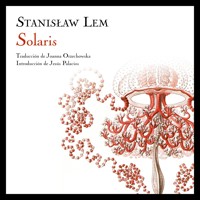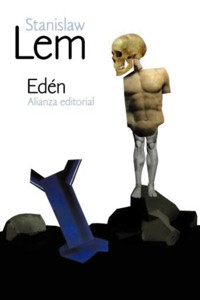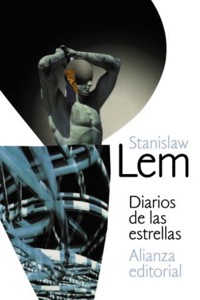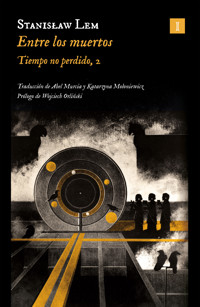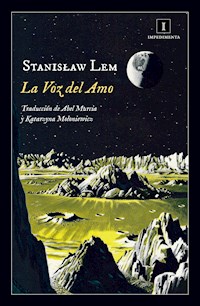
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Narrada como un largo informe, la novela nos presenta el libro de memorias de Peter Hogarth, un cínico matemático que trabaja en el desierto de Nevada en un proyecto del Pentágono (nombre en código: "La Voz del Amo") consagrado a descifrar un misterioso mensaje procedente del espacio exterior. Cuando el proyecto llega a un punto muerto, Hogarth descubre, para su horror, que lo desvelado por el supuesto mensaje extraterrestre podría llevar a la construcción de una bomba de fisión. Hogarth decide entonces que no se debe permitir que tal conocimiento caiga en manos de los militares. "La voz del amo" es una auténtica novela de culto. Una densa fábula filosófica que narra el esfuerzo de unos científicos por decodificar y comprender la primera transmisión extraterrestre conocida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
inicio
Nota a la edición original
ste libro reproduce un manuscrito hallado entre los papeles póstumos del profesor Peter E. Hogarth. Ese gran cerebro no alcanzó, por desgracia, a preparar y cerrar definitivamente un manuscrito en el que llevaba largo tiempo trabajando. La enfermedad que lo llevó a la tumba se lo impidió. El profesor abordó este proyecto, para él excepcional, por mero sentido del deber, más que por su propio deseo, y no gustaba de comentarlo con nadie, ni siquiera con sus más allegados, entre los cuales tengo el honor de encontrarme. Por este motivo, al iniciar las tareas preliminares de preparación del manuscrito para el editor, surgieron ciertas imprecisiones y cuestiones controvertidas. Para ser fiel a la verdad, debería señalar que en el círculo de personas familiarizadas con el texto se alzaron voces contrarias a su publicación, que al parecer se encontraría lejos de las intenciones del difunto, si bien no se conserva ninguna declaración escrita en ese sentido, y cabe pensar que esas consideraciones carecen de fundamento. Sí quedaba claro, sin embargo, que la obra no había sido concluida, puesto que carecía de título. Además, únicamente resultó posible encontrar un fragmento suelto, en forma de borrador, que podía hacer las veces —y ahí radican las mayores dudas— tanto de introducción como de epílogo del libro.
Como amigo designado por el testador y como colega del finado, me decidí finalmente a convertir ese fragmento, esencial para la comprensión del texto en su totalidad, en el prefacio. Fue el editor, el señor John F. Killer, al que deseo expresar aquí mi agradecimiento por la diligencia mostrada en la publicación del último trabajo del profesor Hogarth, el que propuso el título: La voz del amo. Quisiera también manifestar mi gratitud a la señora Rosamond T. Shelling, que tanto esmero puso en las tareas de preparación del texto y que se encargó de realizar la última corrección de pruebas.
Profesor Thomas V. Warren
Departamento de Matemáticas
de la Universidad de Washington
Washington D. C., abril de 1996
Prefacio
ás de un lector se sentirá escandalizado al leer las palabras que siguen a continuación, pero yo considero que forma parte de mi deber dejarlas por escrito. He de confesar que nunca antes había redactado un libro como este y, como no es habitual que un matemático preceda sus obras con confesiones de carácter personal, bien podría habérmelas ahorrado.
Por circunstancias ajenas a mi voluntad, me he visto involucrado en los acontecimientos que procederé a relatar acto seguido. Más adelante explicaré las razones concretas por las que este texto viene precedido de una especie de confesión. Soy consciente de que, cuando uno desea hablar sobre sí mismo, debe situar su persona en un marco de referencia. En este caso, me gustaría remitir al lector a la biografía, recientemente publicada, que escribió sobre mí el profesor Harold Yowitt. Yowitt considera que mi forma directa de abordar las cuestiones más candentes de nuestros días me ha convertido en uno de los grandes cerebros de nuestro tiempo. Apunta que mi nombre ha estado siempre presente en todos aquellos momentos en los que nos hemos topado con la amenaza de una radical destrucción del patrimonio científico y la aparición de nuevos conceptos, como fue el caso de la revolución matemática, la fisicalización de la ética y el Proyecto mavo.
Cuando, en mi lectura, llegué al instante en el que se mencionaba el tema de la destrucción, albergué la esperanza de que, tras comentar mis devastadoras inclinaciones, las conclusiones fueran rotundas y atrevidas, y de haber encontrado al fin a un auténtico biógrafo. He de confesar que aquello no me alegró en absoluto, porque una cosa es desnudarse uno mismo y otra que lo desnuden a uno. Sin embargo, Yowitt, como si se hubiera asustado de su propia perspicacia, elige dejar de ser consecuente y acaba regresando a esa trillada imagen de mi persona según la cual yo tendría tanto de trabajador tenaz como de modesto genio, citando incluso algunas anécdotas de un manido repertorio.
Así que, con la conciencia tranquila, devolví el libro a la estantería, junto al resto de mis biografías, sin que se me pasara por la cabeza que en breve me encontraría arremetiendo contra el adulador retratista. Me di entonces cuenta de que quedaba muy poco sitio en la estantería. Recordé lo que en su día le había dicho a Yvor Baloyne: que en cuanto la estantería estuviera repleta de libros, me moriría. Él se tomó el comentario a broma, y yo no insistí, a pesar de estar plenamente convencido de la veracidad de mis palabras, que por muy absurdas que a él le pudieran parecer no dejaban de ser verdaderas para mí. Pero, volviendo a Yowitt, me tranquilizó saber que la suerte me había sonreído una vez más —o, si prefieren, todo lo contrario—, y que a mis sesenta y dos años, con veintiocho tomos dedicados a mi persona, seguía siendo un perfecto desconocido para el público. No sé yo si hay mucha más gente en el mundo que pueda decir algo así.
El profesor Yowitt escribió sobre mí siguiendo unas reglas que no había fijado él mismo y que se basan en que no todos los personajes públicos se pueden medir con el mismo rasero. Está permitido, por ejemplo, airear las miserias de los grandes artistas y, de hecho, algunos de sus biógrafos parecen incluso convencidos de que el alma de un artista debería esconder una cierta ruindad. A los grandes científicos se les sigue tratando, sin embargo, de acuerdo con antiguos estereotipos. Los artistas son percibidos como espíritus encadenados a sus cuerpos, de modo que a un especialista en literatura se le permite hablar de la homosexualidad de Oscar Wilde, pero no es fácil imaginar que un biógrafo trate de igual manera a los grandes físicos. La humanidad necesita individuos inquebrantables y perfectos, y los cambios que a lo largo de la historia se han producido en la imagen del científico se limitan a los cambios de residencia. Un político puede ser un canalla sin dejar de ser un gran político, pero un genio canallesco es una contradictio in adiecto: la villanía excluye la genialidad. Las normas actuales así lo exigen.
Es cierto que, en cierto momento, un grupo de psicoanalistas de Michigan intentó cambiar ese estado de cosas, pero sus conclusiones acabaron pecando de triviales. Estos hombres atribuyeron la tendencia a teorizar que caracteriza a los físicos a su inhibición sexual. Es bien sabido que la doctrina psicoanalítica descubre en el ser humano una bestia ensillada por la conciencia. Y los resultados que esta opresión produce son tan nefastos que el animal nunca acaba de encontrarse del todo cómodo bajo el piadoso jinete. Además, tampoco el jinete se encuentra mejor en su posición dominante, ya que no puede dejar de esforzarse no solo en domeñar a la bestia sino también en hacerla invisible. La concepción según la cual llevamos dentro un viejo animal montado a pelo por una conciencia nueva nos llega a través de un cúmulo de primitivismos mitológicos.
El psicoanálisis ofrece verdades de una manera infantil que nos recuerdan a nuestros años escolares: nos va revelando, precipitadamente y con brutalidad, cosas que nos chocan y que, como tales, demandan nuestra atención. En ocasiones, como es el caso, una simplificación chapucera tiene el mismo valor que una mentira, da igual lo próxima que en realidad se encuentre a la verdad. Una vez más, aparecen ante nosotros el demonio y el ángel, la bestia y el dios, fundidos ambos en un abrazo maniqueo, y una vez más el hombre se absuelve a sí mismo y pasa a considerarse un campo de batalla de fuerzas que lo han invadido, que se han apoderado de él por completo y campan a sus anchas en su interior. Así que el psicoanálisis es sobre todo un «escolarismo». Lo que ha de explicar al hombre son los escándalos, y todo el drama de la existencia se desarrolla a medio camino entre lo inmundo y la cultura que se esfuerza en sublimar esos instintos reprobables.
Dicho esto, en realidad debería estar agradecido al profesor Yowitt por haber mantenido mi clásica imagen y no haber echado mano del método de los psicólogos de Michigan. No es mi intención describirme a mí mismo mejor de lo que lo hubieran hecho ellos, pero sinceramente pienso que existe una diferencia entre una caricatura y un retrato.
No creo, sin embargo, que la persona objeto de una biografía disponga de un conocimiento sobre sí misma mayor que el que poseen sus biógrafos. La posición de estos últimos me parece más cómoda, pues pueden atribuir ciertas confusiones a la falta de datos, de manera que dejan entrever que, si el protagonista estuviera vivo y así lo deseara, podría suministrar la información necesaria para completar esas lagunas. El protagonista, sin embargo, no dispone de otra cosa que de hipótesis sobre su propia persona, hipótesis que quizá merezcan interés como meras creaciones de su imaginación, pero no necesariamente como las piezas indispensables que faltan.
Con un poco de fantasía, prácticamente cualquiera podría escribir toda una serie de autobiografías en las que solo coincidieran las descripciones de los hechos. Sé que hay personas francamente inteligentes, aunque jóvenes e inexpertas y, por ello, ingenuas, a las que mi anterior afirmación les parece producto del cinismo. Están equivocadas, pues no nos encontramos ante un problema moral, sino cognitivo. El número de creencias metafísicas no desmerece en cantidad al de las diferentes creencias que uno puede abrigar sobre sí mismo, y estas a veces se suceden en el tiempo, en las distintas fases de la vida, y a veces incluso se conciben simultáneamente.
Por eso no creo ser capaz de aportar sobre mi persona algo más que las impresiones que sobre ella tengo desde hace unos cuarenta años, y cuya única particularidad reside en que no resultan demasiado halagüeñas. Ese carácter mío poco adulador no se limita, sin embargo, al «arrancar la máscara» propio de la doctrina psicoanalítica. Por poner un ejemplo, cuando decimos que un genio es, desde el punto de vista ético, un canalla, no es que hayamos dado con las razones que motivan su infamia personal. Una mente que, tal y como establece Yowitt en su libro, «alcanza los límites de su época» no se verá afectada en modo alguno por ese tipo de diagnóstico. La infamia de un genio puede consistir en su inutilidad intelectual, en la propia conciencia de la futilidad de toda su obra. La genialidad supone, sobre todo, un continuo dudar. Sin embargo, todos los grandes han acabado doblegándose ante la presión del público en general y no se han atrevido a derribar los monumentos que les han erigido en vida, evitando cuestionarse por lo tanto a sí mismos.
Si el hecho de ser una persona cuya genialidad ha sido avalada por decenas de eruditos biógrafos me da algún derecho a opinar sobre las cimas espirituales, lo único que se me ocurre decir es que la claridad de pensamiento no consiste más que en un punto resplandeciente en un infinito espacio de oscuridad. El genio no es simplemente una luz, sino sobre todo la permanente percepción de la oscuridad circundante, de modo que, por lo general, la cobardía del genio consiste en bañarse en el propio resplandor y, mientras le resulte posible, no mirar más allá de sus límites. Independientemente de lo intensa que sea su auténtica fuerza, siempre queda un amplio residuo que no es más que el fingimiento de esa fuerza.
Considero que la cobardía, la ira y el orgullo forman parte indisoluble de mi carácter. Da la casualidad de que esa peculiar trinidad tuvo a su disposición un cierto talento que consiguió ocultarla y distorsionarla, al menos en apariencia. Además, dicho talento se vio apoyado en su labor por la inteligencia, una de las herramientas más útiles a la hora de enmascarar los rasgos innatos, si es eso lo que se desea. Llevo más de cuarenta años comportándome como una persona servicial y modesta, carente de las peculiaridades de la vanidad profesional. Y esto es así porque pasé mucho tiempo entrenándome con perseverancia para actuar de esa manera. Ya en la más temprana infancia, según creo recordar, pasaba mucho tiempo enfrascado en la labor de «buscar el mal», cosa de la que, como es natural, no era en absoluto consciente en aquellos tiempos.
Mi maldad era isotrópica y completamente desinteresada. En ciertos lugares respetables, como las iglesias, o en presencia de personas venerables, no podía evitar pensar en lo que me estaba prohibido. El hecho de que el contenido de esos pensamientos fuera ridículamente infantil no tiene la menor importancia. Yo me limitaba a realizar mis propios experimentos en la medida de las posibilidades que me ofrecía el momento en cuestión. Me declaro totalmente incapaz de recordar cuándo empecé con dichos experimentos. Solo recuerdo el terrible desconsuelo, el enfado y la decepción que me acompañaron después durante años tras llegar a la conclusión de que, por muy repleta que una cabeza estuviera de malos pensamientos, nunca, en ningún lugar ni circunstancia, sería partida por un rayo, y de que la violación del orden natural no acarrea ninguna consecuencia, ninguna en absoluto.
Con apenas unos años de edad, yo ya deseaba que ese rayo, o cualquier otra forma terrible de castigo, cayera sobre mí. No dejaba de invocarlos, a mi manera, y llegué a odiar un mundo que había demostrado a los seres vivos lo fútil de cualquier acción, también de las malas, sobre el pensamiento. Ese fue el extraño motivo que hizo que jamás me ensañara con los animales, ni siquiera con la hierba. Sí me ensañé, en cambio, con las piedras y con la arena, maltraté los muebles, la tomé con el agua, y en mis pensamientos hice añicos las estrellas para castigarlas por el solo hecho de que mi persona no les importara nada. Es más, a medida que me iba dando cuenta de lo ridículo y estúpido de mis acciones, fui entregándome cada vez más a una impotente ira.
Algo más tarde, fruto del autoconocimiento, llegaría a considerar mi estado como una especie de profunda desgracia con la que no se podía hacer nada en absoluto, porque cualquier acción resultaría del todo inútil. He dicho que mi maldad era isotrópica, y así era, pues la dirigía hacia mí mismo en primer lugar. La forma de mis manos, mis propias piernas, las facciones de la cara reflejadas en un espejo me irritaban y me impacientaban como solo suelen hacerlo nuestros congéneres. Después, cuando crecí, llegué a la conclusión de que no era posible vivir de aquella manera y tomé una serie de decisiones sobre cómo debería comportarme en realidad. Llevo esforzándome desde entonces, unas veces con mayor y otras con menor fortuna, en cumplir con el programa que yo mismo me he establecido.
Una autobiografía que empieza por enumerar la ira, el orgullo y el miedo como fundamentos del espíritu lleva implícito, desde un punto de vista determinista, un error de lógica, ya que si consideramos que todo en nosotros está predeterminado, mi protesta contra la maldad interior también estaría predeterminada, y la diferencia entre mí y otras personas supuestamente mejores que yo consistiría solo en la distinta ubicación de la fuente de nuestras respectivas acciones. Lo que otros, fieles a su inclinación natural, hacían de buena gana y con poco esfuerzo, yo lo hacía contra natura, y, por lo tanto, de una manera algo artificial. Pero, por otro lado, quedaba claro que era yo quien me imponía aquellas acciones, de modo que —desde esa perspectiva— en un balance global, resultaba que yo, de hecho, estaba predestinado al auténtico bien. Al igual que Demóstenes se metió una piedra en su tartamudeante boca, yo había introducido un trozo de hierro en el interior de mi alma para enderezarla.
Y es ese determinismo el que, en esa precisa regla de tres, revela todo su absurdo. Un disco de vinilo en el que están grabados coros angelicales no es moralmente mejor que aquel que reproduce gritos insoportables. De acuerdo con un planteamiento determinista, una persona que quisiera y pudiera ser mejor estaba de antemano condenada a serlo, al igual que otra que solo quisiera pero no pudiera, o incluso que aquella que ni siquiera intentara querer. Se trata de una visión falsa, porque los sonidos de una batalla grabados en un disco no son una batalla real. Conociendo el precio que he tenido que pagar, ahora me encuentro en una posición que me permite afirmar que mis conflictos no han sido imaginarios. El determinismo, en cambio, se limita a hablarnos de algo absolutamente distinto: las fuerzas con las que opera un cálculo físico no tienen nada que ver con la cuestión, al igual que no absuelve de un crimen su traducción al lenguaje de las amplitudes de las probabilidades atómicas.
Pero Yowitt tenía razón en una cosa: siempre me han atraído las dificultades. Cuando se me presentaba alguna ocasión de dar rienda suelta a mi ira innata, solía desestimarla por lo simple que resultaba conseguirlo. Por raro e incluso absurdo que esto suene, no intenté luchar contra mi inclinación al mal porque tuviera la vista puesta en el bien como valor superior, sino que, comportándome como me comportaba, sentía plenamente la presencia de ese bien dentro de mí. Lo que para mí contaba era el balance de esfuerzos, algo que en realidad no tenía ninguna relación con la aritmética de la moral. Así que soy incapaz de adivinar qué habría sido de mí si el rasgo primordial y connatural de mi carácter hubiera sido la tendencia a realizar buenas acciones. Como siempre, un razonamiento que intenta aprehendernos a nosotros mismos de una forma distinta a la existente y rompiendo las reglas de la lógica está condenado a un fracaso inminente.
Solo hubo una ocasión en la que no renegué del mal, y ese recuerdo está relacionado con la larga y terrible agonía de mi madre. Yo la quería y, al mismo tiempo, no podía evitar tomar nota del proceso destructivo de su enfermedad con una avidez extremadamente lúcida. En aquella época yo tenía nueve años. Ella, personificación de la serenidad, la fuerza y de un equilibrio que se diría incluso majestuoso, yacía en una agonía prolongada, dilatada por los médicos, y yo, junto a su cama, en una habitación a oscuras impregnada del hedor de las medicinas, conseguía a duras penas controlar mis emociones. Pero, en cierto momento, abandoné el cuarto y, en cuanto cerré la puerta detrás de mí, al verme solo, sonreí mirando a su dormitorio. De hecho, como me supo a poco, fui a todo correr hacia mi cuarto y, una vez allí, me puse a saltar jadeante frente al espejo con los puños cerrados, poniendo caras y riendo por lo bajo asaltado por un cosquilleante regocijo. ¿Regocijo? Entendía a la perfección que mi madre se estaba muriendo; la desesperación que se había apoderado de mí desde la mañana era tan auténtica como aquella risa contenida. Recuerdo muy bien el espanto que me produjo mi propia risa, pero sabía que, al mismo tiempo, con ella transgredía todo lo que me era conocido hasta entonces. Aquella transgresión fue fulminantemente reveladora para mí.
Por la noche, solo en mi cama, intenté darle una explicación a lo que me había pasado, pero, incapaz de encontrarla, me recreé en la autocompasión y la pena por mi madre hasta que conseguí ponerme a llorar. Al menos, el llanto me ayudó a dormirme. Debí de considerar esas lágrimas una forma de expiación, aunque en posteriores ocasiones, cuando escuchaba a hurtadillas las noticias cada vez más pesimistas que los médicos transmitían a mi padre, todo aquello se volvía a repetir. En aquellas ocasiones me daba miedo ir a mi cuarto y buscaba la compañía de la gente para no dejarme llevar por mis impulsos. Así que la primera persona que me asustó fui yo mismo.
Cuando murió mi madre, me sumí en una desesperación infantil que ningún reproche logró perturbar. La fascinación acabó en el preciso instante en que ella exhaló su último suspiro. Al mismo tiempo, desapareció también el miedo. La cuestión resulta tan confusa que solo me puedo limitar a esbozar hipótesis. Había estado observando la caída de un absoluto que a la postre había resultado una ilusión, un combate vergonzoso y obsceno, porque en el transcurso del mismo la perfección se había deshecho como un trapo viejo. Aquel suceso suponía para mí una forma de pisotear el orden de la vida, y aunque mis mayores habían equipado ese orden con convenientes refugios que servían incluso para ocasiones sumamente tétricas, aquellos añadidos no parecían querer encajar con lo que estaba pasando. Resulta del todo imposible aullar de dolor con dignidad y gracia, lo mismo que de placer. Y en aquel descuidado abandonarme a mis instintos yo presentí una verdad. Tal vez consideré aquella irrupción como la parte más fuerte y me puse de su lado solo porque era la que se había impuesto.
Mis risas ocultas no tenían nada que ver con el sufrimiento en sí de mi madre. Aquel sufrimiento era algo ante lo que yo solo sentía miedo, un inevitable compañero de la agonía. Eso sí era capaz de entenderlo. Si hubiera estado en mi mano, la habría liberado del dolor, pues yo, por descontado, no deseaba ni su sufrimiento, ni su muerte. Me habría abalanzado sobre un asesino de carne y hueso llorando y rogando, como cualquier niño, pero como allí no había ningún asesino, solo podía deleitarme con la perfidia de la crueldad infringida. Su hinchado cuerpo, ridiculizado y retorcido por la burla, se iba transformando en su monstruosa caricatura. No me quedaba otra solución que ir muriendo con ella, o bien mofarme de ella, así que, como el cobarde que siempre he sido, elegí la risa de la traición.
Soy incapaz de asegurar que aquello ocurrió exactamente como ahora lo recuerdo. El primer ataque de risa me sobrevino ante la imagen de la destrucción. Puede que si mi madre hubiera sufrido su aniquilación de un modo más estético, como sumiéndose, por ejemplo, en un dulce sueño, que es la imagen que la gente tiene de la muerte, yo me habría ahorrado esa experiencia. Sin embargo, no sucedió así y, obligado a creer en lo que veían mis propios ojos, me vi desarmado. Antiguamente, un corro de plañideras llevado a tiempo junto al lecho de la agónica habría ahogado los gañidos de mi madre, pero la degeneración de la cultura había reducido los rituales mágicos a tratamientos de peluquería. Yo había escuchado a escondidas cómo el trabajador de la funeraria le había propuesto a mi padre distintas expresiones para eliminar el rictus mortal de la cara de mi madre. Al oír aquello, mi padre salió de la habitación y por un instante sentí un ramalazo de solidaridad con él, pues comprendía lo que le pasaba. Más tarde pensaría en esa agonía en innumerables ocasiones.
La versión de la risa como traición me parece algo incompleta. La traición viene siempre precedida de un reconocimiento de la situación, pero ¿qué es lo que hace que la destrucción pueda resultarnos atractiva? ¿Qué sombría esperanza para el ser humano puede nacer de ella? Su absoluta inutilidad convierte en vana cualquier explicación racional. Son múltiples las culturas que han pisoteado en balde esa afanosa inclinación, aunque se trata de algo que nos fue dado tan inapelablemente como nuestra calidad bípeda. Aquel que al buscar una causa no acepta ninguna hipótesis de la existencia de un plan intencionado, ni en su modalidad providencial ni en su modalidad diabólica, tiene que conformarse con el sucedáneo racional de la demonología: la estadística. La pista conducía, pues, desde aquella habitación en penumbra, que olía a materia en descomposición, hasta mi antropogénesis matemática, y yo intenté desencantar el repugnante hechizo mediante fórmulas estocásticas. Aunque también esto es una mera conjetura, y por lo tanto un acto reflejo en defensa propia de la razón.
Soy plenamente consciente de que, cambiando ligeramente los acentos de lugar, lo que aquí escribo podría interpretarse en mi favor y de que algún biógrafo mío incluso intentará hacerlo en el futuro. Demostrará que me sobrepuse a mi carácter gracias a mi intelecto, que triunfé heroicamente, y que solo me dedicaba a difamarme por un cierto afán de autopurificación. Ese tipo de labor sigue las huellas de Freud, que se convertiría, de algún modo, en el Ptolomeo de la psicología, pues en la actualidad cualquiera puede realizar sus propias deducciones siguiendo sus pasos sobre los fenómenos humanos y erigiendo epiciclo sobre epiciclo, un tipo de construcción que nos convence porque resulta de lo más agradable estéticamente. Freud sustituyó la versión bucólica por la grotesca sin darse cuenta de que seguía siendo prisionero de la estética. Como si de reemplazar la ópera por la tragicomedia en la antropología se tratara…
No es necesario que mi biógrafo póstumo se moleste. Todo mi esfuerzo nació de una curiosidad libre de sentimiento de culpa y, por tanto, no merezco una apología. Yo quería comprender, únicamente comprender, nada más. Lo desinteresado del mal es el único apoyo con el que el ser humano cuenta contra la argumentación teológica. La teodicea responde a la cuestión del origen de la propiedad que no procede ni de la Naturaleza ni de la Cultura. La mente, sumergida de modo permanente en la materia de la experiencia humanística y, por ello, antropocéntrica, puede reconciliarse al fin con la visión de la creación como una broma algo macabra.
En cierto modo, resulta atrayente pensar en un Creador que simplemente se estaba divirtiendo, pero de esa forma entraríamos en un círculo vicioso: lo imaginamos malvado no por el hecho de habernos creado tal como somos, sino por el hecho de que nosotros mismos seamos como somos. Pero la marginalidad y esa absoluta insignificancia del ser humano frente al Cosmos de la que nos informa la ciencia hacen del mito maniqueo una idea primitiva y hasta trivial. Lo diré de otra manera: si la Creación hubiera tenido lugar —cosa que mi pensamiento se niega a admitir—, el nivel de conocimientos requeridos habría sido de tal magnitud que no habría habido lugar para bromas ridículas, ya que —y ese es realmente todo el credo de mi fe— «la perfecta sabiduría del mal» no es posible. La razón me dice que el Creador no puede ser un granuja de poca monta, un manipulador que juega perversamente con lo que crea. Lo que nosotros consideramos resultado de una intervención malintencionada solo se podría entender como un simple error de cálculo, una equivocación, pero en ese caso nos adentraríamos en el terreno de la inexistente teología de las deidades imperfectas. El ámbito de la construcción práctica de las mismas no es sino la especialidad a la que he dedicado toda mi vida, es decir, la estadística.
Dado que la realidad se presenta como un sinfín de posibilidades susceptibles de ser diferenciadas y de surgir con enorme facilidad, casi espontáneamente, cualquier niño es capaz de realizar de un modo inconsciente descubrimientos parecidos a los que dieron origen a los mundos de Gibbs y Boltzmann. Un niño está rodeado de gran cantidad de mundos virtuales, le resulta totalmente ajeno el cosmos de Pascal, un cadáver andante fosilizado cuyos movimientos se acompasan como un reloj. El orden petrificado de la madurez destruye más tarde esa primigenia riqueza. Esa visión de la infancia puede parecer unilateral, aunque solo sea porque un niño debe su libertad interior a la ignorancia y no a la elección, pero, a fin de cuentas, cualquier visión es unilateral. La derrota de la imaginación me dejó como herencia suya, sus restos, una especie de permanente desacuerdo con la realidad que tenía que ver más con la ira que con la resignación. Mi risa, por ejemplo, era ya un rechazo, quién sabe si no más eficaz que el suicidio. Ahora, a mis sesenta y dos años, hago mía aquella risa; la matemática era tan solo una consecuencia tardía de esa actitud. Fue mi segunda deserción.
Lo digo metafóricamente, pero escúchenme. Traicioné a mi madre moribunda, es decir, a toda la humanidad, opté con mi risa por un poder superior, por repugnante que fuera, porque no veía otra salida. Pero más tarde me enteré de que a ese enemigo nuestro que lo era todo, que también dentro de nosotros había hecho su nido, podía traicionarlo de la misma manera, al menos en cierta medida, gracias a que la matemática es independiente del mundo.
El tiempo me reveló que me había vuelto a equivocar. Era del todo imposible optar por la muerte en contra de la vida y por la matemática en contra del mundo. Una opción real comporta únicamente el propio exterminio. Porque cualquier cosa que hagamos la hacemos en el marco de la vida, y la experiencia demuestra que la matemática, que en realidad habita en la lengua, tampoco es un refugio perfecto. Ese arbusto informativo echó raíces en el mundo y en nosotros. Aquella comparación siempre me ha perseguido, incluso cuando todavía no era capaz de trasladarla al lenguaje de la demostración.
En la matemática busqué aquello que tanto apreciaba en la infancia: la multiplicidad de universos que rompía el vínculo con el mundo impuesto de una manera tan ligera como si nuestra realidad careciera de aquella fuerza que se encontraba también dentro de nosotros, pero suficientemente oculta para que pudiéramos olvidarnos de su presencia. Pero después, como cualquier matemático, me percaté, con sorpresa, de lo aterradoramente inesperada e increíblemente universal que era aquella actividad que tanto se había asemejado, al principio, a un juego. Uno se adentraba en ella con orgullo, alejando los pensamientos mundanos manifiesta e inequívocamente con decisiones arbitrarias equiparables, por su carácter apodíctico, a la Creación y dando lugar a un cierre definitorio que debería separarnos de ese torbellino en el que nos tocaba vivir.
Y he aquí que ese rechazo, la más radical de las rupturas, nos conducía directo a la médula de los fenómenos, y que la huida resultaba ser una conquista; la deserción, comprensión; y la retirada, reconciliación. Pero, al mismo tiempo, se convertía en un descubrimiento, el descubrimiento de que la huida era tan solo aparente, puesto que siempre acabábamos volviendo a lo que pretendíamos evitar en nuestra escapada. Así, el enemigo se transformaba en aliado y experimentábamos una catarsis en la que el mundo nos hacía ver, sin pronunciar palabra, que la única manera en la que podíamos dominarlo era mediante las herramientas que él mismo nos ofrecía. De esta forma, el miedo se mitigaba y se convertía en admiración, en el interior de ese peculiar refugio cuyas entrañas más ocultas eran precisamente el punto de contacto con la superficie de un mundo que se revelaba único.
La matemática nunca ha logrado definir al hombre, no lo expresa, en la medida en que lo hace cualquier otra labor humana: el grado de aniquilación de la propia corporeidad que se alcanza en ella no es comparable con nada que exista en este mundo. Me permito ahora sugerir a los interesados en estos temas que consulten mis obras. Aquí me limitaré a decir que, en el mismo momento en que empezaba a formarse, fue el mundo el que incorporó su orden al lenguaje humano. De hecho, la matemática respira en cada uno de los idiomas que se hablan sobre la faz de la Tierra. Solo hay que saber buscarla, no hace falta inventársela.
En esta ciencia, resulta imposible separar la copa de las raíces. La matemática no lleva desarrollándose solo los trescientos u ochocientos años en los que se circunscribe la historia de la civilización, sino que su progreso abarca los milenios que lleva evolucionando la lengua en el ámbito de las confrontaciones del hombre con el medio ambiente, con otros seres humanos y con los objetos que le rodean. La lengua es siempre más sabia que la mente, en la misma medida en que es más sabio el cuerpo que domina espontáneamente todos los procesos vitales que el conocimiento de cada individuo. Aún no hemos agotado la herencia de esas dos evoluciones, la de la materia viva y la de la materia informativa del habla, y ya soñamos con traspasar las fronteras de ambas. Puede que estas palabras les parezcan filosofía barata, pero mis demostraciones del origen lingüístico de los conceptos matemáticos, que prueban que no nacieron ni del carácter contable de las cosas ni de la lucidez de la mente, no lo son en absoluto.
Las razones que me han llevado a dedicarme a las matemáticas son complejas. He de reconocer que, en primer lugar, estaba especialmente dotado para esa ciencia. Sin ciertas aptitudes innatas, mis posibilidades de éxito en ese oficio habrían sido las mismas que las que un jorobado tiene de batir récords de atletismo. No sé, sin embargo, si otras razones, que tienen que ver más con mi carácter, y no con mis aptitudes, jugaron algún papel determinante en la historia que me propongo contar, pero tampoco puedo excluir esa eventualidad, ya que la importancia del asunto que nos ocupa es tal que la modestia natural y el orgullo se encuentran aquí fuera de lugar.
Generalmente, cuando un cronista cree rotundamente que lo que puede revelar sobre sí mismo es de vital importancia se vuelve completamente sincero. A mí me pasa todo lo contrario: mi sinceridad nace de la premisa de que mi persona es de una insignificancia absoluta, y lo único que me obliga a la efusividad, básicamente insoportable, es mi escasa orientación sobre dónde acaba el capricho de la composición estadística de la personalidad y dónde empiezan las reglas de la especie.
Son muchos los ámbitos en los que resulta posible alcanzar un conocimiento real o, cuando menos, uno que nos conforte espiritualmente sin que ambos tengan que coincidir de modo necesario. La diferenciación entre estos dos tipos de conocimiento en la antropología raya casi lo imposible. Si no existe nada que conozcamos tan bien como a nosotros mismos, es probablemente porque nos pasamos la vida reclamando unos conocimientos inexistentes, como en el caso de la información sobre lo que creó al ser humano, y descartamos a priori, sin darnos cuenta siquiera, la eventualidad de que seamos fruto de una unión entre las coincidencias más puras y la necesidad más absoluta.
En cierta ocasión, elaboré un programa para el experimento de uno de mis amigos. Dicho experimento consistía en diseñar una especie de familia de criaturas neutrales, es decir, unos homeostatos, cuyo hábitat, con el que debían irse familiarizando, se circunscribía al interior de una computadora. No se les dotó de ningún rasgo «emocional» ni «ético». Esas criaturas se multiplicaban —únicamente en el interior de la computadora, por supuesto— siguiendo lo que un profano denominaría un cierto tipo de «cálculos aritméticos». Lo curioso fue que, tras decenas de «generaciones», descubrimos que todos los «ejemplares» compartían un rasgo totalmente incomprensible para nosotros: una especie de equivalente de la «agresividad». Después de realizar múltiples y laboriosos cálculos de comprobación que se revelaron del todo inútiles, mi desesperado amigo, ya casi desmoralizado, comenzó a indagar en los más insignificantes condicionantes del experimento. Fue así como descubrió que uno de los relés reaccionaba a los cambios de la humedad del aire, provocando la desviación que habíamos observado en nuestros «sujetos de estudio».
No puedo dejar de pensar en ese experimento mientras escribo estas palabras, porque ¿acaso no sería posible que el desarrollo social nos hubiera ensalzado por encima del reino animal en una curva exponencial sin que hubiéramos estado preparados para dicha ascensión? La reacción de socialización empezó apenas los átomos humanos dieron las primeras muestras de acoplamiento. Aquellos átomos eran un material prefabricado solo biológicamente, listo para cumplir con criterios estrictamente biológicos, y aquel movimiento, aquel empujón hacia arriba, nos arrancó de aquel entorno y nos sumió de golpe en lo que ahora consideramos civilización. ¿Podría ese inicio haber influido en el material biológico en función de coincidencias fortuitas, a semejanza de lo que sucede con una sonda dirigida al fondo marino que recoge de él con su apéndice articulado, además de aquello hacia lo que había sido dirigido, restos accidentales y escoria diversa? Recuerden el relé humidificado en la infalible computadora. ¿Por qué razón el proceso que dio origen al ser humano tenía que ser perfecto desde cualquier punto de vista? Y, sin embargo, ni nosotros ni nuestros filósofos nos atrevemos a pensar que el carácter definitivo y singular de la existencia de nuestra especie no tiene por qué implicar ninguna perfección en su inicio, de la misma manera que esa perfección tampoco está presente en el instante del nacimiento de cada uno de los individuos.
Resulta sumamente curioso que los rasgos de nuestra imperfección, en tanto que representantes del género humano, no hayan sido reconocidos nunca por ninguna religión como lo que simplemente son, es decir, como el resultado de acciones falibles. Más bien ha sucedido todo lo contrario: casi todas las religiones coinciden en el convencimiento de que la imperfección del ser humano es el resultado de un demiúrgico enfrentamiento entre dos perfecciones antagonistas que se combaten mutuamente. Todas las doctrinas religiosas, de un modo u otro, acaban por afirmar que la perfección clara chocó contra la oscura dando lugar al «hombre». Si mi concepción del género humano es falsa, resultaría una teoría algo vulgar, pero hasta ahora carecemos de datos para confirmarla o refutarla. El amigo al que antes mencioné la reformuló de manera caricaturesca diciendo que, según Hogarth, la humanidad era un jorobado que, para ignorar que podría no haberlo sido, llevaba miles de años dedicado a buscar los motivos que hacían necesaria su joroba. El pobre hombre estaba dispuesto a aceptar cualquier teoría, excepto la de que su deformación fuera simplemente casual, que no fuera fruto de una intención suprema. Era incapaz de conformarse con el hecho de que su joroba no sirviera para nada en absoluto porque así lo habían establecido los recovecos y divertículos de la antropogénesis.
Pero yo pretendía hablar de mí mismo, no de la especie de la que formo parte. No sé de dónde salió y cuál fue su causa, pero incluso ahora, tantos años después, puedo encontrar en mí esa ira primigenia, porque las energías de los impulsos más primitivos no desparecen nunca. ¿Suena escandaloso? Durante décadas funcioné como una columna de rectificación, produciendo un destilado fruto de mis múltiples trabajos y de las hagiografías que estos habían motivado. Si estáis pensando que nada os importan los razonamientos que sin necesidad alguna saco aquí a colación, os avisaré de que en la pureza del alimento que os ofrezco veo muestras permanentes de todos mis secretos.
La matemática no era mi Arcadia, sino más bien un clavo ardiendo al que me agarraba, una iglesia en la que entré sin ser creyente porque en ella reinaba una treuga Dei. No por casualidad, mi principal obra matemática fue calificada de destructiva. No por casualidad cuestioné irrevocablemente los principios de la deducción matemática y el concepto de «analítico» en la lógica. Dirigí las herramientas de la estadística contra sus fundamentos hasta que conseguí reventarlos. Yo no podía ser a la vez un diablo en las profundidades y un ángel a plena luz del día. Mi obra nacía entre los escombros, dándole la razón a Yowitt: fueron más las verdades que eché abajo que las nuevas que ofrecí al mundo.
Ese balance negativo fue atribuido a la época, no a mí. Yo llegué después de Russell y de Gödel, después de que el primero hubiera descubierto las grietas en los cimientos del palacio de cristal y de que el segundo los hubiera hecho temblar. Así que se dijo que yo actuaba de acuerdo con el espíritu de la época. ¡Claro que sí! Pero una esmeralda triangular no deja de ser una esmeralda triangular cuando se convierte en un mosaico en el ojo humano.
En más de una ocasión me he preguntado qué habría sido de mí si hubiera nacido en el seno de una de las cuatro mil culturas llamadas primitivas que precedieron a nuestra civilización, en ese abismo de ochenta mil años que nuestra falta de imaginación reduce al vestíbulo, a la sala de espera de la historia propiamente dicha. En algunas de ellas casi seguro me habría echado a perder, pero en otras, quién sabe, tal vez me habría realizado mucho más, como un ser poseído que habría creado nuevos ritos y nuevas magias gracias a esa capacidad de combinar los elementos con la que llegué al mundo. Quizá, ante la ausencia de ese freno que en nuestra cultura constituye la relativización de cualquier entidad conceptual, habría podido sacralizar sin dificultad orgías de destrucción y desenfreno. Y es que en esas mencionadas sociedades ancestrales se practicaba la costumbre de suspender periódica y temporalmente las leyes cotidianas, es decir, de desgarrar la cultura (¡se trataba del fondo, del bastión, del absoluto y, sin embargo, de una manera asombrosa se habría llegado a la conclusión de que incluso el absoluto debería tener agujeros!), para dar salida a esa arraigada masa de excesos que no tienen cabida en ningún sistema codificado y de la que solo una minúscula parte encuentra su válvula de escape en las máscaras de guerra y en las familiares, en el yugo y el arnés de las costumbres.
Aquella ruptura con los vínculos y las costumbres sociales era sensata y racional. La locura grupal, el pandemónium liberado y azotado por una narcosis de ritmos y venenos, constituía la apertura de válvulas de escape a través de las cuales, mediante aquel peculiar invento, la barbarie se adaptaba al ser humano dejando fluir el factor de destrucción. El principio de esa devastación, que permite una retirada a tiempo de la enajenación reversible, de la brecha que late rítmicamente en el orden social, había sido destruido, y todas aquellas fuerzas tenían que someterse a un yugo, mover una noria, representar papeles que las constreñían y les resultaban incómodos, y que por lo tanto corroían toda cotidianeidad, se ocultaban por doquier porque en ninguna parte se les permitía emerger con nombre propio. Todos nos agarramos desde niños a un fragmento de nosotros mismos socialmente aceptado, un fragmento que fue elegido, aleccionado, que consiguió el consensus omnium. Todos lo cultivamos, lo pulimos, lo perfeccionamos y lo mimamos con devoción para que se desarrollase lo mejor posible. Y todos, aun siendo como somos una partícula, nos comportamos como una totalidad, como un muñón que pretendiera considerarse a sí mismo un miembro entero.
Desde siempre, hasta donde me alcanza la memoria, he carecido de una ética basada en la sensibilidad. Fue con toda intención que construí para mí mismo una especie de prótesis. Tuve que encontrar, sin embargo, una buena razón para actuar de ese modo, ya que establecer reglas en el vacío es como comulgar sin tener fe. No digo que haya planificado mi vida de una manera tan teórica como la que aquí presento. Tampoco inventé —a posteriori— axiomas que pudiera aplicar a mi conducta. Actué siempre de modo parecido, aunque al principio sin tener ninguna conciencia de ello. Solo más tarde me di cuenta de qué era lo que motivaba mis actos.
Si me hubiera considerado una persona en esencia buena, probablemente no habría sido capaz de comprender el mal. Habría creído que la gente lo infringía siempre con premeditación, es decir, que actuaba de acuerdo con lo que había decidido previamente, ya que me habría resultado imposible encontrar otras fuentes de vileza en mis propias vivencias. Mi conocimiento era, sin embargo, más amplio, porque era consciente tanto de mis propias inclinaciones, como de que no era responsable de ellas, ya que mi ser me había sido dado tal como era sin que nadie me hubiera preguntado si estaba de acuerdo con ello.
El hecho de que un esclavo estrangulase a otro esclavo a fin de satisfacer las fuerzas implantadas en ambos, de que una inocencia martirizara a otra si existía alguna posibilidad de resistirse a tales presiones, constituía para mí un insulto a la razón. Hemos sido entregados a nosotros mismos y no podríamos cuestionar ese hecho en su totalidad más que de forma infructuosa, pero si surgiera cualquier oportunidad, por mínima que fuera, de oponernos a lo preestablecido, ¿cómo podríamos dejarla pasar? Esas, al igual que el suicidio, son las únicas decisiones y actuaciones que pertenecen al género humano; ese es el ámbito de la libertad en el cual podemos despreciar ese patrimonio no solicitado.
Les ruego que no piensen que me contradigo a mí mismo por haber dicho que la Edad de Piedra me parece una época mejor para la realización personal. El saber es irreversible, no puede retroceder a la penumbra de la dulce ignorancia. En aquella época no existía el saber como tal, ni tampoco la posibilidad de alcanzarlo y, por lo tanto, ahora siento la necesidad de aprovechar el que poseo. Sé que fue el azar lo que nos conformó y a lo que le debemos el orden de nuestro ser, pero ¿tendría que convertirme por eso en un sumiso ejecutor de todas esas directrices obtenidas a ciegas en innumerables sorteos?
Mi principium humanitatis es bastante peculiar. De hecho, si alguien en esencia bueno quisiera poner en práctica la directriz de «superar la propia naturaleza» y aplicárselo a sí mismo, tendría que causar mal para reafirmarse en su propia libertad humana. Mi norma no sirve, pues, para ser aplicada universalmente, pero tampoco veo razón alguna para tener que ser yo quien descubra una panacea ética para la humanidad. A la gente le ha sido dada la heterogeneidad y la diversidad, de ahí que la doctrina de Kant, según la cual las acciones individuales podrían constituir la base de una ley universal, implique una violencia infringida a los seres humanos en distinto grado. Y, en realidad, al sacrificar los valores individuales en aras de uno superior —la cultura—, Kant, de algún modo, imparte injusticia. No afirmo, en absoluto, que la humanidad radique en reprimir nuestros instintos monstruosos. Me he limitado a exponer unas razones puramente privadas, una estrategia personal que, por otra parte, no cambió nada en mí. De modo que, incluso hoy, cuando me entero de una desgracia ajena, mi primera reacción sigue siendo una incontrolable alegría. Ahora, ya ni siquiera intento refrenar esos impulsos, pues soy consciente de que no podré alcanzar el terreno en el que habita esa irreflexiva risa. Sin embargo, sigo oponiendo resistencia y actuando en contra de mí mismo, solo porque puedo hacerlo.
Si realmente hubiera tenido la intención de escribir mi autobiografía, que, dicho sea de paso, en comparación con el resto de los libros que ocupan la estantería habría resultado una antibiografía, no me habría visto obligado a justificar estas confesiones. Pero mi objetivo es otro. La aventura que voy a narrar a continuación parte del hecho de que la humanidad tuviera que vérselas con algo que unos seres no pertenecientes a su especie enviaron al oscuro universo. Por primera vez en la historia, esa situación parece lo suficientemente seria como para reconocer la necesidad de revelar, con más detalle del que permite la conveniencia, quién representó en realidad a nuestro bando en aquel encuentro. Y más aún porque ni mi genialidad ni la matemática bastaron para evitar que ese encuentro diera frutos envenenados.
i
La bibliografía sobre el Proyecto Master’s Voice es muy abundante, e infinitamente más amplia y diversa que la dedicada al Manhattan. Después de que dicho proyecto se hiciera público, América y el mundo entero fueron literalmente anegados de artículos, estudios y monografías, de manera que tan solo la relación de trabajos que se escribieron sobre el tema agrupa tal cantidad de volúmenes que bien podría confundirse con una enciclopedia. La versión oficial se encuentra recogida en el Informe de Baloyne, del que la American Library editaría más tarde diez millones de ejemplares, y en el octavo tomo de la Encyclopaedia Americana puede encontrarse un breve resumen de sus conclusiones. Pero, asimismo, otras personas que desempeñaron un importante papel en el estudio, como es el caso de S. Rappaport (The First Case of Interstellar Communication), W. Dill (Master’s Voice. I was there) o D. Prothero (Mavo Proyect. Physical Aspects) publicaron sus respectivos ensayos sobre él. El último libro que acabo de citar, en concreto, cuyo autor era un amigo mío ya fallecido, es uno de los que ofrecen más detalles. En realidad, Mavo Proyect. Physical Aspects tendría que considerarse más bien literatura especializada, pues nos describe cómo, a medida que evoluciona el trabajo, el objeto de investigación deja de depender definitivamente de los investigadores, cosa que la diferencia del resto de publicaciones.
En cuanto a los estudios de carácter histórico, son demasiados para enumerarlos en estas páginas. Cabe destacar la monumental obra de cuatro tomos escrita por William Angers, un reputado historiador de la ciencia (Chronicle of 749 Days). La minuciosidad del autor, que ha sido capaz de contactar con todos los excolaboradores del proyecto y de compilar después sus diferentes puntos de vista, me produce una enorme admiración, aunque he de reconocer que no he leído el libro hasta el final. Su lectura resultaba tan ardua como la de un listín telefónico. Los libros que no presentan los hechos objetivos, sino diferentes interpretaciones del proyecto, tanto desde el punto de vista de la filosofía y de la teología como desde el de la psiquiatría, constituyen una categoría aparte. La lectura de ese tipo de publicaciones siempre me ha provocado rabia y fastidio. Sin duda, no es casualidad que los que más han tenido que decir sobre el proyecto hayan sido aquellos que jamás han establecido ningún contacto directo con él.
Es algo que se asemeja bastante a la actitud hacia la gravedad o los electrones que tienen los físicos, por una parte, y los lectores de libros de divulgación con un cierto nivel cultural, por otra. Estos últimos creen saber cosas de las que los especialistas ni siquiera se atreven a hablar. La información procedente de esas cuestionables fuentes siempre da la impresión de ser más coherente, a diferencia de aquella de la que dispone un científico, siempre repleta de lagunas e imprecisiones. Los autores de los estudios sobre mavo que pertenecían a esta categoría interpretativa han tratado, por lo general, de embutir la información que iban adquiriendo en el corsé de sus convicciones, recortando sin piedad ni vacilación todo aquello que no se ajustaba a ellas. Hay que reconocer, a pesar de todo, que algunos de esos libros son dignos de admiración, aunque solo sea por la ingeniosidad de sus autores. Ese género, sin embargo, se ha ido transformando casi imperceptiblemente en una peculiar categoría que podría denominarse «grafomanía del proyecto». Y es que, desde sus inicios, la ciencia ha estado envuelta en un halo de pseudociencia fruto de los vapores emanados por cabezas de ignorantes de toda clase, por lo que no resulta nada raro que mavo, un fenómeno sin precedentes, se haya convertido en objeto de la obsesión de numerosas mentes retorcidas, e incluso en el desencadenante de la aparición de varias sectas religiosas.
La cantidad de información necesaria para orientarse, aunque sea a grandes rasgos, en el proyecto, supera con creces la capacidad del cerebro de un individuo para asimilarla. Pero la ignorancia, que suele frenar el fervor de las personas sensatas, no desanima en absoluto a los estúpidos, motivo por el cual, entre las toneladas de papeles impresos que se publicaron a raíz de Master’s Voice, cada lector puede encontrar la que mejor se adecúe a su concepción de la historia, siempre y cuando no le importe demasiado la verdad. Me gustaría mencionar que también personas muy respetables se ocuparon por escrito del tema. La nueva Revelación, de Patrick Gordiner, es uno de los textos más claros desde el punto de vista lógico, algo que no se puede decir de la Carta del Anticristo, del padre Bernard Pignan. El piadoso padre redujo mavo a un mero asunto de demonología (una vez conseguido el nihil obstat de sus superiores eclesiásticos) y atribuyó su fracaso final a la intercesión de la Providencia. Todo empezó con «El Señor de las Moscas», un nombre inventado en broma por los participantes en el proyecto y que el padre se tomó demasiado en serio. Pignan acabó comportándose, y escribiendo, como un niño que cree que los nombres de las estrellas y de los planetas están escritos en su superficie, y que los astrónomos son capaces de leerlos a través de sus telescopios.