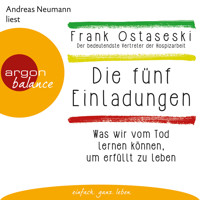Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Para estar bien
- Sprache: Spanisch
Las cinco invitaciones es una estimulante lección sobre qué significa la vida y cómo la conciencia de la muerte nos puede acercar a nuestro verdadero yo. Como especialista del cuidado a pacientes terminales, Frank Ostaseski ha acompañado a muchas personas durante los momentos cercanos a su muerte. En este libro condensa las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera y ofrece una inspiradora guía para vivir el aquí y el ahora, reconocer nuestras circunstancias, defectos y virtudes, aceptar a los demás, perdonar, confrontar nuestros miedos y prejuicios, liberarnos y dar paso a una transformación profunda de nuestra vida diaria. "Frank comparte su sabiduría y compasión en estas páginas mágicas y cautivadoras." JON KABAT-ZINN, AUTOR DE VIVIR CON PLENITUD DE LA CRISIS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro está dedicado a los hombres, mujeres y niños que me permitieron estar con ellos mientras morían. Son mis verdaderos maestros.
Y a Stephen Levine, amigo de corazón.
Prólogo
Toda tempestad tiene, como un ombligo, un agujero en medio, por el que una gaviota puede volar en silencio.
HAROLD WITTER BYNNER1
Cuando estudié medicina, me enseñaron que la muerte era lo opuesto a la vida, un suceso físico marcado por cambios fisiológicos específicos. Me enseñaron a “manejar a los agonizantes” para prolongar la vida, siempre que fuera posible, y a controlar el dolor y el sufrimiento cuando no fuera posible. El sufrimiento de los dolientes era lo más difícil de controlar, pero con el tiempo la mayoría de la gente se consolaba con la idea del más allá y encontraba la forma de seguir adelante. Pese a nuestras numerosas experiencias con difuntos o moribundos, mis colegas y yo teníamos escasas o nulas reacciones emocionales ante la muerte y ninguna curiosidad al respecto. Dicha curiosidad se habría considerado insana. La idea de que la muerte podía ofrecer algo muy importante a los vivos se habría percibido como simple extravagancia. En un modo menos extremo, nuestra postura profesional era un reflejo de una actitud cultural hacia la muerte y los moribundos.
En este medio Frank Ostaseski inició su valiente y precursora labor y propuso por primera vez su genial ocurrencia de ver cada muerte como única y significativa, como una oportunidad de sabiduría y curación no sólo para el agonizante, sino también para quienes siguen vivos. La profundidad de la experiencia que él ha vertido en este libro únicamente puede ser acumulada por personas intrépidas que han hallado su camino a la quietud y la presencia, que poseen la habilidad de establecer contacto con el corazón y el alma de los demás y que han sido bendecidas con el don de la narración para compartir el camino recorrido. Las cinco invitaciones está lleno de historias tan profundas que sirven como una brújula, una señal para atravesar un camino desconocido a un destino deseado. Muchos de los relatos reales incluidos en este libro pueden leerse como parábolas, historias de sabiduría que nos permiten vivir con mayor prudencia y resolución en circunstancias muy diversas.
Mi primer encuentro con la muerte ocurrió cuando nací. Pesé novecientos cincuenta gramos y pasé mis seis primeros meses de vida entre dos mundos, en una incubadora y sin ser tocada por manos humanas. Me encontré de nuevo con la muerte a los quince años de edad, cuando, una noche, mi enfermedad crónica se declaró y fui llevada en estado inconsciente a un hospital de Nueva York donde pasé en coma casi un año. A la mayoría de las personas con las que comparto cierta intimidad las he conocido en el filo entre la vida y la muerte, magnetizadas ahí, como a mí misma me ha pasado, por el intenso deseo de vislumbrar la realidad tal como es. Ostaseski es una de esas personas, mi colega, mi compañero de viaje, mi maestro. En Las cinco invitaciones ha escrito un bello libro sobre la vida en el límite —de hecho, sobre toda la vida— y nos invita a acompañarlo en el espacio entre esos dos mundos. A sentarnos a la mesa de lo desconocido. A maravillarnos juntos. A volvernos sabios.
Mi abuelo fue un cabalista y un místico por naturaleza. Para él, la vida era un diálogo constante con el alma del mundo. Todos los acontecimientos eran puertas y el mundo se revelaba sin cesar. Él era capaz de ver la más profunda de las realizaciones en el más ordinario de los incidentes. La mayoría de nosotros no tenemos ese don. Necesitamos algo grande que, con autoridad, contenga nuestros hábitos de ver y oír, que desafíe nuestras usuales percepciones y maneras de pensar para que podamos advertir la verdadera naturaleza de las cosas. La muerte es una de esas puertas. La conciencia es el don más grande de la muerte. Para muchas personas, la auténtica vida comienza con la muerte, no con la propia sino con la de otro.
Para decirlo lisa y llanamente, la naturaleza de la vida es sagrada. Siempre estamos en terreno sagrado. Pero es raro que eso constituya nuestra experiencia diaria. Para la mayoría de nosotros, lo sagrado es como un relámpago, una inhalación intensa entre dos respiraciones inadvertidas. El velo diario que oculta la realidad suele confundirse con ésta; hasta que algo abre un agujero y revela la verdadera naturaleza del mundo. Sin embargo, la invitación a tomar conciencia es muy común. En su excelente libro Lo pequeño es hermoso, E. F. Schumacher sugiere que sólo podemos ver aquello para lo cual hemos desarrollado nuestra visión. Propone que el interminable debate sobre la naturaleza del mundo no versa acerca de las diferencias, sino simplemente sobre nuestra capacidad diferente para ver.
El libro que tienes ahora en tus manos ofrece prácticas simples y efectivas para que puedas ver la realidad tal como es en medio de lo conocido. Es una oportunidad para ver más allá de lo ordinario. A diferencia de muchas otras obras sobre la muerte que están actualmente en circulación, ésta no contiene una teoría o cosmología, tradicional o personal, ni las ideas o creencias de alguien sobre lo que es y significa la experiencia de morir. Este libro simplemente comparte la profunda experiencia de un observador sumamente consciente; y te invita a desarrollar tu visión.
Mi abuelo me enseñó que un maestro no es un sabio sino un dedo que dirige nuestra atención a la realidad que nos rodea. Ostaseski es un maestro así. Las cinco invitaciones te recordará muchas cosas. A mí me recordó que las cosas que de verdad importan son muy pocas, pero que importan mucho. Que con demasiada frecuencia padecemos hambre espiritual en medio de la abundancia y que nos rodean muchos maestros que, con paciencia, nos ofrecen todo lo que necesitamos para vivir bien y con sabiduría. Que, como el amor, la muerte es íntima y que esa intimidad es la condición del aprendizaje más profundo. Asimismo, me recordó la sencillez de un verdadero maestro y que la capacidad de la narrativa para unirnos es más fuerte que las cosas superficiales que nos dividen. Por último, me recordó que todos estamos invitados al baile. Siento una gratitud muy profunda por la invitación, que tan gentilmente se ofrece aquí, a participar completamente en la vida. Tú la sentirás también.
La muerte es, en definitiva, un encuentro cercano y personal con lo desconocido. Muchos de los que han muerto y renacido gracias a las facultades de la ciencia aseguran que esa experiencia les reveló el propósito de la vida. Éste no es ser rico, famoso o poderoso. El objetivo de cada vida es crecer en sabiduría y aprender a amar mejor. Si éste es el tuyo, Las cinco invitaciones es para ti.
DRA. RACHEL NAOMI REMENAutora de Kitchen Table Wisdom y My Grandfather’s Blessings
Introducción
El poder transformador de la muerte
El amor y la muerte son los mayores regalos que se nos dan; casi siempre los recibimos pero no los abrimos
RAINER MARIA RILKE1
La vida y la muerte se presentan juntas. Es imposible separarlas.
En el zen japonés, el término shoji significa “nacimiento-muerte”. La única separación entre la vida y la muerte es un pequeño guion, la delgada línea que las une.
No podemos estar vivos de verdad si no tomamos conciencia de la muerte.
La muerte no nos espera al final de un largo camino. Está con nosotros siempre, en la médula de cada momento que pasa. Es la maestra secreta que está oculta a simple vista. Nos ayuda a descubrir lo que más importa. Y lo bueno es que no tenemos que esperar hasta el final de nuestra vida para obtener la sabiduría que nos ofrece.
En los últimos treinta años he acompañado a un millar de personas que han estado al borde de la muerte. Algunas de ellas llegaron al final de sus días cargadas de desilusiones. Otras florecieron y atravesaron esa puerta llenas de asombro. La diferencia se debió a la disposición a vivir gradualmente en las profundas dimensiones de lo que significa ser humano.
Imaginar que al momento de morir tendremos la fuerza física, estabilidad emocional y claridad mental necesarias para hacer el trabajo de toda una vida es una apuesta ridícula. Este libro es una invitación —cinco invitaciones en realidad— a sentarte con la muerte, tomar una taza de té y permitir que te guíe a una existencia más significativa y llena de amor.
Reflexionar sobre la muerte puede tener un impacto profundo y positivo no sólo en cómo moriremos, sino también en cómo vivimos. A la luz de la muerte es fácil diferenciar entre las tendencias que nos llevan a la integración y las que nos inclinan a la separación y el sufrimiento. La palabra integración (wholeness en inglés) se relaciona con “sagrado” (holy) y “salud” (health), pero no es una unidad vaga y homogénea. Resulta mejor expresarla como interconexión; cada célula de nuestro cuerpo forma parte de un conjunto orgánico e interdependiente que debe trabajar en armonía para mantener una buena salud. De igual forma, todo y todos existimos en una constante interacción de relaciones que repercuten en el sistema entero y afectan a las demás partes. Cuando emprendemos acciones que ignoran esa verdad básica, sufrimos y generamos sufrimiento. Cuando vivimos atentos a eso, apoyamos y somos apoyados por la totalidad de la vida.
Los hábitos de nuestra existencia adquieren un poderoso impulso que nos conecta al momento de nuestra muerte. Surge entonces una pregunta obvia: ¿qué hábitos debemos crear? Nuestros pensamientos no son inofensivos; se manifiestan en acciones, las que a su vez se desarrollan en hábitos, que finalmente se consolidan en el carácter. Nuestra relación inconsciente con nuestros pensamientos puede definir nuestras percepciones, desencadenar reacciones y predeterminar nuestra relación con los hechos de nuestra vida. Podemos superar esos patrones si estamos atentos a nuestras creencias y opiniones, y tomamos una decisión consciente de cuestionar esas tendencias habituales. Las ideas y hábitos fijos silencian nuestra mente y nos inclinan a vivir en piloto automático. Los cuestionamientos abren nuestra mente y expresan el dinamismo de ser humano. Una buena pregunta tiene corazón, surgido de un amor profundo por conocer la verdad. Nunca sabremos quiénes somos y por qué estamos aquí si no nos hacemos esas preguntas incómodas.
Sin un recordatorio de la muerte, tendemos a dar por sentada la vida y a perdernos en interminables búsquedas de gratificación personal. Cuando mantenemos la muerte en la yema de los dedos, recordamos que no debemos aferrarnos tanto a la vida. Quizá nos tomemos menos en serio, a nosotros y nuestras ideas, quizás nos desprendamos de las cosas con más facilidad. Cuando reconocemos que la muerte nos llega a todos, apreciamos que todos estamos en el mismo barco. Esto nos ayuda a ser un poco más bondadosos y considerados con los demás.
Podemos valernos de la conciencia de la muerte para apreciar el hecho de que estamos vivos, alentar la autoexploración, aclarar nuestros valores, buscar significado y generar una acción positiva. La temporalidad de la existencia nos da perspectiva. Cuando estamos en contacto con la precaria naturaleza de la vida, terminamos por apreciar su hermosura. No queremos perder un solo minuto. Queremos adentrarnos a nuestra vida plenamente y vivir de manera responsable. La muerte es una buena compañía en el camino hacia vivir bien y fallecer sin pesar.
La sabiduría de la muerte tiene relevancia no sólo para quienes agonizan y sus cuidadores. También puede ayudarte a lidiar con una pérdida o con una situación en la que te sientes atrapado por falta de perspectiva o control, si pasas por una ruptura o divorcio o enfrentas una enfermedad, un despido, la frustración de un sueño, un accidente automovilístico o incluso una pelea con uno de tus hijos o un colega.
Poco después de que el famoso psicólogo Abraham Maslow sufriera un infarto casi fatal, escribió una carta: “Enfrentar la muerte —y su aplazamiento— hace que todo parezca tan bello, precioso y sagrado; tanto que hoy siento, con más fuerza que nunca, el impulso a amarlo, aceptarlo y permitir que me consuma. Mi río no había sido nunca tan hermoso. […] La muerte y su siempre presente posibilidad vuelven más probable el amor, un amor apasionado”.2
No tengo una idea romántica de la muerte. Ése es un trabajo difícil, quizás el más complejo con el que lidiaremos en la vida. No siempre sale bien. Puede ser triste, cruel, desordenado, bello y misterioso; pero, sobre todo, es normal. Todos tenemos que enfrentarlo. Y nadie sale vivo.
Como compañero de moribundos, maestro de la atención compasiva y cofundador del Zen Hospice Project, la mayoría de las personas con las que he trabajado han sido ordinarias. Individuos que terminaron confrontando algo que creían insoportable o imposible y que caminaron directo a su muerte o cuidaron a un ser querido que agonizaba. No obstante, casi todos ellos hallaron en sí mismos y en la experiencia de la muerte los recursos, discernimiento, fortaleza, valor y compasión que requerían para enfrentar lo imposible en formas extraordinarias.
Algunos de los individuos con los que trabajé vivían en condiciones terribles: en hoteles infestados de ratas o en bancas de parques a espaldas del ayuntamiento de la ciudad. Eran alcohólicos, prostitutas y personas sin hogar que apenas sobrevivían en los márgenes de la sociedad. A menudo ofrecían un rostro de resignación o estaban molestos por haber perdido el control. Muchos habían perdido toda su confianza en la humanidad.
Algunos eran de culturas desconocidas para mí y hablaban idiomas que yo no entendía. Unos tenían una fe muy profunda que les permitía sobrellevar sus dificultades, mientras que otros más habían renunciado a la religión. Nguyen les tenía miedo a los fantasmas. Isaiah recibía el consuelo de las “visitas” de su difunta madre. Un padre hemofílico que contrajo el virus del VIH debido a una trasfusión de sangre; años antes había rechazado a su hijo homosexual. Al final de su vida, padre e hijo morían de sida, tendidos uno junto a otro, en una habitación compartida, y ambos estaban bajo el cuidado de Agnes, la esposa y madre.
Muchas personas con las que trabajé fallecieron poco después de haber cumplido los veinte años, cuando su vida comenzaba apenas. Pero también cuidé de Elizabeth, quien a los noventa y tres preguntaba: “¿Por qué la muerte ha venido tan pronto por mí?” Algunas gozaban de completa lucidez, otras ni siquiera recordaban su nombre. Unas estaban rodeadas del amor de sus familiares y amigos, otras se encontraban totalmente solas, sin el apoyo de sus seres queridos. Alex estaba tan confundido por la demencia que el sida trajo consigo que una noche salió a la escalera de incendios y murió congelado.
Atendimos a policías y bomberos que habían salvado un sinnúmero de vidas; a enfermeras que se habían hecho cargo del dolor y la desesperanza de otros; a médicos que habían declarado muertos a pacientes con la misma enfermedad que ahora devastaba su cuerpo; a personas con poder político, riqueza y un buen seguro de salud; y a refugiados con poco más que la camisa que les cubría las espaldas. Fallecían de sida, cáncer, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal o alzhéimer.
Para algunos, morir fue un gran don. Se reconciliaron con su familia, con la que habían perdido contacto desde tiempo atrás; expresaron libremente su amor y perdón, o hallaron la bondad y aceptación que habían buscado toda la vida. Otros volteaban a la pared, en un acto de apartamiento y desesperanza, y nunca regresaron.
Todos ellos fueron mis maestros.
Estos individuos me invitaron a presenciar el momento más vulnerable de su existencia y me permitieron acercarme personalmente a la muerte. Mientras eso ocurría, me enseñaron a vivir.
Nadie entiende de verdad la muerte. Como me dijo una mujer que estaba a punto de morir: “Veo las señales de salida mucho más claramente que tú”. En cierto sentido, nada te prepara para fallecer. Pero todo lo que has hecho en la vida, todo lo que te han hecho y todo lo que has aprendido puede servirte.
En un hermoso relato, el premio Nobel Rabindranath Tagore describe las serpenteantes veredas que había en su época entre las aldeas de la India. Dando saltos, guiados por su imaginación, un río sinuoso o una desviación hacia una hermosa vista, o con la intención de rodear una roca afilada, los niños descalzos describían trayectorias zigzagueantes por el campo. Cuando crecían, se ponían sandalias, asumían pesadas cargas y sus rutas se volvían rectas, angostas y con un destino preciso.
Yo caminé descalzo muchos años. No seguí un camino lineal en este trabajo; vagué sin rumbo fijo. Fue un viaje de continuo descubrimiento. Poseo escasa educación formal y jamás obtuve un título, salvo un certificado como rescatista de la Cruz Roja que seguramente ya expiró. Seguí el método Braille, de avanzar a tientas. Confié en mi intuición, en que escuchar es el modo más efectivo de crear vínculos, ofrecí el refugio del silencio y permití que mi corazón se abriera. Descubrí que éstos son los recursos más provechosos.
La muerte y yo nos hemos acompañado desde hace mucho tiempo. Mi madre murió cuando yo era un adolescente, y mi padre unos años después, aunque para entonces ya los había perdido. Ambos eran alcohólicos, de manera que mi infancia se caracterizó por años de caos, negligencia, violencia, lealtad mal entendida, culpa y vergüenza. Me volví experto en andar con pies de plomo, ser el confidente de mi madre, encontrar botellas de alcohol escondidas, confrontarme con mi padre, guardar secretos y crecer demasiado rápido. En cierto sentido, la muerte de mis padres fue un alivio para mí. Mi sufrimiento se volvió una espada de doble filo: crecí sintiéndome avergonzado, asustado, solo e indigno de amor, pero ese sufrimiento me ayudó a empatizar con el dolor de los demás, lo que me motivó a acercarme a situaciones que muchos otros tienden a eludir.
La práctica del budismo, con su énfasis en la temporalidad, el surgimiento y desaparición instantáneos de todas las experiencias concebibles, fue una temprana e importante influencia para mí. Hacer frente a la muerte se considera fundamental en la tradición budista; puede conseguir que la sabiduría y la compasión maduren y fortalecer nuestro compromiso con el despertar. La muerte es vista como una última etapa de desarrollo. Nuestras diarias prácticas de conciencia plena y compasión cultivan cualidades mentales, emocionales y físicas que nos preparan para encarar lo inevitable. La aplicación de estos eficaces medios me enseñó a no dejarme incapacitar por el sufrimiento de mis primeros años, sino a permitir que sentara en mí las bases de la compasión.
Cuando mi hijo Gabe iba a nacer, quise saber cómo dar a luz su alma. Me inscribí entonces en un taller de Elisabeth Kübler-Ross, la renombrada psiquiatra suiza, famosa por su innovadora labor sobre la muerte. Elisabeth había ayudado a muchos a dejar esta vida; supuse que podía enseñarme a invitar a ella a mi hijo.
Esta idea le fascinó y me tomó bajo su tutela. Al paso de los años me invitó a otros cursos, aunque no me instruía demasiado. Yo me sentaba en silencio al fondo de la sala y aprendí viéndola trabajar con personas al borde de la muerte o que lloraban pérdidas trágicas. En esencia, esto determinó la forma en que más tarde acompañé a la gente en el hospicio. Elisabeth era hábil, intuitiva y a menudo dogmática, pero me enseñó a amar sin reservas ni apego a las personas que uno sirve. La angustia en la sala era a veces tan agobiante que yo meditaba para tranquilizarme, o hacía prácticas de compasión con las que imaginaba que podía transformar el dolor que presenciaba.
Una noche lluviosa, después de un día particularmente difícil, estaba tan perturbado cuando regresé a mi habitación que caí de rodillas en el fango y rompí a llorar. Mis intentos por librar a los participantes de su aflicción no eran otra cosa que una estrategia de autodefensa, una forma de protegerme del sufrimiento.
Elisabeth llegó, me levantó y me llevó a su habitación a tomar café y fumar un cigarro. “Debes abrirte y dejar que el dolor pase por ti”, me dijo. “No es tuyo, no lo retengas”. Sin esta lección yo no habría podido estar presente, de una manera sana, en el sufrimiento que atestiguaría en las décadas siguientes.
Stephen Levine, poeta y maestro budista, fue otra figura que influyó en mi vida. Mi principal maestro y buen amigo durante treinta años, era un rebelde así como un guía intuitivo y auténtico que abrazó múltiples tradiciones espirituales sin adoptar el dogma de ninguna. Él y su esposa, Ondrea, fueron verdaderos pioneros que encabezaron una revolución apacible en el campo de la atención a los moribundos. Gran parte de lo que creamos en el Zen Hospice Project fue una expresión de sus enseñanzas.
Stephen me mostró que era posible reunir el sufrimiento que se había apilado en mi existencia, usarlo como materia prima y convertirlo alquímicamente en el combustible del servicio desinteresado, todo ello sin mayores aspavientos. Al principio seguí su ejemplo en mi trabajo, y a veces también en mi conducta, como suelen hacer los alumnos devotos. Él fue muy amable y generosamente me prestó su voz hasta que pude encontrar la mía.
¿Cómo llegamos al lugar donde nos encontramos? La vida se acumula, nos expone a oportunidades de aprendizaje y, si somos afortunados, prestamos atención.
Mientras viajaba por México y Guatemala a principios de mi treintena, me ofrecí a asistir a refugiados centroamericanos que habían sufrido grandes privaciones y presencié muertes horribles. De regreso a San Francisco, en la década de 1980, la crisis del sida azotaba con fuerza; cerca de treinta mil residentes de esa ciudad recibieron un diagnóstico de VIH.3 Yo trabajé en el frente de batalla como asistente doméstico de salud y cuidé a muchos amigos que fallecieron a causa de ese virus devastador.
Pronto quedó claro que mi reacción individual no sería suficiente. Así, en 1987 me sumé a mi querida amiga Martha deBarros y otras personas para iniciar el Zen Hospice Project. De hecho, la creación de este lugar fue idea de Martha, una idea muy brillante por cierto. Ella fue la madre de ese programa, gracias a los auspicios del San Francisco Zen Center.
El Zen Hospice Project fue el primer hospicio budista en Estados Unidos, una fusión de introspección espiritual y acción social práctica. Consideramos que había un empalme natural entre los practicantes del zen que cultivaban un “corazón oyente” por medio de la meditación y las personas que necesitaban ser oídas en su agonía. No teníamos una meta clara e hicimos pocos planes, pero al final instruimos a un millar de voluntarios. Aunque las historias que contaré aquí son sobre todo de mis propios encuentros, ninguna persona en particular creó el Zen Hospice; fuimos todos. Ésta es una comunidad de grandes corazones comprometidos con un propósito común que respondía a un llamado a servir.
Pese a que quisimos valernos de la sabiduría de la tradición zen, con dos mil quinientos años de antigüedad, nunca nos interesó impulsar ningún dogma ni promover una forma de morir estrictamente budista. Mi lema era: “Acérquense a ellos donde están”. Alentaba a nuestros cuidadores a que ayudaran a los pacientes a descubrir qué necesitaban. Rara vez enseñamos a alguien a meditar. Tampoco imponíamos nuestras ideas sobre la muerte; dábamos por supuesto que los individuos a los que servíamos nos mostrarían cómo debían morir. De este modo creamos un ambiente grato y receptivo en el que los residentes se sentían queridos y apoyados, y en libertad de explorar quiénes eran y en qué creían.
Yo aprendí que las actividades propias del cuidado a los enfermos son muy ordinarias: haces una sopa, das un masaje de espalda, cambias sábanas sucias, suministras las medicinas, escuchas las historias de toda una vida que ahora llega a su fin, brindas una presencia serena y afectuosa. Nada de esto es especial; en realidad, es simple bondad humana.
Pero pronto descubrí que, entendidas como una práctica de conciencia, esas actividades diarias pueden hacernos despertar de nuestras ideas fijas y hábitos de negación. Así seamos quienes tendemos la cama o los que estamos confinados a ella, debemos enfrentar la incierta naturaleza de la vida. De esta forma tomamos conciencia de la verdad fundamental de que todo viene y se va: cada pensamiento, cada encuentro amoroso, cada vida. Vemos que la muerte está presente en la vida de todo. Resistirse a esta verdad produce dolor.
Otras experiencias capitales determinaron cómo hago frente al sufrimiento y moldearon mi comprensión de lo que la muerte puede enseñarnos sobre la vida. Me uní a otros líderes espirituales para adentrarme en el sufrimiento humano cuando participé dirigiendo un excepcional retiro en Auschwitz-Birkenau. Tutelé grupos de desconsuelo, orienté a incontables personas aquejadas de enfermedades terminales, impartí retiros para individuos con males que ponían en peligro su vida y celebré numerosas ceremonias fúnebres, quizá demasiadas.
En medio de todo eso tuve cuatro hijos, a los que ayudé a convertirse en adultos respetables que ahora tienen sus propios hijos. Puedo asegurar que educar a cuatro adolescentes fue mucho más difícil que asistir a pacientes agonizantes.
En 2004, fundé el Metta Institute para fomentar un cuidado atento y compasivo en las últimas etapas de la existencia. Reuní a maestros destacados, como Ram Dass, Norman Fischer, la doctora Rachel Naomi Remen y otros, para establecer una planta docente de categoría mundial. Nuestro proyecto quiere dejar como legado reivindicar el alma y restaurar una relación de afirmación de la vida. Hemos capacitado, hasta ahora, a cientos de profesionales de la salud y creado una red nacional de médicos, educadores y defensores de individuos con dolencias que ponen en peligro su vida.
Por último, hace varios años enfrenté una crisis personal de salud, un infarto que me puso cara a cara con la mortalidad. Esta experiencia me enseñó que la perspectiva desde el otro lado de las sábanas es muy diferente. Despertó en mí aún más empatía con las dificultades que he visto padecer a mis alumnos, pacientes, amigos y familiares.
Es muy común que en la vida lleguemos más lejos de lo que creímos, y cruzar ese límite nos impulsa a la transformación. Alguien dijo una vez: “La muerte no llega a ti, sino a quien los dioses preparan”. Siento que esto es cierto. La persona que soy ahora, que vive dentro de este relato, no es precisamente la misma que morirá en unos años; la vida y la muerte me harán cambiar. Seré distinto en formas fundamentales. Para que algo nuevo emerja en nosotros debemos estar abiertos al cambio.
La sociedad hoy está más abierta que antes a hablar de la muerte. Hay más libros sobre el tema, los centros de cuidados paliativos se han incorporado formalmente a la atención a la salud y disponemos de leyes avanzadas respecto al cuidado que reciben los enfermos terminales. La muerte asistida por un médico ya es legal en varios estados de Estados Unidos, así como en otros países.
Sin embargo, aún predomina la visión de que morir es un suceso médico y que lo más que podemos esperar es extraer lo mejor de una mala situación. He visto sufrir a personas que se acercan a la muerte sintiéndose víctimas de las circunstancias, de las consecuencias negativas de factores que escapan de su control o, peor todavía, que creen haber sido las únicas causantes de sus problemas. Demasiada gente muere con angustia, culpa y temor. Nosotros podemos hacer algo para impedirlo.
Una vida iluminada por la certeza de la muerte anima tus decisiones. La mayoría de nosotros esperamos morir en casa rodeados de nuestros seres queridos y reconfortados por lo que conocemos,4 pero es muy raro que esto suceda. Aunque siete de cada diez personas aseguran que preferirían fallecer en casa, setenta por ciento de ellos mueren en un hospital, hogar de reposo o centro de salud.5
El lugar común dice: “Morimos como vivimos”. Sé por experiencia que esto no es del todo cierto. Pero supongamos que lleváramos una vida atenta a lo que la muerte puede enseñarnos en vez de querer evitar lo inevitable. Podemos aprender mucho de cómo vivir plenamente cuando accedemos a acercarnos a la muerte.
Supongamos que dejáramos de fraccionar la muerte y de separarla de la existencia. Imagina que consideráramos la muerte como una última etapa de desarrollo, que ofrece una oportunidad de transformación sin precedentes. ¿Seríamos capaces de ver a la muerte como si se tratara de una maestra consumada para preguntarle cómo debemos vivir?
El lenguaje que empleamos desempeña un papel de importancia en nuestra relación con la muerte y el morir. A mí no me gusta usar la expresión los agonizantes Morir es una experiencia por la que pasamos, no nuestra identidad. Tal como ocurre con otras generalizaciones, cuando agrupamos en un mismo conjunto a todas las personas que pasan por una experiencia particular, perdemos de vista la singularidad de la experiencia y lo que cada individuo puede ofrecer.
Morir es un acto inevitable e íntimo. Yo he visto a personas comunes y corrientes desarrollar al final de su existencia discernimientos muy profundos y pasar por un impresionante proceso de transformación del que emergen como individuos mejores, más plenos y mucho más auténticos que antes, cuando se consideraban seres restringidos y aislados. Éste no es un final feliz de cuento de hadas que contradiga el sufrimiento previo, sino una forma de trascender la tragedia. El descubrimiento de esta capacidad ocurre regularmente en los últimos meses, días o hasta minutos de vida.
“Demasiado tarde”, podrías decir y quizá yo estaría de acuerdo contigo; pero lo valioso de esto no es por cuánto tiempo esos individuos disfrutaron de tal experiencia, sino la posibilidad de que esta transformación exista.
Las lecciones de la muerte están al alcance de todos los que decidan aproximarse a ella. Yo he visto abrirse el corazón, no sólo de las personas que están a punto de morir, sino también de sus cuidadores. Ellos hallaron en su interior un amor profundo que no sabían que tenían; descubrieron una profunda confianza en el universo y en la bondad de la humanidad que no los abandonó nunca, pese al sufrimiento con que tropezaron.
Si esa posibilidad existe al momento de morir, existe también aquí y ahora.
La exploración de ese potencial es en lo que nos sumergiremos juntos a lo largo de estas páginas: la innata capacidad de amor, confianza, perdón y paz que vive dentro de cada uno de nosotros. Este libro nos recordará algo que ya sabemos, algo que las grandes religiones tratan de explicar, pero que suele perderse en la interpretación. La muerte es mucho más que un suceso médico; es un momento de desarrollo, un proceso de transformación. Nos abre a las más profundas dimensiones de nuestra humanidad. Despierta presencia, una intimidad con nosotros mismos y con todo lo vivo.
Las grandes tradiciones espirituales y religiosas cuentan con un extenso número de nombres para lo innombrable: Dios, el Absoluto, la Naturaleza, el Ser Auténtico. Todos estos nombres son demasiado reducidos; de hecho, todos estos nombres son dedos que apuntan a la luna. Te invito a traducir los términos que empleo de tal manera que te ayuden a entrar en contacto con lo que conoces y en lo que más confías en el fondo de tu corazón.
Usaré el simple término ser para referirme a aquello que es más amplio y profundo que nuestra personalidad. En el centro de todas las enseñanzas espirituales reside la comprensión de que ese ser es nuestra naturaleza benévola fundamental. Nuestro concepto de nosotros mismos, nuestro modo usual de experimentar la vida, es adquirido. El condicionamiento que tiene lugar mientras crecemos y nos desarrollamos puede esconder nuestra bondad innata.
El ser posee ciertos atributos o cualidades esenciales que están latentes en cada uno de nosotros. Esas cualidades nos ayudan a madurar, a ser más eficaces y productivos; consuman nuestra humanidad y aportan riqueza, belleza y capacidad a nuestra vida. Tales cualidades puras incluyen el amor, la compasión, la fortaleza, la paz, la claridad, la satisfacción, la humildad y la ecuanimidad, por citar unas cuantas. A través de prácticas como la contemplación y la meditación podemos serenar nuestra mente, corazón y cuerpo y, por tanto, volver más aguda y fina nuestra facultad para percibir las experiencias. En la quietud podemos advertir la presencia de esas cualidades innatas. Son algo más que estados emocionales, aunque es probable que al principio las sintamos como emociones. Quizá sea más útil concebirlas como nuestro sistema interior de orientación, el cual puede procurarnos una mayor sensación de bienestar.
Estos aspectos de nuestra naturaleza esencial son tan inseparables del ser como la humedad lo es del agua. Dicho de otra forma, tenemos todo lo que necesitamos para este viaje. Todo existe dentro de nosotros. No es necesario que seamos especiales para acceder a nuestras cualidades innatas y utilizarlas en beneficio de una mayor libertad y transformación.
Formulé por primera vez las cinco invitaciones en una servilleta, a diez mil metros de altura, sobrevolando Kansas. Iba a reunirme con otros pensadores en el campus de la Universidad de Princeton para colaborar en un documental de seis horas sobre la muerte en Estados Unidos, titulado On Our Own Terms. La sala estaría llena de distinguidos expertos en salud, defensores de la muerte asistida, promotores de cambios al seguro Medicare y un obstinado grupo de periodistas. Nadie querría oír ahí retórica budista. Bill Moyers, el productor del documental, me llevó aparte y me preguntó si podía referirme a la esencia de acompañar a los moribundos.
Cuando llegó mi turno de hablar, saqué la servilleta sobre la que había garabateado durante el vuelo.
No esperes.
Acepta todo, no rechaces nada.
Pon todo tu ser en la experiencia.
Busca un lugar de reposo en medio de la agitación.
Cultiva una mentalidad de no saber.
Estas cinco invitaciones son mi intento de honrar las lecciones que he aprendido al sentarme junto a la cama de tantos moribundos. Son cinco principios interrelacionados que están impregnados de amor. Me han servido como una guía para lidiar con la muerte, pero resulta que son igualmente relevantes para llevar una vida íntegra. Pueden aplicarse con la misma efectividad a personas que enfrentan todo tipo de crisis y transiciones, desde un cambio de ciudad, la formación o ruptura de una relación íntima o hasta acostumbrarse a vivir sin los hijos en casa.
Concibo estas invitaciones como cinco prácticas ilimitadas que se pueden explorar y profundizar sin cesar. Poseen poco valor como teorías; para ser debidamente comprendidas tienen que vivirse y consumarse a través de la acción.
Una invitación es una solicitud a asistir a un acto particular o a participar en él. El acto es tu vida, y este libro es una invitación a que estés plenamente presente en cada uno de los aspectos de tu existencia.
La primera invitación
No esperes
Todo lo que hemos hecho en nuestra vida nos convierte en lo que somos cuando morimos. Y todo, absolutamente todo cuenta.
SOGYAL RINPOCHE1
Jack fue adicto a la heroína durante quince años y vivía en su coche. Creyendo que tenía un resfriado, un día se presentó en la sala de urgencias del Hospital General de San Francisco. Se le diagnosticó cáncer de pulmón. Tres días después se mudó al Zen Hospice Project. Nunca regresó a su automóvil.
Llevaba un diario que ocasionalmente compartía conmigo y otros voluntarios. Escribió en él:
Aplacé las cosas durante muchos años. Supuse que siempre tendría tiempo en abundancia. Al menos logré terminar ya un proyecto importante: mi curso como mecánico de motocicletas. Ahora me dicen que me quedan menos de seis meses de vida. Los voy a decepcionar. Duraré mucho más que eso…
¿Pero a quién engaño? La verdad es que estoy asustado, enojado, cansado y confundido. Tengo apenas cuarenta y cinco años y me siento como de ciento cuarenta y cinco. ¡Quiero hacer tantas cosas, pero ahora ni siquiera tengo tiempo para dormir!
Cuando una persona está muriendo, es fácil que reconozca que cada minuto, cada respiración cuenta. Lo cierto es que la muerte siempre está con nosotros, es un aspecto esencial de la vida. Todo cambia sin cesar, nada es permanente. Esta idea puede alarmarnos o inspirarnos; si escuchamos con atención, el mensaje que oímos es: No esperes.
“El problema con la palabra paciencia”, dice el maestro zen Suzuki Roshi, “es que implica que esperamos algo para poder mejorar, esperamos que ocurra algo bueno. Una palabra más atinada para esta cualidad es constancia, la capacidad de persistir en lo que es real un momento tras otro”.2
Aceptar que es inevitable que todas las cosas terminen nos alienta a no esperar para vivir cada momento en una forma profundamente comprometida. Dejamos de desperdiciar la vida en actividades sin sentido. Aprendemos a no aferrarnos a nuestras opiniones y deseos, y ni siquiera a nuestra identidad. En lugar de depositar nuestras esperanzas en un futuro mejor, nos concentramos en el presente y en agradecer lo que tenemos frente a nosotros justo ahora. Decimos “Te quiero” más seguido, porque nos damos cuenta de la importancia de la conexión humana. Nos volvemos más buenos, compasivos e indulgentes.
No esperes es un camino a la realización y un antídoto contra el sufrimiento.
1. La puerta a la posibilidad
Aunque decirlo es casi banal, debe subrayarse continuamente: todo es creación, todo es cambio, todo es flujo, todo es metamorfosis.
HENRY MILLER1
Mientras le limpiaba la espalda, Joe me miró por encima del hombro y me dijo con resignación:
—Jamás pensé que sería así.
—¿Qué cosa? —pregunté.
—Morir.
—¿Cómo pensaste que sería?
Suspiró:
—En realidad nunca lo pensé.
La pena que le causaba a Joe no haber reflexionado jamás respecto a su mortalidad era una causa de sufrimiento mayor que su cáncer terminal de pulmón.
El gran maestro zen Seung Sahn, de nacionalidad coreana, debe su fama a la frase: “Muere pronto”. ¡Qué irónica llamada de atención!
La muerte es el elefante en la habitación, una verdad que todos conocemos, pero de la que hemos acordado no hablar. Intentamos mantenerla a prudente distancia. Proyectamos en ella nuestros peores temores, nos da risa, tratamos de manejarla con eufemismos, la esquivamos cuando es posible o la evitamos por completo en la conversación.
Podemos huir, pero no escondernos de ella.
Existe un antiguo mito babilónico, “Cita en Samarra”, que W. Somerset Maugham recuperó en su obra de teatro Sheppey. Un mercader de Bagdad envía a su sirviente al mercado a comprar provisiones, pero éste regresa poco después con las manos vacías, pálido y temblando de miedo. Le cuenta a su jefe que una mujer tropezó con él en la multitud. Cuando la vio de cerca descubrió que era la Muerte.
—Me miró y me hizo un gesto amenazador —dice el sirviente—. ¡Présteme su caballo para huir de esta ciudad y evitar mi destino! Iré a Samarra; la Muerte no me hallará ahí.
El mercader le prestó su caballo. El sirviente partió como bólido en medio de una furia salvaje.
Más tarde, el mercader va a hacer sus compras al mercado. Encuentra ahí a la Muerte y le pregunta por qué amenazó a su siervo.
—No fue un gesto de amenaza —replica ella—, sino de asombro. Me sorprendió verlo en Bagdad porque esta noche tengo con él una cita en Samarra.2
Como en el caso de Joe, cuando fingimos desconocer la inevitabilidad de la muerte, ésta nos toma por sorpresa. Pero aun si corremos en la dirección contraria, siempre llegaremos a su puerta. La muerte nos parece repentina sólo cuando no hemos percibido las señales escondidas a simple vista.
Imaginamos sobre todo que llegará después; no tiene sentido preocuparse por ella ahora. “Después” produce la cómoda ilusión de una distancia segura. Pero el cambio constante, la temporalidad, no sucede después; ocurre justo ahora. El cambio es la norma.
Nos exponemos a decepcionarnos enormemente cuando nos apegamos a la esperanza de que las cosas no cambiarán nunca. Ésta es una expectativa de la vida muy poco razonable. Cuando yo era adolescente, mi padre me recordaba a menudo: “Disfruta cada momento, se va en un abrir y cerrar de ojos”. Yo no le creía. Años después murió mi madre; y no tuve la oportunidad de despedirme, como me hubiera gustado, de decirle que la quería. Había vivido en una especie de sueño. Viví muchos años agobiado por ese pesar.
George Harrison dijo la verdad cuando cantó: “All things must pass” (Todas las cosas deben pasar). Este momento da paso al siguiente. Todo se desvanece ante nuestros ojos, y eso no es un truco de magia, es una realidad de la vida. La temporalidad es una verdad esencial entretejida en la trama misma de la existencia. Es ineludible, perfectamente natural y nuestra más constante compañera.
Un ruido viene y se va. Un pensamiento aparece y llega rápidamente a su fin. Miradas, sabores, olores, sensaciones, sentimientos, todo es lo mismo: temporal, efímero, fugaz.
Mi cabello rubio se esfumó hace mucho tiempo. La gravedad se ha salido con la suya en mí: mis músculos son más débiles, mi piel tiene menos elasticidad, mis funciones físicas son más lentas. Esto no es un error. Forma parte del proceso natural del envejecimiento.
¿Dónde está mi infancia? ¿Dónde mi encuentro amoroso de anoche? Todo lo que hoy está aquí será sólo un recuerdo mañana. Racionalmente, podemos entender que el preciado jarrón de nuestra madre caerá de la repisa algún día, que el coche se descompondrá y que a quienes queremos morirán. Es nuestro deber trasladar esa comprensión desde nuestro intelecto hasta lo más profundo de nuestro corazón.
La evolución arroja luz sobre esta ley inmutable cuando revela el cambio en escalas muy diferentes, de lo micro a lo macro. La amplificación de un microscopio electrónico revela la milagrosa estructura de una célula humana: el núcleo, el campo oscilatorio, las ondas del ritmo, los protones, los neutrones y hasta partículas más pequeñas todavía en constante flujo, que viven y mueren momento a momento.
Al mirar por el telescopio Hubble observamos la misma dinámica. Nuestro universo, el cual se encuentra en permanente expansión, está sujeto al mismo proceso. Cierto, los planetas viven más que las células humanas. Es probable que el sol continúe como hasta ahora durante miles de millones de años, pero la temporalidad es una característica incluso de las más grandes galaxias. Éstas cobran forma a partir de enormes nubes de gas, los átomos se unen y en algún momento se crean estrellas; con el paso del tiempo, algunas de ellas desaparecen y otras explotan. Al igual que nosotros, las galaxias nacen, viven cierto periodo y mueren.
Un amigo y yo iniciamos hace unos años un pequeño curso para niños en edad preescolar, de entre tres y cinco años. Ocasionalmente los llevábamos al bosque para que buscaran “cosas muertas”. Este juego les encantaba; recolectaban gustosamente hojas caídas, ramas rotas, una pieza oxidada de un coche y a veces los huesos de un cuervo o un animal pequeño. Después tendíamos esos descubrimientos en una gran lona azul en medio de una arboleda de abetos y les pedíamos a los niños que hablaran de ellos.
A su corta edad no tenían miedo, sólo curiosidad. Examinaban cada objeto con atención, lo frotaban entre sus dedos, lo olían; exploraban las “cosas muertas” en forma cercana y personal y luego compartían sus pensamientos.
A veces inventaban las más maravillosas historias sobre un objeto. Que una pieza oxidada había caído de una estrella o nave espacial, o que una hoja había sido utilizada como cobija por un ratón hasta que llegó el verano y ya no fue necesaria.
Un niño dijo una vez: “Pienso que las hojas que caen de los árboles son muy buenas; dejan espacio para que otras crezcan. Sería triste que los árboles no pudieran tener hojas nuevas”.
Aunque asociamos la temporalidad principalmente con la tristeza y los finales, no tiene que ver sólo con la pérdida. En el budismo, la temporalidad suele llamarse “ley del cambio y la transformación”. Estos dos principios correlacionados proporcionan equilibrio y armonía. Así como existe la “disolución” constante, también existe la “transformación” constante.
Dependemos de la temporalidad. El resfriado que tienes hoy no durará siempre. Esta cena aburrida llegará a su fin. Las abyectas dictaduras se desmoronan, reemplazadas por democracias florecientes. Incluso los árboles viejos quedan reducidos a cenizas para que puedan nacer nuevos. Sin temporalidad, la vida sencillamente no existiría. Sin temporalidad, tu hijo no podría dar sus primeros pasos ni tu hija crecer e ir a su baile de graduación.
Como la afluencia de grandes ríos, nuestra vida es una serie de diferentes momentos que se unen para crear la impresión de un continuo. Pasamos de la causa al efecto, de un suceso a otro, de un punto al siguiente, de un estado de existencia a otro; y esto da la impresión de que nuestra vida es un movimiento continuo y unificado. Pero en realidad no lo es. El río de ayer no es el mismo de hoy. Como dicen los sabios: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”.3
Cada momento nace y muere. Y en un sentido muy real, nosotros nacemos y morimos con él. Toda esta temporalidad es prodigiosa. En Japón la gente celebra cada primavera, la breve pero abundante aparición de las flores del cerezo. En Idaho, fuera de la cabaña donde enseño, las flores azules de lino viven un solo día. ¿Por qué parecen mucho más espléndidas que las de plástico? La fragilidad, brevedad e incertidumbre de su vida nos cautiva, nos invita a la belleza, el asombro y la gratitud.
Creación y destrucción son las dos caras de la misma moneda.
En 1991, el Dalai Lama visitó San Francisco. Preparando su llegada, los monjes tibetanos hicieron un mandala de arena en el Asian Art Museum del Golden Gate Park. Sirviéndose de pequeños embudos, depositaron en el suelo cristales de colores hasta que formaron un intrincado diseño. Esta obra de arte sacro describía el Kalachakra, o Rueda del Tiempo, y tenía un diámetro de 1.80 metros. Los monjes dedicaron muchos días de incansable trabajo para terminarla.
Poco después de haber concluido ese mandala, un día una mujer trastornada saltó el cordón que rodeaba a la frágil creación. Pasó sobre ella como un tornado, pateó la arena y destruyó completamente la meticulosa obra de los monjes.
Las autoridades del museo y el personal de seguridad se escandalizaron. Capturaron a la mujer, llamaron a la policía y la hicieron arrestar.
No obstante, los monjes permanecieron imperturbables. Aseguraron a las autoridades del museo que harían con gusto otro mandala; la destrucción de ése había sido prevista de todas formas para una semana después, en una ceremonia de disolución. Lanzaron tranquilamente desde el puente Golden Gate la arena del mandala destruido y empezaron de nuevo.
El venerable Losang Samten, líder de los monjes que pintaron la arena, dijo a los reporteros: “No sentimos ninguna negatividad. No sabemos cómo juzgar los motivos de esa mujer. Rezamos por ella con amor y compasión”.4
Para ellos, el mandala había cumplido su propósito. Su creación y destrucción habían perseguido desde el principio dar una lección sobre la naturaleza de la vida.
El personal del museo veía el mandala como una irreemplazable obra de arte, un objeto precioso. Para los monjes era un proceso cuyo valor y belleza se derivaban de su enseñanza sobre la temporalidad y el no apego.
En un sentido más ordinario, tenemos la misma experiencia que esos monjes cuando cocinamos. A mí me encanta hacer pan: medir los ingredientes, mezclarlos, hacer malabares con los moldes, amasar la mezcla, verla inflarse, hornear el pan, cortar la hogaza y untar cada rebanada con mantequilla. Luego, el pan se acaba. En una breve celebración de la temporalidad, compartimos y consumimos con deleite todos los alimentos que preparamos.
Al principio, entender la temporalidad suele producir mucha ansiedad. En respuesta, tratamos de hacer que las cosas sean sólidas y seguras. Nos empeñamos en adecuar las condiciones de nuestra vida, en manipular las circunstancias para que podamos ser felices.
A mí me gusta permanecer acostado en la cama, en particular durante una fría mañana de invierno. Las sábanas son suaves y cálidas. Mi cuerpo está descansado y disfruta de refugiarse bajo las cobijas. Mi mente está en paz antes de precipitarse a las tareas del día. Por un momento, todo está bien en el mundo. Ése es un momento de perfección.
De repente, tengo que ir a orinar.
Luego de un instante de resistencia, corro al baño. Tras alcanzar el temporal alivio de la liberación, regreso de un salto bajo las cobijas con la esperanza de volver a crear la perfección. Pero no consigo que todo sea nuevamente como un momento antes. No puedo crear condiciones capaces de brindarme una felicidad duradera resistente al cambio.
Como la mayoría, aprecio las cosas buenas. Me cuento entre los afortunados que disponen de suficiente comida; tengo una familia que me apoya y amigos excelentes, una vida de considerable alegría y tranquilidad. No abogo por un estilo de vida ascético. Hablo de aprender a vivir en armonía con el cambio constante.
Usualmente buscamos la felicidad tratando de disponer el mundo de tal forma que nos encontremos con las cosas placenteras y evitemos las desagradables. Esto parece muy natural, ¿no es así?
Nos engañamos, porque a veces podemos manipular las condiciones de nuestra vida para que nos ofrezcan una felicidad temporal. En el momento esto produce una sensación grata, pero tan pronto como ese momento pasa buscamos la siguiente experiencia satisfactoria. De ese modo nos convertimos en “fantasmas hambrientos”, esos personajes de la tradición budista, de vientre prominente, cuello largo y delgado y una boca minúscula imposible de satisfacer.
La verdad de la vida es que el cambio es su única constante. Cuando lo pensamos con atención, ¿hay algo más?
No vivir en armonía con esta verdad nos causa un sinfín de sufrimientos. Refuerza nuestra ignorancia y produce los hábitos del antojo, la defensa y el pesar. Estos hábitos se consolidan en el carácter y cobran un poderoso impulso que con frecuencia adoptan la forma de obstáculos para la paz al momento de morir.
Un día llegaron a verme a mi pequeña oficina del Zen Hospice Project tres grandes y formidables judías de mediana edad. Eran hermanas. Una de ellas era una poderosa asesora política del gobierno de la ciudad. Su madre agonizaba y su médico, especialista en cáncer cerebral, las envió conmigo.
Empecé a explicarles la calidad de nuestros servicios de atención, lo que hacíamos, que respetábamos las creencias de todos, pero me di cuenta de que nada de eso las convencía. Sólo reparaban en la escasa decoración y el limitado espacio de mi oficina, donde apenas cabíamos.
Linda, la asesora, preguntó con franqueza:
—¿Por qué habríamos de traer a nuestra madre aquí? Llevémosla a una bonita habitación del Fairmont Hotel y contratemos cuidadores que estén con ella todo el día. ¿Por qué no habríamos de hacer eso cuando nos lo podemos permitir?
—¡Desde luego que pueden hacerlo! —contesté—. Y yo podría recomendarles a algunas personas para que les ayuden —hice una pausa para tomar un folleto con fotos de nuestro hospicio y añadí—: ¿Pero puedo pedirles una cosa? Enséñenle estas fotos a su mamá para que vea este lugar y saber qué opina.
Cuando se fueron, pensé que jamás volvería a ver a esas tres mujeres, pero cuarenta y cinco minutos después sonó el teléfono. Reconocí de inmediato la voz enérgica y tajante de Linda.
—Mi madre quiere verlo —me dijo.
Yo había sido convocado. Fui a la habitación de la madre en uno de los mejores hospitales de San Francisco. Encontré ahí no sólo a las tres hijas, sino también a su rabino, el especialista en cáncer cerebral de la madre y un psiquiatra. La presión era enorme.
Me presenté con la madre, Abigail. Estaba tranquilamente sentada en la cama y hojeaba el folleto; me hizo todo tipo de preguntas.
—¿Puedo llevar mi vajilla de porcelana?
—¡Claro! Puede traer una parte —respondí.
—¿Y mi mecedora? ¡Adoro mi mecedora!
—Sí, puede traer su mecedora.
De repente se congeló:
—¡Un momento! ¿No hay baño privado en mi habitación? ¿Quiere usted que atraviese todo el pasillo para ir al baño?
La miré a los ojos:
—¿Se levanta mucho al baño en estos momentos?
Ella se hundió en su almohada.
—No, no voy al baño. Ya no puedo caminar. —Se volvió entonces hacia sus hijas y dijo—: Quiero ir con él.
Creo que lo que le agradó a Abigail fue que no me impacienté de que fuera tan quisquillosa ni intenté hacerla cambiar. Ella apreció mi honestidad, podía confiar en ella. No tenía idea de cómo atravesar su proceso de morir, pero creyó que yo sí. Supo que se sentiría a salvo con nosotros.
Se mudó al hospicio al día siguiente, se quedó una semana y luego falleció. Sus hijas estaban junto a su cama cuando murió.
Abigail cambió de actitud cuando accedió a aceptar la verdad que tenía justo ante ella; a ser honesta, no renegar de esa verdad ni ignorarla. Reconoció que ella era temporal y que todas las condiciones de su vida se hallaban en estado de cambio. Se puso en sintonía con la ley del cambio y la transformación.
Llamar por su nombre a las cosas que suceden en nuestro presente es muy eficaz. En vez de aferrarnos al pasado, nos ponemos en sincronía con la verdad de nuestras circunstancias presentes y podemos dejar de pelear.
¿Por qué esperar hasta la muerte para estar libres de dificultades?
La temporalidad nos da una lección de humildad. La muerte es absolutamente segura, pero la forma en que se manifestará resulta por completo impredecible. Tenemos poco control sobre eso. Este apuro puede hacer que nos encojamos de miedo o podemos elegir una respuesta distinta.
El don de la temporalidad es que nos pone justo en el aquí y ahora. Sabemos que el nacimiento terminará en la muerte; reflexionar en esto puede hacer que saboreemos el momento, que impregnemos nuestra vida de apreciación y gratitud. Sabemos que el fin de toda acumulación es la dispersión; reflexionar en esto puede ayudarnos a practicar la sencillez y a descubrir lo que tiene verdadero valor. Sabemos que todas las relaciones terminarán en separación; reflexionar en esto puede impedir que nos sintamos abrumados por el dolor e inspirarnos a distinguir entre el amor y el apego.
Ser conscientes del cambio constante puede prepararnos para el hecho de que el cuerpo morirá un día. Sin embargo, un beneficio inmediato de esa reflexión es que aprendemos a estar más relajados con la temporalidad, hoy. Cuando aceptamos la temporalidad, cierta gracia entra a nuestra vida. Podemos atesorar experiencias; podemos sentir profundamente, sin aferrarnos. Estamos en libertad de saborear la vida, de sentir completamente la textura de cada momento que pasa, sea de tristeza o de alegría. Cuando comprendemos en un nivel profundo que la temporalidad está en todas las cosas, aprendemos a tolerar más el cambio. Nos volvemos más agradecidos y flexibles.
En “Living and Dying: A Buddhist Perspective”, Carol Hyman escribió: “Si aprendemos a abandonarnos a la incertidumbre, a confiar en que nuestra naturaleza básica y la del mundo son iguales, el hecho de que las cosas no sean sólidas y fijas deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad liberadora”.5
Todo decae; eso es cierto para nuestro cuerpo, nuestras relaciones, para toda la vida. Sucede todo el tiempo, no sólo al final, cuando cae el telón. Reunirse significa inevitablemente separarse. No te preocupes; ésa es la naturaleza de la vida.
Nuestra existencia no es sólida ni fija. Saberlo íntimamente es lo que nos prepara para la muerte, para las pérdidas de cualquier tipo, y lo que nos permite aceptar por completo el cambio constante. Somos no sólo nuestro pasado, también somos aquello en lo que nos transformamos. Podemos liberarnos de rencores, podemos perdonar, podemos deshacernos del resentimiento y la congoja antes de morir.
No esperes. Todo lo que necesitamos está justo ante nosotros. La temporalidad es la puerta a la posibilidad. En aceptarla reside la verdadera libertad.
2. Presencia y desaparición
Sé un aprendiz de la curva de tu propia desaparición.
DAVID WHYTE1
Los aparatos de uso más común en hospitales para percibir la muerte son unos monitores semejantes a televisiones que siguen el paso de la respiración con un pitido electrónico y que rastrean el pulso del corazón con una gráfica que sube y baja. Cualquiera que haya presenciado un drama médico ha visto una escena de un individuo o un doctor que, con valentía, intenta salvar una vida mediante la resucitación cardiopulmonar o la administración de electrochoques con un desfibrilador sobre el reacio corazón de un paciente en una lucha infructuosa contra la línea horizontal. Esta temida línea es lo que las familias aguardan en los hospitales. Con un tono constante y agudo, el monitor anuncia la ausencia de actividad en el cuerpo; en efecto, la muerte se ha consumado.
Por desgracia, estamos tan distanciados de la experiencia real de la muerte que a menudo los familiares observan la defunción en una pantalla, en lugar de mirar a los ojos a su ser querido, o en lugar de sentirla visceralmente en su propio cuerpo.
No obstante, existen señales de la llegada de la muerte más sutiles que el pitido de un monitor. Son señales que nos unen en vez de alejarnos. Señales que nos hacen participar en lugar de inducirnos a esperar.
En el sudeste asiático es común que, como parte de su educación, los jóvenes entren a la vida monástica por un periodo de un año, que podría convertirse en toda una vida. Cuando se incorporan a la comunidad, se les rapa ritualmente y se les da su túnica de novicios, de un vivo color azafrán. En ermitas en los bosques, esos jóvenes monjes reciben la instrucción de introducirse en la selva, sentarse a meditar y permanecer ahí hasta que sepan que ése es el lugar al que pertenecen.
Esta “pertenencia” que buscan los jóvenes monjes representa algo más que una mera membresía a cierta comunidad monástica. Se les alienta a reflexionar en una sensación fundamental de pertenencia, la cual implica la desaparición de las diferencias.