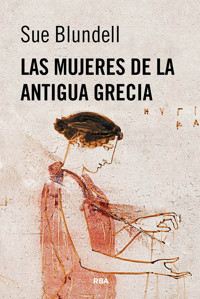
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
UNA PIEDRA ANGULAR DEL ESTUDIO DE LA MUJER EN EL MUNDO CLÁSICO A pesar de ser una parte fundamental para la rica sociedad de la antigua Grecia, las mujeres han sido tradicionalmente apartadas del relato histórico y cultural dominado por voces masculinas. Consciente de ello, la profesora Sue Blundell realiza un exhaustivo trabajo detectivesco para reconstruir cómo eran las vidas de estas mujeres, su estatus familiar, político, legal y religioso. Para ello no solo acude a fuentes directas de la época, sino que recurre al análisis de la mitología, la literatura, la filosofía y el arte. Eso sin perder de vista en ningún momento que este fresco histórico siempre hay un filtro Sorprende que este ensayo pionero haya permanecido inédito en español hasta ahora. Elegante en su construcción expositiva y temática, Las mujeres de la antigua Grecia ofrece una mirada penetrante, integral y completa sobre el tema como no existía antes ni se ha conseguido después.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Primera parte. Las mujeres en el mito
1. El mito: una introducción
2. El mito de la creación
3. Las diosas olímpicas: vírgenes y madres
4. Las mujeres en los poemas de Homero
5. Amazonas
Segunda parte. El periodo Arcaico
6. Las mujeres en una época de transición
7. Las mujeres y los poetas
8. Las mujeres como poetas: Safo
9. Mujeres en piedra
Tercera parte. El periodo Clásico
10. Cuerpos de mujer
11. Las mujeres ante la ley y la sociedad ateniense
12. La vida de las mujeres en la atenas clásica
13. Esparta y Gortina
14. Las mujeres y la religión
Cuarta parte. Ideas acerca de las mujeres en el periodo clásico
15. Las mujeres en el teatro
16. Las mujeres y los filósofos
17. Las mujeres en la escultura clásica
EPÍLOGO
18. El periodo Helenístico
Agradecimientos
Índice de ilustraciones
Bibliografía
Notas
Título original inglés: Women in Ancient Greece.
© del texto: Sue Blundell, 1995.
© de la traducción: María Antonia de Miquel Serra, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2025.
REF.: OBDO458
ISBN: 978-84-1098-184-3
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, el estudio de la antigua Grecia se ha centrado en las actividades políticas, militares y culturales de la mitad masculina de la población griega. En este aspecto, por supuesto, apenas difiere de los estudios sobre otras épocas históricas. Sin embargo, a lo largo de los últimos veinte años, viene cuestionándose desde sectores diversos que la visión de lo que en el pasado fue un área significativa de la experiencia humana quede limitada al varón.
Hoy al menos se reconoce que, mientras los hombres realizaban hazañas, creaban instituciones, producían objetos y cultura, gobernaban pueblos y, en términos generales, se ocupaban de aquellas actividades que solemos llamar historia, las mujeres hacían también indefectiblemente algo, aunque solo fuese parir más hombres y más mujeres que facilitarían que todo aquello se llevase a cabo.
(Fox-Genovese, 1982, p. 6)
Lo que hacían las mujeres —y lo que les hacían a ellas— es algo que en la actualidad recibe cada vez una mayor atención por parte de los historiadores que estudian diversas sociedades históricas, entre ellas la antigua Grecia. Desde 1975, fecha en que Sarah Pomeroy publicó su innovador trabajo Diosas, rameras, esposas y esclavas, han aparecido innumerables libros y artículos que indagan en diferentes aspectos de las vidas y la representación de las mujeres en el mundo griego antiguo, y recientemente el foco de atención se ha ampliado hasta abarcar asuntos relativos a las relaciones entre los sexos. Sin embargo, existen pocos estudios generales sobre este tema. En mi intento de paliar esta carencia me han resultado de inmensa ayuda la dedicación, la labor investigadora y el pensamiento innovador de los muchos estudiosos que me han precedido.
A grandes rasgos, este libro pretende llenar el hueco que las mujeres, y su relación con los hombres, deberían haber ocupado en las historias generales de la antigua Grecia. Antes de abordar la compleja cuestión de a qué nos referimos cuando hablamos de «mujeres» en este contexto, debo matizar la expresión «antigua Grecia». Tradicionalmente, el término «antigua» se aplica a un periodo de varios miles de años de la historia de Grecia, que abarca desde el surgimiento de la cultura de la Edad del Bronce hacia el año 3.000 a. n. e., a la cristianización de Grecia durante los siglos IV y V de nuestra era. En este libro, sin embargo, me centraré en un periodo mucho más breve, que comienza en el 750 a. n. e. y termina el 336 d. n. e., que comprende las eras que suelen denominarse arcaica y clásica, durante las cuales se gestó una civilización singular y en muchos aspectos efímera. Las estructuras políticas, sociales, legales y culturales surgidas durante esta época determinarían la naturaleza y las características de las vidas de las mujeres en muchos aspectos cruciales.
En el marco de la era arcaica y la clásica, la palabra «Grecia» denota un área geográfica más amplia que la que abarca hoy este estado moderno. A partir del año 1000 a. n. e., aproximadamente, pueblos grecoparlantes de la península griega y de las islas del Egeo empezaron a migrar a otras zonas de la cuenca mediterránea, así como a la región del mar Negro, y fundaron florecientes comunidades griegas en numerosas áreas costeras. Así pues, «Grecia» podría indicar todos los asentamientos habitados por griegos. Sin embargo, el alcance de este concepto de Grecia no es por desgracia tan amplio como parece. La mayoría de nuestras fuentes sobre la historia de la antigua Grecia, en particular las referidas al periodo clásico, proceden de la ciudad de Atenas, cuya producción literaria parece haber superado con creces la de otros estados. Es inevitable, pues, que en este libro «las mujeres de Grecia» estén representadas a menudo, aunque no siempre, por las mujeres de Atenas.
Hay muchos otros factores que limitan la identidad de las «mujeres» sobre las que trata este libro. En general, el estudio de la antigua Grecia se ve entorpecido por la falta de fuentes detalladas y, como puede suponerse, las fuentes que han llegado a nosotros se refieren principalmente a la actividad de los hombres. A menudo, las mujeres de la antigua Grecia solo aparecen en apartes, inferencias o vagas generalizaciones. Conocemos a pocas mujeres reales en cuanto personas, y hay aun menos cuando se trata de concederles la dignidad de un nombre propio. Por si fuera poco, el sesgo de clase de las fuentes es tal que la mayoría de las mujeres que aparecen en ellas pertenecen a los estratos superiores de la ciudadanía. Las evidencias sobre mujeres esclavas, extranjeras y ciudadanas de clase baja son particularmente fragmentarias. Si queremos evitar el riesgo de considerar a las mujeres como un grupo no diferenciado, debemos tener siempre presente que sus vidas estaban sometidas a oscilaciones sociales y económicas considerables.
La identidad de las mujeres que estudiaremos a continuación se encontraba limitada asimismo en un aspecto más básico. Por lo general, a las mujeres de la antigua Grecia no se les permitía tener voz pública, y hoy solo nos hablan directamente en un número muy reducido de ámbitos. Han sobrevivido unos pocos retazos de poemas compuestos por unas cuantas mujeres escritoras, de los cuales los más numerosos son los que forman la obra de la poeta arcaica Safo; y aun estos representan escasamente cuarenta fragmentos maltrechos. Estos versos nos dicen algo de las preocupaciones y actitudes de la mujer concreta que los escribió, pero ofrecen muy poca información sobre las experiencias de la población femenina en general.
Casi todo lo que sabemos acerca de las mujeres griegas procede en último extremo de una fuente masculina: de lo que los hombres decían acerca de ellas, de las imágenes de mujeres que estos crearon en la literatura y el arte, y de las reglas informales y las normas legales que articularon para ocuparse de las mujeres. Ya sea como grupo o como individuos, las mujeres de la antigua Grecia son en su mayor parte criaturas inventadas por los hombres. Esto es especialmente llamativo por lo que respecta a las mujeres de ficción que de vez en cuando aparecen, de forma inusitadamente destacada, en obras de ficción como la Odisea de Homero o en las tragedias de los dramaturgos atenienses del siglo V. Pero incluso las mujeres «reales», que se mencionan en los alegatos ante los tribunales o en los tratados médicos de siglo IV a. n. e., deben considerarse en cierto sentido invenciones masculinas. Solo nos las presentan como porciones: como receptoras de dotes, madres de herederos, poseedoras de úteros que no se comportan del todo como debieran. Son porciones que han sido seleccionadas por hombres, según sus opiniones personales acerca de qué es lo que hace relevante a una mujer. A ninguna de estas mujeres se le permite hablar por sí misma. Ninguna puede decirnos qué es lo que ella piensa acerca de su vida y del lugar que ocupa en la sociedad griega.
Esto no quiere decir, por supuesto, que el relato de una mujer acerca de su naturaleza, su papel y sus actividades no hubiese sido igualmente parcial, igualmente subjetivo. El hecho de que las mujeres en la antigua Grecia hayan sido un «grupo silenciado»1 no significa solo que se nos haya privado de una valiosa fuente de información acerca de lo que las mujeres hacían en la privacidad de sus hogares. Quiere decir también que se nos ha negado la subjetividad de las mujeres. Es inevitable que la única «verdad» acerca de la sociedad griega que podemos confiar en recuperar sea una «verdad» masculina. La «verdad» femenina alternativa —cómo se veían las mujeres a sí mismas, cómo veían a sus parientes masculinos y al mundo en que vivían— nos resulta casi por completo inaccesible. Antes de embarcarnos en cualquier estudio de las mujeres en la antigua Grecia, debemos aceptar este tremendo inconveniente.
Puesto que no somos capaces de introducirnos en la mente de las mujeres griegas, ¿qué ganamos entonces al estudiar los textos en que estas aparecen? Creo que hay dos tipos de beneficios. En primer lugar, a las mujeres de hoy les sigue interesando recuperar sus propias historias; y, aunque las fuentes griegas deben manejarse con prudencia, tienen algo que decirnos acerca de la realidad de las mujeres durante un periodo relevante del pasado europeo. Estos textos nos proporcionan una cantidad de información limitada sobre las experiencias cotidianas de las mujeres y, lo que es más importante, nos ofrecen pruebas de cuál era la situación legal, social y económica que se les otorgaba. Aunque sería un claro error suponer que estas normas dictadas por los hombres nos brindan toda la verdad acerca de la población femenina de Grecia, sería igualmente erróneo creer que no tuvieron influencia alguna sobre la realidad de las mujeres. En mayor o menor medida, las mujeres de la antigua Grecia estaban obligadas a vivir según las reglas de los hombres. En segundo lugar, vale la pena estudiar la visión masculina de las mujeres de por sí, siempre que admitamos que se trata de una visión parcial y no universal. Examinar los papeles que los hombres les adjudicaban a las mujeres, y el sistema de diferencias de género en el que estas se integraban, nos revela las dinámicas culturales de una sociedad dominada por los hombres. Este conocimiento contribuye, por un lado, a entender uno de los aspectos de la historia de la subordinación de las mujeres; y, por el otro, amplía nuestro conocimiento acerca de la historia de la antigua Grecia.
Así pues, este libro tiene dos objetivos principales: el estudio de la realidad social de las mujeres de Grecia, y el estudio del lugar que ocupan en las representaciones literarias y visuales. Dado que solo podemos intentar llegar a la realidad a través de las representaciones de esta, es inevitable que ambos objetivos entren en conflicto. En la primera parte, que trata de las mujeres en la mitología griega, nos centraremos en el segundo de estos objetivos, ya que estudiaremos imágenes de mujeres que contienen un elemento de ficción evidente. Las segunda, tercera y cuarta partes, que tratan de los periodos clásico y arcaico, plantean el estudio de las mujeres griegas de manera cronológica. En ellas he intentado separar, en la medida de lo posible, mi forma de tratar a las mujeres y cómo abordo su representación. Los capítulos titulados «Las mujeres y los poetas» y «Mujeres en piedra», de la segunda parte, y el apartado «Ideas acerca de las mujeres en el periodo clásico», en la cuarta parte, se ocupan explícitamente de la visión masculina de las mujeres que aparece en medios culturales concretos; mientras que el capítulo de la segunda parte «Las mujeres como poetas: Safo» está consagrado a la única expresión razonablemente coherente que ha sobrevivido del punto de vista femenino en la antigua Grecia. El resto de los capítulos que componen la segunda y la tercera parte pretenden examinar diversos aspectos de la vida de mujeres reales. Pero hay que tener en cuenta que estas mujeres se nos presentan por cortesía de autores y artistas varones. En estas secciones, el conflicto entre representación y realidad es particularmente notable.
Esta introducción está plagada de advertencias, y voy a concluir con dos más. A lo largo de la historia, la naturaleza del papel doméstico de las mujeres ha variado muy poco, y en la antigua Grecia, donde las mujeres no participaban tanto en actividades extradomésticas como en la actualidad, sus vidas habrían sufrido muchas menos alteraciones. Por este motivo, el enfoque cronológico de la segunda, la tercera y la cuarta parte puede parecer un tanto artificioso. Los rasgos que consideramos que distinguen la época arcaica del periodo clásico son de carácter político y cultural, y, sin duda, tuvieron un mayor impacto en los hombres que en las mujeres. Es probable que la división en eras esté justificada, tanto porque se trata de un elemento ya tradicional en el estudio de la antigua Grecia, como porque los desarrollos políticos e ideológicos que marcan la transición a una nueva «era» habrían influido sobre las actitudes de los hombres hacia las mujeres. Pero el lector debería tener presente que una mujer griega que viviese en la época clásica probablemente notaría en menor medida el efecto de estos cambios que un hombre.
Mi última advertencia es de carácter más general. Este libro, como muchos otros que se han escrito en los últimos años, constituye un intento de «incorporar a las mujeres» a la historia de los hombres. Creo que se trata de un proceso necesario si queremos que se reconozca el papel que las mujeres han desempeñado en las sociedades históricas. Pero lleva aparejado el peligro de encerrar a las mujeres del pasado en un gueto, reforzando así la idea de que las mujeres son un caso especial, y no se ajustan a la norma de la experiencia humana en general. Si queremos evitar este riesgo, es preciso saber que libros como este son obras de transición. Cuando los estudios históricos «generales» se hayan ampliado para incluir a la otra mitad de la raza humana, libros con títulos como «Las mujeres en…» estarán de más.
Primera parte
LAS MUJERES EN EL MITO
1
EL MITO: UNA INTRODUCCIÓN
¿QUÉ, CUÁNDO Y QUIÉN?
La palabra «mito» procede del griego muthos, que originalmente quería decir habla o locución, pero con el tiempo pasó a designar una historia narrada oralmente o por escrito. En el siglo V a. n. e., se hacía una distinción entre logos, una explicación racional, y muthos, una narración más imaginativa. Esto no quiere decir que la distinción entre ambas se considerase necesariamente la de lo verdadero frente a lo falso. En la Grecia clásica, como hoy, existían opiniones muy diversas acerca del significado del mito. Sin duda había muchos griegos que aún creían que los extraños sucesos que relataban los mitos habían sucedido realmente en un pasado remoto. Otros, sin embargo, los desechaban como «cuentos de viejas»; mientras que otros más consideraban que testimoniaban la relación entre los dioses y los humanos, o bien que eran alegorías de verdades científicas o morales.
Los mitos son narraciones tradicionales que exploran las múltiples dimensiones de las realidades humanas antes de nuestra era mediante el empleo de la ficción. Las palabras «tradicionales» y «ficción» que utilizo en esta definición tan elemental merecen un comentario más atento. Al iniciar este libro con mi capítulo sobre el mito, y hacer de él un tema separado del relato cronológico, no quisiera dar a entender que el mito es una entidad fuera del tiempo que puede desvincularse del proceso de cambio histórico. Los mitos griegos los inventaron seres humanos que vivieron en sociedades determinadas en momentos temporales determinados; y, a medida que fue pasando el tiempo y las circunstancias cambiaron, las narraciones se adaptaron y embellecieron libremente con el fin de adecuarse a las preocupaciones concretas de sus audiencias. No obstante, los mitos eran a un tiempo tradicionales. Las mismas historias primigenias fueron transmitiéndose de generación en generación y, a pesar de las adaptaciones, quien hubiese tomado parte en la creación de un relato hacia el año 1200 a. n. e. seguramente seguiría reconociéndolo cuando este se narrase hacia el 30 a. n. e. Los mitos representan un elemento de continuidad en la vida de los griegos, y por lo general no es posible adscribirlos a un periodo histórico concreto. Esta es la razón por la que he decidido tratar el mito como un tema aparte.
El hecho de que los mitos sean una invención, y de que contengan ficción, no implica que no haya en ellos algo de verdad histórica. Es posible que algunos de los seres humanos que se mencionan hayan existido en realidad, que algunos de los acontecimientos que narran hayan tenido lugar, y que el trasfondo de la historia —las costumbres sociales, los lugares y objetos que menciona— pueda estar en parte inspirado en la realidad. Pero todo ello está envuelto por un tupido velo de ficción. Además, por lo general las versiones de los mitos griegos que conocemos fueron compuestas varios siglos, a veces incluso milenios, más tarde de cuando sucedieron los hechos que pretenden describir. En consecuencia, emplear el mito como fuente de información sobre ciertos acontecimientos y sociedades históricos es un ejercicio bastante peligroso.
Esto nos lleva a plantearnos quién creó los mitos griegos, y cuándo. Nuestra fuente principal es la literatura y, en particular, la poesía. Los primeros poetas griegos, cuyo nombre conocemos y que nos han dado algunas de nuestras narraciones míticas más importantes, son Homero y Hesíodo, quienes seguramente escribieron hacia el 700 a. n. e. Pero, si bien por lo que respecta a la literatura esta es una fecha temprana, por lo que respecta a la mitología es muy tardía. Sin duda, gran parte de los mitos se originaron mucho antes de esa época, y fueron circulando de boca en boca. En la época arcaica, las principales vías de transmisión de los mitos eran los poemas épicos, los himnos a los dioses, las canciones líricas breves y la poesía de «sabiduría» (que ofrecía información sobre los dioses y sobre aspectos relevantes de la vida humana). Todos ellos formaban parte del acervo cultural de la comunidad, y se recitaban en eventos como festivales religiosos, banquetes, bodas y funerales. La invención de un sistema de escritura hacia el año 750 a. n. e. supuso que estos poemas también se consignasen por escrito. En la época clásica surgió un importante nuevo vehículo para el mito, ya que el siglo V a. n. e. fue la época dorada del drama ateniense en verso, y los poemas épicos en particular proporcionaron a los dramaturgos una rica fuente de material para poder desarrollar sus tramas.
Las narraciones mitológicas se representaban también visualmente, sobre todo en bajorrelieves y vasos pintados. Aunque la literatura sigue siendo nuestra principal fuente sobre los mitos, a veces alguno de los textos visuales muestra un episodio completamente nuevo de una historia determinada. Y lo que es aún más importante, al presentar la historia en un contexto y un lenguaje simbólico distintos, estos textos nos permiten recuperar significados de los mitos que tal vez no aparecen en sus versiones literarias.
Esta muy concisa historia de la génesis de los mitos griegos suscita algunas cuestiones. En primer lugar, en su mayoría los mitos han llegado a nosotros en forma de versiones complejas y deliberadas creadas por personas educadas de las clases altas. Casi todas ellas hombres, además. A pesar de que es posible que las mujeres participasen en los estadios iniciales de creación de los mitos, una vez que estas narraciones se integraban en la cultura de la comunidad, quienes los trataban eran primordialmente hombres (la única excepción que merece la pena citar es la obra de la poetisa Safo). Tal como Telémaco, el hijo de Ulises, le dice a su madre, Penélope, cuando esta intenta atajar el recitado de un poema épico: «muthos pertenece a la esfera de los hombres» (Odisea I 356-359). No obstante, no habría que dar por sentado que las mujeres se limitaban a ser objeto y receptoras pasivas de los mitos masculinos. Si bien la literatura griega ofrece muy pocas evidencias de las respuestas y reacciones de las mujeres, no deberíamos concluir que estas no existieron. Es previsible que el significado de una historia creada por hombres se viese transformado cuando las mujeres entraban en contacto con ella. De hecho, hemos conservado una de estas visiones alternativas en el tratamiento que le da Safo a la historia de Helena, por muy breve que este sea (véanse pp. 142-143).
El segundo aspecto a tener en cuenta es que los mitos pasaban por un proceso de adaptación constante. Una historia que empezó a existir, por ejemplo, en 1500 a. n. e. puede haber llegado a nosotros bajo una forma concebida más de mil años más tarde; y probablemente dicha historia nos hablará de lo que pensaba tanto la gente del siglo V a. n. e. como la de la Edad del Bronce en que se originó. Incluso algunos elementos básicos podían verse alterados. Por ejemplo, según Homero, cuando el rey Agamenón regresó a Grecia tras la guerra de Troya, fue asesinado por Egisto, el amante de su esposa. En el siglo V a. n. e. se nos dice que quien lo mató fue su propia esposa, Clitemnestra (véanse pp. 281-282. Claramente, un cambio de este tipo es relevante, en particular por lo que respecta a la actitud hacia las mujeres.
El tercer aspecto está relacionado con esto último. El proceso de adaptación significa que no existe ninguna versión definitiva de ninguno de los mitos griegos, ni mucho menos una «biblia» que sirva como fuente de referencia para el conjunto de la mitología griega. Además, a menudo los escritores aluden solo a un episodio de una historia, dando por sentado que su público estará familiarizado con el resto de ella. Como consecuencia, con frecuencia nos vemos obligados a reconstruir una narración a partir de una pluralidad de fuentes, y no deberíamos sorprendernos demasiado si las piezas no siempre encajan del todo bien. Con frecuencia un autor procuraba que lo que estaba diciendo coincidiese con las versiones de sus predecesores, pero no siempre era así, y no se puede confiar en que haya una coherencia absoluta.
No vamos a debatir aquí sobre los méritos respectivos de las numerosas teorías del mito surgidas a partir del siglo XIX. Sin embargo, si examinamos la relación entre el significado de los mitos y cómo estos presentan a las mujeres, el hecho de que el papel de los hombres fuese preponderante a la hora de dar forma a esas narraciones tiene especial importancia. Estas historias pueden contribuir a revelarnos cómo reaccionaban ante las mujeres los hombres que vivían en una sociedad patriarcal: lo que convierte al mito en una fuente muy distinta de un tratado filosófico sobre los deberes de una esposa, por ejemplo, es el elemento de ficción. A través del mito podemos llegar a las ideas inconscientes que los hombres albergan acerca de las mujeres, en lugar de las que aducen a través de la lógica. De esta forma se comprende mejor el valor simbólico que se les asignaba a las mujeres; se comprende, de hecho, qué significaba para los hombres el con cepto de «Mujer». En palabras de John Gould (1980, p. 55), «el mito puede aportar una profundidad considerable a (nuestra) idea del papel de la mujer en la sociedad… Esto se debe a que saca a la luz ambigüedades, tensiones y temores, miedos arraigados que se supone que las normas de la ley y la costumbre deben controlar o suprimir: hasta cierto punto, el mito contradice la cómoda superficie de normalidad de la estructura social definida por leyes y costumbres, e indica que a un nivel más profundo hay algún conflicto dentro de la estructura dominante».
LAS MUJERES EN EL MITO: DIOSAS, REALEZA Y MONSTRUOS
No se puede decir que las mujeres tengan poca presencia en los mitos griegos. A menudo se les otorga un protagonismo considerable. Por este motivo, he tenido que ser muy selectiva en esta parte del libro, y he optado por centrarme en determinados temas que, por uno u otro motivo, considero fundamentales. El capítulo 2 trata del mito de la creación, que es esencial en términos narrativos —nos traslada a los inicios imaginarios de los tiempos— y porque incluye la creación de la Mujer. El capítulo que le sigue se ocupa de las seis diosas olímpicas, que fueron adoradas a lo largo y lo ancho del mundo griego, tanto por mujeres como por hombres. El capítulo 4 está dedicado a Homero, cuyos poemas constituyeron la fuente más fidedigna de narraciones mitológicas para los griegos de todas las épocas. Finalmente, en el capítulo 5, dedicado a las amazonas, debatiremos un mito femenino que fue inmensamente popular en la Grecia clásica, y que se convertiría en una fuente de inspiración para las feministas del siglo XX.
No obstante, antes de pasar a estos temas específicos, quiero adelantar una serie de observaciones generales. El encabezado alude a los tres niveles de existencia que las mujeres habitan en el mito griego. El nivel divino está dominado por las figuras de seis diosas (Hera, Atenea, Artemisa, Afrodita, Deméter, Hestia), quienes junto a seis dioses (Zeus, Poseidón, Apolo, Hermes, Ares, Hefesto) forman una élite gobernante que se conoce como deidades olímpicas. Pero hay también muchas diosas menores, que son parientes y guardan alguna relación con las olímpicas; así como varios colectivos femeninos, como las Moiras, las Musas y las Gracias. En el nivel de representación humano, los mitos presentan a mujeres de diversas clases sociales. Pero lo cierto es que las únicas que desempeñan papeles destacados son las reinas y princesas de las familias gobernantes, como Helena o Electra. Esto indica que la Edad del Bronce, en que muchos griegos aún estaban gobernados por monarcas, fue un momento crucial para la gestación de los mitos. La realeza fue uno de los elementos del bagaje social tradicional que el mito griego arrastró consigo a épocas posteriores, pero su presencia no quiere decir que esas historias careciesen de relevancia para las mujeres y hombres de otras clases. Cuando, por ejemplo, el dramaturgo Esquilo escribía acerca de la reina Clitemnestra en la Atenas del siglo V a. n. e., donde no existían mujeres de la realeza, nadie consideraba que su obra fuese irrelevante para la sociedad más igualitaria de su época.
En el tercer nivel de existencia encontramos al monstruo femenino, que es en parte mujer y en parte animal. Ejemplos de ello son las Gorgonas, tres hermanas con alas de oro, colmillos de jabalí y una cabellera hecha de serpientes, cuyas miradas tenían el poder de convertir a los hombres en piedra; y la Esfinge, cuya apariencia incorpora características de mujer, leona y pájaro. Resulta obvio que estas criaturas representan el miedo que las mujeres infundían en los hombres. Pero conviene recordar que los seres terroríficos también pueden ser útiles, porque ayudan a mantener a tus enemigos a raya. Así, aunque sin duda no deberíamos descartar sin más la teoría de Freud de que la cabeza de la Gorgona representa los genitales femeninos castradores,1 hay que tener en cuenta que era habitual decorar los templos griegos con antefijas en forma de estas cabezas. Igualmente, la Esfinge, que en el mito acaba con los desventurados transeúntes que no son capaces de resolver sus enigmas, a menudo servía como lápida en los cementerios griegos del siglo VI a. n. e. Sin duda, tanto la una como la otra tenían la función de ahuyentar a los espíritus malignos. Esto parece indicar una ambigüedad en la respuesta masculina frente a las féminas. Incluso las Furias, los abominables espíritus de la venganza con cabellos hechos de serpientes como las Gorgonas, que suelen ser claramente desagradables, se convierten en seres amables, o Euménides, al final de la tragedia de Esquilo que lleva por título ese mismo nombre.
La cantidad de especulaciones que las diosas griegas han suscitado en los últimos años hace que resulte necesario comentar algo más sobre su historia. Es una paradoja frecuente que en las sociedades que veneraban a estas importantes deidades femeninas las mujeres de carne y hueso tenían un estatus muy bajo. Muchos comentaristas han tratado de justificar esta anomalía recurriendo a una reconstrucción hipotética de los orígenes de la religión griega. Según esta hipótesis, antes de que los griegos ocupasen la Grecia peninsular, hacia el 2000 a. n. e., la población autóctona estaba compuesta por agricultores sedentarios, que adoraban principalmente a las deidades femeninas que estaban vinculadas a la fertilidad de la tierra. Luego los griegos trajeron consigo una serie de poderosas deidades masculinas más adecuadas a su modo de vida, que hasta entonces había girado en torno a la guerra, el pillaje y el uso de caballos. A medida que los pueblos autóctonos fueron mezclándose con los griegos, su religión sufrió un proceso de fusión en virtud del cual las deidades femeninas nativas y las masculinas sobrevenidas se unieron para formar una cosmogonía. Las tensiones que generó dicho proceso se expresaron en relatos mitológicos que narran fricciones entre mujeres y hombres, de las cuales el turbulento matrimonio de Hera y Zeus sería un ejemplo.2
En la actualidad, el consenso general es que esta reconstrucción resulta demasiado simplista. La cultura de la Grecia antigua fue un fenómeno complejo, con muchas facetas, y no es posible explicar sus incoherencias recurriendo solo a las diferencias raciales en que se sustenta esta teoría. Desde luego, las evidencias arqueológicas procedentes de las islas Cícladas y de Creta, que se remontan a la Edad del Bronce Antiguo y Medio, indican que las deidades femeninas eran objeto de veneración general durante aquella era,3 lo que explicaría en cierto modo la preeminencia de las diosas en la religión griega posterior. Sin embargo, hay pocas pruebas que sustenten la idea, que aún prevalece hoy en día, de que en la era prehistórica había una única Madre o Diosa de la Tierra, que era venerada en toda Europa y Oriente Medio. Parece mucho más probable que en la Grecia primitiva hubiese unas cuantas deidades femeninas, con funciones diversas. No es posible reconstruir el proceso histórico a través del cual estas diosas se fueron incorporando a un panteón dominado por hombres, puesto que no existen pruebas de ello. Sin duda debió de ser una transformación compleja, que implicaría cambios sociales, políticos y culturales, así como influencias externas.
Hay quienes vinculan el concepto de la Diosa Madre prehistórica al concepto del matriarcado, o gobierno de las mujeres. La era matriarcal en sí queda fuera del ámbito de esta obra, puesto que, suponiendo que existiese, habría tenido lugar durante la Edad de Piedra y la Edad del Bronce Antiguo. Sin embargo, dado que la idea del matriarcado ha influido en la interpretación de los mitos griegos, es preciso debatirla brevemente. Como teoría, se apoya en gran medida en los mitos que describen la supresión del poder de las mujeres. Quienes defienden el matriarcado argumentan que estos contienen ecos de la transición histórica desde el matriarcado al gobierno patriarcal. Pero el hecho de que esta teoría se apoye en los mitos la hace muy dudosa, dado que, como hemos visto, los mitos de que disponemos provienen de las adaptaciones que hicieron las sociedades patriarcales posteriores. Por ejemplo, es probable que la historia del asesinato de Agamenón no se modificase hasta el siglo VI a. n. e., para hacer que Clitemnestra fuese su principal autora (véase p. 20). Dicho de otro modo, el elemento «matriarcal», el intento de la mujer de erigirse en gobernante y su violento derrocamiento, se añadió en una etapa más tardía, en un momento en que el dominio patriarcal estaba firmemente asentado en Grecia.
No existen pruebas fehacientes que demuestren que el matriarcado haya existido alguna vez como realidad histórica. En la actualidad, muchas estudiosas feministas, aun admitiendo que algunas sociedades prehistóricas eran mucho más igualitarias que sociedades históricas posteriores, descartan la idea de un dominio femenino absoluto.4 Como característica del mito, es más fácil entender el gobierno de las mujeres (que no es, ni mucho menos, común) no como un recuerdo de sucesos históricos, sino como una narración que «dota de justificación a una realidad presente y quizás permanente ofreciendo una explicación histórica “inventada” de cómo se originó».5 En otras palabras, el mito explica por qué mandan los hombres y no las mujeres, y de este modo contribuye a validar y reforzar el control masculino. Así, por volver al ejemplo de Clitemnestra, se la muestra como una gobernante sanguinaria y tiránica, y la restauración del poder masculino se considera como algo deseable.
Concluiremos este capítulo con un breve estudio de las asociaciones simbólicas del elemento mitológico femenino. Entre ellas destaca la identificación de las mujeres con la naturaleza en estado salvaje, es decir, con lo que existe más allá de los límites de una civilización ordenada. Por regla general se supone que lo que suscita esta asociación tan frecuente con los árboles, plantas, fuentes, pájaros y demás es la capacidad femenina de alumbrar hijos, y por tanto su convergencia con fuerzas que quedan fuera del control masculino.6 Este simbolismo natural opera a menudo dentro de un modelo «naturaleza frente a cultura», en el que se considera que los hombres son representantes de una sociedad civilizada opuesta en cierto modo a las fuerzas de la naturaleza. Vemos un ejemplo en la obra de Eurípides, las Bacantes, donde el rey, Penteo, representa la vida ordenada dentro de las murallas de la ciudad, mientras que las mujeres adoradoras de Dioniso, a quien el rey persigue, aparecen repetidamente vinculadas al mundo brutal de la ladera de la montaña y sus animales salvajes. En este caso, el terrible destino de Penteo, que es descuartizado por las mujeres cuando trata de espiarlas,7 demuestra que el choque entre naturaleza y cultura desencadena la destrucción de los hombres.
Ya hemos visto, al hablar de los monstruos femeninos, que en el mito las mujeres pueden ser terroríficas y destructoras. Lo mismo vale para las simples mortales, entre las cuales las traidoras, vengadoras y asesinas son legión. No todas estas mujeres son individuos aislados: hay también sociedades femeninas enteras que asesinan a sus maridos, como las hijas de Dánao o las mujeres de Lemnos. Por supuesto, en los mitos griegos los hombres también llevan a cabo un buen número de matanzas, pero, por lo general, se trata de algo directo y viril, durante la caza, o en el campo de batalla. Una mujer suele emplear estratagemas y ardides para acabar con otros; y por lo general las personas a las que mata están emparentadas con ella por sangre o por matrimonio. La que mata a sus hijos está renegando de su papel como mujer, y existen varios ejemplos de esto. En las Bacantes, por ejemplo, Ágave capitanea el grupo de mujeres adoradoras que descuartizan a su hijo Penteo miembro a miembro.
Está claro que estos temas evidencian una gran inseguridad respecto a las mujeres, una inseguridad que ninguno de los hechos que conocemos parece justificar. Volveremos sobre ella en los capítulos siguientes (véanse pp. 119, 192). Por ahora, podemos señalar que tal vez la capacidad destructiva de las mujeres se vincule, en cierto modo, con su aparente cercanía a la naturaleza y, en consecuencia, su aparente alejamiento de los valores civilizados. Como dice Gould, «las mujeres no forman parte del mundo de la comunidad “civilizada” establecida por los hombres, no se integran fácilmente en él; es preciso definirlas en otros términos, y constantemente amenazan con trastocar su estabilidad o subvertir su continuidad, con salirse del lugar que su incorporación parcial a este mundo les ha asignado. No obstante, son esenciales en él: producen y confieren riqueza, e hijos, garantizan una sucesión adecuada… Igual que la tierra y los animales otrora salvajes, los hombres deben domarlas y cultivarlas, pero su “salvajismo” se empeña en resurgir» (1980, p. 57).
En las palabras de Gould está implícita una noción de las mujeres como «liminales». Este es un término antropológico que significa «que existe en los límites, o los atraviesa».8 En el mito griego, es muy frecuente que las mujeres atraviesen límites: se las representa como criaturas anómalas que, a pesar de vivir en una comunidad ordenada y de ser vitales para su continuidad, no pertenecen realmente a ella. Están siempre expuestas a atravesar sus límites para sumirse en algún estado de desorden, y, por este motivo, se las considera altamente peligrosas.
Tan frecuentes como las mujeres destructivas del mito, aunque se les preste una menor atención, son las mujeres víctimas. Una antítesis fundamental las vincula con sus hermanas más prominentes: las mujeres mortales, activas, a menudo son destructoras, mientras que las mujeres mortales, pasivas, a menudo son destruidas. Esto es especialmente cierto para las numerosas mujeres violadas o seducidas por dioses en los mitos griegos: ya sea durante el acto sexual o al morir como consecuencia de dar a luz, a menudo de forma desagradable.
2
EL MITO DE LA CREACIÓN
LA CREACIÓN DEL MUNDO
En su poema Teogonía, escrito hacia el 700 a. n. e., Hesíodo presenta la explicación definitiva de la creación del mundo. Es un relato extraño, que describe tanto el origen del cosmos como el de los dioses. Estos últimos, aunque en algunos casos corresponden a partes del mundo, también se comportan como seres humanos, en el sentido de que hacen el amor, dan a luz, y son causantes de sucesivas generaciones. Según Hesíodo, el primer ser que apareció fue Caos, pero después de Caos vinieron Gea (Tierra), Eros (Amor) y Tártaro (el Inframundo más profundo). Luego Gea, sin copular, alumbró a Urano (Cielo), las Colinas y el Mar. A continuación, yació con su hijo Urano, y como resultado produjo una nutrida prole de hijos monstruosos, entre ellos los dioses primitivos, conocidos como los Titanes. Urano no sentía afecto por ninguno de sus vástagos, de modo que los escondió dentro de Gea, impidiéndoles que viesen la luz del día. La pobre Gea gemía a causa de la incomodidad que esto le causaba, y junto con su hijo Cronos, uno de los Titanes, tramó el derrocamiento de Urano. Fabricó una hoz de acero gris, y con ella Cronos castró a su padre la siguiente vez que este acudió a yacer con Gea. Sus genitales fueron arrojados al mar, y de ellos salió una espuma, de la que surgiría la diosa Afrodita (Teogonía 116-210).
Esta historia del violento derrocamiento del padre por parte del hijo se repetiría en la generación siguiente. Cronos tuvo relaciones con su hermana Rea, y esta dio a luz a Hestia, Deméter, Hera, Poseidón y Zeus (es decir, a la generación mayor de las deidades olímpicas). En cuanto cada uno de estos hijos salía del útero materno, Cronos se apresuraba a apoderarse de él y engullirlo, pues sus padres le habían dicho que estaba destinado a ser derrotado por uno de sus vástagos. Atribulada, Rea consiguió dar a luz en secreto a su hijo menor, Zeus, en Creta, y le entregó a Cronos una piedra fajada como si fuera un niño. Como no era muy listo, Cronos se apresuró a tragársela. Posteriormente, Zeus venció, de mayor, a su padre, que se vio obligado a vomitar primero la piedra y luego al resto de sus hijos. De este modo, Zeus se convirtió en rey de dioses y hombres, y los olímpicos quedaron entronizados como una poderosa élite gobernante (Teogonía 453-506).
Este relato no hace referencia a la creación de la raza humana, de la que ya hablaremos en el siguiente episodio. Prometeo, el hijo de uno de los Titanes, se reunió con Zeus en un lugar llamado Mekone. Allí, Prometeo puso ante este dos pedazos de un buey y le dio a elegir entre la carne del animal, envuelta en su estómago, o sus huesos ocultos bajo la reluciente grasa. Se trataba de una artimaña, pues, por lo general, la carne se habría encontrado tras la grasa. Zeus optó por la porción menos favorable de las dos, consiguiendo así que en el futuro los seres humanos ofreciesen a los dioses solo los huesos de un animal y no su carne, que era la práctica sacrificial más común entre los griegos. Entonces Zeus, para castigar a los humanos por haber obtenido esta ventaja, se negó a darles el fuego. De este modo (aunque Hesíodo no lo menciona de manera explícita), no podrían cocinar esa carne que acababan de ganar. Cuando Prometeo robó el fuego y se lo llevó a los mortales, Zeus se vengó, y planeó la creación de la primera mujer, de la cual hablaremos a continuación (Teogonía 525-584).
Más adelante Zeus tuvo que superar los retos con que los Titanes y una serpiente monstruosa, Tifón, desafiaron a su supremacía, algo que hizo con un tremendo despliegue de truenos y relámpagos (Teogonía 617-736, 821-886). A continuación, se dedicó a procrear. Su primera esposa fue una diosa llamada Metis, pero cuando esta estaba embarazada de Atenea, Zeus se la tragó entera. Gea y Urano le habían aconsejado proceder así para asegurar su poder real, pues de otro modo Metis le daría un hijo que se convertiría en el rey de dioses y hombres. Más adelante Zeus alumbró a Atenea de su cabeza.1 También tuvo amoríos con las diosas Temis, Eurínome, Deméter y Mnemósine, quienes le dieron una retahíla de hijas. Leto le dio una pareja de gemelos, Artemisa y Apolo. Finalmente se casó con su hermana Hera, que le dio tres vástagos ilegítimos (Teogonía 887-926): Hebe, Ares e Ilitía.
En este relato, la evolución del poder patriarcal divino y un cosmos ordenado parecen ir inextricablemente unidos. Así, el dominio varonil se presenta como un factor esencial para la estabilidad del universo y la equidad del gobierno divino. Al principio de la historia, Gea emerge como una diosa poderosa que es capaz de tener hijos en solitario; al final, es Zeus quien manda, y alumbra una hija, Atenea. El gobierno masculino ha sustituido al gobierno femenino, y al mismo tiempo los dioses han ido acercándose gradualmente para apropiarse de la función reproductora. Urano trató de impedir el nacimiento de sus hijos, y la diosa Afrodita nació de sus genitales cortados. Cronos engulló a sus hijos y luego los arrojó por la boca. Estos intentos iniciales de toma del poder fracasaron porque se vieron desbaratados por la astucia femenina de Gea y Rea. Zeus se asemeja a Urano y a Cronos cuando para impedir el nacimiento de un hijo lo engulle; pero acaba con la oposición al librarse tanto de la madre como del hijo. De este modo usurpa por completo el papel reproductor de la mujer; y entonces el alumbramiento tiene lugar por la cabeza, donde reside la sabiduría.
De este modo, Zeus ha conseguido escapar del ciclo sucesorio, así como de la hostilidad entre padre e hijo, que había sido una particularidad muy destacada de las dos generaciones anteriores. Para evitar el futuro destronamiento que le profetizaron sus abuelos, se asegura de que no habrá un descendiente que ocupe su lugar. En lugar de un hijo varón amenazador, engendra una hija leal, cuya virginidad imperecedera es garantía de que esta no va a suponer una futura amenaza a su poder. Esto no significa que Zeus nunca vaya a engendrar hijos por el método habitual (lejos de ello), o que no vaya a tener hijos varones.2 El nacimiento milagroso de Atenea es significativo por el enorme poder que encarna como símbolo: marca la pauta del sistema de gobierno que ha contribuido a crear. Será un sistema en que el dominio del varón sea absoluto, puesto que si a Zeus le apetece puede prescindir incluso del papel reproductivo de la mujer; y será perfectamente estable, dado que, a diferencia del gobierno de los humanos, el traspaso del poder a la siguiente generación nunca lo perturbará. En esta fase se manifiesta la inmortalidad de los olímpicos: si los dioses deben brindarnos un modelo de eternidad, tiene que haber un momento en que dejen de comportarse como seres humanos y, en consecuencia, no cedan el poder a sus hijos. El nacimiento de Atenea y su virginidad son la señal de que ese momento ha llegado.
Por si eso no bastara, los diecinueve vástagos que nacerán como resultado de los amoríos subsiguientes de Zeus serán todos ellos hijas, y todas vírgenes. Las tres primeras, nacidas de su segundo matrimonio con Temis, o Equidad, se llamarán Orden (Eunomia), Paz (Irene) y Justicia (Dicea): indican el elevado tono moral del gobierno de Zeus, y las cosas buenas que pueden salir del principio femenino una vez que este se vea regulado dentro del sistema patriarcal. Estas mujeres se parecen a las estatuas de la Justicia, la Libertad o la Industria que adornan las instituciones de nuestras sociedades dominadas por hombres.3 En el caso de Zeus, nos muestran sin ambigüedades que la violencia que caracterizó a los regímenes anteriores ha sido sustituida por un gobierno pacífico e ilustrado. El hecho de haberse tragado a Metis ha afianzado a Zeus en el poder; las vírgenes que nacerán de Zeus a continuación nos indican cuál será la naturaleza de ese poder.
Por lo tanto, podría considerarse que, al construir un patrón divino en el cual el advenimiento del patriarcado está vinculado al orden, el mito de la creación legitima el dominio del varón entre los humanos. Pero entre los mortales no es posible reproducir enteramente la situación «ideal» de los dioses. En el mundo de los humanos es imprescindible que existan dos sexos para la reproducción. Los hombres no pueden sobrevivir sin las mujeres, y en consecuencia su posición de dominio nunca está del todo asegurada. Es en este contexto donde aparece el relato de la creación de Pandora.
LA CREACIÓN DE LA MUJER: PANDORA
En la Teogonía de Hesíodo, la raza humana recibe su castigo por haberse apropiado del fuego cuando el dios artesano Hefesto, por indicación de Zeus, moldea con barro la imagen de una doncella. Atenea la viste con espléndidos ropajes, y luego entrega ese «bello mal» (Teogonía 585) a una asamblea de mortales, para quienes se convertirá en un «espinoso engaño, irresistible para los hombres» (589). En este momento, descubrimos que, hasta entonces, la raza humana estaba compuesta exclusivamente por hombres:
Pues de ella desciende la estirpe de femeninas mujeres […]. Gran calamidad para los mortales, con los varones conviven sin conformarse con la funesta penuria, sino con la saciedad.
(Teogonía 590-592)4
A continuación, Hesíodo lanza una avalancha de reflexiones misóginas. Las mujeres nada hacen para aliviar la miseria de los hombres, pero siempre están dispuestas a compartir su fortuna. Son como los abejorros en una colmena, que se llenan el buche con el producto del trabajo de las abejas obreras. Pero:
Otro mal les procuró a cambio de aquel bien: El que huyendo del matrimonio y las terribles acciones de las mujeres no quiere casarse y alcanza la funesta vejez sin nadie que le cuide, éste no vive falto de alimento; pero al morir, los parientes se reparten su hacienda.
(Teogonía 603-607)
En otro de sus poemas, Trabajos y días, Hesíodo nos brinda una versión distinta de la misma historia. Aquí, diversas deidades aportan los ornamentos y las habilidades: Atenea le enseña a tejer y le da un ceñidor y ropajes; Afrodita le concede encanto e «irresistible sensualidad» (66); y las Gracias la adornan con collares de oro, mientras que las Horas la coronan con flores de primavera. El relato de Trabajos y días también le atribuye un nombre a la primera mujer. Se llama Pandora, o «Presente de todos», porque es ofrecida como regalo por los dioses. Este «espinoso e irresistible engaño» (83) se lo entrega Epimeteo a la raza humana, el olvidadizo hermano de Prometeo, quien no recuerda que este, más previsor, le había advertido que no aceptase ningún regalo de Zeus, porque podría perjudicar a los hombres. Hasta entonces, los hombres habían vivido libres de penas, de enfermedades y de la necesidad de trabajar. Pero la mujer abre su jarra y disemina todos los dolores y males del mundo entre sus habitantes: lo único que queda dentro de la jarra es la esperanza. Se liberan «mil diversas amarguras [que] deambulan entre los hombres» (110), y todo ello por voluntad de Zeus.
En ambas versiones de la historia, la mujer es un objeto fabricado, moldeado en arcilla como una pieza de cerámica. Los hombres la reciben como un «regalo» que acompaña a su adquisición del fuego; y, como muchos regalos, no es todo lo que pretende ser. La falsedad es una de sus características más notables: no es más que una «figura» y un «engaño», y Hermes le ha insuflado «mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble» (Trabajos y días 78). En la Teogonía, su aparición representa la fase final de la creación de una identidad propia para la raza humana. Tres desarrollos sucesivos —la introducción de la ingesta de carne (asociada a la artimaña del sacrificio), el uso del fuego y la institución del matrimonio (resultado de la creación de Pandora)— sirven para crear una civilización que se distingue por su carácter dúplice. Como la ingesta de carne o el fuego, las mujeres ayudan a sustentar la vida humana, pero, como estos,5 son también, según Hesíodo, potencialmente dañinas. Sin embargo, los hombres necesitan hijos que los cuiden en su vejez, y que hereden sus propiedades cuando ellos mueran. De modo que es preciso soportar a las mujeres.6
Esta misma mujer cuya existencia ayuda a perfilar la civilización humana, solo forma parte de esta raza a medias. En Trabajos y días, la capacidad de Pandora para traspasar la frontera entre la esfera humana y la divina queda sugerida tanto por el hecho de ser un regalo que los dioses hacen a los hombres como por los términos en que es descrita: es «semejante en rostro a las diosas inmortales» (Trabajos y días 62), aunque tiene voz humana y capacidad de movimiento (61). Asimismo, se le reconocen cualidades bestiales —tiene una «mente cínica», o sea, propia de un perro— y de este modo traspasa otra frontera, la que separa a los humanos de los animales. De hecho, es una criatura totalmente ambigua, que, a pesar de ser «un mal», «alegra el corazón», y los hombres la acariciarán con cariño, pese a que les traiga «desgracia» (57-58). Al incorporar en su persona elementos de los tres estadios del ser, ayuda a fijar el carácter intermedio de la raza humana, que se encuentra suspendida entre los dioses y las bestias. A raíz de su advenimiento, se desatan los problemas propiamente humanos, como las penas, el arduo trabajo y la enfermedad.
Joseph Nagy (1981) ha hablado admirablemente sobre la importancia de Pandora como regalo en un artículo en el que se inspira en la obra del sociólogo Marcel Mauss. En su estudio clásico, Ensayo sobre el don (1925), Mauss analiza la función social del intercambio de regalos, y señala que el regalo, debido a la obligación de reciprocidad que supone, puede ser un vehículo en virtud del cual el dador adquiere poder sobre el receptor. Nagy detecta en el mito griego un patrón común por el cual un robo (lo opuesto al regalo) queda saldado si luego el ladrón acepta un regalo que resulta no ser lo que parece: a través de este «sutil acto de entrega» se crean relaciones de dominio y subordinación. El ejemplo definitivo de este patrón lo encontramos en la historia de la guerra de Troya, originada por el rapto de Helena por parte de Paris, que llega a su fin cuando los troyanos aceptan de los griegos la ofrenda fatal del caballo de madera. En el mito de Prometeo/Pandora, se nos presenta una secuencia compleja pero lógica de regalo engañoso, regalo retenido, robo, y «contra-regalo» engañoso. La aceptación de los huesos ocultos bajo la grasa por parte de Zeus significa que los hombres han conseguido una ventaja sobre los dioses: en el futuro, a cambio de este regalo insignificante ofrecido durante el sacrificio, los dioses tendrán que conceder favores a la raza humana. Zeus responde negándoles el fuego, y esta negativa a dar es contrarrestada a su vez por un robo, cuando Prometeo roba el fuego y se lo da a los mortales. La entrega de Pandora, que trae, en el interior de su jarra, regalos terribles para la raza humana, constituye el estadio final.
Según Nagy, en este caso puede considerarse que la mujer es el regalo definitivo para la sociedad: no aceptarla significaría el fin de la comunidad, pero aceptarla solo comporta problemas. La belleza de Pandora es como la grasa que cubre los huesos, ya que oculta un interior que carece de valor. Su vientre siempre está pidiendo (véanse pp. 30-31), pero los hombres tienen que tolerarla si desean lo que su vientre también puede darles: los hijos que necesitan para sobrevivir. A través de Pandora, el contraregalo definitivo, los dioses aventajan por fin a los hombres, porque consiguen que estos dependan para siempre de los males que los separan de la raza divina. Como la historia bíblica de Eva, el mito de Pandora considera a la hembra de la especie como un mal necesario cuya existencia contribuye a fijar la categoría inferior de la raza humana. Aunque esta no sea la única perspectiva que brinda el mito griego, sí es la que influye en muchas de las representaciones subsiguientes.
3
LAS DIOSAS OLÍMPICAS: VÍRGENES Y MADRES
Uno de los aspectos más intrigantes de la caracterización que hacen los griegos de sus diosas olímpicas es el énfasis que ponen en la virginidad. Todos los varones olímpicos son sexualmente activos. Pero, de las seis mujeres, tres —Atenea, Artemisa y Hera— son vírgenes consagradas, firmes en su resolución de no contraer matrimonio; mientras que una —la consorte de Zeus, Hera— es lo que podríamos denominar una semivirgen, dado que puede renovar su virginidad cada año al bañarse en la fuente sagrada de Canato, cerca de Argos. Aunque tanto Hera como Afrodita, la diosa del amor, son madres, ninguna de ellas se toma muy en serio este papel; y Hera en particular ilustra con bastante claridad las connotaciones negativas que en los mitos griegos suelen atribuirse a las mujeres que han dado a luz. Solo de una de las seis diosas olímpicas, Deméter, podría decirse que es una auténtica diosa madre, un ser cuya identidad está estrechamente ligada a su papel de madre.
Aunque para la mayoría de los hombres griegos era de suma importancia que sus hijas llegasen vírgenes al matrimonio, era igualmente importante que las mujeres se casasen y tuviesen hijos. En este aspecto, el ejemplo de las diosas olímpicas no era precisamente un estímulo. Las diosas vírgenes rechazan la función más importante que los valores sociales griegos adjudicaban a las mujeres, mientras que dos de las madres destacan por su escasa devoción hacia sus hijos. Además, cuatro de las diosas —Atenea, Artemisa, Hera y Afrodita— son notablemente activas fuera del hogar, contradiciendo de este modo el ideal de vida recatada y doméstica que regía tanto para las mujeres casadas como solteras. Resulta imposible explicar la caracterización de las deidades olímpicas femeninas como simple refuerzo de un papel social convencional. De hecho, las diferencias entre las diosas olímpicas y sus adoradoras femeninas se nos antojan más relevantes que sus similitudes. A continuación, hablaré de algunas de las características fundamentales de estas deidades, para evaluar luego qué podemos deducir de su comportamiento y de sus atributos.
ATENEA
A pesar de que Atenas no era el único estado griego en que se adoraba a Atenea, ante todo conocemos a esta diosa como deidad protectora de aquella poderosa ciudad. La importancia de la virginidad en la imagen que los atenienses tenían de su patrona resulta muy evidente, incluso hoy en día, dado que Atenas está dominada por el imponente templo del Partenón, que solía albergar una estatua de la diosa conocida como Pártenos, o Virgen.1
Por lo general se representa a Atenea como una figura bastante andrógina que realiza actividades tanto masculinas como femeninas; y se diría que su condición de virgen abarca esta ambigüedad. A pesar de ser mujer, rechaza el papel de esposa y madre que la mayoría de los griegos consideraban esencial en la vida de las mujeres.
La faceta femenina de Atenea se muestra ante todo en su supervisión de uno de los quehaceres más característicos de las mujeres: como Atenea Ergane (o «Artesana»), se la adoraba como diosa de las artes manuales, y en particular como inventora del hilado y del tejido, tareas que en la antigua Grecia asumían principalmente las mujeres dentro del hogar. La vinculación de la diosa con la fabricación de tejidos se conmemoraba durante las Grandes Panateneas, una festividad ateniense que se celebraba cada cuatro años en su honor, que culminaba con una procesión que portaba un peplo tejido expresamente para Atenea hasta la cumbre de la Acrópolis (véase fig. 1).
Pero la imagen predominante de la diosa la vincula claramente con actividades masculinas. Tanto en la literatura como en las artes visuales, lo más frecuente es que se represente a Atenea como una guerrera armada (véase fig. 31), y así aparece ya en las fuentes más antiguas. Para Hesíodo, es una diosa «terrible, belicosa, conductora de ejércitos, invencible y augusta, a la que encantan los tumultos, guerras y batallas» (Teogonía 925-926).2 En la Ilíada de Homero, destaca entre las deidades partidistas que intervienen constantemente en la contienda entre griegos y troyanos. En el campo de batalla, se mezcla con las tropas griegas, mientras intimida, incita y lanza gritos de guerra. Aferra las riendas de los carros, guía las lanzas griegas para que penetren en la carne de los enemigos y repele las armas troyanas con sus manos desnudas (véanse, por ejemplo, Ilíada V 121-132, V 778-783, XX 41-53). Su casco dorado, su enorme lanza y su égida flameante producían terror en el ánimo de sus contrincantes. A consecuencia de su intervención, muchos troyanos muerden el polvo, entre ellos el noble Héctor, que cae en la tentación de luchar contra Aquiles cuando Atenea adopta la apariencia de su hermano y se ofrece a ayudarle. A continuación, deteniéndose solo para devolverle a Aquiles la lanza, con la que ha errado el tiro, la diosa se apresura a desaparecer y deja a Héctor a su suerte (Ilíada XXII 224-305). El respeto por el juego limpio no es una de las cualidades más destacadas de la doncella guerrera.
Sin embargo, en muchas de sus funciones, Atenea atraviesa y trasciende la frontera que delimita los papeles femenino y masculino. Su relación con el olivo aparece en el relato de su triunfo por convertirse en la deidad patrona de la ciudad de Atenas, que se narra en las esculturas del frontón oeste del Partenón. Su rival para ostentar este puesto era el dios del mar, Poseidón, cuya oferta a la ciudad de una fuente de agua salada fue desbancada cuando Atenea creó un olivo en aquel mismo lugar. La decisión se decantó en favor de la diosa, y, desde entonces, se la consideró la guardiana de los olivos. Este mito asigna a Atenea el nexo tradicionalmente femenino con la fertilidad de la tierra. Pero también vincula a la diosa con formas masculinas de producción económica: el aceite de oliva era una de las principales exportaciones de Atenas, y eran los hombres quienes cultivaban los olivos.
De igual modo, el papel de Atenea como kourotróphos





























