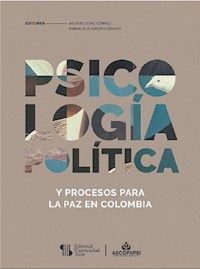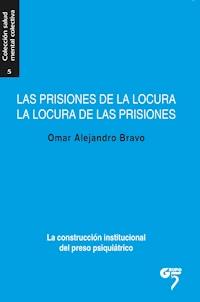
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Grupo 5
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
En estos tiempos, cuando en España y en buena parte del mundo los gobiernos tienden a endurecer las medidas de seguridad, esgrimiendo de nuevo la amenaza del otro, el disidente, el loco, el marginado, el inmigrante…, y su supuesta peligrosidad social, es de gran interés la lectura de este libro de Omar Bravo, que, a través del estudio de la situación de los presos con problemas de salud mental en las cárceles de Brasil y Colombia, desvela la institucionalización de una maquinaria sanitaria y jurídica, pretendidamente rehabilitadora, pero destinada en realidad a ocultar las fallas del sistema social.
Un ensayo completo y revelador de la situación actual en las carceles de Brasil y Colombia
SOBRE EL AUTOR
Omar Alejandro Bravo es psicólogo, magister y doctor por la Universidad Nacional de Brasilia (Brasil) y posdoctorado en curso en la Universidad estadual de Río de Janeiro (Brasil). Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Psicológicos de la Universidad ICESI de Cali (Colombia). Es director de la maestría de Intervención Psicosocial de la misma universidad. Entre sus áreas actuales de trabajo: destacan la promoción de salud mental entre población penitenciaria de la cárcel de Villahermosa (Cali, Colombia); la reducción de daños entre usuarios de drogas de la Comuna 20 de la ciudad de Cali (Colombia); y el análisis de los procesos de construcción de memoria y sentido entre familiares de desaparecidos por causa de agentes del Estado en Colombia.
SOBRE LA COLECCIÓN
SALUD MENTAL COLECTIVA
"Es aquí, en esta encrucijada en la que nos instala con urgencia el debate sobre el tipo de sanidad del futuro, donde surge la iniciativa de esta colección. Hacer frente al reto que supone mantener, en estos tiempos pragmáticos y sin valores, un modelo comunitario que haga posible una atención integral, equitativa y eficiente significa una opción política y una opción ciudadana, pero también una responsabilidad de los profesionales de la salud mental. Significa la imperiosa necesidad de adecuar nuestras técnicas, nuestros programas, a una realidad vertiginosamente cambiante. La viabilidad de un modelo público, colectivo, sostenible, implica hacerlo creíble a la población para que lo incluya entre sus prioridades reivindicativas; pero para ello tenemos que avanzar en nuestros programas, en la clínica, en el conocimiento. Tenemos que romper la brecha entre acción y conocimiento para, desde la propia práctica, construir una nueva clínica y una nueva psicopatología hecha desde el cuidado y el respeto a la autonomía de las personas con problemas de salud mental. Los textos de esta colección quieren contribuir a esta tarea." - Manuel Desviat, Director de la colección
Salud mental colectiva
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OMAR ALEJANDRO BRAVO
es psicólogo, magister y doctor por la Universidad Nacional de Brasilia (Brasil) y posdoctorado en curso en la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Brasil). Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Psicológicos de la Universidad ICESI de Cali (Colombia). Es director de la maestría de Intervención Psicosocial de la misma universidad.
Entre sus áreas actuales de trabajo destacan la promoción de la salud mental entre población penitenciaria de la cárcel de Villahermosa (Cali, Colombia); la reducción de daños entre usuarios de drogas de la Comuna 20 de la ciudad de Cali (Colombia); y el análisis de los procesos de construcción de memoria y sentido entre familiares de desaparecidos por causa de agentes del Estado en Colombia.
PRÓLOGO
Las relaciones entre crimen y locura, entre cárcel y manicomio, han sido apuntadas frecuentemente por la literatura tanto psiquiátrica, como jurídica, histórica o sociológica. Este libro de Omar Alejandro Bravo constituye, a mi juicio, una aportación relevante y original a esta compleja y transversal problemática, pues ofrece interesantes elementos para reflexionar sobre unas cuestiones que suscitan la preocupación de los profesionales, a la vez que tienen muy directas consecuencias sobre un colectivo concreto de ciudadanos (locos y delincuentes, pero ciudadanos al fin), convertidos en objetivo de políticas de defensa social. Un colectivo que forma parte de ese excedente social que el sistema termina ubicando en una red institucional cuya función es aislar, etiquetar y controlar a sus integrantes. Es obvio que en cualquier sistema de control social el principio de clasificación y distribución implica la existencia de residuos, ya que siempre hay algo inclasificable, inasimilable, ineducable o irreductible. El desertor (no el soldado indisciplinado), el débil mental (no el niño díscolo) o el criminal (no el infractor) serán, como nos explicó Foucault, residuos de la disciplina militar, escolar o jurídico-policial, respectivamente; y, naturalmente, el loco, el alienado, será considerado el residuo de residuos. Pues bien, son los locos-delincuentes (residuos por partida doble), los protagonistas del libro que el lector tiene en sus manos, unos sujetos peligrosos pero inimputables que serán recluidos bajo el llamado régimen de las medidas de seguridad y que darán lugar a la categoría de preso psiquiátrico, una construcción social que Omar Alejandro Bravo analiza con solvencia y esmero.
Para ello recurre a herramientas metodológicas y hermenéuticas sin duda acertadas; por un lado, a la reflexión histórica con fines epistemológicos; por otro, a estudios de caso que permiten generar modelos interpretativos especialmente esclarecedores.
El extraordinario auge que la historiografía psiquiátrica ha alcanzado en las últimas décadas ha propiciado, en muy buena medida, que el problema de la criminalidad haya sido considerado, de manera especialmente fecunda, en sus relaciones con la locura. Los pioneros trabajos de Foucault, y no me refiero tanto a la Histoire de la folie à l’âge classique (1961) sino al Moi, Pierre Rivière… (1973) o a Surveiller et punir (1975), están en el origen de toda una tradición historiográfica que ha pretendido mostrar de qué manera las relaciones entre crimen y locura desempeñaron un importante papel en la elaboración de nociones como la de peligrosidad social. No se trataba solo de dilucidar si determinados actos criminales podían haber sido perpetrados por un individuo con la mente trastornada sino, invirtiendo el razonamiento, si cualquier loco podría llegar a cometer un crimen. De este modo, dichas conexiones entre crimen y locura aparecían como uno de los fundamentos del poder psiquiátrico, no tanto en términos de verdad, sino de defensa social. La influencia de este planteamiento puede rastrearse en numerosas aportaciones aparecidas ya en los primeros años ochenta: La obra de Robert Nye, Crime, Madness and Politics in Modern France (1984); las de los españoles José Luis Peset, Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales (1983), o Fernando Álvarez-Uría, Miserables y locos: medicina mental y orden social en la España del siglo XIX (1983), o la del argentino Hugo Vezzetti, La locura en la Argentina (1983) son, sin duda, buenos ejemplos de la importancia de este tipo de trabajos.
Estos primeros trabajos fueron muy útiles y permitieron establecer marcos generales que permitieron, en décadas sucesivas, ir afinando en el conocimiento de las prácticas psiquiátricas y criminológicas concretas a través de estudios locales y comparados capaces de diferenciar los contextos geográficos, socio-políticos, económicos, etc., con el fin de valorar el peso de los discursos y de las prácticas institucionales. Estudios de caso que posibilitan, ante realidades concretas, la formulación de nuevas preguntas de investigación que amplían y replantean los límites de la reflexión y de la acción.
Estoy muy de acuerdo con el autor de este libro en que el concepto de peligrosidad es clave para entender el proceso de construcción social del preso psiquiátrico. Las nociones de responsabilidad o irresponsabilidad del individuo que ha cometido un acto delictivo o antisocial, fueron desplazándose poco a poco para ser sustituidas por la noción de peligrosidad social. Los psiquiatras y criminalistas de la escuela positiva pretendían así conjurar el temor de los juristas y de la opinión pública de que un cierto número de delincuentes pudieran beneficiarse de informes psiquiátrico-forenses que demostraran, mediante el diagnóstico de un trastorno mental, la irresponsabilidad o la responsabilidad atenuada (otro concepto fuertemente discutido) de los reos. Este va a ser uno de los ejes fundamentales del debate a lo largo de las primeras décadas del siglo XX; se hacía necesario, en el sentir de los criminólogos positivistas, cambiar las viejas leyes —el modelo basado en el derecho penal clásico— y adecuarlas a la nueva ciencia que ellos representaban. “Psiquiatría nueva y leyes viejas”, según reza el título de un conocido artículo del criminólogo argentino José Ingenieros, publicado en 1914, constituyó el hilo conductor de un prolongado debate que, aunque con determinadas especificidades según el contexto que consideremos, se reprodujo insistentemente en Europa y América durante las primeras décadas del siglo XX. Conocer el grado de libertad moral con el que se comportó un individuo al transgredir la ley había dejado de ser, para los representantes de esa nueva psiquiatría, la cuestión fundamental a debatir en las salas de justicia. Lo importante para la comunidad, para que ésta se sintiera segura, era ahora establecer no los agravantes o atenuantes del delito, sino la posibilidad de que el delincuente fuera considerado un peligro para la sociedad. Merece la pena destacar que este concepto de peligrosidad social tendrá su máxima expresión y aceptación a partir de los años veinte y treinta, cuando las aspiraciones de psiquiatras y criminalistas encuentren espacio tanto en los discursos considerados más avanzados y progresistas, algunos de los cuales llegaron de la mano de la higiene mental, como en los códigos penales de inspiración fascista como, por ejemplo, el Código Rocco en la Italia de Mussolini (1930) o el código penal promulgado en la España en 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera y abolido por la segunda República. En cualquier caso, tanto en los discursos más liberales como en los más autoritarios, la peligrosidad social de los criminales se orienta —golpe de gracia dado por la escuela positivista al pensamiento preliberal de Beccaria— hacia la prevención del delito.
Pues bien, con este telón de fondo, Omar Alejandro Bravo centra su análisis en la creación de los manicomios judiciales en Brasil y en Colombia, dos países latinoamericanos que conoce bien, y que de algún modo recogen y adaptan toda esa tradición histórica. Los análisis de casos, correspondientes a sujetos en régimen de medidas de seguridad en una cárcel próxima a Brasilia, ofrecen una perspectiva diferente y muy esclarecedora de lo que supone el diagnóstico peligrosidad. Es evidente que la etiqueta diagnóstica ejerce una inusitada violencia sobre el paciente mental, todos sabemos la capacidad estigmatizante y cosificadora que puede llegar a tener un diagnóstico psiquiátrico, pero cuando este es el de peligrosidad (que, obviamente, no es un concepto psicopatológico), el juicio clínico pasa a ser una valoración moral y social que nada tiene de científico. Pienso que esta peligrosidad social tiene que ver, al menos en buena medida, con las ansias de seguridad del estado liberal (y neoliberal). La necesidad de mantener el derecho a la propiedad, así como, en un sentido más general, el orden establecido propició que las medidas policiales y represivas primaran sobre las políticas sociales. Pobreza, locura y criminalidad se dan cita en contextos sociales deprimidos y en las instituciones tutelares y de defensa social. La seguridad se prioriza siempre sobre la salud en sociedades con desigualdades y déficit democrático, como las propiciadas por las actuales políticas económicas neoliberales. El preso psiquiátrico no sería, en este sentido, una mera construcción ideológica —superestructural— sino también un producto de la estructura económica y social.
Finalmente, debo destacar que, siendo un libro académico, Las prisiones de la locura tiene un componente de denuncia importante, al poner de manifiesto tanto la burocratización de las instituciones, como el desajuste entre lo que es y significa el discurso legal, científico, político, etc., en torno a dichas instituciones y las prácticas cotidianas en su interior; dicho de otro modo, lo que aparentemente pretenden ser y lo que realmente son. Todo ello situado en un marco teórico nada desdeñable en el que numerosos autores, como Foucault, Goffman, Deleuze, Guattari, Bordieu, pero también Adorno, Althusser, Gramsci o Arendt, entre otros, van desfilando por las páginas de este libro con toda naturalidad, sin alharaca, excesos, ni arrogancia intelectual, lo que denota no solo la excelente formación del autor sino su buen criterio a la hora de fundamentar sus argumentos.
Culmina la obra con la presentación de algunas experiencias alternativas de gran interés que pasan por construir nuevos espacios jurídico-institucionales que, con un cierto aire basagliano, limiten el discurso estrictamente medicalizado y que superen, de una vez por todas, el concepto de peligrosidad como elemento central de las teorías y prácticas en torno a las personas con sufrimiento psíquico.
En suma, podemos decir que este libro de Omar Alejandro Bravo viene a encuadrarse en esas dinámicas denominadas de investigación-acción. La identificación de un problema que crea una profunda insatisfacción y que es susceptible de ser analizado en profundidad y de ser resuelto mediante acciones o experiencias alternativas. Por todo ello me parece un gran acierto editorial que, gracias a la iniciativa de Manuel Desviat, podamos contar en nuestro medio con este libro que, sin duda, será origen de nuevas reflexiones sobre cuestiones y problemáticas que nos afectan directamente aquí, en el Estado español. La discusión sobre los ingresos involuntarios, los proyectos de reforma del Código Penal, las medidas de seguridad, el funcionamiento de nuestras propias instituciones y el endurecimiento de la reclusión psiquiátrica, la libertad vigilada, etc., son asuntos candentes y con una alta carga ideológica sobre los que, sin duda, se seguirá debatiendo en nuestro futuro más inmediato.
Rafael Huertas
Profesor de Investigación Departamento de Historia de la Ciencia Instituto de Historia Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC
REFERENCIAS
Álvarez-Uría, G. (1983). Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX. Barcelona: Tusquets.
Foucault, M. (1961). Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique. París: Plon.
— (1975) Surveiller et Punir. Naissance de la Prison. Paris: Gallimard.
Foucault, M. y otros (1973). Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère… Un cas de parricide au XIX siècle. Paris: Gallimard/Julliard.
Ingenieros, J. (1914). Psiquiatría nueva y leyes viejas. Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal, 1: 513-545.
Nye, R.A. (1984). Crime, Madness and Politics in Modern France. The Medical Concept of National Decline. Princeton: Princeton University Press.
Peset, J.L. (1983). Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales. Barcelona: Crítica.
Vezzetti, H. (1983). La locura en la Argentina. Buenos Aires: Paidós.
PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA (2015)
Este libro, publicado originalmente en Colombia en el año 2011 por la Universidad ICESI de Cali, Colombia, surgió de mi tesis de doctorado en Psicología, defendida en el año 2005 en la Universidad Nacional de Brasilia, Brasil. Refiere a un público y una realidad institucional particular, escasamente visualizada y considerada: la de los locos infractores, las personas que fueron declaradas inimputables después de haber cometido un delito y recluidas, en el caso brasileño, en instituciones especiales, híbridos de manicomios y cárceles, denominadas hospitales de custodia y tratamiento. Trata, en particular, de la arbitrariedad de los procesos institucionales y criterios diagnósticos que permiten determinar y mantener esa condición de inimputabilidad y, por consiguiente, la reclusión de estos sujetos.
Desde la época en que fue hecho este trabajo hasta el día de hoy se han ido desarrollando ciertos procesos de cambio en lo que hace a las instituciones psiquiátricas y carcelarias brasileñas. Estos procesos, con errores y aciertos, apuntaron a mejorar la situación de las poblaciones sometidas a la crueldad cotidiana de las instituciones totales.
En el caso del sistema penitenciario, la implementación a medias de un ambicioso plan nacional de salud dirigido a las personas privadas de libertad contrasta con el aumento exponencial de personas presas, lo que dificulta cualquier reforma progresista del sistema, dado el hacinamiento y las pésimas condiciones de vida que este crecimiento implica. En lo que hace a las instituciones psiquiátricas, la lucha antimanicomial sostenida por pacientes del sistema, sus familiares y profesionales de la salud mental ha conseguido reducir las internaciones prolongadas y la cantidad de instituciones de reclusión dirigidas a enfermos mentales. La creación de dispositivos alternativos, de carácter comunitario, intenta ofrecer alternativas de tratamiento de carácter democrático y humanista.
En lo que tiene que ver con los sujetos en situación de reclusión considerados penalmente inimputables, las reformas producidas intentan poner fin a las instituciones específicamente creadas para esta población, permitiendo que sean tratadas por los dispositivos públicos mencionados en las mismas condiciones que cualquier otro paciente. Al mismo tiempo, se intenta impedir que las medidas de seguridad, figuras jurídicas en las que se encuadran estas personas y que suplantan a la pena, puedan prolongarse más allá del tiempo aproximado de cárcel que supondría el delito cometido.
De hecho, este tipo de instituciones sufrió una reducción significativa, manteniéndose aún algunas que siguen sosteniendo las mismas prácticas violentas que siempre las caracterizaron. Por otro lado, y como muestra de la vitalidad y capacidad de renovación de estos espacios, se renovaron en los últimos años las presiones para crear dispositivos de internación obligatoria para usuarios de drogas (en particular, de crack) por suponer que implican un peligro para sí mismos y para el resto de la sociedad.
La realidad de los infractores a la ley considerados inimputables en Colombia es también considerada en este texto, aunque con un grado menor de profundidad y producto de la mudanza del autor a ese país. Dentro de un cuadro general, en lo que hace a las políticas penitenciarias y de salud mental, más precario que el caso brasileño, Colombia consiguió avanzar significativamente en la eliminación de las instituciones especializadas en internartratar a los locos infractores. Así mismo, amplió los mecanismos administrativos-institucionales que permiten decretar esa condición de inimputabilidad, en un sentido garantista.
Por otro lado, y como complemento a estas reformas, se dispuso crear dispositivos de salud mental en las cárceles. En la práctica, estos espacios se transformaron en pequeños manicomios dentro de las prisiones, donde se repiten las mismas prácticas históricas de sobremedicalización y encierro, en este caso sin la necesidad de un diagnóstico previo ni una sanción de inimputabilidad.
A riesgo de hacer una afirmación previsible, casi en el orden del sentido común, esta situación descrita indica que los procesos de reforma dirigidos a eliminar a las instituciones y prácticas basadas en la reclusión y la anulación de la condición de sujeto de determinadas personas y grupos sociales, sea por su condición legal o psíquica, registran avances y retrocesos, a la manera de una guerra de posiciones gramsciana (según Gramsci, las instituciones de la sociedad civil son el escenario de la lucha política [Garín, 1987]*)**
Estas disputas hacen parte de una lucha interminable, dada la incesante capacidad de reproducción de estas prácticas y discursos estigmatizantes, ya que los mismos no desaparecen sino que se desplazan y transforman en nuevos dispositivos institucionales, más o menos agresivos y dirigidos sectores sociales más o menos amplios, siempre de acuerdo a las condiciones políticas mencionadas. La crítica a estas prácticas y discursos y la producción de alternativas de otro orden político, tiene que ver también, en líneas generales, con la necesidad ampliar los márgenes democráticos de cada sociedad.
Sin negar la pertinencia del análisis que muchos autores posmodernos realizan, en el sentido de situar el origen y continuidad de estas prácticas en su relación con las técnicas propias de la modernidad, que se reproducirían en un orden ajeno a determinantes económico-sociales (en particular, de la forma en que Foucault lo realiza), creo necesario insistir en su vínculo con las condiciones estructurales en que estas prácticas se producen y legitiman. En estas mismas condiciones estructurales es donde se encuentran las posibilidades de producir cambios de carácter democrático, que atenten contra la continuidad de esas políticas.
Esta sigue siendo una tarea urgente y necesaria, a la que este texto pretende contribuir. Más allá de la cruda realidad que en este texto se describe, es necesario insistir, como Gramsci y Basaglia, en la necesidad de mantener el optimismo de la práctica contra el pesimismo de la inteligencia. Cabe agradecer entonces al colega y amigo Manuel Desviat por la posibilidad de esta segunda publicación de mi libro.
Omar Alejandro Bravo
* Garín, E. y Santucci, A. (1987). Letture di Gramsci. Roma: Runitti.
** Gramsci, A. (1986) (originalmente publicado en 1932) Cuadernos de la cárcel. México: Ed. Siglo XXI.
PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN COLOMBIANA (2011)
Un artículo publicado en el periódico Correio Braziliense de Brasilia, Brasil, en el año 1998, provocó el interés inicial por las cuestiones abordadas en este texto, primero dirigidas a transformarlas en una tesis de doctorado, finalmente presentada en el Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia en el año 2004, más tarde en el presente libro, que incorpora reflexiones posteriores vecinas a las originalmente tratadas.
Ese artículo refería a la degradación física, psíquica y social de los sujetos que se encontraban en situación de reclusión bajo el régimen legal de las medidas de seguridad, que es la figura legal destinada a los infractores a la ley declarados legalmente inimputables, en el sector de tratamiento psiquiátrico de la prisión de Coméia, localizada en el Distrito Federal brasileño.
Esa degradación se reflejaba en los testimonios de los internos y la descripción de sus condiciones actuales y sus historias de vida. Esto motivó la inquietud de saber qué tipos de mecanismos institucionales permitían la existencia de esos espacios de reclusión, combinación brutal de prisión y manicomio, sus efectos en la subjetividad de las personas víctimas de los mismos y las formas de intervención posibles.
De esta manera se inició en el año 2001 un sinuoso camino de construcción de preguntas y contactos institucionales. En primer lugar, con el equipo técnico psicosocial del Juzgado de Ejecuciones Criminales del Tribunal del Distrito Federal brasileño, responsable del seguimiento del tratamiento otorgado a esta población, se estableció un vínculo estrecho de mutua colaboración y confianza que permitió el acceso a la historia y los procesos judiciales de esta población, así como acompañar los cambios en la situación legal de cada uno.
Con la dirección de la cárcel donde se localizaba este sector de tratamiento psiquiátrico hubo también una buena recepción inicial. La directora manifestó la necesidad de contar con apoyo externo al trabajo que en la época llevaban adelante cuatro profesionales: una psicóloga, una asistente social, una enfermera y una psiquiatra, esta última sin régimen de trabajo presencial.
Se programó, a partir de este interés y disposición de la institución, una serie de visitas regulares a la institución para establecer contacto con los internos, los técnicos y los agentes penitenciarios, con el fin de elaborar un plan de trabajo que atendiese los posibles intereses de la institución y la demanda de los internos en particular, intentando construir un espacio de intervención clínica que sirviese como apoyo en su proceso de cura y reinserción social. El contacto con los familiares en los días de visita (en la época, los sábados) serviría también a este propósito. Tanto los agentes penitenciarios como los internos manifestaron su interés en colaborar con estas iniciativas.
Al poco tiempo de comenzada esta aproximación sucedió un cambio en la dirección de la cárcel, asumiendo un nuevo equipo de dirección y gestión. A esa nueva dirección, después de mucha insistencia, le fue presentado el plan de trabajo y sus propósitos.
El comienzo de las acciones dependía en ese momento, y según las propias palabras de la nueva directora de la institución, “de la inminente aprobación del juez” que, al paso de las semanas, no se producía.
Las visitas al interior del sector fueron también suspendidas, alegándose motivos de seguridad. El nuevo responsable por el ingreso a la cárcel se mostró agresivo e irónico con los integrantes del equipo de trabajo, ahora ampliado con la incorporación de alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad de Brasilia.
Finalmente, a través de otra profesional que también se proponía trabajar en ese espacio institucional, fue posible confirmar que no existía un interés real de las nuevas autoridades en permitir esta intervención. Posteriormente, el juez manifestó no haber recibido nunca la propuesta de trabajo que la dirección del presidio había manifestado encaminar.
Otros cambios institucionales mostraron que esas actitudes obedecían a una nueva forma de administración: el contrato de los profesionales que cuidaban de los internos no fue renovado y el día de visita familiar fue transferido a los jueves, con la dificultad lógica de acceso que eso significaría para la mayoría de los familiares de los internos.
Considerando la imposibilidad de mantener un contacto regular con esta población y de tener acceso al interior de la cárcel en general, fue necesario reformular la propuesta de trabajo y los mecanismos de recolección de información anteriormente definidos.
Esta reorientación se produjo por una exigencia del propio campo de trabajo y se enmarcó en la lógica cualitativa que guió este proceso de investigación. Las investigaciones de carácter cualitativo reconocen la posibilidad de modificar los objetivos, los métodos de colecta de información y las propias cuestiones norteadoras de la investigación en función de las exigencias derivadas del proceso de construcción de la misma.
En los procesos de colecta de información desarrollados dentro de las denominadas instituciones totales, ese proceso sinuoso y cambiante de la investigación es casi previsible, dadas las dificultades de acceso y circulación que esas instituciones en general colocan. En el caso particular de las prisiones esas dificultades aumentan, debido al carácter cerrado y el clima violento que domina esas instituciones y la desconfianza que provoca una intervención externa, asociada con frecuencia a posibles críticas o denuncias.
De alguna forma, este cambio obligado de dirección en la investigación evitó ciertos riesgos que la propuesta inicial contenía: la suposición simplista, miope en términos institucionales e ideológicos, de que es posible y necesario establecer un espacio clínico allí donde la locura y el malestar psíquicos supuestamente se encuentren y que la forma de llevar adelante esa posible relación terapéutica puede ser independiente de los varios factores institucionales, sociales, culturales e ideológicos que la atraviesan. Esta noción previa padece de un cierto furor curandis y manifiesta una concepción de la práctica clínica sesgada por una concepción individual y privada, posible de extrapolar a cualquier contexto y población. De haber sido llevada adelante, esta intención de trabajo inicial posiblemente hubiese contribuido a reforzar la exclusión de la población a la que se dirigía, por basarse inicialmente en la suposición pseudoclínica y manicomial de la posibilidad de tratamiento en una institución total, cuyas rutinas y prácticas constituyen factores patogénicos insoslayables y obturadores de cualquier proceso terapéutico.
Dada la facilidad de acceso a la documentación legal que mostraba la historia institucional de los internos y las pericias técnicas realizadas por psiquiatras del Instituto Médico Legal que los encuadraban como inimputables y peligrosos (ya que esta segunda denominación es lo que define la necesidad de su reclusión), se optó por trabajar sobre este material documental, contando para ello con la autorización del juez responsable por esta población.
Los decretos y leyes que fundamentaron históricamente el tratamiento dado al loco infractor (término usualmente utilizado para esta población psiquiátrico-penal) fueron incluidos con el objetivo de establecer una comparación histórica con el material seleccionado. También fueron analizadas, de manera complementaria a esta información principal, las pericias y otros documentos pertenecientes al hospital psiquiátrico Heitor Carrilho de Rio de Janeiro en el periodo comprendido entre los años 1930 y 1963, disponibles en la biblioteca del Ministerio de Justicia de Brasil. Esta fue la primera institución brasileña en albergar a sujetos inimputables en sectores especiales.
A partir del análisis de esta información, y considerando las visitas realizadas a algunas instituciones de Brasil y Colombia que alojaban a esta población, se produjo una reflexión final centrada en las condiciones institucionales y sociales necesarias para producir los cambios que esta realidad demanda. El hecho de incluir a este segundo país en este análisis se debió, en un primer momento, a las visitas realizadas a algunas instituciones de la ciudad de Cali en el año 2001. La información surgida de estas visitas se complementó con la surgida de entrevistas realizadas a funcionarios locales y nacionales responsables por la población en situación de medida de seguridad. Más tarde, en el año 2010, fue posible ampliar este material con otras visitas realizadas a las mismas instituciones. El proceso de cambios institucionales y legales que Colombia produjo en relación a las medidas de seguridad y las formas de tratamiento institucionales destinadas a los sujetos que cumplían estas exigencias legales tornaron este material relevante.
En el aspecto legal, se analizaron los decretos y leyes que reglamentan la aplicación de las medidas de seguridad en estos dos países. En el contexto brasileño, se consideraron la visita realizada al Hospital de Penal de la ciudad de Curitiba, donde se encuentran los sujetos en situación de medida de seguridad de esa región; la experiencia de intervención innovadora realizada en la ciudad de Belo Horizonte en el marco del Programa de Atención al Paciente Judicial de Belo Horizonte (PAI-PJ) y las resoluciones interministeriales producidas por los ministerios de Salud y Justicia de Brasil, que apuntaban a establecer un plan de salud integral para la población penitenciaria en general. Este último proceso pudo ser acompañado y analizado en su desarrollo desde la experiencia de trabajo del autor en el Ministerio de Salud brasileño en la época en que estas modificaciones legales e institucionales se estaban produciendo. Las experiencias de interacción y las observaciones realizadas en el sector de tratamiento psiquiátrico del Distrito Federal, aunque breves y fragmentadas, también fueron aprovechadas.
En el contexto colombiano se aprovecharon las visitas realizadas en el año 2001 al Hospital Psiquiátrico de Cali, que aloja a los sujetos en situación de medida de seguridad, y a la cárcel de Villahermosa. En esta última, hubo un nuevo contacto en el año 2010 con los sujetos inimputables que se alojan allí en el anexo de salud mental de la institución, junto con los presos que sufren algún tipo de trastorno psíquico. También se incorporó a este análisis final la información surgida de las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Salud colombiano, de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Penitenciario Nacional, todas realizadas en el año 2001.
En lo que hace a la organización general del texto, en el primer capítulo se analiza la aproximación histórica que se produjo entre el derecho penal y la psiquiatría en torno a la figura ficticia del sujeto peligroso.
En el segundo capítulo se muestra la forma en que este proceso se manifestó en Brasil y en Colombia, con énfasis en el proceso brasileño, por ser el objeto inicial de investigación y sobre el cual se dispuso de mayor información.
El tercer capítulo desarrolla un análisis del material documental legal y pericial de los sujetos que cumplen su medida de seguridad en el sector psiquiátrica de la prisión de la Coméia, en el Distrito Federal brasileño
En el capítulo cuarto se hace un análisis general de este material a partir, principalmente, de las herramientas teóricas que brindan el análisis de discurso y el análisis institucional, lo que permite vincular la información analizada en el capítulo anterior con determinados funcionamientos institucionales, formas discursivas y funcionalidad social.
El quinto y último capítulo, como ya fue dicho, incorpora experiencias de transformación legales e institucionales ocurridas en Brasil y Colombia, sobre las cuales se elaboran las reflexiones finales.
Es pertinente mencionar que partes de este texto fueron publicadas anteriormente en diversas revistas y publicaciones. También es necesario mencionar que se realizó una traducción libre de las citas en portugués, dada la gran cantidad de bibliografía de referencia en ese idioma.
Omar Alejandro Bravo
INTRODUCCIÓN
Cada período histórico produjo procesos singulares de exclusión y marginalización de determinados sectores sociales. Esos procesos se relacionaron con la estructura social y económica de cada sociedad y con las formas culturales y políticas que adoptaron y que intentaron de una forma u otra legitimar esos mecanismos de segregación.
Para el funcionamiento de estos mecanismos, cada sociedad organiza también modelos judiciales y represivos que califican, etiquetan y punen determinadas conductas o personalidades. Lejos de ser un residuo accidental de cada modo de producción y forma histórica, estos dispositivos sirven al propósito de reproducir modelos sociales que, cuanto más injustos en términos de distribución de poder y riqueza, más precisan de su funcionamiento.