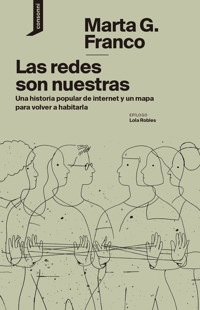
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CONSONNI
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Internet era nuestra. Nos la robaron entre quienes viven de extraer nuestros datos personales y quienes necesitan que se extienda el odio, pero antes todo ese espacio era nuestro. También nos robaron internet cuando privatizaron las redes que habían sido desarrolladas en centros de investigación públicos para dárselas a un puñado de empresas. O cuando se apropiaron de todo lo que millones de personas estaban haciendo en línea para empaquetarlo en un modelo de negocio que llamaron Web 2.0. Nos han contado internet como un ejemplo de éxito empresarial para que nos olvidemos del papel de los hacklabs, de la financiación pública, de streamers gastando zapatilla en las calles, de señoras enviando memes a grupos de WhatsApp, de activistas que conspiran, de riders en huelga... de millones de protagonistas que no suelen aparecer en los relatos y que son parte fundamental del desarrollo de las tecnologías digitales. Repasar esta historia de victorias —porque si perdimos tantas veces es porque un rato antes íbamos ganando— no es un ejercicio de nostalgia impotente, es una herramienta para recordar que se puede ganar. Que internet puede ser un territorio donde aprender, colaborar y avanzar hacia algo que se parezca un poco más al mundo en el que queremos vivir. Que podemos pensar una IA feminista y decolonial más sostenible, abierta y democrática. Este libro es memoria histórica de internet y también es una recopilación de herramientas para pasar a la acción, imaginar otras redes y construirlas juntes. De ahí que termine con un epílogo en el que la escritora Lola Robles adopta el formato de relato especulativo para comenzar a imaginar utopías digitales compartidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si quieres seguir leyendo sobre cómo recuperar redes y futuros, puedes apuntarte a la newsletter que continúa y amplía este libro: redesnuestras.net
Marta G. Franco. Habitante de internet desde 1999. Pasó por Indymedia, varios hackmeetings y hacklabs en centros sociales okupados y un intento de red social libre llamada Lorea/N-1. Vivió intensamente el 15M, coordinó la sección de tecnología del periódico Diagonal y fue mediadora en el centro de cultura digital Medialab-Prado. El ciclo municipalista la llevó a encargarse de las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid y a la comunicación política. Últimamente, sigue intentando que internet siga siendo un lugar habitable y trabaja con organizaciones sociales, casi siempre con el colectivo de investigación y estrategia digital Laintersección.
Autoría Marta G. Franco
Epílogo Lola Robles
Corrección Gemma Deza Guil y Sonia Berger
Diseño de colección Rosa Llop
Imagen de cubierta Carmen Segovia
Producción del ePub: booqlab
Edición consonni
C/ Conde Mirasol 13-LJ1D
48003 Bilbao
www.consonni.org
Primera edición en español:
mayo de 2024, Bilbao
ISBN: 978-84-19490-37-7
Esta obra está sujeta a la licencia Creative Commons CC Reconocimiento-NoComercial-SinObra-Derivada 4.0 Internacional CC BY-NC-ND 4.0.
Los textos, edición, traducciones e imágenes pertenecen a sus autoras/es.
consonni es una editorial interdependiente con un espacio cultural en el barrio bilbaíno de San Francisco. Desde 1996 producimos cultura crítica y en la actualidad apostamos por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada; la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Ambicionamos afectar el mundo que habitamos y afectarnos por él. Escrito en minúscula y en constante mutación, consonni es una criatura andrógina y policéfala, con los feminismos y la escucha como superpoderes. Nos la jugamos en las distancias cortas.
Índice
Abrir sesión
Memoria de la innovación desde abajo
Incluso los dinosaurios se extinguieron
Reparar internet, inventarnos otras internets
Gracias
Epílogo. Lola Robles
Abrir sesión
Los robos y las pérdidas
Hace ocho años nos robaron internet. Lo habíamos llevado demasiado lejos, y nos lo quitaron. Desde 2011, cuando internet se convirtió en sinónimo de redes sociales, protagonizamos la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, Geração à Rasca en Portugal, el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, YoSoy132 en México, Occupy Gezi en Turquía, Vem Pra Rua en Brasil… Millones de personas utilizamos las redes para generar el ruido, la propaganda y la agitación que alimentaron movimientos sociales de masas. Los cambios políticos que impulsamos son de alcance diverso, pero, incluso si nos resultan insuficientes, el caso es que llegamos demasiado lejos. Las fuerzas del mal se reorganizaron: aprendieron de nuestras tácticas de inteligencia colectiva y las transformaron en un conjunto de metodologías para hacer trampas y bullying. De ellas se benefician desde Trump hasta Vox pasando por Milei, en una convergencia que podemos llamar la Internacional del Odio. Ahora, aquellas plataformas que nos ayudaron a encontrarnos y organizarnos son un campo de minas y experiencias desagradables.
En realidad, era la segunda vez que nos robaban internet. Ya ocurrió antes, cuando surgió aquel modelo de negocio basado en monetizar unas dinámicas sociales que habíamos inventado nosotres. Fue el movimiento antiglobalización el que comenzó a programar páginas webs donde todo el mundo podía publicar con solo hacer clic. Ocurrió en 1999 y el objetivo era facilitar la difusión de convocatorias y vídeos de manifestaciones. Después, Google compró la tecnología que le sirvió para lanzar Blogspot y se hizo con YouTube. La tendencia de que fueran les usuaries quienes creaban contenido pasó a llamarse Web 2.0 y nos contaron que nos ponía en el centro. Omitieron que nuestro rol iba a consistir en trabajar gratis 24/7 para producir la materia prima más valiosa: los datos. Fue un fantástico golpe para llevarse internet de nuevo a la saca de una industria que estaba por aquel entonces en horas bajas.
Es más, puede que lo de hace ocho años fuera la tercera vez que nos robaron internet. Si nos vamos aún más atrás, bien es sabido que en principio la World Wide Web era una cosa de nerds y de gente apasionada que quería compartir ideas en salas de chats y páginas de estética cuestionable. Por desgracia, entró gente listilla a intentar convertir aquello en un negocio a través de las salidas a bolsa de las empresas puntocom, cuya burbuja explotó a la vuelta del milenio, no sin antes haber liquidado para siempre el encanto amateur del invento. O sea, que si tenemos que fijar un número de robos, igual son tres.
Esta línea temporal de inteligencias colectivas y capturas capitalistas se ha contado muchas veces, pero aquí me propongo recorrerla huyendo de mitos. Aunque pensemos que la capa técnica de lo que hoy llamamos internet haya sido diseñada en Silicon Valley (lo cual es ya de por sí concederles demasiado), la invención y continua innovación en sus usos es un trabajo creativo global, mayoritariamente desde abajo y, en fin, bastante poco protagonizado por hombres blancos ricos estadounidenses. Hace falta un ejercicio de memoria histórica de internet para reivindicar el papel de los hacklabs, de los centros de investigación públicos, de streamers gastando zapatilla en las calles y de señoras enviando memes a grupos de WhatsApp, entre otros muchos actores que no suelen aparecer en los relatos épicos de emprendedores de éxito.
Repasar esta historia de victorias —porque si nos robaron y perdimos tres veces es porque un rato antes, tres veces, íbamos ganando— no es un ejercicio de nostalgia impotente, es una herramienta para recordar que se puede ganar. Que internet puede ser un territorio donde aprender, colaborar y avanzar hacia algo que se parezca mucho más al mundo en el que nos gustaría vivir.
Las grietas que se abren
En la primavera de 2020 ocurrió algo que fue determinante en muchos ámbitos, internet entre ellos: aquellas semanas de pandemia en las que millones de personas nos quedamos en casa terminaron de cambiar nuestra relación con los entornos digitales. Quienes hasta entonces no les habían prestado especial atención también cayeron en la cuenta de que estaban llenos de mierda. Para cuando pudimos salir a la calle, todo el mundo sabía que las redes sociales son un hábito tóxico.
Pero la pandemia fue solo la gota que colmó el vaso: nuestro amor por las redes ya llevaba un tiempo desinflándose. Para que Mark Zuckerberg quisiera cambiar el nombre de su empresa por el insulso Meta, sufrió un cóctel de reveses que incluyeron el escándalo de Cambridge Analytica, la pérdida de interés del muro de Facebook (donde ya solo te encuentras a tus padres), la obsolescencia de los influencers de plástico que pueblan Instagram y la revelación de que sus productos estaban tan caducados que no los salvaba ni trasladándolos a un nuevo metauniverso. Nadie lo habría creído hace cuatro o cinco años, pero Facebook Inc. ya no existe y su heredera ni es líder ni tiene pinta de levantar cabeza.
La decadencia de las plataformas sociales comerciales ha avanzado de manera proporcional a la percepción de que son un problema para la democracia. Les hacktivistas llevaban tiempo avisando de que como espacio para el debate público eran altamente problemáticas. Tristemente, hizo falta que un señor con la misma energía que la rana Pepe llegara a la presidencia de EE UU para que les diéramos la razón. El asalto al Capitolio en enero de 2021 certificó que la democracia liberal está rota; la reedición de la jugada dos años después por parte de fans de Bolsonaro nos recordó que no tiene fácil arreglo. Que la extrema derecha esté gobernando o llamando a las puertas de tantos gobiernos también resulta concluyente, incluso para que Bruselas parezca decidida a aumentar la regulación y exigir responsabilidades. No obstante, con la cantidad de desgracias perpetradas por los poderes políticos, mediáticos y económicos en la era neoliberal, es absurdamente reduccionista achacar la rotura a los algoritmos.
La caída está siendo dura. Las empresas tecnológicas han despedido a varios cientos de miles de trabajadores. La lista la lidera Meta, pero también están bien arriba Amazon, Twitter o Netflix. El extractivismo de datos está renovándose con el diseño de aplicaciones de algo que llaman «inteligencia artificial». Su mérito es generar textos mediocres e imágenes feas después de haberse tragado contenidos creados por gente a la que no quieren pagar. Pero el nuevo modelo de negocio no es suficiente para repartir pastel entre todo San Francisco, y los inversores que financian promesas de lucros están perdiendo la paciencia. Los tech bros quedaron reducidos a la caricatura que siempre sospechamos que eran. El espectáculo grotesco que está dando Elon Musk en su intento de poner Twitter al servicio de su programa antipolítico es una pésima noticia porque nos pilla sin alternativas para la conversación global. No obstante, que Mastodon haya ganado millones de habitantes solo puede ser indicativo de que se acercan tiempos interesantes para las infraestructuras autogestionadas.
Si algo hemos aprendido en estos años, es a alejarnos de las visiones optimistas e ingenuas. Internet dejó de ser un sitio amable para experimentar y aprender. Ahora es el territorio espeso, adictivo y disparador de ansiedad donde viven unicornios que se enriquecen vendiendo humo, y donde sobreviven analistas de datos y creadores de contenido a costa de su salud mental; donde puedes ganar tanto dinero como para comprarte un chalet en Andorra pero también se te puede arruinar la vida si alguien encuentra algo inadecuado que escribiste hace años. Internet es el lugar donde nacen las aplicaciones que están precarizando nuestras condiciones de trabajo y de vivienda. Hemos perdido la inocencia, pero también la confianza. Así que vuelven las ganas de mirar hacia fuera y el interés por inventarnos mundos nuevos.
Y las luces que iluminan territorios desconocidos
Que el precio que pagamos por usar internet sea cada vez más alto tiene un lado bueno: el contrato social con las big tech se está rompiendo. Abundan textos y gurús que ofrecen fórmulas de autoayuda y, en menor medida, de politización del malestar. Hablamos de detox digital, del derecho a la desconexión, de recursos para desmontar las fake news y de acciones colectivas de contraataque. Queremos construir nuestra propia agenda, nuestros propios medios, nuestras propias fake news. Tiene que haber vida más allá de las plataformas comerciales. Se está por fin hablando de que necesitamos dotarnos de infraestructuras digitales como servicios públicos. Si el Estado se encarga de mantener bibliotecas, escuelas o aceras, por qué no también lugares de conversación en internet. No creo que sea la mejor manera porque tenemos demasiadas experiencias en las que el Estado no ha sido la mejor manera, pero no conozco otra herramienta de intervención en la realidad tan transversal y hegemónica, así que habrá que apretar por ahí.
Quizá haya además que potenciar más cauces de colaboración público-privada, pero todo sin olvidar una tercera vía, la del procomún. Es la que más me interesa porque por aquí es por donde mejor se va hacia la justicia social. El movimiento del software libre lleva desde los años ochenta del siglo xx demostrando que tiene una fórmula de desarrollo bien sólida. A simple vista, el de la cultura libre se quedó atascado en 2002 con la creación de las licencias Creative Commons, pero una mirada más cariñosa repara en que la Wikipedia sigue existiendo y no ha dejado de crecer. Habrá que reciclar todos los aprendizajes de estas décadas para asegurarnos de que desde el tercer sector y los movimientos sociales estamos a la altura del renovado interés por los espacios digitales autogestionados.
Otra buena cantidad de soplos a favor del cambio vienen, ¡sorpresa!, desde el mundo sindical: casi nadie las vio venir, pero las huelgas en Amazon y Uber y la organización de les riders están teniendo relativo éxito para torcerle el brazo a algunos grandes comerciantes de datos y conquistando derechos, al menos en Europa. Por otro lado, por lejos que estén de ser alternativas factibles para todes, los intentos de crear apps para vender servicios con más ética, las iniciativas para crear soluciones low tech y los talleres para reparar nuestros cachivaches solo pueden remar en la misma dirección. Todo suma para que trabajadores y consumidores ganemos autonomía frente a las grandes empresas.
Queda mucho que hacer y que imaginar. Tenemos, incluso, que reconceptualizar la propia idea de tecnología: darle una vuelta a la vieja noción de qué es, o no, el desarrollo, revisar quiénes están detrás de la propia invención de las redes, pensar maneras en las que el diseño de lo que venga esté más participado y más ligado a las necesidades reales de las comunidades afectadas. Toca salirnos de los raíles que han sido instalados para las locomotoras de los señores multimillonarios que vamos a ver descarrillar. Construir otros caminos donde vayamos más cómodes. En las hibridaciones de les hackers con los movimientos feministas, decoloniales y de justicia climática hay mucha iniciativa y mucha fuerza para imaginar bienes comunes digitales.
Por ahora, en este libro vamos a buscar todos los faros que apunten hacia delante. Igual que nos inventamos internet por lo menos tres veces, podemos volver a inventárnosla ahora. Podemos idear otros futuros, y hacerlos posibles. Me da igual si se llamarán internet, u otros nombres que acaben igualmente en red. Porque internet ha sido la gesta más descentralizada de la historia de la humanidad, la máquina más eficaz y eficiente jamás inventada para poner saberes al alcance de la mayoría y al servicio de la organización social desde abajo. Y, una vez más, le daremos la vuelta para que siga la aventura.
Memoria de la innovación desde abajo
La explosión del tecnooptimismo: los hacklabs, las plazas y los gobiernos
17 de mayo de 2011, cerca de las dos de la mañana. Es martes. La Puerta del Sol de Madrid está más concurrida de lo habitual a esas horas. Hay varios cientos de personas agrupadas en corrillos, algunas debaten y otras solo miran. El domingo anterior, 15 de mayo, había habido una manifestación de tamaño moderado (allí y en otras 57 localidades del Reino de España). Al final, unas cargas policiales y el deseo de seguir protestando llevaron a cuarenta personas a quedarse en Sol, con el imaginario de Tahrir en la cabeza. En esa céntrica plaza de El Cairo, millones de personas habían forzado con su permanencia la caída del dictador Hosni Mubarak. Aquí no había dictador que derribar, pero el lema «No somos mercancía en manos de banqueros ni políticos» resultaba apelador en un contexto en el que la crisis financiera había hecho ya demasiados estragos. La primera noche alguien abrió una cuenta de Twitter para contar lo que estaba ocurriendo, @acampadasol. Esta segunda noche, alguien compra el dominio tomalaplaza.net y lo comparte con un grupo de personas sentadas en círculo, alrededor de un trozo de cartón en el que se lee «Comisión de Comunicación». Otro alguien se acuerda de Facebook y abre una página que recibirá el nombre de «Spanish Revolution».
Va un disclaimer: yo estaba allí. Recuerdo el movimiento 15M porque entonces ocurrieron muchas cosas que sirven para explicar lo que era internet antes, lo que es ahora y lo que, con suerte o con desgracia, podrá ser. También empiezo por aquí para dejar claro de dónde vengo, qué contexto moldea mi punto de vista y en qué se basa mi interpretación de los hechos. Voy a tirar de un hilo que va desde hacklabs subterráneos hasta manifestaciones multitudinarias y cuyo enredo ha cambiado el panorama político y social de lo que llevamos de siglo.
Vuelvo al pasado, a la manifestación del 15M con el lema anticapitalista. La convocó una plataforma llamada Democracia Real Ya (DRY), que estaba formada por activistas heterogénees que se encontraron en un grupo de Facebook. En el siguiente mes hubo acampadas en plazas de más de treinta ciudades. Cuanto más las intentaba reprimir la policía, más gente aparecía. Apareció muchísima gente. En las plazas y en internet, porque aquellos días el 15M era omnipresente y rompimos los viejos límites entre lo virtual y lo presencial. Parecía que internet estaba en las calles.
Había miles de personas hablando y el periodismo estaba deseando contar sobre qué, así que lo que publicábamos en la cuenta de Twitter @acampadasol era lo que usaban para titular «El 15M dice que…». Era la red que marcaba agenda, a pesar de que hasta ese momento solo la usaba el 15 % de la población internauta y de que el grueso de la conversación digital ocurría en Facebook. Al quinto día, la página de DRY iba por los 180.000 seguidores y Spanish Revolution, la que manejábamos a pie de plaza, por los 40.000. Estos números así en frío son inexpresivos, pero estamos hablando de una época en la que no era tan habitual tener smartphone y pasar horas mirando redes, ni existían ejércitos de bots. Se trataba de personas humanas activas en comentarios. Por contextualizar, los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, estaban entonces en 45.000 y 35.000 seguidores.
También aquella primera semana, a medida que se multiplicaban las acampadas, un grupo de hackers formaba la comisión 15hack para poner a punto la infraestructura de tomalaplaza.net: blogs y listas de correo, todo con software libre alojado en servidores autogestionados. Eran la traslación de lo que se decía en las asambleas, el refugio de las actas y de las personas que querían coordinarse para organizar acciones concretas. Quienes formaban parte de esa comisión se habían conocido antes en hacklabs en centros sociales okupados. Sin esos saberes acumulados y esas redes tejidas, creo que no habríamos sido capaces de superar el caos de las plazas y las plataformas sociales comerciales.
7 de junio de 2011. Estamos a punto de levantar el campamento de Sol y se discute cómo vamos a mantenernos en contacto. Un compañero de la comisión de comunicación me pregunta si no era el momento de que usáramos N-1, el proyecto al que dedicaba mi activismo antes de que estallara el 15M. Era una red social autogestionada, basada en software libre e impulsada por un pequeño colectivo, Lorea, desde un cuartel general escondido en una okupa de Ámsterdam1. Me había pasado los dos años anteriores haciendo de interfaz entre el hermético puñado de hackers que la desarrollaba y los colectivos que pretendíamos que la usaran. Dábamos talleres para avisar de los males de Facebook e introducir la herramienta, que incluía foros, repositorios de documentos, calendarios y otras funcionalidades colaborativas envueltas en la apariencia ciberpunk y la usabilidad desesperante que caracterizaba al hacktivismo de aquella época. Le dije a mi amigo que no, ni de coña, que era demasiado complicada y la gente no iba a tener paciencia. Gran autoconfianza la mía: lo propuso otra persona, la propuesta fue recibida con entusiasmo y además nos enteramos de que ya se estaba usando en las acampadas de Barcelona, Málaga y Sevilla.
N-1 pasó en aquel primer mes y medio quincemayista de 3.000 a 19.000 habitantes, y de 370 a 2.100 grupos. Eran 19.000 personas reales conectadas a diario para debatir ideas, compartir recursos y organizar acciones. Murió de éxito unos meses después (era imposible sostener aquello con un colectivo tan pequeño detrás), pero qué aventura.
El otro software libre estrella era EtherPad, que permitía editar documentos de manera colaborativa en tiempo real, sin loguearse ni dejar huella. Redactábamos comunicados o preparábamos la logística de las manifestaciones en documentos abiertos cuyos enlaces compartíamos alegremente por redes o WhatsApp. La seguridad no parecía ningún problema porque pensábamos que éramos multitud y que teníamos el sentido común de nuestra parte. También hacíamos streaming de nuestras acciones gracias a una aplicación llamada Bambuser, con la que se podía transmitir vídeo en directo desde el móvil con solo apretar un botón. Era muy útil para que miles de personas siguieran cargas policiales brutales o asambleas deliberativas delirantes durante horas. Inventamos la telerrealidad militante.
¿Y qué queríamos toda esa gente? Lo que decidiera la inteligencia colectiva. Ese era un palabro que nos encantaba. Confiábamos en que las multitudes inteligentes eran capaces de mucho más que la suma de sus miembros, creíamos en una mente colmena que se conjugaba a través de hashtags y conseguía desencadenar procesos de producción de sentido común, de deliberación colectiva y de autoorganización. Reinaba un tecnooptimismo supremo y usábamos el término «tecnopolítica» para describir nuestro uso de herramientas digitales. «La reapropiación multitudinaria de las redes sociales corporativas y la invención de nuevas herramientas libres, junto a estrategias hacktivistas a gran escala para fines de organización y comunicación político-vírica, han abierto un nuevo campo de experimentación sociotécnica», escribieron un grupo de personas compañeras de aquella época a las que, sin embargo, admiro2. Creían, creíamos, que estábamos «desafiando los sistemas de representación y apuntando a una posible r-evolución de la democracia». Nuestros teléfonos nos parecían armas revolucionarias.
Poníamos mucho énfasis en que no había líderes ni portavoces que pudieran hablar en nombre del 15M. Esa era nuestra fuerza, lo que nos hacía imposibles de neutralizar, pero también traía la debilidad de no tener objetivos o programas claros, y de que cualquier freaky o acción desafortunada restaba credibilidad a todo el movimiento. Era pura aleatoriedad, amateurismo y suerte, como la internet de la época.
Por supuesto, ya entonces nuestro tecnooptimismo era objeto de críticas. Primero, a un sector del hacktivismo no le convencía que nos dedicáramos a alimentar redes sociales comerciales, con todos los problemas de privacidad y soberanía de datos de los que ya nos habían alertado. Por otro lado, había gente que nos acusaba a quienes gestionábamos las redes sociales colectivas de ser líderes que manejábamos estados de ánimo volátiles —a nosotres nos gustaba llamarlo «clima»— y de promover una liquidez que impedía una organización seria3. La verdad es que lo que hacíamos la gente de @acampadasol y Spanish Revolution era tragarnos horas y horas de asambleas abiertas hasta que se decidía cuál era el próximo mensaje a difundir, e íbamos corriendo a contarlo en Twitter y Facebook para que llegara lo más lejos posible. No pensábamos demasiado en las consecuencias a medio plazo. Era bastante flipante que, por amplificación tecnopolítica o como queramos llamar a la magia de aquellos días, lo que decidía una pequeña mente colmena de treinta personas en asamblea acababa generando manifestaciones de cientos de miles y cobertura mediática global.
En junio, el barómetro del CIS decía que el 70 % de la población que había seguido el 15M lo valoraba de manera positiva o muy positiva. En agosto, IPSOS estimaba que entre 6,5 y 8 millones de personas habían participado en las movilizaciones4. Aquello se había convertido en masivo, transversal, casi hegemónico. Lo que hacíamos, en palabras de Simona Levi, mítica activista por los derechos digitales y una gran estratega del movimiento, era «ofrecernos a ser asimilados, poner en evidencia la falsedad de los lugares comunes con ironía y sentido común, no con el dogma. No educamos; compartimos y magnificamos percepciones comunes»5. Surfear el clima y agitarlo para que continuara la movilización.
El sentido común cristalizó en la oposición a los desahucios. Los bancos que habían sido rescatados con dinero público no podían dejar a nadie en la calle, nadie podía quedarse sin casa por haber tenido la mala suerte de perder el trabajo. Era de cajón. Así que cuando se levantaron las acampadas y la acción se dispersó por los barrios, nos integramos en gran parte en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH. Comenzamos a parar desahucios. La táctica consiste en ser muchísima gente en la puerta de la vivienda para que no pueda pasar la comisión judicial. Así de básica e implacable: poner el cuerpo. Pero retransmitido por streaming y amplificado en redes, para que la policía tenga que cortarse un poco y se les caiga la cara a los bancos y los gobiernos. Solo en aquel verano paramos 83 desahucios. 15hacks inventó un mapa para que pudieras ver qué convocatorias de desahucios te pillaban cerca, basado por supuesto en software libre (bendito OpenStreetMap, una alternativa a Google Maps con datos recogidos colaborativamente que lleva veinte años funcionando en todo el mundo).
Algún día de agosto, en la asamblea general que seguía reuniéndose en Sol, alguien traslada una invitación a ir a Nueva York con gastos pagados para explicar cómo hicimos la acampada. Van a convocar algo que se llamará Occupy Wall Street y no escatiman en preparativos. A mí me pareció una oferta absurda porque creía que en ese momento Madrid era la ciudad más interesante del mundo.
Otra hipérbole: nos inventamos una manifestación para el 15 de octubre y se sumaron 950 ciudades de un montón de países. En Madrid fuimos 500.000 personas; en Roma, 300.000; hubo réplicas dignas en Berlín, Fráncfort y Atenas. Al terminar, en Londres comenzaron una acampada junto a la catedral de Saint Paul que duraría cinco meses. En Madrid, abrimos un hotel abandonado para alojar a familias desahuciadas. Una okupa a 50 metros de Sol y con periodistas de la tele haciendo guardia en la puerta. Creamos sus cuentas de Facebook y Twitter y enchufamos el streaming en Bambuser, claro, por qué no.
Okupar en prime time tiene su mala prensa y a partir de ese momento comenzaron a augurar que el movimiento se desinflaba. Pero seguimos entre asambleas y desahucios y, un año después, en la manifestación de aniversario, volvimos a ser medio millón en Madrid. Facebook seguía hirviendo: la página de DRY alcanzaba 427.000 seguidores, más que la del presidente del Gobierno. Spanish Revolution estaba ese mayo en 230.000.
Poco después, en junio de 2012, se lanza el crowdfunding de 15MPaRato a través de Goteo, una web montada por una fundación y cuyo código es libre. En 24 horas conseguimos el dinero que necesitábamos para llevar a los tribunales a Rodrigo Rato, exministro de Economía y exgerente del FMI, por la salida dudosa de Bankia a bolsa. Como presidente de la entidad bancaria, había sido responsable de una gestión que le llevó a necesitar un rescate de 22.424 millones de euros de dinero público. Un año después nos inventamos otra venganza: el Toque a Bankia, una acción que consistía en incordiar de manera simpática en sus sucursales —bailando, ingresando cientos de monedas de un céntimo, simulando desmayos— y que consiguió que se cerraran 42 de ellas en una mañana. También colapsamos la atención telefónica, gracias a una aplicación programada por un hacker amigo con la que se facilitaba llamar cansinamente.
El colectivo hacker nos regaló otra herramienta para dar la turra: Oiga.me, que servía tanto para recoger firmas de apoyo como para enviar emails, faxes y SMS a representantes políticos. Nunca ha sido tan fácil hacerse oír con tan poco dinero. La usamos con la PAH en la campaña para pedir que aprobaran la iniciativa legislativa popular antidesahucios. Primero hubo que recoger firmas: necesitábamos medio millón, pero había tanto apoyo que llegamos al Congreso con 1,4 millones. Eso fue en febrero de 2013. Poco después, la revista Pronto, la más leída en España, comenzó un consultorio sobre desahucios en colaboración con la PAH y regaló pegatinas con el logo de #Stopdesahucios. La hegemonía cultural se parece a esto.
Podría seguir enumerando grandes acciones y sus métricas, pero creo que ya se entiende: mucho lío y mucho movimiento en las calles gracias a la organización descentralizada de gente con más ganas que mesura, a través de herramientas hackers y de plataformas sociales comerciales. Colectivos antidesahucios, asambleas en cada barrio alimentando redes de apoyo mutuo, un montón de proyectos de contrainformación, la marea blanca por la sanidad pública, la verde por la educación, las feministas frenando retrocesos en el derecho al aborto… Ante cada nuevo ataque, cada nuevo recorte o cada nuevo caso de corrupción, teníamos la infraestructura para autoconvocarnos y responder colectivamente. El 15M y sus ramificaciones se erigieron como muro de contención de la debacle en aquellos años de crisis y políticas de austeridad.
El tamaño de la reacción también sirve para medir la magnitud. En noviembre de 2013 se presenta la Ley Mordaza. La llamamos así porque incluye artículos expresamente creados para acabar con las protestas: hasta 600.000 euros de multa por convocar manifestaciones a través de redes sociales, 30.000 por publicar imágenes de policías. Puede que esto fuera el inicio del declive, aunque también contó que ningún cuerpo aguanta tres años exponiéndose tan intensamente en las calles, junto con la impotencia porque no había cambios en las instituciones. Cada vez se debate más, en las asambleas pero sobre todo en las redes y en los despachos de politología, sobre la necesidad de montar un partido político.
En enero de 2014 se presenta un nuevo partido, Podemos, con retórica quincemayista y muchas caras conocidas en las plazas. Consiguen cinco diputades en las elecciones europeas y comienzan un largo camino en dirección hacia «asaltar los cielos». Otra mucha gente comenzamos procesos de articulación vecinal que serían la base de las candidaturas para las futuras elecciones municipales.
25 de mayo de 2015. Celebrando en la calle que Manuela Carmena va a ser alcaldesa de Madrid. Esta vez tenemos permiso policial y un escenario bien montado. Hemos hecho una campaña amateur, con mucha participación improvisada e ilusión desinteresada. Y con casi nada de dinero. El presupuesto total de publicidad en redes ronda los 2.000 euros. Llegan noticias increíbles de otras ciudades: Barcelona, Cádiz, A Coruña, Zaragoza, Santiago de Compostela y València también estarán gobernadas por candidaturas municipalistas. Todas las personas del equipo que tuiteaba en nombre de @ManuelaCarmena habían tuiteado en @acampadasol. Esta anécdota sirve para dejar claro que muchas de las personas que entramos a las instituciones veníamos de las plazas. Después nos dimos cuenta de que ganar elecciones no era ganar el poder, pero eso es un batacazo que excede al propósito de este libro.
Bambuser pivotó en su modelo de negocio y solo trabajaba con marcas y empresas. Había crecido al calor de la Primavera Árabe, el 15M y Occupy, pero no era un colectivo activista sino una compañía sueca con su ánimo de lucro. No nos enteramos porque ya apenas había manifestaciones para streamear. La infraestructura digital del 15M languidecía, con una excepción: Spanish Revolution en Facebook. El compañero que la seguía actualizando diariamente con enlaces de noticias se dio cuenta de que si subía vídeos tenía más alcance, así que empezó a mirar tutoriales en YouTube para aprender a editarlos. El crecimiento fue imponente. Para 2019, estaba en el puesto 11 del ranking de páginas políticas con más influencia del mundo. Más que la de El País6.
Por aquel entonces, Rodrigo Rato, el de Bankia, estaba en la cárcel (le encerraron dos años), pero la PAH seguía teniendo que ir a parar desahucios. En sus primeros nueve años de activismo, son 2.000 desahucios parados y 50 bloques de viviendas recuperados (así llaman a la okupación de edificios vacíos que pertenecen a bancos rescatados con dinero público). Ya no hay tantos desahucios por impago de hipotecas, pero los precios de los alquileres suben violentamente. Se crean sindicatos de inquilines y, con mucha presión, se consiguen cambiar normativas de vivienda en Catalunya, Euskadi, la Comunitat Valenciana y a nivel estatal.
Detrás de Spanish Revolution hay ya un equipo profesionalizado: pueden remunerar la producción de vídeos porque los monetizan. Es decir, Facebook les paga de manera proporcional a su viralidad. Pero ya no crece más. Hubo cambios en el algoritmo, o en cosas que no entienden porque Facebook nunca da explicaciones, y sus contenidos se muestran menos. Intentan diversificar ingresos: además de pedir donaciones, monetizan también en YouTube y Twitch y abren una web con anuncios vía Google AdSense. Pero ya no hay manera de crecer sin invertir en publicidad en ninguna red, por mucho que se curren los contenidos.
Llega enero de 2020 y Unidas Podemos entra a formar parte del Gobierno de España, con una vicepresidencia y cuatro ministerios arrancados al PSOE. Un logro increíble para un partido tan nuevo; obviamente, luego vendrán aciertos, penas y muchas impotencias.
Mientras, para Spanish Revolution, la monetización es un regalo envenenado: Facebook no permite ganar dinero por contenido relacionado con política o violencia. Y eso significa que si dices «asesinato machista» o «violación», o si muestras un porrazo de un policía, aunque sea para denunciarlo, te puede llegar una sanción. Por ejemplo, tres meses sin cobrar. Puedes reclamar, pero nunca lograrás hablar con una persona que tenga capacidad de decisión. A eso hay que sumar que, sobre todo desde la unión de la extrema derecha al calor de Vox, los troles están convirtiendo las interacciones en un vertedero. Hay indicios, además, de que se están coordinando para reportar masivamente sus contenidos, de manera que aumenta la posibilidad de que Facebook les desmonetice cualquier cosa. Mencionar derechos LGTBIQA+ o aborto les coloca en una sanción segura. Estas dinámicas acaban condicionando de qué temas hablan. Y quitan las ganas. Si siguen, me dicen, es «por dar la batalla cultural».
Quienes estábamos en el Ayuntamiento de Madrid, además de descomponernos en conflictos desmovilizadores, perdimos las elecciones de 2019. Les compañeres de 15hacks mantuvieron tomalaplaza.net como archivo estático, pero hoy en día está roto y la mayoría del contenido no está disponible. Dejaron de llegar donaciones incluso para pagar los costes de la página donde pedían donaciones. Mientras la infraestructura hacker desapareció, las grandes plataformas sucumbieron al crecimiento de la alt-right y el ocaso de Silicon Valley. El ciclo del 15M está agotado, cerrado, desactivado. Tecnopolítica, game over.
¿Fue lo sucedido en 2011 y los años siguientes un paréntesis inusual? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que sea imposible comunicarnos de manera eficaz, disfrutar u organizarnos para el cambio político en espacios digitales? No. Rotundamente, no. El resto del libro es para explicarlo.
Falacias del liderazgo empresarial en el desarrollo de las tecnologías digitales
Cuando Jack Dorsey lanzó la primera versión de Twitter, en 2006, la interfaz preguntaba «¿Qué estás haciendo?». Dorsey había dejado sus clases en la NYU, se había mudado a San Francisco y trabajaba en una web para compartir podcasts (se llamaba Odeo y desapareció sin pena ni gloria un par de años después). La herramienta de microblogging que nació como un side-project de Dorsey no tenía más ambición que servir para que sus amistades contaran que se estaban tomando un café. Pero la gente comenzó a usar Twitter para cosas que tenían más relevancia: compartir preocupaciones sociales, difundir ideas políticas, anunciar nuevos productos… En palabras de Dorsey, fue un hallazgo casual: «No lo inventamos, lo descubrimos… No teníamos ningún propósito específico sobre qué debía ser o no»7. Vieron la oportunidad, cambiaron la pregunta por «¿Qué está pasando?» y comenzaron a venderse como un lugar para hacer política, periodismo y marketing.





























