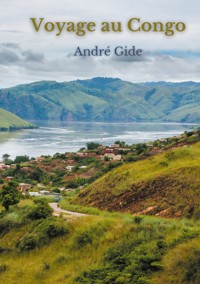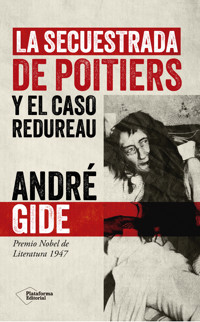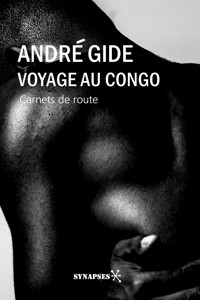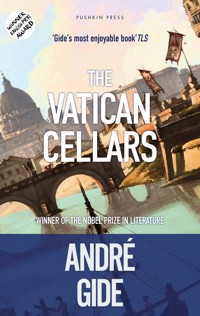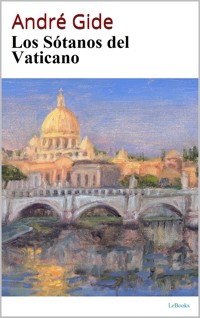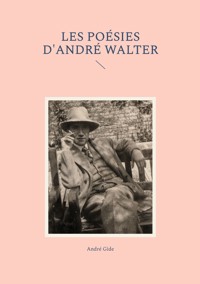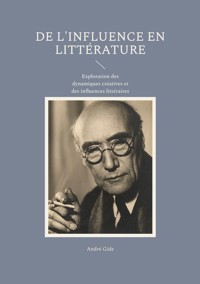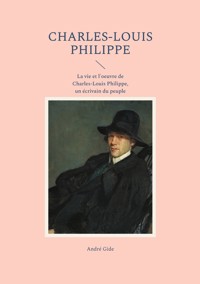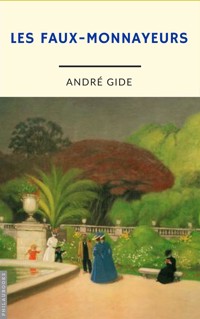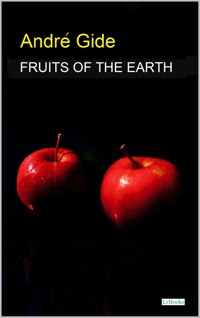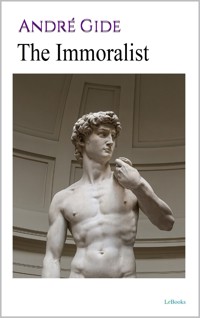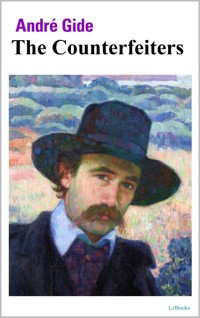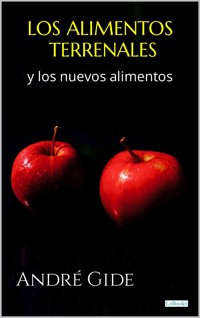
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prêmio Nobel
- Sprache: Spanisch
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide es el autor de livros memorables como: "El Inmoralista", "Si la semilla no muore", "La puerta Estrecha" "Los Monederos Falsos", entre otros. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales. Publicada en 1897, Los Alimentos Terrenales fue escrita por Gide mientras estaba enfermo de tuberculosi. La obra adopta la forma de una larga carta o discurso dirigido a un corresponsal imaginario — Nathaniel, discípulo y compañero idealizado — y es, en apariencia, un canto a los embriagadores placeres que solo puede valorar quien se encuentra próximo a la muerte y siente como un milagro hasta el respirar. La su combinación de prosa didáctica y entusiasta, que incorpora versos y cánticos, determinó que fuera leído como una especie de evangelio alternativo, y fue durante mucho tiempo la obra más popular de Gide, debido, en buena parte, a su postura radical sobre la homosexualidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andre Gide
LOS ALIMENTOS TERRENALES
Y los nuevos alimentos
Título original:
“Les Nouvelles Nourritures
1a edición
PRESENTACIÓN
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide fue una de las personalidades más destacadas de la vida cultural francesa. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales.
André Gide, nacido y muerto en París, huérfano de padre a los once años, fue educado por una madre autoritaria y puritana que le obligó, tras someterle a las reglas y prohibiciones de una moral rigurosa, a rechazar los impulsos de su personalidad. Su infancia y su juventud influirían de manera decisiva en su obra, casi toda ella autobiográfica, y le inducirían más tarde al rechazo de toda limitación y todo constreñimiento. Gide escribió obras memorables, como: Si la semilla no muere, Corydon, El Inmoralista, Los Alimentos Terrenales, Los Monederos Falsos, entre innumerables otras.
La obra Corydon es una colección de ensayos sobre homosexualidad. Los textos se publicaron inicialmente de forma separada desde 1911 a 1920.
A principios de 1910, Gide decidió escribir un ensayo en defensa de la homosexualidad, lo que tenía pensado desde hacía mucho tiempo. El motivo parece haber sido el proceso de Renard: un hombre es acusado de asesinato y, a pesar de la inconsistencia de las pruebas, es condenado severamente en todas las vistas, tanto por la opinión pública, como por parte de los jueces; la razón es que Renard es homosexual.
Amigos y conocidos trataron por todos los medios de convencer a Gide de que abandonase el proyecto por las consecuencias negativas que se derivarían. En 1911 decidió publicar los dos primeros diálogos; el trabajo fue impreso en doce ejemplares que, como él mismo dice en el prefacio a la segunda edición, fueron destinados al cajón. En 1920 reanudó el trabajo, la completó con otros dos diálogos y la hace publicar, discretamente, sólo veinte ejemplares distribuidos entre sus amigos. No fue hasta 1924 que se publicó definitivamente la obra. Muchos de los que le habían aconsejado abandonar el trabajo se sintieron heridos; Paul Claudel le negó el saludo.
Gide quiso defender una idea de la homosexualidad diferente de la que entonces estaba en boga. No acepta la teoría del tercer sexo de Magnus Hirschfeld y, pese a la consideración de que tiene por Proust (durante una breve visita, le entregó uno de los primeros ejemplares de Corydon para que lo leyera y diese su opinión, pero sin divulgar el contenido), no comparte «la aparición de los hombres-mujeres, descendientes de los habitantes de Sodoma que se libraron de fuego celestial», descritos en el famoso incipit del cuarto volumen de En busca del tiempo perdido, «Sodoma y Gomorra».
La idea de la homosexualidad que tiene en mente Gide es de normalidad, la homosexualidad como una parte integrante de la dinámica de la especie humana, de hecho, más bien como un momento de excelencia, por lo que su punto de referencia es el mundo greco-romaño, especialmente la Grecia clásica, las luchas entre Esparta y Atenas. Quiere estar vinculado al mundo, no sólo conceptual, sino también formalmente.
Sobre Los alimentos terrenales
La obra “Les nourritures terrestres”, fue publicada por la primera vez en 1897.
André Gide escribió Los alimentos terrenales mientras estaba enfermo de tuberculosis. Adopta la forma de una larga carta o discurso dirigido a un corresponsal imaginario — Nathaniel, discípulo y compañero idealizado — y es, en apariencia, un canto a los embriagadores placeres que solo puede valorar quien se encuentra próximo a la muerte y siente como un milagro hasta el respirar.
El talante del libro — combinación de prosa didáctica y entusiasta, que incorpora versos y cánticos — determinó que fuera leído como una especie de evangelio alternativo, y fue durante mucho tiempo la obra más popular de Gide, debido, en buena parte, a su postura radical sobre la homosexualidad. Los nuevos dioses del momento son la sensación, el deseo y el instinto; los objetivos, la aventura y el exceso. Pero una parte esencial de la doctrina de la obra es la necesidad de la renuncia. Hay poco placer en la posesión, y el deseo se embota por la consumación. Los convencionalismos son desfavorables porque subyugan al individuo, pero también porque implican una falsa conciencia.
Este aspecto del mensaje del libro fue asumido por Sartre y Camus, y explorado y con más precisión por el propio Gide en El Inmoralista (1902).
Sería fácil objetar que Los alimentos terrenales no es propiamente una novela, pero en ella descubrió Gide en puridad los principios más fundamentales de la novelística, y en la relación entre el narrador y su lector ideal —«me gustaría hablarte más íntimamente de lo que jamás te haya hablado nadie»— encontró una manera de dotar a una obra de ficción de un sentido de urgencia que pocos escritores han sido capaces de conseguir.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
LOS ALIMENTOS TERRENALES
A mi amigo
Maurice Quillot
Es usual que se me encierre en este manual de evasión, de liberación. Aprovecho esta nueva salida para presentar a nuevos lectores algunas reflexiones que permitirán reducir la importancia del libro al situarlo y motivarlo de una manera más precisa.
1° Los alimentos terrestres son el libro, si no de un enfermo, por lo menos de un convaleciente, de un curado, de alguien que estuvo enfermo. Hay, en su propio lirismo, el exceso del quien abraza la vida como algo que estuvo a punto de perder.
2° Escribí este libro en un momento en que la literatura olía furiosamente a artificio y encierro, cuando me parecía urgente hacerla tocar tierra de nuevo y colocar sencillamente en el suelo un pie desnudo.
Hasta qué punto este libro contrariaba el gusto de la época es lo que hizo ver su fracaso total. Ningún crítico habló de él. En diez años se vendieron exactamente quinientos ejemplares.
3° Escribí este libro en el momento en que acababa de asentar mi vida mediante al casamiento; cuando enajenaba voluntariamente una libertad que mi libro, obra de arte, reclamaba tanto más al mismo tiempo. Y cuando lo escribí, yo era, no es necesario decirlo, completamente sincero; pero igualmente sincero en el mentís de mi corazón.
4° Afiado que pretendía no quedarme en este libro. Señalaba las características del estado flotante y disponible que pintaba, como señala un novelista las de un personaje que se le parece, pero que inventa; y hasta me parece ahora que no señalé esas características sin desprenderías de mí, por decirlo así, o, si se prefiere, sin desprenderme de ellas.
5° Se me juzga corrientemente por este libro de juventud, como si la ética de Los Alimentos hubiese sido la de toda mi vida, como si, yo el primero, no hubiese seguido el consejo que doy a mi joven lector: “Arroja Al libro y abandóname”. Si, yo abandoné al instante al ser que era cuando escribí Los Alimentos; hasta el punto de que si examino mi vida, el rasgo dominante que observo en ella, lejos de ser la inconstancia, es, por lo contrario, la fidelidad. Creo que es infinitamente rara esa fidelidad profunda del corazón y del pensamiento. Pido que se me nombre a quienes antes de morir pueden ver realizado lo que se habían propuesto realizar y ocupo mi lugar junto a cielos.
6° Una palabra más: Algunas personas no saben ver en este libro, o no quieren ver en él, sino una glorificación del deseo y de los instintos. Me parece que son un poco cortos de vista. Yo, cuando lo vuelvo a abrir, lo que veo en él es más bien una apología de la privación. Eso es lo que he retenido de él, abandonando el resto, y a eso es precisamente a lo que sigo siendo fiel. Y es a eso a lo que, como referiré a continuación, he debido unir más tarde la doctrina del Evangelio, para encontrar en el olvido de mí mismo la realización más perfecta de mí mismo, la más alta exigencia y el más ilimitado permiso de dicha.
“Que mi libro te ensene a interesarte por ti más que por él mismo, y luego por todo lo demás más que por ti”. He aquí lo que podías leer ya en la introducción y en las últimas frases de Los Alimentos. ¿Por qué obligarme a repetir lo?
A. G.
No te dejes engañar, Natanael, por el título brutal que he tenido a bien dar a este libro; hubiese podido llamarlo Menalcas, per o Menalcas, como tú, nunca existió. El único nombre de hombre con que hubiese podido cubrirse este libro es el mío propio, pero entonces, ¿cómo me habría atrevido a firmarlo?
Me he puesto en él sin aderezos, sin pudor; y si a veces hablo en él de países que no he visto, de perfumes que no he olido, de actos que no he realizado — o de ti, Natanael mío, a quien no he encontrado todavía, no es por hipocresía, y tales cosas son más mentirosas que ese nombre, Natanael que me leerás, que yo te doy ignorando el tuyo venidero.
Y cuando me hayas leído, arroja este libro... y sal. Quisiera que te hubiese dado el deseo de salir, de salir de no importa dónde, de tu ciudad, de tu familia, de tu habitación, de tu pensamiento. No lleves mi libro contigo. Si yo fuese Menalcas, habría tomado tu maño derecha para conducirte, pero tu maño izquierda lo habría ignorado, y habría soltado esa maño, estrechada lo más pronto posible, apenas nos hubiésemos hallado lejos de las ciudades, y te habría dicho: olvídame.
Que mi libro te ensene a interesarte por ti más que por él mismo, y luego por todo lo demás más que por ti.
LIBRO PRIMERO
Mi perezosa dicha, que dormitó largo tiempo, se despierta...
Hafiz.
I
No desees, Natanael, encontrar a Dios en otra parte que en todas.
Todas las criaturas indican a Dios, ninguna Io revela.
Desde el instante en que nuestra mirada se detiene en ellas, todas las criaturas nos apartan de Dios.
En tanto que otros dan y publican o trabajan, yo pasé tres años de viaje, olvidando, por el contrario, todo lo que había aprendido con la cabeza. Este olvido fue lento y difícil; pero me fue más útil que todas las enseñanzas impuestas por los hombres, y verdaderamente el comienzo de una educación.
Nunca sabrás los esfuerzos que hemos tenido que hacer para interesarnos por la vida; pero ahora que ella nos interesa, será como todas las cosas: apasionadamente.
Yo castigaba alegremente a mi carne, experimentando más deleite en el castigo que en la falta — tanto me embriagaba el orgullo de no pecar simplemente —.
Suprimir en uno mismo la idea de mérito-, hay en ello un gran tropiezo para el espíritu.
...La incertidumbre de nuestros caminos nos atormentó toda la vida. ¿Qué podría decirte yo? Toda elección es espantosa cuando se piensa en ella: es espantosa una libertad a la que no guía un deber. Es una ruta que hay que elegir en un país desconocido por todas partes, en el que cada uno hace su descubrimiento y, obsérvalo bien, no lo hace sino para sí mismo; de modo que la huella más incierta en el África más ignorada es menos dudosa todavía... Florestas umbrosas nos atraen; espejismos de. fuet-tes todavía no agotadas... Pero más bien estarán las fuentes en donde las hagan fluir nuestros deseos; pues el país no existe sino a medida que lo forma nuestra proximidad, y el paisaje de alrededor se va disponiendo poco a poco delante de nosotros; y nosotros no vemos el extremo del horizonte; y hasta cerca de nosotros no hay sino una sucesiva y modificable apariencia.
¿Mas por qué comparaciones en un asunto tan grave? Todos nos creemos en el deber de descubrir a Dios. Pero, aunque esperamos encontrarlo no sabemos, ¡ay!, adónde debemos dirigir nuestras plegarias. Luego se dice, en fin, que se halla en todas partes, no importa dónde, el Inhallable, y nos arrodillamos al azar.
Y tú serás, Natanael, semejante a quien siguiera para guiarse una luz que tendría él mismo en su maño.
Adondequiera que vayas no puedes encontrar sino a Dios. Dios, decía Menalcas, es lo que está ante nosotros.
Natanael, lo mirarás todo al pasar y no te detendrás en parte alguna. Dite a ti mismo con razón que solamente Dios no es provisional.
Que la importancia esté en tu mirada, no en la cosa contemplada.
Todo lo que guardes en ti de conocimientos distintos seguirá siendo distinto de ti hasta la consumación de los siglos ¿Por qué le atribuyes tanto precio?
Hay provecho en los deseos, y provecho en la saciedad de los deseos, puesto que aumentan con ella. Pues, te lo digo en verdad, Natanael, cada deseo me ha enriquecido más que la posesión siempre falsa del objeto mismo de mi deseo.
Me he consumido de amor, Natanael, por muchas cosas deliciosas. ¿Su esplendor procedía de que yo ardía sin cesar? por ellas. No podía casarme. Todo fervor causaba un desgaste de mi amor, un desgaste delicioso.
Hereje entre los herejes, siempre me atrajeron las opiniones descartadas, los extremados rodeos de los pensamientos, las divergencias. Cada espíritu sólo me interesaba por lo que hacía diferir de los otros. Llegué a desterrar de mi la simpatía, no viendo en ella sino el reconocimiento de una emoción común.
De ningún modo la simpatía, Natanael, sino el amor.
Obrar sin juzgar si la acción es buena o mala. Amar sin preocuparse de si se ama el bien o el mal.
Natanael, yo te ensenaré el fervor.
Una existencia patética, Natanael, más bien que la tranquilidad. No deseo otro descanso que el del sueños de la muerte. Temo que para sobrevivirla me atormenten todo deseo, toda energía que no haya satisfecho durante mi vida. Espero, después de haber expresado en esta tierra todo lo que aguardaba de mí, satisfecho, morir completamente desesperado.
De ningún modo la simpatía, Natanael, sino el amor. ?Tú comprendes, verdad, que no es lo mismo? Por temor a una pérdida de amor he podido a veces simpatizar con tristezas, fastidios y dolores que si no apenas habría soportado. Deja que cada uno cuide de su vida.
(No puedo escribir hoy porque una rueda da vueltas en el hórreo. La vi ayer, batía colza. La cascara volaba; el grano caía al suelo. El polvo sofocaba. Una mujer daba vueltas a la muela. Dos apuestos muchachos, con los pies desnudos, recogían el grano.
Lloro porque no tengo más que decir.
Sé que no se comienza a escribir cuando no se tiene más que decir que eso. Pero, no obstante, he escrito y seguiré escribiendo otras cosas sobre el mismo tema.)
Natanael, me gustaría darte una alegría que no te hubiese dado todavía ningún otro. No sé cómo dártela y, no obstante, poseo esa alegría. Quisiera dirigirme a ti más íntimamente que como lo ha hecho todavía ningún otro. Quisiera llegar a esa hora de la noche en que sucesivamente habrás abierto y luego cerrado muchos libros, buscando en cada uno de ellos más de lo que te haya revelado; hora en la que esperas todavía; en la que tu fervor va a convertirse en tristeza por no sentirse sostenido. Sólo escribo para ti; sólo escribo para esas horas. Quisiera escribir un libro del que te pareciera ausente todo pensamiento, toda emoción personal, en el que no creyeras ver sino la proyección de tu propio fervor. Quisiera acercarme a ti y que me ames.
La melancolía no es sino fervor recaído.
Todo ser es capaz de desnudez; toda emoción, de plenitud.
Mis emociones se han abierto como una religión. Tal vez comprendas esto: toda sensación es de una presencia infinita.
Natanael, te ensenaré el fervor.
Nuestros actos se ligan a nosotros como su fulgor al fósforo. Nos consumen, es cierto, pero nos dan nuestro esplendor.
Y si nuestra alma ha valido algo es porque se ha quemado más ardientemente que otras.
Yo os he visto, grandes campos bañados con la blancura del alba; lagos azules, yo me he bañado en vuestras olas y que cada caricia del aire riente me haya hecho son-reír es lo que no me cansaré de repetirte, Natanael. Te ensenaré el fervor.
Si yo hubiese sabido cosas más bellas son ésas las que te habría dicho; ésas, por cierto, y no otras.
No me has ensenado la sabiduría, Menalcas. De ningún modo la sabiduría, sino el amor.
Yo sentí por Menalcas más que amistad, Natanael, y apenas menos que amor. Lo amé también como a un hermaño.
Menalcas es peligroso; témelo; se hace reprobar por los sabios, pero no se hace temer por los niños. Les ensena a no amar ya únicamente a su familia y a abandonaría lentamente; enferma a su corazón con un deseo de agrios frutos salvajes y lo inquieta con un amor extraño. ¡Ah, Menalcas!, contigo habría querido seguir recorriendo otros caminos. Pero tú odiabas la debilidad y pretendías ensenarme a abandonarte.
Hay extrañas posibilidades en cada hombre. El presente estaría lleno con todos los porvenires si el pasado no proyectase ya en él una historia. Pero ¡ay! un pasado único propone un único porvenir, lo proyecta ante nosotros, como un puente infinito en el espacio.
No se está seguro de no hacer nunca sino lo que se es incapaz de comprender. Comprender es sentirse capaz de hacer. Asumir la mayor cantidad posible de humanidad: ésa es la buena fórmula.
Formas diversas de la vida: todas me parecisteis bellas. (Esto que te digo es lo que me decía Menalcas.)
Espero haber conocido todas las pasiones y todos los vicios; por lo menos los he favorecido. Todo mi ser se ha precipitado hacia todas las creencias; y estaba tan loco ciertas tardes que casi creía en mi alma, tan cerca de escapar de mi cuerpo la sentía — me decía también Menalcas.
Y nuestra vida habría estado ante nosotros como ese vaso lleno de agua helada, ese vaso húmedo que sostienen las maños de un calenturiento que quiere beber, y que lo bebe de un trago, sabiendo muy bien que debería esperar, pero sin poder rechazar ese vaso delicioso para sus labios, tan fresca es esa agua, de tal modo le pone sediento el ardor de la fiebre.
II
¡Ah! cómo he respirado, así, el aire frio de la noche! !ah, ventanas!, y de tal modo los pálidos rayos fluían de la luna, como fuentes a causa de las nieblas, que me parecía beberlos. ¡Ah, ventanas!, cuántas veces mi frente ha sido a ido a refrescarse en vuestros vidrios, y cuántas veces mis deseos, cuando corría de mi lecho demasiado ardiente a mi balcón, para ver el inmenso cielo tranquilo, se han evaporado como brumas.
Fiebres de los días pasados: erais para mi carne un desgaste mortal; ¡pero cómo se agota el alma cuando nada la distrae de Dios!
La firmeza de mi adoración era espantosa; yo me aturdía en ella enteramente.
Buscarás todavía largo tiempo, me dijo Menalcas, la dicho imposible de las almas...
Una vez pasados los primeros días de éxtasis dudoso — pero antes de haber encontrado a Menalcas — hubo un período inquieto de espera y como una travesía de pantaño. Zozobraba en las postraciones del sueño, de las que no me curaba el dormir. Me acostaba después de la comida; dormía, me despertaba más cansado todavía, con el espíritu embotado como por una metamorfosis.
Oscuras operaciones del ser; trabajo lento, génesis de lo desconocido, partos laboriosos; somnolencias, esperas; yo dormía como las crisálidas y las ninfas; dejaba formarse en mi al nuevo ser que seria y que ya no se me parecía. Toda luz me llegaba como a través de capas de aguas verdes, a través de hojas y ramajes; percepciones confusas, indolentes, análogas a las de las embriagueces y los grandes aturdimientos, ¡Ah, que venga por fin, suplicaba, la crisis aguda, la enfermedad, el dolor vivo! Y mi cerebro se comparaba a los cielos de tempestades, con pesadas nubes amontonadas, en las que apenas se respira, en las que todo espera al relámpago para desgarrar a esos odres fuliginosos, llenos de humor, que ocultan el azul.
¿Cuánto duraréis, esperas? Y una ver terminadas, ¿nos quedará de qué vivir? —Esperas! ¿Esperas de qué?, gritaba: Que podía sobrevenir que no naciese de nosotros mismos? ¿Y qué podía nacer de nosotros mismos que no conociésemos ya?
El nacimiento de Abel, mis desposorios, la muerte de Eric, el trastorno de mi vida, lejos de poner fin a esa apatía, parecían volver a zambullirme más en ella, hasta tal punto parecía que ese embotamiento procedía de la complejidad misma de mis pensamientos, y de mis voluntades indecisas. Habría querido dormir, infinitamente, en la humedad de la tierra, como una vegetación. A veces me decía que el deleite saldría al cabo de mi pena, y buscaba en el agotamiento de la carne una liberación del espíritu. Luego volvía a dormir largas horas, como los niños a los que se acuesta a mediodía, amodorrados por el calor, en la casa viviente.
Después me despertaba a gran distancia, sudando, con el pecho agitado y la cabeza somnolienta. La luz que se filtraba por abajo, entre las hendiduras de los postigos cerrados, y enviaba al techo blanco los reflejos verdes del césped, esa claridad del crepúsculo era para mí la única cosa deliciosa, semejante a la claridad que parece dulce y encantadora cuando llega entre las hojas y las aguas, y que tiembla en el umbral de las grutas, después de que durante largo tiempo os habéis envuelto en sus tinieblas.
Los ruidos de la casa llegaban vagamente. Yo renacía lentamente a la vida. Me lavaba con agua tibia e iba lleno de tedio hacia la llanura, hasta el banco del jardín en que esperaba la llegada de la noche sin hacer nada. Para hablar, para escuchar, para escribir, me hallaba perpetuamente fatigado, Leia:
“...Él ve ante si
los caminos desiertos.
Los pájaros marinos que se bañan
extendiendo sus alas...
Tengo que vivir aquí...
...Me obligan a quedarme
bajo los follajes del bosque,
bajo la encina, en esta caverna subterránea.
Fría es esta casa de tierra;
estoy cansado de ella.
Oscuros son los valles
y altas las colinas,
triste cerro de ramas,
cubiertos de espinos,
morada sin alegría" {i}.
El sentimiento de una plenitud de vida, posible, pero aún no obtenida, se dejaba entrever a veces, y luego reaparecía, cada vez más obsesionante. ¡Ah, que se abra por fin un espacio de luz, clamaba yo, que estalle en medio de estas perpetuas represalias!
Parecía que todo mi ser tuviera como una inmensa necesidad de fortificarse en lo nuevo. Esperaba una segunda pubertad. ¡Ah!, rehacer para mis ojos una visión nueva, lavarlos de la suciedad de los libros, hacerlos más semejantes al azul que contemplaban —ahora completamente aclarado por las recientes lluvias...
Caí enfermo; viajé, encontré a Menalcas, y mi convalecencia maravillosa fue una palingenesia. Renací con un ser nuevo, bajo un cielo nuevo y entre cosas completamente renovadas.
III
Natanael, te hablaré de las esperas. He visto esperar a la llanura durante el estío, esperar un poco de lluvia. El polvo de los caminos se había hecho demasiado liviaño y cada soplo lo levantaba. No era ya ni siquiera un deseo; era una aprensión. La tierra se rajaba de sequedad como para recibir más agua. Los perfumes de las flores de la estepa se hacían casi intolerables. Bajo el sol todo desfallecía. íbamos todas las tardes a descansar bajo la terraza, un poco al resguardo del extraordinario resplandor del sol. Era la época en que los árboles coníferos, cargados de polen, agitan fácilmente sus ramas para esparcir a lo lejos su fecundación. El cielo estaba tormentoso y toda la naturaleza esperaba. El instante era de una solemnidad demasiado agobiante, pues todos los pájaros callaban. Ascendía de la tierra un soplo tan ardiente que se sentía cómo todo desfallecía; el polen de las coníferas salía de las ramas como un humo de oro. Luego empezó a llover.
He visto al cielo estremecerse a la espera del alba. Las estrellas palidecían una a una. Los prados se hallaban inundados de roció; el aire no tenía sino caricias glaciales. Pareció durante algún tiempo que la vida indistinta quería demorarse en el sueño, y mi cabeza todavía cansada se llenaba de embotamiento. Subí hasta el linde del bosque; me senté; cada animal reanudó su trabajo y su alegría en la certidumbre de que iba a llegar el día, y el misterio de la vida comenzó de nuevo a propalarse por cada escotadura de las hojas. Luego llegó el día.
He visto también otras auroras. He visto la espera de la noche...
Natanael, que cada espera, en ti, no sea ni siquiera un deseo, sino sencillamente una disposición para la acogida. Espera todo lo que viene a ti; pero no desees sino lo que viene a ti. No desees sino lo que tienes. Comprende que en cada instante del día puedes poseer a Dios en su totalidad. Que tu deseo sea de amor, y que tu posesión sea amorosa. ¿Pues qué es un deseo que no es eficaz?
¡Cómo, Natanael, posees a Dios y no te habías dado cuenta de ello! Poseer a Dios es verlo; pero no se le mira. Y tú, Balaham, ¿no has visto a Dios a la vuelta de algún sendero, al detenerse tu asno ante Él? Porque te lo imaginabas de otro modo.
Natanael, sólo a Dios no se puede esperar. Esperar a Dios, Natanael, es no comprender que lo posees ya. No distingas a Dios de la dicha y pon toda tu dicha en el instante.
He llevado todo mi bien en mí, como las mujeres del pálido Oriente llevan consigo su fortuna completa. En cada pequeño instante de mi vida he podido sentir en mi la totalidad de mi fortuna. Estaba formada, no por la suma de muchas cosas particulares, sino por mi única adoración. He tenido constantemente toda mi fortuna a mi completa disposición.
Contempla el atardecer como si el día debiera morir en él; y la mañana como si en ella nacieran todas las cosas.
Que tu visión sea nueva en todos los instantes.
El sabio es el que se asombra de todo.
Toda tu fatiga cerebral proviene, Natanael, de la diversidad de tus bienes. Ni siquiera sabes cuál prefieres entre todos y no comprendes que el único bien es la vida. El más pequeño instante de vida es más fuerte que la muerte, y la niega. La muerte no es sino el permiso de otras vidas, para que todo sea renovado sin cesar; a fin de que ninguna forma de vida detenga eso más tiempo del que necesita para ser nombrado. Dichoso el instante en que resuena tu palabra. Durante todo el resto del tiempo, escucha; pero cuando hables no escuches.
Es necesario, Natanael, que quemes en ti todos los libros.
RONDA PARA ADORAR LO QUE HE QUEMADO
Hay libros que se leen sentado en una tablilla ante un pupitre de escolar.
Hay libros que se leen caminando
(también a causa de su tamaño);
unos son para los bosques, otros para otros campos,
Et nobiscum rusticantur, dice Cicerón.
Los hay que leo en diligencia;
Otros acostado en el fondo de los trojes de heno.
Los hay para hacer creer que se tiene un alma; otros para desesperaría.
Hay algunos en los que se demuestra la existencia de Dios, otros en los que no se puede llegar a ello.
Hay libros que no se admitirían
sino en las bibliotecas particulares.
Los hay que han sido elogiados por muchos críticos autorizados.
Hay libros en los que no se trata sino de apicultura y que algunos encuentran algo especializados; otros en los que se trata de tal modo de la naturaleza que luego no merece la pena pasearse.
Hay libros que se deprecian los hombres sabios, pero que excitan a los niños.
Los hay que se llaman antologías
y en los que se ha puesto todo lo mejor que se ha dicho
sobre no importa qué.
Los hay que desearían haceros amar la vida;