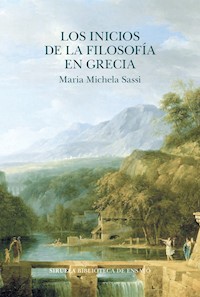
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Una rica y exuberante investigación sobre los orígenes del pensamiento filosófico en la cultura griega».New York Review of Books ¿Cómo podemos hablar hoy sobre los inicios de la filosofía? ¿Cómo evitar la tradicional oposición entre mito y logos y, en su lugar, explorar los múltiples estilos de pensamiento que surgieron entre ambos extremos? En este esclarecedor ensayo, Maria Michela Sassi reconstruye, mediante una exploración lúcida y detallista, el mundo intelectual de los presocráticos para ofrecer una comprensión matizada de las raíces de lo que más tarde se conocería como «el milagro griego». De Mileto a Elea, de Éfeso a Agrigento, Sassi comienza por las preguntas canónicas —el cuándo y el cómo del origen del pensamiento, sus reflexiones en torno al orden cósmico, su naturaleza concreta y sus formas distintivas— para trazar la historia del saber arcaico y analizar, además, el ambiente de competencia intelectual, la descentralización geográfica y la adopción de una prosa más directa —similar a la utilizada para redactar las leyes de la polis—; una prosa que permitió a los filósofos y científicos jonios ejercitarse sin circunloquios en la razón crítica, y así revolucionar definitivamente el conocimiento griego y, en última instancia, fundar la filosofía occidental. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Gli inizi della filosofia: in Grecia
En cubierta: Paisaje de la Grecia Antigua, de Pierre Henri de Valenciennes © Maidun Collection/Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Bollati Boringhieri editore, Turín, 2009 y 2020
© De la traducción, Paula Caballero Sánchez
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19419-98-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Nota a la traducción española
Agradecimientos
Lista cronológica
Mapa
1. Tales, ¿padre de la filosofía?
El «antes» de los presocráticos; Ex Oriente lux?; Vuelta a Aristóteles; La sabiduría tiene diferentes aristas.
2. Filosofía en las cosmogonías
Hesíodo: masas cósmicas y divinidades; Anaximandro en un mundo «sin dioses»; La invención del cosmos; El horizonte de las teogonías; La «teología mixta» de Ferécides; ¿Una cosmogonía en el templo de Tetis?; Un conocimiento nuevo y consciente.
3. Pruebas de escritura
Una sociedad «caliente»; Egotismos; El poder de la escritura; Anaximandro: el tratado y el mapa; Jenófanes, satírico y polémico; Heráclito el Oscuro.
4. Historias del alma
El alma, el cosmos y una naranja; De la respiración al yo; Almas inquietas; Empédocles y su demon; A cada uno su (compuesto).
5. Voces reputadas
La extraña pareja; Adiós a la Musa; Juegos de poder; La verdad desvelada en el canto; Entre musas y otros dioses; La especialización de la razón.
Bibliografía
Quince adendas
Epílogo. Diez años después
A Bruno y a Nicola, porque de diferentes
maneras aman el conocimiento
Introducción
Este libro ha sido concebido como un viaje de exploración destinado a seguir las huellas de los pensadores que denominamos «presocráticos» en la época y en los lugares en que vivieron. Sin embargo, el objetivo inicial no era presentar las semblanzas de diferentes figuras relevantes (como Anaximandro, Heráclito, Jenófanes, Parménides o Empédocles), aunque no he renunciado a hacerlo. Mi intención, más bien, era responder a una cuestión esencial: ¿cómo y en qué medida contribuyeron estas figuras al nacimiento de esa forma concreta de conocimiento que hoy en día llamamos «filosofía»?
Actualmente, ya no es posible responder a esta pregunta aceptando que Tales fue «el primer filósofo», una idea que nos legaron los antiguos en sus obras (en particular, Platón y Aristóteles). Gracias a un célebre estudio de Werner Jaeger, desde hace tiempo sabemos que esta concepción no constituye un hecho histórico, sino que más bien es fruto de la teorización de un ideal filosófico de vida que se desarrolló mucho más tarde en el ambiente de la Academia y del Liceo, y que se basó (podríamos decir que «con intenciones promocionales») en la elaboración de imágenes y relatos ejemplares sobre sabios anteriores, imágenes y relatos que eran más ricos cuanto más escasos eran los testimonios conservados (sobre todo, en el caso de Tales)1. Sin embargo, en lo que se refiere a la reconstrucción de los contenidos del pensamiento presocrático, causaron aún mayor impacto los resultados del profundo y exhaustivo estudio de Harold Cherniss sobre el rico entramado de referencias presentes en la obra de Aristóteles, nuestro testigo más fecundo de las doctrinas presocráticas, además de promotor, en su escuela, de una corriente literaria —de gran valor para nosotros— que se dedicó a reunir y sistematizar opiniones «filosóficas» que gozaron de gran fortuna durante toda la Antigüedad (sabemos que no nos ha llegado nada de estos pensadores por tradición directa, a excepción del papiro de Estrasburgo, que hace pocos años nos sorprendió con una decena de versos de un poema de Empédocles)2. De hecho, Cherniss demostró que Aristóteles no pretendía escribir una historia de las teorías anteriores (no es lo que deberíamos esperar de él), sino identificar cada una de las piezas del rompecabezas para encajar dichas teorías en los diferentes contextos de su reflexión, bien para poner de relieve el valor de las mismas, bien para manifestar sus deficiencias a la luz de su aparato teórico. Por tanto, en la mayoría de los casos, los términos y los conceptos que Aristóteles atribuye a los presocráticos no son sino fruto de su reformulación3. A raíz de este «descubrimiento», nació una rica línea de estudios que se interesó de manera más amplia por el panorama general de la historiografía antigua sobre los presocráticos, desgranando las modalidades específicas que determinan la selección y la clasificación de las opiniones de los filósofos (dóxai)en los textos de la doxografía antigua, desde Platón hasta Diógenes Laercio, pasando por los autores cristianos4. Al mismo tiempo, los especialistas expresaron serias dudas acerca de la validez de la principal herramienta de la que tradicionalmente se servían para investigar el pensamiento presocrático (aunque, en realidad, dicha herramienta sigue estando vigente): la sistematización de los textos de los, o sobre los, Vorsokratiker realizada por Hermann Diels, uno de los productos más destacados de la Altertumswissenschaft del siglo XIX y fruto maduro de la convicción «positivista» de que se podía reconstruir «lo que los presocráticos dijeron en realidad» basándose en el atento estudio filológico de las fuentes que los transmiten, bien en forma de testimonios indirectos, bien como citas más o menos literales5.
En este contexto, comenzó a irrumpir el fértil enfoque antropológico hacia la cultura griega que tanto debe, entre otros, a los estudios pioneros de Eric R. Dodds y Francis M. Cornford6. De esta manera, en la segunda mitad del siglo pasado, la atención se concentró en elementos (como el mito y los aspectos irracionales) que durante mucho tiempo habían quedado excluidos de una concepción, de profunda impronta clasicista, que presentaba la cultura griega como equilibrio sereno y racionalidad. Gracias a esta perspectiva, especialistas liberados de la dicotomía entre razón e irracionalidad (herencia, por una parte, de Aristóteles y, por otra, de la reflexión de la Ilustración, que hasta entonces había dominado la historia de la filosofía antigua, entendida como historia de los avances de la Razón) arrojaron luz sobre nuevos aspectos del conocimiento del periodo presocrático (como la magia, la viveza del imaginario mítico o las aspiraciones soteriológicas). Mencionemos, por ejemplo, el Pitágoras «chamán» de Walter Burkert y el Empédocles «mago» de Peter Kingsley7, pero también la atención, cada vez mayor, que por fin empezaron a recibir las condiciones históricas, sociológicas y antropológicas en que los presocráticos desarrollaron su labor intelectual, lo que permitió (y ello no es secundario) relacionar y vincular dicha labor con otras manifestaciones de la vasta «empresa intelectual» en la que, en la época anterior a Platón, participaron no solo estudiosos de la naturaleza, sino también médicos, matemáticos y escritores de geografía y de historia8.
Sin duda, el panorama resultante de la aplicación del enfoque histórico-comparativo es de gran riqueza, además de conveniente para la tendencia antihistoricista que caracteriza la cultura contemporánea. Sin embargo, debemos señalar que una parte considerable de este panorama se ha construido no solo sin recurrir a la información proporcionada por el texto aristotélico, sino también, en numerosas ocasiones, encontra de Aristóteles y de sus «falsificaciones» (una de las más graves es la que identifica la phúsis como el único objeto de investigación filosófica a partir de Tales). Debido a lo anterior, algunos especialistas consideran que, para liberarnos de los patrones historiográficos de Aristóteles y de los autores posteriores, deberíamos negar toda validez a estas obras o, tal vez, darles la vuelta sistemáticamente (¿no es esta una forma de esclavitud?). En esta línea, por ejemplo, Andrea Nightingale se ha dedicado con afán (y con resultados muy relevantes) a formular una tesis según la cual la filosofía sería un constructo artificial elaborado en el siglo IV a. C.por Platón y Aristóteles a propósito de sus especulaciones, ya mencionadas, en torno a la contemplación (theōría) como objetivo del filósofo. Para la investigadora, una prueba clara de esta tesis se encuentra en el hecho de que en los primeros testimonios que transmiten la palabra philosophía, hacia finales del siglo V a. C., esta generalmente indica una actividad intelectual sin referirse a una disciplina concreta. Por tanto, no es posible afirmar que los pensadores más antiguos, que no definían con especificidad su actividad intelectual y, en todo caso, competían por ostentar el título de «sabios» (sophoí), afanándose en ejecutaruna sabiduría práctica y política más que en conocer la naturaleza, hicieran filosofía9.
Hace unos años, André Laks, aprovechando oportunamente los problemas que plantea este enfoque interpretativo, invitó a un buen número de especialistas del pensamiento griego más antiguo a poner su atención en una pregunta fundamental: «¿Qué es la filosofía presocrática?»10. La formulación no solo se refería a la dificultad objetiva (y en el fondo bastante extrínseca) de ofrecer una definición unitaria del pensamiento denominado «presocrático», sino que, además, ponía de manifiesto el siguiente problema, más complejo e interesante: ¿es legítimo llamar a este pensamiento «filosofía» y, por ende, afirmar que con él nació la filosofía? El mismo Laks, tanto entonces como posteriormente, ha tratado de dar una respuesta afirmativa a esta pregunta con una serie de estudios, caracterizados por una gran consciencia historiográfica y metodológica, en los cuales aborda la diferenciación recíproca entre los diversos campos de conocimiento del periodo presocrático, y ha demostrado que ya desde antes de Platón se estaba desarrollando un proceso de especialización del conocimiento que conduciría en Grecia a que la filosofía se convirtiera en una disciplina independiente11. El presente libro se sitúa en esta línea, si bien sigue un esquema argumentativo distinto; en otras palabras, la presente obra se propone ofrecer un análisis en favor de la relevancia filosófica de una parte importante de la variada y vasta «empresa intelectual» que tuvo lugar en la época que precede a Sócrates. Llegados a este punto, se torna necesario ilustrar brevemente algunos de los presupuestos en los que se fundamenta nuestro propósito.
En primer lugar, cualquier trabajo de reconstrucción del pensamiento presocrático no puede excluir los datos derivados de la tradición indirecta. De hecho, contamos con excelentes herramientas (las de la crítica filológica) para comprender, a través del filtro de las estratificaciones de las distintas teorías y de la profusión de anécdotas, la información que, pese a todo, es posible inferir de los testimonios antiguos, incluso cuando son marcadamente personales, como ocurre con Platón y Aristóteles. Esta información puede ser de gran utilidad a la hora de entender los ipsissima verba de los presocráticos (que, además, solo se han conservado de manera muy fragmentaria y que no siempre pueden reconstruirse con certeza). Por el contrario, si consideramos los testimonios antiguos fruto ya no solo de una proyección retrospectiva, sino de una reconstrucción inevitablemente falseada, estaremos metiendo todo en el mismo saco. Por esta razón, a partir del primer capítulo, opto por localizar, en una interpretación «fuerte» del pensamiento presocrático como la que ofrece Aristóteles en el libro primero de su Metafísica, los diferentes indicios que plantean problemas en el esquema, además de aspectos no exentos de interés para reflexionar sobre las características del nuevo conocimiento de los naturalistas (comenzando por Tales) y su relación con el conocimiento acerca de la naturaleza presente en la tradición mitológica.
En segundo lugar, he de puntualizar mi afirmación, que en este caso también se basa en la aceptación sustancial del esquema aristotélico, según el cual la filosofía comienza como estudio de la naturaleza, con la búsqueda del archē que inaugura Tales y continúan los demás pensadores jonios. Hemos visto que quienes no reconocen el carácter filosófico de la actividad intelectual de los presocráticos —por un lado, Lloyd y Gemelli Marciano, y, por otro, Nightingale— hacen hincapié en el hecho, de por sí innegable, de que antes de Platón no se da una caracterización (y, menos aún, una autocaracterización) de la filosofía como actividad independiente. Sería demasiado fácil argüir que el hecho de que no exista el término no implica necesariamente que no existiera la noción correspondiente. Si queremos salvar la «filosofía» presocrática, debemos entendernos acerca del significado del término y no caer en una noción de todo punto simplista de la filosofía entendida como cualquier actividad de pensamiento atribuible a cualquier ser humano no salvaje, pues, en consecuencia, habría que retrotraer sus comienzos hasta más o menos el Homo sapiens (quien, como Monsieur Jourdain con la prosa, filosofaría sin darse cuenta). Por este motivo, en el segundo capítulo considero oportuno identificar al menos un rasgo esencial que nos permita describir una actividad intelectual como «filosófica», y he definido este rasgo desde una postura crítica con los enfoques tradicionales o, en todo caso, ya consolidados. La definición de este rasgo debe entenderse en sentido estrecho, esto es, el hecho de aceptar una posición teórica determinada no necesariamente ha de conllevar una justificación explícita y abiertamente polémica para con los puntos de vista refutados. Basta con que dicha posición sea conscientemente innovadora y efectiva, algo que, sin duda, se puede afirmar de las concepciones del mundo que el pensamiento jonio empezó a formular al plantear una idea de orden cósmico que significó una ruptura histórica con las cosmogonías míticas.
Cierto es, pues, que escribo influenciada por cierto prejuicio (por pequeño que sea) hacia la naturaleza de la filosofía, pero también es verdad que todo proceso hermenéutico está condicionado por una comprensión previa (como lo está también la postura de los especialistas que rechazan a priori la posibilidad de analizar las reflexiones de los presocráticos bajo la óptica de la filosofía posterior). Con todo, la adecuación del procedimiento que he seguido se confirma mediante la explicación responsable de sus premisas. Por otra parte, trato de evitar los riesgos que conllevan las fórmulas estereotipadas. Por tanto, como reza el título, prefiero hablar de una pluralidad de comienzos de la filosofía en Grecia sin soslayar el nacimiento, en otros ámbitos y momentos de la sabiduría presocrática, de un discurso sobre el alma o de una formulación de principios de reflexión cuyo significado filosófico sea equiparable al del estudio de la naturaleza (como, de hecho, debería confirmar, en lugar de desmentir, su recepción en la filosofía del siglo IV a. C.). Además, rechazando un planteamiento teleológico, y con un comienzo y un desarrollo bien definidos, incluyo los testimonios siguiendo una estructura diferente a la que presentan las historias de la filosofía (que, de hecho, es una estructura progresiva, de índole aristotélica o hegeliana). De hecho, sitúo a los autores con sus planteamientos particulares, pero también con sus polémicas y críticas mutuas, dentro de su contexto específico. Cuando digo su contexto no solo me refiero a la coyuntura política, sino también al ambiente comunicativo en el que su actividad intelectual se fraguó antes de conocer una circulación más amplia a través de la escritura. Aplicando, para este propósito, las herramientas más específicas y actuales de la investigación histórica en torno a la Grecia arcaica, espero haber evitado tanto la tentación de exaltar el nacimiento de la filosofía como consecuencia de un «milagro griego» (según la célebre fórmula de Ernest Renan) como la de ponerla en línea con otras «revoluciones» intelectuales que tuvieron lugar, como respuesta a cambios ambientales o políticos similares, en sociedades tan lejanas como Israel (con los profetas), la India (con el Buda), China (con Confucio o Lao-Tse) y Persia (con Zoroastro) durante un largo periodo de seiscientos años (800-200 a. C.) conocido como «era axial», de acuerdo con la archiconocida fórmula de Karl Jaspers12.
De esta manera, en el tercer capítulo, partiendo de la convicción de que las diferentes modalidades de escritura caracterizan el tipo de relación que el autor establece con su público (que disfruta del texto mediante su escucha), intento comprender a Anaximandro en su Mileto natal, afanado en debates sobre las opciones políticas de la época; a Heráclito, comportándose como un profeta ante sus conciudadanos, o a Jenófanes, allí donde llevó su arte de la rapsodia. En el capítulo cuarto, dedicado al discurso sobre el alma que se va gestando durante este periodo y a su interrelación con el pensamiento cosmológico, encontramos a Empédocles de Agrigento, quien vive en un ambiente, el itálico, caracterizado por la problemática de la inmortalidad y de la salvación espiritual; una cuestión que, no muy lejos de allí, también preocupa a Pitágoras y a sus primeros discípulos, así como a los seguidores del orfismo. En este contexto, destaca la experiencia cognoscitiva de Parménides de Elea, quien en el proemio de su obra presenta los contenidos como fruto de una revelación religiosa de tintes iniciáticos. Tanto Parménides como Empédocles son autores de un poema escrito en el metro típico de la épica, el hexámetro; en efecto, este aspecto constituye el eje en torno al cual gira el quinto capítulo, un aspecto problemático pero iluminador, que nos confirma que, sin duda alguna, ellos aún no se consideraban filósofos, sino que se incluían en una tradición literaria reconocida, la de la poesía épica, con el fin de conferir autoridad a un mensaje de cuya extraordinaria novedad eran plenamente conscientes.
En definitiva, en el presente libro intento plasmar el pensamiento presocrático en todas sus facetas, pues son muchos los derroteros que ha seguido y que, en ocasiones, la filosofía posterior ha sacrificado, especialmente después de que Aristóteles delimitara el ámbito de competencia específico de la razón filosófica. Espero haber logrado presentar una historia no demasiado desautorizada por una mirada retrospectiva, sino más bien basada en una mirada «prospectiva», siguiendo la afortunada terminología de Michael Frede; una historia que reconstruyo procurando, en la medida de lo posible, ponerme, por así decirlo, en el lugar de sus protagonistas, quienes sabían desde dónde partían y qué vías nuevas querían explorar, aunque no podían prever los desvíos, encrucijadas u obstáculos que encontrarían en el camino.
1Cfr. Jaeger 1928.
2Cfr. Martin y Primavesi 1999.
3Cfr. Cherniss 1935.
4Cfr., por ejemplo, Cambiano 1986, Osborne 1987b y Mansfeld 1990.
5Cfr. Diels 1903 y, por ende, Diels 1879.
6Cfr. Dodds 1951 y Cornford 1952.
7Cfr. Burkert 1972 y Kingsley 1995.
8Cfr. Vernant 1965, Lloyd 2002c y Gemelli Marciano 2002.
9Cfr. Nightingale 1995, 2001 y 2004.
10Cfr. Laks y Louguet 2002.
11Cfr. Laks 2001c, 2005a, 2005b y 2006.
12Cfr. Eisenstadt 1986.
Nota a la traducción española
La mayor parte de los pasajes y fragmentos de los autores antiguos han sido tomados de traducciones canónicas españolas, cuya fuente se indica en nota al pie. En otras ocasiones, he optado por dar mi propia traducción. En ambos casos, las traducciones españolas siguen la interpretación de la autora y respetan sus intervenciones entre corchetes cuadrados. Por lo que se refiere a los nombres propios griegos, sigo el manual de Manuel Fernández Galiano para su transcripción13. Para la transliteración de los demás términos, opto por seguir de cerca el griego, aunque con un criterio más simplificado: se señala la distinción entre sílabas largas y breves con el signo del macrón (–) sobre la vocal larga correspondiente, además de los tres tipos de acentos griegos; es decir, tónico (´) átono (`) y circunflejo (^), excepto cuando recaen sobre vocal larga, mientras que las iotas suscritas aparecen adscritas.
Como en la edición italiana, los textos de los presocráticos se citan según el orden establecido por Diels 1903 en la edición revisada y ampliada por Walther Kranz (en adelante, DK). Todos los autores se presentan acompañados de las iniciales A (testimonio indirecto) o B (fragmentos).
Para la bibliografía secundaria disponible en castellano, se recoge entre corchetes la traducción española en la bibliografía final.
13Manuel Fernández Galiano, La transcripción castellana de los nombres propios griegos, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid, 1969b (N. de la T.).
Agradecimientos
La idea de escribir este libro es fruto de un congreso celebrado en octubre de 2000 en la Universidad de Lille, en el cual se abordó la cuestión de «qué es» la filosofía presocrática. Por tanto, sobre todo a André Laks, organizador del congreso, va dirigido mi más sincero agradecimiento, además de a todas las personas que años después me han dado la oportunidad, ya sea en las aulas universitarias, ya sea en congresos científicos, de trabajar y debatir sobre diferentes aspectos de la cuestión a la que, desde entonces, he dedicado mis mayores esfuerzos. Me refiero (cito en orden cronológico) a Valeria Andò y a Andrea Cozzo, quienes me ofrecieron el inestimable auditorio de sus estudiantes de la Universidad de Palermo; a Giuliana Scalera McClintock, de la Universidad de Salerno; a Fabio Beltram, coordinador del XLICurso de Orientación Preuniversitaria de la Escuela Normal Superior de Pisa de San Miniato, donde las numerosas e inteligentes preguntas de los estudiantes de instituto participantes acerca de la relación entre mûthos y lógos me devolvieron la esperanza en el futuro de la inteligencia filosófica y de la escuela italiana. Gracias también a Georg Rechenauer, por la valiosa oportunidad que me dio en Ratisbona de hablar sobre la denominada cosmogonía de Alcmán; a Attilio Stazio, director del Instituto de Tarento de Historia y Arqueología de la Magna Grecia, por invitarme a hablar de los eleatas en el corazón de la Magna Grecia; a Glenn Most, por la oportunidad de examinar algunas ideas sobre el estilo expresivo de Heráclito desde su perspectiva crítica y la de sus estudiantes de la Escuela Normal Superior. Por último, me gustaría recordar a los alumnos de la Universidad de Pisa que asistieron a mis dos seminarios universitarios dedicados a los presocráticos, alumnos cuya atención y alentadoras preguntas representaron un gran aliciente para mí.
Varias personas han leído distintas partes de la primera versión de este libro en diferentes momentos y han ayudado a mejorarlo de muchas maneras con observaciones muy valiosas. A este respecto, gracias a Benedetto Bravo, Giuseppe Cambiano, Walter Cavini, Vincenzo Di Benedetto, Bruce Lincoln y Luca Mori, cuyas puntualizaciones críticas he tenido muy en cuenta, aunque a veces no hasta el punto de cambiar mi postura (de la que soy la única responsable, al igual que lo soy también de los posibles errores). Gracias, una vez más, a David Sedley, por el breve pero intenso intercambio virtual de ideas sobre Empédocles, y a otros amigos y colegas que, en ocasiones, sin darse cuenta, me han ayudado, con sus sugerencias y con su asesoramiento, a profundizar en algunos de los temas tratados en el libro; entre ellos (pido disculpas si olvido algún nombre), Riccardo Di Donato, Maria Serena Funghi, Laura Gemelli Marciano, Lorenzo Perilli y Leonid Zhmud. Por último, agradezco a Michael Frede su generosidad intelectual por una valiosa aclaración epistolar sobre lo que él entendía por «historia prospectiva». Qué inmenso dolor no tener la oportunidad de poder preguntarle si he usado dicha expresión correctamente.
Lista cronológica
Esta lista incluye una serie de acontecimientos de la historia griega (en la columna de la izquierda) que sucedieron al mismo tiempo que ciertos florecimientos culturales (en la columna de la derecha), acompañados de los nombres de los autores, filósofos, poetas, historiadores y escultores que se mencionan en el libro por su relación más o menos directa con los comienzos del pensamiento griego. Debido a la dificultad de presentar con exactitud las fechas exactas de nacimiento y muerte de los diferentes personajes, y para simplificar el esquema, se ha preferido asignar a cada nombre una única fecha que se considera indicativa del «florecimiento» (akmē en griego) o culmen de su vida y obra, que la cronografía antigua solía situar en torno a los cuarenta años de edad. Por supuesto, todas las fechas deben considerarse aproximadas, sobre todo para autores como Jenofonte o Eurípides, cuya actividad abarcó varias décadas.
1Tales, ¿padre de la filosofía?
El «antes» de los presocráticos
Con el término «presocrático» se suele designar un largo periodo del pensamiento griego que abarcó dos siglos (los siglos VI y V a. C.). Esta denominación, aún vigente, apareció por primera vez en un manual de historia de la filosofía universal publicado a finales del siglo XVIII, en un momento de «reestructuración de la consciencia histórica» que lo fue, en consecuencia, «también de nuevas periodizaciones»14. En las últimas décadas, dicha denominación ha sido cuestionada en repetidas ocasiones a raíz de una tendencia general antihistoricista que, entre otros campos, también ha ejercido una notable influencia en los estudios del mundo antiguo.
En efecto, la denominación de «presocráticos» puede sonar reduccionista de por sí, dado que homogeneiza bajo el mismo término una serie de figuras muy dispares en intenciones, intereses y escritura. Además, pese a que pueda sonar paradójico, todos estos pensadores comparten una característica fundamental: el estado fragmentario en el que nos han llegado sus obras, en forma de testimonios o de citas de otros autores de la Antigüedad. No cabe duda de que sería posible presentar otras objeciones al término; sin embargo, en este estadio inicial se torna más útil reflexionar acerca de la enorme fortuna del término «presocrático».
Hasta ahora está claro que el término identifica a Sócrates como el punto final de una línea concreta de desarrollo del pensamiento griego en un marco historiográfico en el que el filósofo ateniense actúa como fundador de la investigación sobre la ética. De esta manera, Sócrates rompe por completo con una tradición que se centraba en investigar las características del mundo físico. Se trata de un contexto que los propios antiguos se encargaron de presentar con eficacia. Por ejemplo, su fiel discípulo Jenofonte suele enfatizar el desinterés de su maestro por la «naturaleza de todas las cosas» y, en cambio, su inclinación por las realidades «humanas», es decir, por explorar nociones morales como la sabiduría o la valentía (Memorables, I, 1, 11-12 y 16). Por su parte, Platón insiste, sobre todo, en el distanciamiento de Sócrates de la investigación naturalista. En su Apología de Sócrates (19d), durante el juicio, lo representa preocupado por defenderse de la acusación de haber formulado peligrosas doctrinas cosmológicas, mientras que, en la situación dramática aún más intensa que Platón presenta en el Fedón (96a y ss.), Sócrates dedica parte de la conversación final con sus discípulos a aclarar las razones de la profunda insatisfacción que experimentó de joven al leer investigaciones en torno a la naturaleza(perì phúseōs historía) como la que había llevado a cabo Anaxágoras, que, no obstante, en un primer momento había despertado su interés. Por otra parte, en la primera fase de la producción platónica aparece un Sócrates afanado en formular innumerables variaciones sobre el problema de definir determinados conceptos morales.
En el libro primero de su Metafísica, Aristóteles se basa en esta imagen previa para elaborar un poderoso marco de la tradición filosófica anterior. Esta obra también presenta un contexto marcado por el análisis de la naturaleza hasta la intervención de Sócrates, quien circunscribió el campo de la ética y lo abordó con un método específico: la búsqueda de universales y definiciones (Metafísica, I, 6, 987b 1, y Las partes de los animales, I, 1, 642a 28). De este modo, Aristóteles presenta a Sócrates como una divisoria entre una primera fase de la filosofía, en la que predominaba el interés por la naturaleza, y una fase posterior, más completa, caracterizada por la dialéctica a partir de la indagación platónica de las ideas (Metafísica, I, 3, 983b 7; I, 6, 987b 31). Por tanto, a la secuencia presocráticos-Sócrates-Platón se superpone un esquema que divide la filosofía en física, ética y dialéctica (más tarde perfeccionado sobre todo por los estoicos); una combinación que pasará a la obra más importante de la historiografía helenística: la Vida de los filósofosmás ilustres de Diógenes Laercio (I,14; II, 16; III, 56).
Platón es el artífice de haber legado a Sócrates a la posteridad como el primus inventor y descubridor de un mundo nuevo, sin duda el más cercano al hombre, que, no obstante, nadie antes había intuido. Él es también el responsable de haberlo retratado como Cicerón describió magistralmente: «el primero que hizo descender la filosofía del cielo, quien la estableció en las ciudades y además la introdujo en los hogares» (Tusculanas, V, 4, 10). Sin embargo, gracias a Aristóteles y a su potente entramado filosófico, en realidad popularizado por Diógenes Laercio, este desplazamiento del foco de estudio filosófico se convirtió en una etapa dentro de un esquema evolutivo potente que estaba destinado a resurgir en la historiografía filosófica alemana de finales del siglo XVIII y de principios del XIX, cuyas necesidades de periodización acogieron favorablemente este esquema. En efecto, la eficacia de la categoría de filosofía presocrática se explica gracias a este proceso de refuncionalización del esquema aristotélico, que alcanza su momento más ilustre y decisivo en las Lecciones sobre la historia de la filosofía (1833) de Hegel y, más tarde, en la Filosofía de los griegos (1844 y ss.) de Zeller15. En el fondo, su cuestionamiento reciente es más bien relativo.
Es cierto que la identificación de Sócrates comoel después de los presocráticos ha sido cuestionada frecuentemente. Por ejemplo: ¿acaso antes de Sócrates no afloran ya indicios de interés ético y antropológico en sentido amplio? Pensemos en la preocupación por el alma que caracteriza la tradición órfica y pitagórica, o a Heráclito y Empédocles. ¿No son contemporáneos de Sócrates algunos de los que denominamos «presocráticos» (como Demócrito)? ¿Dónde situamos a los sofistas?16. Como se ve, son preguntas relativamente sencillas que nos permiten movernos en un terreno bien definido. De hecho, la mayoría de los investigadores, por comodidad, prefiere seguir empleando la terminología habitual, mientras que otros sortean el problema hablando de pensadores «preplatónicos» (y dejan a Sócrates tranquilamente aislado). En resumen, el después de los presocráticos parece plantear un problema preliminar de definición de escasa relevancia para el análisis de los autores y de sus contextos específicos. Sin embargo, ¿podemos decir lo mismo del antes de los presocráticos?
La fórmula que define a Tales como «padre de la filosofía» ha sido, sin duda, muy fructífera. Conviene recordar que también en este caso la fórmula proviene de una imagen creada en la Antigüedad. La actividad de Tales, el primer pensador del que nos han llegado doctrinas sobre la naturaleza y teoremas geométricos, así como testimonios astronómicos y meteorológicos (se conservan sus opiniones sobre algunos problemas que se harían recurrentes, como el porqué de los terremotos o de las crecidas del Nilo), se localiza en Mileto, entre la segunda mitad del siglo VII a. C. y las primeras décadas del VI (Tales predeciría, además, el famoso eclipse del año 585 a. C.; anécdota esta que, sin embargo, ha de tomarse con cautela). La actividad comercial de Mileto, ciudad portuaria situada en la costa jonia y efervescente encrucijada entre Oriente y Occidente, se hallaba en su momento de mayor prosperidad y actividad, como testimonian las numerosas fundaciones de colonias por todo el Mediterráneo y en las costas del mar Negro. No es casualidad que Mileto también sea, en el siglo VI a. C., la patria de Anaximandro y de Anaxímenes (quienes, junto con Tales, forman la conocida tríada de los «científicos jonios»), y también la de Hecateo, autor de la primera obra geográfica griega (Viajes alrededor de la Tierra) y de un tratado mitográfico (Genealogías) en el que los relatos míticos se someten a una crítica racionalista sistemática con el objetivo de sacar a la luz el núcleo histórico que subyace tras las exageraciones fantásticas y las contradicciones de las leyendas. Así, por un parte, los contactos con otras culturas (tanto las orientales como las de los territorios colonizados) y, por otra, las necesidades derivadas de la navegación favorecen la creación de nuevos conocimientos destinados a la comprensión de los fenómenos atmosféricos, a la exploración de los nuevos territorios y a la reflexión acerca del saber griego tradicional.
A partir de la época helenística se atribuyen a Tales (si bien con dudas) varios tratados; entre ellos, el poema Astronomía náutica. Pero lo más probable es que no dejara nada escrito, pues los autores más antiguos que mencionan sus doctrinas, como Heródoto y Aristóteles, se basan en la tradición oral. No sorprende que su figura pronto quedase envuelta por un aura de leyenda, impregnada de la fascinación del modelo17. En una célebre digresión del Teeteto platónico (164 a-b), se llama Tales el filósofo que, tras caer a un pozo, distraído con la observación de los astros, sufre la burla de su criada tracia, una prefiguración memorable, en el marco dramático del diálogo, del triste final que la ciudad de Atenas está preparando a Sócrates, además de una metáfora muy afortunada del fracaso al que la actividad contemplativa está condenada en el «mundo de la vida»18. Aristóteles, por su parte, en su intento por rehabilitar el sentido práctico de la filosofía, pone como ejemplo a Tales: cuenta que, gracias a sus conocimientos astronómicos, el milesio pudo prever con mucha antelación una abundante cosecha de olivos, lo que le permitió acaparar a bajo precio todos los molinos de aceite de la región, que luego revendió en el momento adecuado. Y, según Aristóteles, no lo hizo con ánimo de lucro, sino para desacreditar a quienes tachaban la filosofía de inútil censurando su estilo de vida pobre (Política, I, 11, 1259a 7-22). Es evidente que, tanto para Platón como para Aristóteles, Tales es «bueno para pensar», es decir, constituye una figura primordial sobre la que proyectar el ideal filosófico de vida que se desarrolló mucho más tarde entre la Academia y el Liceo19. No obstante, hay que señalar que ambas representaciones se fundamentan en conocimientos meteorológicos y astronómicos; en otras palabras, ni Platón ni Aristóteles ponen en duda que el «primer filósofo» concentrara su investigación en el mundo natural.
Y una vez más es Aristóteles quien, en el libro primero de su Metafísica, transforma este interés por el mundo físico en un punto de inflexión histórico. Por este motivo, el estagirita sitúa a Tales en una posición tan definida y relevante como Sócrates. Es más, por haber identificado el agua como principio de todas las cosas, se le considera el «precursor» del estudio de las causas materiales con el cual comenzó la investigación de la naturaleza y, por tanto, la propia filosofía, que más tarde, ya en la perspectiva aristotélica, cristalizó en el conocimiento de las causas primeras de todas las cosas (Metafísica, I, 3, 983b 20)20.
La interpretación de Aristóteles, una vez más, es crucial. Es cierto que pronto encontró la oposición de una tendencia contraria que rastreaba el nacimiento de la filosofía en el mundo oriental. Ya Heródoto y Platón habían mostrado su admiración por los conocimientos de la civilización egipcia incluso antes de que los griegos apareciesen en el horizonte. Platón tiene noticias de Zoroastro (Alcibíades, I, 122a) y el mismo Aristóteles menciona con interés las ideas dualistas de los magos persas (Sobre la filosofía, fr. 6 Ross; Metafísica, XIV, 4, 1091b 10). Sin embargo, son muchos los autores griegos que, sobre todo desde el siglo IV a. C.en adelante, mencionan a los persas, los caldeos, los gimnosofistas indios y los druidas como precursores de la filosofía. Diógenes Laercio cuestionará con vehemencia esta idea en el proemio de su Vida de los filósofos más ilustres, una obra precisamente fruto, según una hipótesis reconocida, de la necesidad de reclamar el carácter griego de la filosofía ante los cristianos21. La reivindicación de una filosofía bárbara anterior a la griega, que resurgió en el contexto de la nueva filosofía cristiana, donde adquirió forma, se acabará imponiendo (gracias, sobre todo, a los Stromata de Clemente de Alejandría, de principios del siglo III d. C.) y recorrerá toda la historiografía filosófica moderna hasta Brucker, antes del giro que, en los umbrales del siglo XIX, supuso el «renacimiento» del paradigma historiográfico aristotélico ya mencionado anteriormente. Aquí también se da una triangulación (Aristóteles-Hegel-Zeller) que decretó la exclusión de Oriente de la historia de la filosofía y devolvió a Tales a su posición de pionero. Como sabemos, este esquema ha gozado de una gran fortuna: hasta hace poco, la mayoría de los libros de texto de historia de la filosofía comenzaban, de manera invariable y sin discusión, en Grecia, con Tales de Mileto.
No obstante, de un tiempo a esta parte, este esquema también ha sido objeto de un intenso debate. En Italia, Giorgio Colli representa este punto de vista con la obra La sapienza greca, fruto de su intento por reescribir la edición clásica de los fragmentos de los presocráticos de Hermann Diels (Die Fragmente der Vorsokratiker, 1903), que continúa siendo una obra de referencia para los especialistas en la edición revisada por Walther Kranz. Sin embargo, tras la muerte del autor, el proyecto, que preveía abarcar once volúmenes, quedó incompleto en el tercero, dedicado a Heráclito. No obstante, su planteamiento general queda manifiesto, entre otros motivos, porque se nutre de reflexiones que Colli ya había expresado en otros trabajos. Sobre todo, resulta revelador su diseño del proyecto, al dedicar el primer volumen al conocimiento religioso anterior al pensamiento presocrático, y el segundo, a los filósofos jonios, precedido, además (como en la edición de Diels-Kranz), por las figuras de los sabios Epiménides y Ferécides. El objetivo de esta propuesta, de clara impronta nietzscheana, era reorganizar globalmente el tratamiento de la filosofía antigua (mejor dicho, de la «sabiduría», distinta de una «filosofía» entendida como expresión de racionalismo decadente, que comienza como tal con Sócrates y Platón), cuyo origen se reconocía en el estado cognoscitivo fruto del éxtasis en un contexto ritual dominado por Apolo y Dioniso. En realidad, la defensa de esta hipótesis conllevaba forzar algunos aspectos; sin embargo (y tal vez por esto), tenía el mérito de poner en primer plano una cuestión fundamental de carácter hermenéutico: la inseparabilidad del problema del comienzo de la filosofía del de la naturaleza de la propia filosofía22.
En efecto, el momento concreto del nacimiento de la filosofía suele asociarse a una opción concreta en relación con sus objetivos, modalidades y finalidades. Cuanto más convencidos estemos de que la actividad filosófica se relaciona con una curiosidad positiva hacia el mundo exterior, más dispuestos estaremos a aceptar la imagen aristotélica de Tales. Esto es lo que ocurría en las sistematizaciones de índole positivista de autores con un gran bagaje histórico (como Burnet o Gomperz), para quienes la historia del pensamiento griego arcaico era una historia de avances, probablemente entendidos como aquellos avances que hicieron posible la ciencia moderna. En cambio, seremos más capaces de rechazar esta idea si tendemos a identificar la filosofía con la búsqueda sapiencial de los orígenes del ser, como, de hecho, Colli hizo de una manera inequívoca (aunque no fue ni ha sido el único).
Consideramos que un problema como el que se plantea aquí requiere de respuestas concretas. Pero, en primer lugar, nos gustaría comenzar por reformularlo de una manera más clara: es decir, podemos preguntarnos si la filosofía nació como ejercicio independiente de la razón crítica, que en un momento determinado surgió en un ambiente dominado por el saber religioso y mítico, o si fue este saber la fuente profunda que la impulsó. En otras palabras, esta vez en griego: ¿la filosofía nace como lógos que irrumpe y desmonta el monopolio del mûthos, o es la propia filosofía en sí misma mûthos?
No hay duda de que el desafío es enorme, y no es posible sortear el problema con un truco terminológico como el que hacemos cuando hablamos de pensadores «preplatónicos» para eludir el obstáculo que en este caso representa Sócrates. Tenemos que profundizar en el análisis del conjunto de creencias sobre el cosmos y su origen a las que Tales pudo haber tenido acceso. No podemos soslayar el hecho de que la consideración del agua como principio de la naturaleza ya está presente en el texto más antiguo de la literatura griega, el homérico, donde a Océano (Ōkeanós) se le denomina «origen de los dioses» y «de todas las cosas»: Océano es fuente de todas las aguas, dulces y saladas, y, además, aparece representado como un río que rodea la tierra (concebida como un disco plano). Y Hesíodo, en su Teogonía, puntualiza que, de la unión de Océano y Tetis, hijos de Cielo (Ouranós) y Tierra (Gáîa), nace una numerosa progenie acuática: tres mil oceánides (que, repartidas a lo largo y ancho de toda la tierra, custodian cada rincón y abismo marino) y otros tantos ríos23. Pero podemos llegar más lejos y remontarnos más atrás en el tiempo, dado que es posible que estas representaciones deriven de creencias no griegas. De hecho, el agua desempeña un papel de principio cosmogónico en las grandes civilizaciones fluviales de Egipto y Mesopotamia. Numerosos textos egipcios hablan de una masa de agua primordial (que recibe el nombre de Nun en el Libro de los muertos, de finales del segundo milenio a. C.) de la que emergió el mundo, y el poder fertilizador del principio primordial se asociaba comúnmente con las crecidas anuales del Nilo. Respecto a Mesopotamia, Apsû designa, en la mitología sumeria y acadia, el reino del agua cósmica. Así, el Enûma elish, el poema mesopotámico «de la creación» más conocido, escrito en acadio hacia finales del segundo milenio a. C. (el título, que corresponde a las dos primeras palabras del poema, significa «cuando en lo alto»), postula que la mezcla primigenia de las aguas (Apsû, masculino, y Tiamat, femenino) originó una serie de divinidades del cielo y de la tierra que son los antepasados de Marduk, mientras que en el mundo presente Apsû aparece como la región cósmica que hay bajo tierra24. Tales, quien también afirmaba que la tierra flotaba en el agua, pudo haber conocido algunas de estas ideas. Algunos autores antiguos nos informan de los viajes de Tales a Egipto. Bien es cierto que este tipo de testimonios se enmarca en una tradición biográfica que hace del viaje a tierra egipcia, lugar venerable y admirable por su sabiduría, un destino obligatorio para muchos de los primeros sophoí. Por otra parte, es necesario recordar que los mercaderes de Mileto, Quíos y Samos fundaron el puerto comercial de Náucratis (ca. 620 a. C.), auspiciados por el faraón Psamético I, para favorecer los intercambios comerciales con el mundo jonio. Por tanto, no podemos excluir que viajeros curiosos, como el propio Tales25, llegaran tanto a este como a cualquier otro lugar en el que hubiera mercancías y recursos humanos procedentes de Grecia (como los mercenarios de la Jonia y de la Caria reclutados por Psamético). En cualquier caso, es probable que la posición estratégica de Mileto en las rutas comerciales haya fomentado el conocimiento del patrimonio de otras culturas tanto a través del interior del Próximo Oriente como del Mediterráneo.
En definitiva, todo se complica cuando intentamos remontarnos a una época anterior a Tales, es decir, cuando nos preguntamos de quién es «hijo» este polémico «padre» de la filosofía, pues esto nos obliga a adentrarnos en el arduo terreno del conocimiento tradicional, que se conserva en el mito; en particular, en el de los mitos cosmogónicos, cuyas ramificaciones se extienden más allá de la fase de las cosmologías jónicas y se remontan a tiempos tan remotos que se torna necesario buscar sus orígenes en otros lugares, como Egipto o el Oriente Próximo. Cuando hablamos de filosofía, la cuestión del cuándo se interrelaciona con el dónde, por lo que al explorar el contenido filosófico del mito se socavan los cimientos del paradigma del origen griego de la razón filosófica.
Ex Oriente lux?
Al abordar el problema del estado de conocimiento del mito, no podemos prescindir de una tradición de estudios que constituye una de las más ricas y accidentadas. Conviene recordar, al menos, algunos de los aspectos más importantes antes de entrar en materia26. Como sabemos, la reflexión de los antiguos consistió en rechazar con rotundidad el repertorio mitológico clásico como tapiz de ficciones y errores; un rechazo que se prolongó hasta el siglo XVIII y que encontró un terreno muy fértil en el racionalismo ilustrado. Por otra parte, ya en el ambiente prerromántico de las últimas décadas del siglo XVIII, filósofos como Herder y clasicistas innovadores como Heyne iniciaron un proceso de recuperación del contenido intelectual del mito que ha llegado hasta nuestros días con avances, parones y resistencias. En la segunda del siglo XIX, otro paso decisivo lo dio el filólogo e historiador de las religiones Hermann Usener, cuyas aportaciones fueron aplicadas no solo al campo de la Altertumswissenschaft, por Rohde o por Diels, sino también por Wartburg y Cassirer fuera de este ámbito. Desde entonces, el desarrollo de una historia de las religiones interesada en la comparación antropológica y, por otro lado, el estudio de los modos de expresión simbólica ha golpeado, cada vez con más dureza, la barrera que separaba el mito de la filosofía. No podemos olvidar la labor de Nietzsche en la recuperación de la fuerza de la verdad y la vitalidad del mito, combatiendo la rigidez y el falso optimismo de la racionalidad científica, encarnada, en su opinión, por Sócrates. Además, esta misma perspectiva crítica llevó a Nietzsche al influyente descubrimiento de la peculiaridad del pensamiento presocrático en términos de autenticidad primigenia.
No han faltado, por supuesto, puntos de vista contrarios, que, si bien con escaso éxito, reformulaban la idea de una progresión teleológica desde el imaginario mítico hasta el pensamiento lógico. Pensemos en la recepción del libro de Wilhelm Nestle, Vom Mythos zum Logos (1940), cuyo título fue utilizado durante mucho tiempo para etiquetar la cultura griega como aquella que, desde la época arcaica, había dado el paso claro y decisivo «del mito a la razón»27. No obstante, en general, los especialistas más atentos a esta problemática siempre se han mostrado menos partidarios de hablar de una polaridad clara entre mûthos y lógos y, de manera paralela, han ido desplazando cada vez más su foco de atención a las relaciones entre Oriente y Occidente. Al mismo tiempo, la cuestión de los comienzos de la filosofía suscitaba cada vez más interés y —una vez perdido el asidero seguro que proporcionaba la oposición entre el mito y la razón— se tornaba más complejo. Veamos cómo, analizando dos casos paradigmáticos.
En la primera mitad del siglo pasado, Francis Macdonald Cornford se dedicó precisamente a estudiar el «principio de la sabiduría». Una vez, alguien lo definió como «un hombre de gran imaginación que goza del extraño poder de provocar al lector»28. En efecto, más de setenta años después de la publicación de Principium sapientiae (han pasado casi ochenta años desde la muerte de su autor), esta obra no ha perdido su poder persuasivo, fruto de una síntesis perfecta de capacidad intuitiva, argumentación lúcida y escritura eficaz29. Intelectual de gran agudeza y sensibilidad hacia la religión y la filosofía griegas, Cornford se formó con el apasionante bagaje de Jane Harrison, por lo que sus primeros trabajos deben muchísimo al revolucionario tratamiento antropológico de la cultura antigua (que prestaba especial atención al rito y las manifestaciones de lo primitivo) de los ritualistas de Cambridge (entre los que se incluye Gilbert Murray, si bien este trabajaba en Oxford). La influencia de Harrison, que durante años fue el alma del grupo, no impidió que sus miembros desarrollaran su labor con total independencia intelectual30. De hecho, tras más de una década de trabajo en común, en los albores de la Primera Guerra Mundial los diferentes miembros siguieron su propio camino y Cornford se dedicó a cultivar con mayor afán esa tendencia filosófica por la que siempre se había distinguido31.
En efecto, precisamente el problema del comienzo de la filosofía ya había suscitado el interés de Cornford. De 1907 data su Thucydides mythistoricus, un libro que presenta una visión trágica, de tintes esquileos, de la naturaleza humana en Tucídides y que invita a leer la Historia de la guerra del Peloponeso como una auténtica tragedia, la tragedia de Atenas. Se trata, además, de una tesis que no ha dejado de ser atractiva para los expertos en Tucídides32, pero lo que a nosotros nos interesa es poner de manifiesto cómo dicha tesis propone una reflexión más general, que se resume en el siguiente pasaje:
En todas las épocas, la interpretación común del mundo de las cosas está dominada por algunas combinaciones de presupuestos insospechados e irrefutables, y la mente de cualquier persona, incluso de las que apenas empatizan con sus contemporáneos, no constituye un compartimento estanco, sino más bien un charco en el medio continuo que constituye el ambiente que rodea la época y el lugar en que vive33.
Por tanto, el pensamiento de cualquier individuo está condicionado inconscientemente por presupuestos tácitos que impregnan la mentalidad del mundo en el que vive. Del mismo modo que Dante no imaginaba que su fórmula de redención resultaría poco verosímil en un modelo astronómico que ya no era geocéntrico y que Cornford —como él mismo reconoce— no sabría decir hasta qué punto su visión del mundo, y la de sus contemporáneos, estaba «teñida» de biología darwiniana, no se puede comprender a los historiadores griegos (entre ellos, a Tucídides) sin tener en cuenta la producción poética de su época. Por ello, al leer a todos los autores, y también a los filósofos, se debe tener en cuenta el «estadio mitológico del pensamiento», el «trasfondo de caos rutilante», del cual nació el intelecto griego con una belleza exterior aparentemente armónica. Sin embargo, este trasfondo mitológico suele descuidarse en los estudios clásicos:
La historia de la filosofía se ha escrito como si Tales hubiese caído de repente del cielo y, cuando pisó la tierra, hubiese exclamado: «¡Todo está hecho de agua!»34.
En una obra publicada pocos años después, From Religion to Philosophy, Cornford conjuga la noción de representación colectiva (siguiendo la estela de Durkheim y Mauss) con la necesidad de establecer una continuidad entre la tradición mítico-religiosa y los presocráticos, lo que le permite, entre otras cosas, identificar la antigua tendencia totémica a la «clasificación» como un precedente de los modelos cosmológicos sucesivos, que se basaban en la doctrina de los elementos. De esta manera, presenta la labor de la filosofía como una mera clarificación de cuestiones ya consolidadas en la consciencia colectiva de una sociedad tribal que ya no encuentra respuestas en el rito; incluso pone en relación el concepto de naturaleza o phúsis, una de las piedras angulares de la reflexión presocrática, con la noción de maná del grupo tribal, operación esta que recibió numerosas críticas35.
En realidad, Cornford abandonó más tarde esta línea de investigación tan fascinante como especulativa. De manera análoga, abandonó también la teoría junguiana del inconsciente colectivo, que en un momento determinado aplicó para fundamentar su noción de los «presupuestos implícitos»36, y prefirió buscar respuestas a sus sospechas en su propio campo de investigación. Sin embargo, en una conferencia inaugural pronunciada en 1931, volvió a mostrarse convencido de que el discurso filosófico se construye sobre «presupuestos que nunca, o raramente, se explicitan» (dado que todas las personas de una cultura determinada los comparten y los dan por sentados), argumentando que el enfoque que adopta la ciencia antigua para el problema del movimiento está motivado, precisamente, por máximas antiquísimas de sabiduría popular (como «lo similar afecta lo similar») más que por la observación de la naturaleza37. Por tanto, los sistemas de pensamiento de los filósofos antiguos, proyectados en un contexto de conocimiento prefilosófico, caen en un dogmatismo que dificulta el descubrimiento de las leyes científicas que rigen el movimiento y el cambio. Por primera vez, se ejemplifica la relación entre la tradición griega del pensamiento y la tradición anterior, que desde hacía veinte años se intuía, en un contexto amplio. No obstante, de mayor amplitud es el marco que presenta en su último gran libro, cuyo título constituye una declaración del problema fundamental que trata: Principium sapientiae.
En la primera parte de la obra, Cornford distingue y contrapone dos tendencias dominantes de la filosofía griega más arcaica: por un lado, el estudio de la naturaleza inaugurado por los jonios y, por otro, la configuración de un nivel de verdad subyacente en los fenómenos, planteada por filósofos como Pitágoras, Parménides y Empédocles (y Platón en cuanto heredero de estos), que eligen para su mensaje un tono profético e inspirado. Téngase en cuenta que, al examinar esta corriente «inspirada», Cornford afirma que se trata de una continuación de tradiciones chamánicas muy antiguas; sin duda, una declaración fascinante. Esta tesis muestra la filosofía como sabiduría religiosa; de hecho, no es casualidad que el título del libro se inspire en un famoso verso de los Proverbios bíblicos: Timor Domini principium sapientiae. Pero dejemos, por ahora, el análisis de las características del pensamiento presocrático38 y centrémonos en la segunda parte de la obra: «La cosmogonía filosófica y sus orígenes en el mito y el rito». Inmediatamente, se torna evidente que el objetivo de Cornford es restar importancia al posible carácter innovador de las cosmologías jonias con un argumento conocido:
Si renunciamos a la idea de que la filosofía o la ciencia son como Atenea, que no tenía madre, esto es, como una disciplina del todo nueva que irrumpe de no se sabe dónde en una cultura hasta entonces caracterizada por discursos poéticos o místicos sobre los dioses, veremos que el proceso de racionalización había comenzado desde hacía tiempo, antes de que Tales naciese39.
En las siguientes páginas, Cornford cumple, con perseverancia y coherencia, con el propósito que había declarado, esto es, analizar las doctrinas de los jonios distinguiendo los elementos derivados de la observación de la naturaleza de aquellos heredados de la tradición40. De esta manera, dedica especial atención a Anaximandro, cuyo pensamiento parece más complejo que el de Tales (aun así, conocemos mejor el de Anaximandro), y lo examina a la luz de una constelación de imágenes y problemas, que considera previamente elaborados —si bien en un plano mitopoiético— en el marco de la tradición religiosa. Más adelante retomaremos los detalles de esta cuestión, pero en este momento se torna oportuno recordar que para Anaximandro el origen y la formación del cosmos son resultado de un proceso de diferenciación de un estado original que él denomina ápeiron (es decir, «ilimitado» o, mejor dicho, «indefinido», tanto en cantidad como en calidad). Este dato llevó a Cornford a identificar una serie de analogías, de por sí innegables, entre la formulación de Anaximandro y una serie de relatos cosmogónicos atestiguados, no solo en la cultura griega anterior al propio Anaximandro, sino también en el Oriente Próximo antiguo, en India, China e incluso en culturas tradicionales de Oceanía. Cornford observa con perspicacia que, en todos estos relatos, la creación se representa como un acto de separación a partir de un estado originario de indiferenciación.
Pensemos, en primer lugar, en la cosmogonía de la Teogonía de Hesíodo (vv. 116 y ss.), cuya primera etapa consiste en la separación de Cielo y Tierra (Urano y Gea). Según Cornford, este acto de separación aparece por segunda vez en la sangrienta historia que discurre sin solución de continuidad en la cosmogonía. Se trata del célebre episodio en que Cronos se rebela contra su padre, Urano (quien, por miedo a los hijos concebidos con Gea, los retenía en su seno), segando sus genitales con una hoz fabricada por la airada Gea (vv. 176 y ss.). Después, como sabemos, la historia se repite: Cronos devorará a los hijos que concibe con Rea hasta que el último de ellos, Zeus, le destrone (vv. 453 y ss.). Cornford reconoce como precedente directo de este relato la epopeya babilónica Enûma elish, en la que el dios creador, Marduk, tras asesinar a Tiamat, divinidad primordial del agua, «la parte en dos como un pescado destinado al secadero» y con la mitad de arriba construye la bóveda celeste. La antigua mitología egipcia también refiere una escisión de Tierra (el dios Geb, que flotaba en las aguas abisales) y Cielo (la diosa Nut), provocada por Shu, el dios del aire. De manera análoga, al principio del Génesis, el dios hebreo, antes de crear la luz, se mueve por un conjunto indefinido de aguas que más tarde dividirá entre aguas que están encima y aguas debajo del firmamento. Cornford identifica incluso en un relato maorí, que representa la versión más conocida de los mitos de creación polinesios, este fenómeno de separación entre Cielo (Rangi) y Tierra (Papa), las dos entidades de las que provienen los dioses, los hombres y todas las cosas.
El material comparativo que ofrece Cornford es impresionante tanto por los argumentos que recoge como por su prolijidad. Debemos mencionar que, poco después de su muerte, estos paralelismos se enriquecieron con el relato épico hitita-hurrita de Kumarbi, publicado en 1943. El texto, medio milenio más antiguo que el de Hesíodo, presenta, al igual que el autor griego, una historia de usurpaciones violentas que reflejan una sucesión de desórdenes y órdenes cósmicos. Alalu, el primer dios del cielo, en su noveno año de reinado, pierde su trono, que usurpa Anu, del mismo modo que, también después de nueve años, este último lo pierde a manos de Kumarbi, quien lo castra. Recordemos que Urano protagoniza un episodio similar, pero Kumarbi, además, muerde y se traga los genitales de Anu, y concibe varios hijos, entre los que se encuentra un dios de la tormenta que también le usurpará el poder, como hace el griego Zeus con Cronos. La hipótesis según la cual la Teogonía de Hesíodo presenta una adaptación del mito babilónico, tal vez sin los detalles más escabrosos, encontró confirmación en este relato épico, que demostraba la mediación hitita41. De manera más general, como tendremos oportunidad de observar, después de las aportaciones de Cornford no es posible negar todo lo que la cultura griega debe a Oriente. Sin embargo, en su planteamiento, el investigador presentaba un análisis de las cosmogonías jonias difícil de aceptar: desde su nueva perspectiva, habría que entenderlas como resultado de la «poda» del imaginario mítico, que poco a poco se fue reduciendo como consecuencia de un proceso de racionalización que culminó en Anaximandro, si bien había comenzado mucho tiempo antes. De esta manera, la cosmogonía de Anaximandro no sería sino «una libre interpretación del intelecto que razona a partir de la observación directa del mundo existente»42.
Pero Cornford va más lejos y dedica algunas páginas a comparar de cerca la Teogonía hesiódica, reinterpretada como himno a Zeus, quien se alza como soberano de todos los dioses, con la epopeya babilónica Enûma elish, un himno a la victoria de Marduk sobre Tiamat (potencia cósmica del desorden), pero también al restablecimiento de un orden que es tanto natural como político. El investigador subraya que el texto del Enûma elish se asociaba con una ceremonia concreta. En efecto, la obra solía recitarse (presumiblemente desde finales del segundo milenio a. C.) en la fiesta del fin de año babilónico, esto es, en el contexto de un rito que celebraba la regularidad de las estaciones, que —como ósmosis entre el orden natural y el político— era, además, un rito de soberanía. Por tanto, los mitos de creación, al igual que otros mitos, han de interpretarse como la versión narrativa de un rito. En este punto, Cornford aplica lo que para los ritualistas de Cambridge era una suerte de axioma fundamental (como es sabido, muy debatido)43 y, de hecho, añade que, incluso cuando se pierde la relación con el rito —porque el mito se ha trasladado a un contexto cultural diferente—, su sentido originario permanece, aunque «de manera velada», y perdura. Y lo hace a costa de un proceso de racionalización que se interpreta como una reflexión razonada en torno a la naturaleza, cuando no es sino la purificación de un conjunto de imágenes heredadas44. Precisamente en Hesíodo el mito de Marduk resurge de una manera prosaica: ya no es realmente mítico y apenas puede distinguirse «de esos sistemas griegos antiguos que los historiadores siguen tratando con ingenuidad como construcciones puramente racionales»45. En definitiva, los rasgos generales de estos relatos de creación no proceden de la contemplación de los fenómenos naturales (¡solo un «loco bajo los efectos del hachís» que observase a simple vista el cielo estrellado y la tierra bajo sus pies sería capaz de formular la extraña teoría de que proceden de una divinidad monstruosa lacerada en dos mitades!)46; sino que, en realidad, estos rasgos se configuraron en el contexto de ritos antiquísimos.
El factor fundamental, y también el punto de partida más idóneo para investigar, es lo que se hace. En lugar de presentar a una supuesta horda de salvajes sentados en torno a una hoguera en un momento y lugar indeterminados, especulando sobre el origen del mundo, podríamos comenzar por una serie de ritos que sabemos que se practicaron en las ciudades mesopotámicas en la época de los testimonios más antiguos que se conservan. Estos ritos, de gran complejidad y bajo los que probablemente subyacía un largo periodo prehistórico de desarrollo a través de fases sociales más simples, se remontan al Paleolítico y culminan, no se sabe cuándo ni dónde, en algo que podríamos denominar «primitivo»47.





























