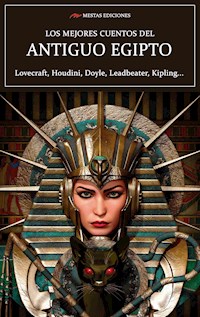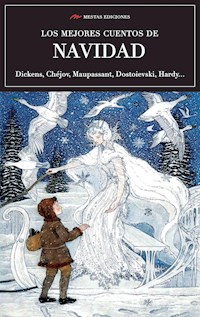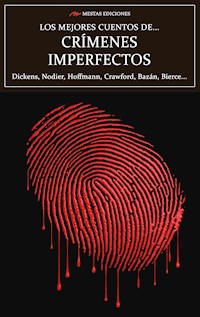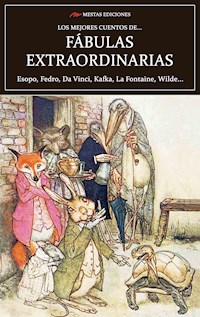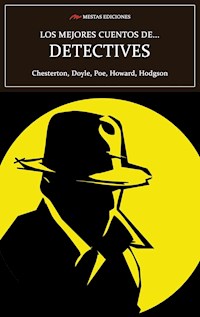Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos de Amor de la historia.
En el presente libro encontrará una recopilación de los mejores cuentos de amor de la historia, con el deseo de que estas narraciones le llenen de alegría, felicidad y esperanzas para que siga viendo la vida desde el optimismo que da saberse querido. Aquí descubrirá obras maestras como
La dama del perrito de Antón Chéjov, un extraordinario ejemplo de cómo almas solitarias pueden llegar a encontrar el amor puro y verdadero en las situaciones más corrientes y aparentemente insulsas. También encontrará al incomparable Oscar Wilde con su
El ruiseñor y la rosa, un relato mágico que nos muestra la verdadera dimensión del amor. Otros grandísimos autores que podrá disfrutar en este libro son: Charles Dickens, Emilia Pardo Bazán, Franz Kafka, Horacio Quiroga, Mary Shelley, Leopoldo Alas “Clarín”, Edgar Allan Poe con su fantástica Eleonora, Benito Pérez Galdós y Henry Harland. Obras que sin duda le llenarán el corazón de sentimientos y la cabeza de maravillosas ideas para transformar su mundo.
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
Me atrevería a decir que no hay nada más importante que el amor, pues el ser humano necesita de él como respirar. La vida está basada en este sentimiento. Cuando nos falta, algo no funciona bien en nosotros, nos sentimos huecos, vacíos y con la sensación de que alguien nos ha robado algo que nos pertenece. ¿No es verdad?
El amor cambia el mundo, es la mayor fuerza de creación. Pequeños o grandes actos de amor son los que llenan de alegría nuestros días. Cuando nos sentimos enamorados nada ni nadie puede desdibujarnos esa sonrisa de felicidad en nuestra cara. Nos sentimos felices porque sí. No son necesarias más razones. En esos momentos sabemos que la vida tiene todo el sentido del mundo.
En 1996 Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo, que son una cierta clase de neuronas que se activan cuando una persona o animal ejecuta un movimiento, o cuando imagina u observa ese mismo movimiento siendo ejecutado por otra persona o animal. Las neuronas espejo hacen que sintamos en nuestro cerebro lo que vemos de verdad o imaginamos. Literalmente esta serie de neuronas nos convierten en lo que vemos o imaginamos la mayoría del tiempo. Si vemos desgracia en el mundo, nos hacen sentir empatía con esa sensación y nos sentiremos automáticamente desgraciados. Pero ¿qué pasaría si viésemos o imaginásemos amor en el mundo? Pues que esas neuronas harían que nos sintiésemos amados; alegres y felices.
Esa es la razón por la cual nos gusta leer historias, o ver películas, de amor. Nos hace experimentar las sensaciones que desarrollan los protagonistas. Los entendemos perfectamente porque no hablan con las palabras, hablan con el alma y con el lenguaje más universal de todos. Ese lenguaje que enseña una madre a su bebé a base de miradas, caricias, mimos y abrazos. Ese lenguaje que utilizamos instintivamente desde el primer momento que nos sentimos enamorados. O como dijo el extraordinario poeta portugués, Fernando Pessoa: «Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo?». El amor ama como ama el amor.
En el presente libro encontrará una recopilación de los mejores cuentos de amor de la historia, con el deseo de que estas narraciones le llenen de alegría, felicidad y esperanzas para que siga viendo la vida desde el optimismo que da saberse querido. Aquí descubrirá obras maestras como «La dama del perrito» de Antón Chéjov, un extraordinario ejemplo de cómo almas solitarias pueden llegar a encontrar el amor verdadero en las situaciones más corrientes y aparentemente insulsas. También encontrará a Oscar Wilde con su «El ruiseñor y la rosa», un relato mágico que nos muestra la verdadera dimensión del amor. Otros grandísimos autores que podrá disfrutar aquí son: Charles Dickens, Emilia Pardo Bazán, Franz Kafka, Horacio Quiroga, Mary W. Shelley, Leopoldo Alas “Clarín”, Edgar Allan Poe con su «Eleonora», Benito Pérez Galdós y Henry Harland. Obras que sin duda le llenarán el corazón de sentimientos y la cabeza de ideas para trasformar su mundo. El lema de Mestas Ediciones es “Un libro puede cambiarte la vida”. Y no le quepa la menor duda de que este es uno de esos libros que puede obrar ese milagro. Créame si le digo que hemos puesto todo nuestro cariño para que el ingenio de estos autores salga fortalecido en esta edición. Esperamos que disfrute leyendo este libro tanto como nosotros realizándolo.
El editor
EL AUXILIAR DE LA PARROQUIA
Un cuento de amor verdadero (The Parish Clerk)
Charles Dickens
(1812 – 1870)
EL AUXILIAR DE LA PARROQUIA
Había una vez, en una pequeña ciudad de provincias muy alejada de Londres, un hombrecillo llamado Nathaniel Pipkin, que trabajaba en la parroquia de la diminuta población y vivía en una casita de la calle High, a unos diez minutos escasos a pie de la pequeña iglesia, y a quien se podía encontrar de nueve a cuatro, todos los días, enseñando algunas materias a los niños del lugar. Nathaniel Pipkin era ingenuo, inofensivo y de carácter bondadoso, con la nariz respingona, algo zambo, bizco y un poco cojo. Repartía su tiempo entre la iglesia y la escuela, con la total seguridad de que no existía ningún hombre tan inteligente sobre la faz de la tierra como el pastor, ninguna cámara tan grandiosa como la sacristía y ninguna escuela tan bien organizada como la suya.
Solo una vez, una única vez en su vida, había visto a un obispo… a un verdadero obispo, con las mangas de lienzo y su peluca. Lo había visto pasear y lo había oído hablar durante una confirmación, y se sintió tan abrumado por el fervor y por el miedo que cuando el obispo que acabamos de mencionar puso la mano sobre su cabeza, se desmayó y fue sacado de la iglesia en los brazos del pertiguero.
Aquel había sido un insigne acontecimiento, un momento fundamental en la existencia de Nathaniel Pipkin, y el único suceso que había logrado alterar el leve discurrir de su tranquila existencia, hasta que una hermosa tarde en que se encontraba completamente abismado en sus pensamientos, levantó los ojos de la pizarra por casualidad —donde se encontraba resolviendo un horroroso problema lleno de sumas para un golfillo desobediente— y estos se posaron, inesperadamente, en el luminoso semblante de María Lobbs, única hija del viejo Lobbs, el poderoso guarnicionero que vivía justo enfrente. Lo cierto es que ya los ojos del señor Pipkin se habían posado con anterioridad, y con bastante frecuencia, en el bonito rostro de María Lobbs, tanto en la iglesia como en otros lugares; pero nunca los ojos de María Lobbs le habían parecido tan radiantes, ni las mejillas de María Lobbs tan lozanas como en aquella ocasión. No es de extrañar que Nathaniel Pipkin fuera incapaz de apartar la mirada del rostro de la señorita Lobbs; tampoco es de extrañar que la señorita Lobbs, viendo los ojos del joven tan fijos en ella, retirara su cabeza de la ventana donde estaba asomada, la cerrara y bajase la persiana; no es de extrañar que Nathaniel Pipkin, inmediatamente después, se dirigiera al pequeño granuja que antes le había incordiado y le diera un capirotazo y algún sopapo para desahogarse. Todo ello fue muy natural, y sin nada digno de mención.
Sin embargo, de lo que sí hay que asombrarse es de que un hombre tan tímido y sensible como el señor Nathaniel Pipkin, teniendo unos ingresos tan magros como él, tuviese la osadía de aspirar, desde ese mismo día, a la mano y al corazón de la única hija del iracundo viejo Lobbs…, del viejo Lobbs, aquel poderoso guarnicionero que podía haber comprado toda la ciudad de un golpe sin que se resintiera su amplia fortuna…, del viejo Lobbs, que tenía tanto dinero invertido en el banco de la población con mercado más cercana que, según se decía, poseía innumerables y cuantiosos tesoros escondidos en una pequeña caja fuerte con un ojo de la cerradura enorme, sobre la repisa de su chimenea, en un salón de la parte trasera… y que, como todos sabían, en los días de fiesta adornaba su mesa con una auténtica tetera de plata, una pequeña jarra para la crema y un azucarero, que, según alardeaba con el corazón henchido de orgullo, serían propiedad de su hija cuando esta encontrara a un hombre digno de ella. Y cuento todo esto porque resultaba verdaderamente asombroso y extraño que Nathaniel Pipkin cometiese la temeridad de mirar en aquella dirección. Pero el amor es ciego, y Nathaniel era bizco, y es posible que la suma de esos dos hechos le impidiese ver las cosas tal y como son.
Eso sí, si el viejo Lobbs hubiese tenido la más remota o vaga idea del estado emocional de Nathaniel Pipkin, habría devastado la escuela, o borrado a su maestro de la faz de la tierra, o cometido algún otro atropello o iniquidad de rasgos feroces y violentos, pues el viejo Lobbs era un personaje horrible cuando se enfadaba o lo herían en su orgullo. Y, ¡puedo jurarlo!, en ocasiones soltaba tantos juramentos por la boca, cuando denunciaba la pereza del demacrado aprendiz de piernas esqueléticas, que Nathaniel Pipkin temblaba de miedo y a sus estudiantes se les erizaba el cabello del susto.
Un día tras otro, cuando terminaban las clases y sus alumnos se habían marchado, Nathaniel Pipkin se sentaba en la ventana de la fachada y, mientras fingía estar leyendo un libro, miraba de reojo al otro lado de la calle buscando los relucientes ojos de María Lobbs; y no pasaron muchos días antes de que esos relucientes luceros apareciesen en una ventana del piso superior, sumergidos aparentemente también en la lectura.
Aquello suponía algo tan emocionante que rebosaba de alegría el corazón de Nathaniel Pipkin. Para él representaba una verdadera felicidad estar sentados allí durante horas, los dos juntos, y poder contemplar aquel bello rostro cuando bajaba los ojos; pero cuando María Lobbs levantaba sus ojos del libro y lanzaba sus rayos en dirección a Nathaniel Pipkin, su deleite y su fascinación no conocían límite.
Finalmente, cierto día en que sabía que el viejo Lobbs se encontraba ausente, Nathaniel Pipkin tuvo el atrevimiento de enviarle un beso con la mano a María Lobbs. Y María Lobbs, en vez de cerrar la ventana, ¡se lo devolvió y… le sonrió! Por todo ello, Nathaniel Pipkin decidió que…, pasara lo que pasase, le haría saber sin más demora sus sentimientos a la joven.
Jamás un pie más hermoso, ni un corazón más feliz, ni unos hoyuelos tan encantadores, ni una figura más sublime, pisaron con tal donaire como María Lobbs, la hija del viejo guarnicionero, la tierra que engalanaba con su presencia. Poseía un malicioso resplandor en sus brillantes ojos que podría haber conquistado corazones aún menos enamoradizos que el de Nathaniel Pipkin. Su risa era tan alegre que hasta el peor de los misántropos habría sonreído al oírla. En el culmen de su cólera, ni aun el viejo Lobbs podía resistirse a las adulaciones de su hermosa hija, y cuando ella y su prima Kate —otra muchachita traviesa, atrevida y seductora— querían lograr algo del anciano, lo que, para qué engañarnos, ocurría con frecuencia, no existía nada que este fuera capaz de negarles, incluso cuando le pedían parte de los incontables e inagotables tesoros escondidos en su caja fuerte.
El corazón de Nathaniel Pipkin estuvo a punto de estallarle dentro del pecho cuando, cierta tarde de verano, vio a la atractiva pareja a unas cuantas yardas delante de él, en aquel mismo prado donde en tantas ocasiones había paseado hasta el anochecer, recordando la hermosura de María Lobbs. Pero a pesar de que, en esos momentos, había pensado con frecuencia en la rapidez con que se acercaría a María Lobbs para declararle su amor si se la encontraba, ahora que de manera inesperada la tenía delante, toda la sangre de su cuerpo se concentró en su rostro, en claro perjuicio de sus piernas que, carentes de su dosis habitual, comenzaron a trepidar bajo su torso. Cuando las jóvenes se paraban a cortar una flor del seto, o a escuchar un pajarito, Nathaniel Pipkin paraba también, fingiendo estar sumergido en sus meditaciones, lo que sin duda era cierto, pues estaba pensando qué diablos iba a hacer cuando se dieran la vuelta, como ocurriría sin duda, y se encontraran frente a frente.
Pero a pesar de que tenía miedo a acercarse a ellas, no podía soportar perderlas de vista. Por lo que, cuando ambas jóvenes andaban más deprisa, él andaba más rápido y, cuando se detenían, él se detenía; y habrían continuado así hasta que la noche se lo impidiera si Kate no hubiera mirado hacia atrás con malicia y hubiese animado a avanzar a Nathaniel.
Había algo irresistible en el comportamiento de Kate, por lo que Nathaniel Pipkin accedió a su petición; y, tras ruborizarse bastante mientras la pequeña y traviesa prima se partía de risa, Nathaniel Pipkin se arrodilló sobre la hierba mojada y declaró su intención de quedarse allí para siempre, a menos que le permitiesen ponerse en pie ya como novio oficial de María Lobbs. Al oírlo, la lozana risa de la señorita Lobbs resonó a través del sereno aire de la noche…, aunque sin perturbarlo, al parecer; su sonido era tan encantador… Y la pequeña y traviesa prima se rio aún más fuerte que antes, y Nathaniel Pipkin enrojeció como nunca antes lo había hecho.
Por fin María Lobbs, ante aquella insistencia de su sumiso admirador, volvió la cabeza y susurró a su prima que dijera —o, al menos, fue esta quien lo dijo— que se sentía muy honrada ante las palabras del señor Pipkin; que su mano y su corazón estaban a disposición de su padre, y que nadie podía dejar pasar los méritos del señor Pipkin. Como Kate dijo todo esto con una gran seriedad, y Nathaniel Pipkin acompañó a su casa a María Lobbs, e intentó además despedirse de ella con un beso, el joven se fue feliz a su cama, y se pasó toda la noche soñando con convencer al viejo Lobbs, abrir la caja fuerte y casarse con María.
Al día siguiente, Nathaniel Pipkin contempló cómo el viejo Lobbs se alejaba en su viejo pony gris y, después de que la pequeña y juguetona prima le hiciera múltiples señas desde la ventana, cuya finalidad y significado no fue capaz de comprender, el delgado aprendiz de las piernas esqueléticas fue a decirle que su amo no regresaría durante toda la noche y que las damas lo esperaban para tomar el té a las seis en punto exactamente.
Cómo fueron las clases aquel día es un asunto del que ni Nathaniel Pipkin ni sus alumnos saben más que usted; pero lo cierto es que, de una manera u otra, estas llegaron a término y, cuando se marcharon los niños, Nathaniel Pipkin estuvo hasta las seis en punto para vestirse como quería. No tardó mucho tiempo en elegir la ropa que iba a llevar, ya que no tenía dónde elegir, pero conseguir que esta luciera lo mejor posible y darle los últimos toques suponía una tarea no exenta de dudas ni de importancia.
Lo esperaba un pequeño grupito, formado por María Lobbs, su prima Kate y tres o cuatro chicas, juguetonas y simpáticas, de coloreadas mejillas. Nathaniel Pipkin pudo comprobar en persona que los rumores que circulaban sobre el tesoro del viejo Lobbs no eran exagerados. Sobre la mesa había una auténtica tetera de plata, una jarrita para la crema y un azucarero, y cucharitas de plata auténtica para remover el té, y verdaderas tazas de porcelana para beberlo, y platos a juego para los pasteles y las tostadas. Lo único que no le gustaba era la presencia de otro primo de María Lobbs, uno de los hermanos de Kate, a quien María llamaba Henry, y que parecía acaparar toda la compañía de María Lobbs en uno de los extremos de la mesa. Siempre resulta fascinante que las familias se quieran, si no llevan ese sentimiento demasiado lejos, y Nathaniel Pipkin pensó que María Lobbs debía estar encariñada especialmente con sus parientes si prestaba la misma atención a los demás que a aquel primo.
Después de tomar el té, cuando la pequeña y traviesa prima propuso jugar a la gallinita ciega, de una manera u otra, Nathaniel Pipkin estuvo casi todo el tiempo con los ojos vendados, y siempre que cogía al primo sabía que María Lobbs andaba cerca con toda seguridad. Y, a pesar de que la pequeña y traviesa prima y las otras chicas le pellizcaban, le tiraban del cabello, empujaban las sillas para que tropezara, y toda clase de vicisitudes, María Lobbs jamás se acercó a él. Y en cierta ocasión…, en una ocasión… Nathaniel Pipkin habría jurado oír el rumor de un beso, seguido de una leve protesta de María Lobbs, y de risitas de sus amigas. Todo era extraño…, muy extraño… y es difícil saber lo que Nathaniel Pipkin habría hecho si sus pensamientos no hubiesen tomado repentinamente otra dirección.
Y lo que cambió el rumbo de sus pensamientos fueron unos fuertes golpes en la puerta de entrada. Quien llamaba así era el viejo Lobbs, que había regresado de manera inesperada y golpeaba la puerta con igual tozudez que un fabricante de ataúdes, pues quería cenar. Cuando el delgado aprendiz de piernas esqueléticas les comunicó aquella alarmante noticia, las chicas subieron corriendo al dormitorio de María Lobbs, y el primo y Nathaniel Pipkin estuvieron obligados a meterse dentro de dos armarios del salón, a falta de un escondite mejor. Y cuando María Lobbs y su pequeña y traviesa prima ocultaron a los jóvenes y ordenaron la sala, abrieron al viejo Lobbs, que no había dejado de golpear la puerta desde su llegada.
Lo que, por desgracia, sucedió entonces, fue que el viejo Lobbs, que estaba muerto de hambre, llegó con un humor terrible. Nathaniel Pipkin podía oírlo gruñir como si fuese un viejo mastín con dolor de garganta; y cada vez que el desdichado aprendiz de piernas esqueléticas entraba en el cuarto, tenía la seguridad de que el viejo Lobbs comenzaría a maldecirlo del modo más grosero y atroz; aunque, según parecía, sin otro fin u objetivo que desahogar su furia con esos redundantes exabruptos. Al final le sirvieron la cena, que tuvieron que calentar, y el viejo Lobbs se abalanzó sobre la comida. Después de comérselo todo rápidamente, dio un beso a su hija y le pidió su pipa.
La vida había colocado las rodillas de Nathaniel Pipkin en una posición muy cercana; pero cuando escuchó que el viejo Lobbs solicitaba su pipa, estas se juntaron con fuerza como si intentaran reducirse a polvo la una a la otra, pues, colgando de un par de ganchos, en aquel mismo armario donde se escondía, había una enorme pipa, con la boquilla parda y una cazoleta de plata, que él mismo había visto en la boca del viejo Lobbs en varias ocasiones, cada tarde y cada noche, durante los últimos cinco años.
Ambas jóvenes buscaron aquella pipa en el piso de abajo, en el piso de arriba, y en todas partes excepto donde sabían que estaba; el viejo Lobbs, entretanto, blasfemaba de la manera más increíble. Por fin recordó el armario y fue hacia él. De nada sirvió que un hombre pequeño como Nathaniel Pipkin tirara de la puerta hacia dentro mientras un sujeto grande y fuerte como el viejo Lobbs tiraba hacia fuera. El viejo Lobbs abrió el armario de golpe, poniendo en evidencia a Nathaniel Pipkin que, muy rígido dentro del armario, temblaba atemorizado de arriba a abajo. ¡Dios Santo! Qué terrible mirada le lanzó el viejo Lobbs, mientras lo sacaba por el cuello sujetándolo a cierta distancia.
—Pero ¿qué diablos se le ha perdido aquí? —exclamó el viejo Lobbs, con una poderosa voz.
Nathaniel Pipkin no pudo contestar, así que el viejo Lobbs lo sacudió hacia delante y hacia atrás durante dos o tres minutos, para ayudarlo a aclarar sus ideas.
—¿Que qué se le ha perdido aquí? —vociferó Lobbs—. Supongo que está detrás de mi hija, ¿no es cierto?
El viejo Lobbs lo dijo solo con el propósito de burlarse de él, pues no creía que la osadía de Nathaniel Pipkin llegase tan lejos. Su indignación fue colosal cuando el pobre hombre respondió:
—Sí, señor Lobbs, vine detrás de su hija. Estoy enamorado de ella, señor Lobbs.
—¿Usted? ¡Un rufián cobarde, enfermizo y mal encarado! —dijo el viejo Lobbs con la voz entrecortada, paralizado por aquella terrible confesión—. ¿Qué significan sus palabras? ¡Dígamelo a la cara! ¡Maldición! ¡Lo estrangularé!
Es bastante probable que el viejo Lobbs hubiese llevado a cabo su amenaza, empujado por su ira, de no haberlo impedido una inesperada aparición: la del primo de María que, dejando su armario y corriendo hacia el viejo Lobbs, exclamó:
—No puedo permitir que una persona inofensiva, invitada aquí para el goce de unas niñas, asuma, de modo tan generoso, la responsabilidad de un engaño, si es que puede llamarse así, del que soy el único culpable, y estoy dispuesto a aceptarlo. Quiero a su hija, señor; y he venido con el propósito de verla.
El viejo Lobbs abrió enormemente los ojos al oír aquellas palabras, pero no más que Nathaniel Pipkin.
—¿Tú has venido…? —dijo Lobbs recuperando el habla.
—Sí, he venido.
—Hace mucho tiempo que te prohibí entrar en mi casa.
—Cierto; si no, no habría venido a escondidas esta noche.
No me gusta contar esto del viejo Lobbs, pero creo que habría pegado al primo si su hermosa hija, con sus relucientes ojos llenos de lágrimas, no le hubiese agarrado el brazo.
—No lo detengas, María —dijo el joven—, si quiere pegarme, déjalo. No le tocaría ni uno de sus cabellos grises por todo el oro del mundo.
El anciano bajó la mirada tras ese reproche, y sus ojos se cruzaron con los de su hija. Ya he insinuado en una o dos ocasiones que eran muy brillantes y, aunque ahora estaban llenos de lágrimas, su influjo no había disminuido. Cuando el viejo Lobbs volvió la cabeza, evitando que esos ojos lo convencieran, se encontró con el rostro de la pequeña y traviesa prima que, medio asustada por su hermano y medio riéndose de Nathaniel Pipkin, mostraba su expresión más seductora, y no falta de malicia, que ningún hombre viejo o joven puede contemplar.
Cogió la aduladora el brazo del anciano y le susurró algo al oído; y, a pesar de sus esfuerzos, el viejo Lobbs no pudo dejar de sonreír al mismo tiempo que una lágrima caía por sus mejillas. Cinco minutos más tarde, sus amigas bajaban del dormitorio entre melindres y risitas apagadas. Y mientras los jóvenes se divertían, el viejo Lobbs cogió la pipa y empezó a fumar, y así surgió la extraordinaria circunstancia de que aquella pipa de tabaco fue la más placentera y relajante que había tenido la oportunidad de fumar jamás.
Nathaniel Pipkin consideró preferible guardar silencio y, al hacerlo, consiguió ganarse la estima del viejo Lobbs poco a poco. Con el tiempo le enseñó a fumar; y, durante muchos años, los dos, cuando el tiempo era bueno, se sentaban al atardecer en el jardín, y fumaban y bebían con alborozo. No tardó en recuperarse de aquel desengaño, pues su nombre figura en el registro de la parroquia como testigo de la boda de María Lobbs y su primo; y, según consta en otros documentos, la noche de la ceremonia la pasó entre rejas por haber cometido toda clase de excesos en las calles en un estado de total embriaguez, ayudado y motivado por el flaco aprendiz de piernas esqueléticas.
PRIMER AMOR
Emilia Pardo Bazán
(1851 – 1921)
PRIMER AMOR
¿Qué edad contaría yo a la sazón? ¿Once o doce años? Más bien serían trece, porque antes es demasiado temprano para enamorarse tan de veras; pero no me atrevo a asegurar nada, considerando que en los países meridionales madruga mucho el corazón, dado que esta víscera tenga la culpa de semejantes trastornos.
Si no recuerdo bien el «cuándo», por lo menos puedo decir con completa exactitud el «cómo» empezó mi pasión a revelarse.
Me gustaba mucho —después de que mi tía se largaba a la iglesia a hacer sus devociones vespertinas— colarme en su dormitorio y revolverle los cajones de la cómoda, que los tenía en un orden admirable. Aquellos cajones eran para mí un museo. Siempre tropezaba en ellos con alguna cosa rara, antigua, que exhalaba un olorcillo arcaico y discreto: el aroma de los abanicos de sándalo que andaban por allí perfumando la ropa blanca. Acericos de raso descolorido ya; mitones de malla, muy doblados entre papel de seda; estampitas de santos; enseres de costura; un «ridículo» de terciopelo azul bordado de canutillo; un rosario de ámbar y plata, fueron apareciendo por los rincones. Yo los curioseaba y los volvía a su sitio. Pero un día —me acuerdo lo mismo que si fuese hoy— en la esquina del cajón superior y al través de unos cuellos de rancio encaje, vi brillar un objeto dorado… Metí las manos, arrugué sin querer las puntillas, y saqué un retrato, una miniatura sobre marfil, que mediría tres pulgadas1 de alto, con marco de oro.