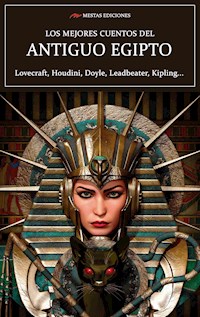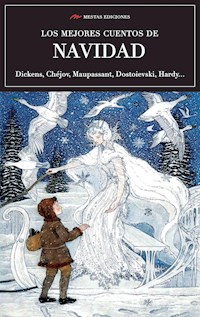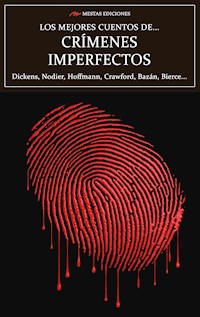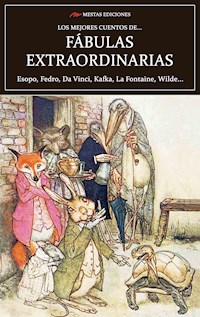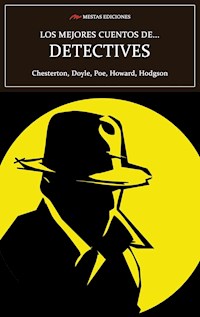
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Descubra las mejores historias de Detectives.
Hoy en día el género detectivesco congrega a millones de espectadores frente al televisor en formato de series o películas de suspense y, cara a cara, en negro sobre papel, en las miles de historias de intrigas por resolver de algunos de los libros más vendidos. Pero el origen de este estilo literario viene de algún tiempo atrás, de las historietas policíacas publicadas en magacines pulp entre los siglos XIX y XX. De esta manera, los primeros C. Auguste Dupin o Sherlock Holmes los encontramos en publicaciones como estas.
Este libro es un homenaje a una época donde surgieron estos investigadores primigenios, un reconocimiento al origen de esta categoría narrativa, donde se han incluido algunos de los mejores casos jamás escritos, como
El Investigador de la casa apartada, de William Hope Hodgson,
La carta robada, de Edgar Allan Poe,
El problema final, de Arthur Conan Doyle,
El señor de la muerte, de Robert E. Howard o
El fantasma de Gideon Wise, de G.K. Chesterton.
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el género detectivesco congrega a millones de espectadores frente al televisor en formato de series o películas de suspense y, cara a cara, en negro sobre papel, en las miles de historias de intrigas por resolver de algunos de los libros más vendidos. Pero el origen de este estilo literario viene de algún tiempo atrás, de las historietas policíacas publicadas en magacines pulp entre los siglos XIX y XX. De esta manera, los primeros C. Auguste Dupin o Sherlock Holmes los encontramos en publicaciones como estas.
Este libro es un homenaje a una época donde surgieron estos investigadores primigenios, un reconocimiento al origen de esta categoría narrativa, donde se han incluido algunos de los mejores casos jamás escritos, como El Investigador de la casa apartada, de William Hope Hodgson, La carta robada, de Edgar Allan Poe, El problema final, de Arthur Conan Doyle, El señor de la muerte, de Robert E. Howard o El fantasma de Gideon Wise, de G.K. Chesterton.
Todos estos autores han proporcionado una aportación personal al género de intriga y misterio, dejando una huella indeleble en autores de la talla de Agatha Christie, Georges Simenon o Arthur Conan Doyle, o más actuales y variados como P. D. James, Elmore Leonard, Henning Mankell, Fred Vargas o Stephen King, el más célebre de todos ellos. También podemos afirmar que Poe es «el padre y descubridor» de este estilo narrativo, así como de la narrativa policíaca y detectivesca, que está aquí magistralmente representada en un relato que hoy les presentamos: La carta robada, protagonizado por el entrañable detective C. Auguste Dupin, el prototipo del detective analítico y frío, que servirá en el futuro de ejemplo para la creación literaria y cinematográfica de innumerables de investigadores privados, policías, periodistas o abogados que buscan con inteligencia la solución de un delito difícil de resolver. Conan Doyle crea a Sherlock Holmes, Chesterton al Padre Brown, Agatha Christie a Hércules Poirot, Gaboriau al inspector Lecoq, Leblanc a Arsenio Lupin…
En el libro que tienes en tus manos leerás relatos que te atraparán desde la primera página. Historias que conseguirán mantenerte en vilo en todo momento y que te ayudarán a resolver puzles donde tendrás la sensación de que faltan piezas, que nada encaja y todo está ordenado en un caos irracional del cual no puedes descubrir el sentido. Sin embargo, en estas narraciones al final todo encaja, aunque parezca imposible… y ¡todo tiene sentido! Este tipo de cuentos son una sorpresa constante que no deja de cautivarte. Uno cuando termina de leer no puede sino exclamar un: «¡Eureka! ¡Lo resolví! Y estaba delante de mis narices todo este tiempo, ¿cómo no pude verlo antes?»
Es muy posible que leas por primera vez una historia de Thomas Carnacki, el detective paranormal creado por Hodgson, un investigador muy, muy, muy atípico que en el fondo te resultará incluso familiar, ya que comparte con todos los demás investigadores contenidos en estas páginas bastantes rasgos en común, es curioso, intuitivo, perspicaz, observador, creativo, inteligente, además de perseverante, nunca da un caso por perdido, siempre queda una ventana abierta por donde puede entrar la luz que nos dé la solución al enigma, un detalle pasado por alto que puede esclarecer el misterio y dar paz de espíritu al pobre investigador que no puede descansar hasta dar por concluida hasta la última de las intrigas. Así son los detectives, los verdaderos y más genuinos detectives.
El editor
LA CARTA ROBADA
Edgar Allan Poe
LA CARTA ROBADA
Edgar Allan Poe
Nil sapientae odiosius acumine nimio.1Séneca
Me hallaba en París en el otoño de 18… Cierta noche, después de una tarde ventosa, disfrutaba del doble placer que proporcionan la meditación y una pipa de espuma de mar, acompañado de mi amigo C. Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca o despacho en el número 33 de la calle Dunot, en el tercero, en el barrio de Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en silencio profundo, y a cualquier observador casual le hubiésemos parecido estar dedicados, única y exclusivamente, a observar las ondulantes capas de humo que impregnaban la atmósfera de la habitación. Yo, por mi parte, me había enfrascado en una discusión mental respecto a ciertos tópicos sobre los que habíamos comentado al inicio de la velada. Me refiero al asunto de la calle Morgue y al misterioso asesinato de la señora Marie Rogêt. Así pues, no dejé de pensar que se trataba de una coincidencia cuando se abrió la puerta para dejar entrar a nuestro viejo conocido el señor G…, el prefecto de la policía de París.
Lo saludamos con cordialidad; pues en aquel hombre había tanto de desagradable como de divertido, y hacía varios años que no teníamos noticias de él. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero se volvió a sentar sin encenderla, cuando G… nos dio a entender que venía a consultarnos, o mejor dicho, a pedir consejo y opinión a unos amigos sobre cierto asunto oficial que le preocupaba.
—Si se trata de un asunto que requiere reflexión —comentó Dupin, absteniéndose de prender la mecha— será mejor que lo comentemos en la oscuridad.
—Es uno de esos asuntos raros —dijo el prefecto, para quien todo lo que estaba más allá de su comprensión era raro y por ello, vivía rodeado de una auténtica legión de rarezas.
—Es cierto —repuso Dupin mientras entregaba una pipa a nuestro visitante y le ofrecía un confortable sillón.
—¿Y cuál es ahora la dificultad? —preguntó—. Espero que no se trate de otro asesinato.
—¡Oh, no! ¡Nada de eso! Se trata de un asunto muy sencillo y no dude que podremos resolverlo fácilmente con nuestros medios; de todas formas imaginé que a Dupin le gustaría conocer los detalles, pues es un caso bastante raro.
—Sencillo y raro —dijo Dupin.
—Sí, aunque tampoco es eso precisamente. A decir verdad, todos estamos muy confundidos, ya que parece algo muy sencillo, sin embargo no logramos comprenderlo.
—Quizá les induce a error la simplicidad del asunto —dijo mi amigo.
—¡Qué cosa más absurda! —dijo el prefecto entre carcajadas.
—Quizá el misterio sea un poco demasiado simple —dijo Dupin.
—¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo puede ocurrírsele esa idea?
—Un poco demasiado evidente.
—¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! —reía el prefecto muy divertido—. Dupin, ¡usted acabará matándome de risa!
—¡Veamos! ¿De qué estamos hablando? —pregunté.
—Bien, se lo voy a decir —repuso el prefecto mientras aspiraba profundamente el humo y se acomodaba en su sillón—. Se puede explicar en breves palabras, pero estoy obligado a advertirles que el asunto exige el máximo secreto, pues de saberse que lo he confiado a extraños, me podría costar el puesto.
—Hable usted —le dije.
—O mejor no hable —contestó Dupin.
—Está bien. Se me ha informado, a través de un alto cargo, que cierto documento de gran importancia ha sido robado de los aposentos reales. Se sabe quién lo ha robado, pues fue visto mientras lo hacía. También se sabe que el documento continúa en su poder.
—¿Cómo saben todo eso? —preguntó Dupin.
—Se deduce con claridad —respondió el prefecto— de la naturaleza del documento y de que no se hayan producido determinadas consecuencias que deberían desencadenarse en cuanto este cambiara de manos, es decir, en el caso de que el ladrón lo empleara de la forma en que pretendía hacerlo.
—¿Puede ser algo más explícito? —dije.
—Pues bien, estoy en condición de afirmar que el documento da cierto poder a su poseedor, en cierto lugar donde es sumamente valioso.
El prefecto disfrutaba con su argot diplomático.
—Pues sigo sin entender nada de nada —dijo Dupin
—¿No? Veamos: la presentación de ese papel a una tercera persona que no voy a nombrar, pondría en tela de juicio el honor de un personaje de las más altas instancias, y ello proporcionaría al poseedor del documento un poder sobre este ilustre personaje, amenazando de ese modo su honor y su tranquilidad.
—Pero ese poder —le interrumpí— depende de que el ladrón sepa que dicho personaje lo conoce. ¿Quién osaría…?
—El ladrón —dijo G…— es el ministro D…, que se atreve con cualquier cosa, sea digna o indigna de un hombre. La forma en que se produjo el hurto fue tan ingeniosa como audaz. El documento —una carta, para ser sinceros— fue recibido por la persona robada cuando se encontraba en el gabinete real. Mientras leía, fue interrumpido de repente por la entrada de otro importante personaje, al que deseaba ocultar especialmente aquella carta. Después de un vano y rápido intento de esconderla en un cajón, se vio obligado a dejarla como estaba, abierta, sobre la mesa. Como había quedado hacia arriba y no se podía ver el contenido, podía pasar sin ser vista. Pero en ese instante entró el ministro D… y sus ojos de lince percibieron la carta de inmediato, en la que reconoció la letra del sobre, y dándose cuenta del nerviosismo de la persona en cuestión, adivinó su secreto. Después de tratar algunos asuntos habituales de manera expeditiva, extrajo una carta similar a la que nos ocupa, la abrió, fingió leerla y la colocó justo al lado de la otra. Volvió a tratar asuntos de estado durante un cuarto de hora. Se levantó y, al irse, cogió la carta que no le pertenecía. La persona robada se percató de la maniobra, pero no se atrevió a recriminarle la acción delante de la tercera persona, que no se había movido de su lado. El ministro se marchó dejando sobre la mesa una carta sin importancia.
—Pues bien —dijo Dupin mirándome a mí—, ya tiene usted lo que necesitaba para completar el dominio del ladrón: sabe que la persona robada le reconoce como el ladrón.
—Así es —dijo el prefecto—, y el poder así obtenido se ha usado con fines políticos durante estos últimos meses, hasta llegar a un punto muy peligroso. La persona robada cada vez está más convencida de la necesidad de recuperar su carta. Pero, claro, algo así no puede hacerse abiertamente. Al final, la desesperación le ha llevado a encomendarme la tarea.
—Para lo cual —dijo Dupin envuelto en una nube de humo— no pudo haber elegido, ni siquiera imaginado, un agente más perspicaz.
—Me halaga usted —respondió el prefecto—, pero no es imposible que tengan de mí esa opinión.
—Por lo que nos ha comentado —dije—, es más que evidente que la carta se halla en posesión del ministro, puesto que lo que le otorga el poder es su posesión y no su empleo. En cuanto emplee la carta, el poder se le acaba.
—Muy cierto —dijo G… Mis investigaciones se basan en ello. Lo primero que hice fue registrar minuciosamente la casa del ministro, evitando la dificultad que supondría que acabara enterándose de ello. Se me ha aconsejado que, ante todo, intente que no se percate de nuestras intenciones, pues sería muy peligroso.
—Pero usted cuenta con todas las facilidades para realizar este tipo de investigaciones —le dije—. No sería la primera vez que la policía de París las llevara a cabo.
—¡Oh, pues claro! Eso no me preocupó demasiado. Las costumbres del ministro me proporcionaban, además, una gran ventaja. Pasa las noches fuera de casa con frecuencia, los criados no son numerosos y duermen alejados de la habitación de su jefe; como son casi todos napolitanos, no es difícil inducirlos a la bebida. Usted bien sabe que tengo llaves que abren cualquier puerta de París. En estos tres meses, no ha pasado una sola noche que no dedicara a registrar personalmente la casa de D… Mi honor está en juego y la recompensa prometida es muy suculenta, para serles sincero. Por eso no dejé nunca la búsqueda hasta percatarme de que el ladrón era más sagaz que yo. He revisado sin duda cada rincón de esa casa donde se podía esconder una carta.
—¿No sería probable que aunque la carta se hallase en posesión del ministro, este la guardase en alguna otra parte fuera de su casa? —pregunté.
—Es poco probable —dijo Dupin—. El giro que están tomando los asuntos de la corte, y en especial las intrigas en las que está envuelto el ministro D…, le obligan a tener a mano el documento para poder mostrarlo en cualquier instante, lo que es tan importante como el mismo hecho de poseerlo.
—¿Que el documento se pueda exhibir? —pregunté.
—O si lo prefiere, que se pueda destruir —dijo Dupin.
—Pues bien, entonces la carta debe estar en la casa —asentí—. Creo que podemos descartar toda posibilidad de que el ministro la lleve encima.
—Por supuesto —corroboró el prefecto—. He ordenado en dos ocasiones que falsos salteadores de caminos lo abordaran, y yo mismo he comprobado cómo le registraban de los pies a la cabeza.
—Podía haberse ahorrado esa molestia —dijo Dupin—. El ministro no debe ser ningún loco, y tuvo que prever con anticipación, lógicamente, esos falsos asaltos.
—No está totalmente loco —dijo G…—, pero es un poeta, que en mi opinión viene a ser casi lo mismo.
—Es cierto —dijo Dupin, después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar—, aunque yo mismo me confieso culpable de unas cuantas malas rimas.
—¿Por qué no nos proporciona algunos detalles de sus pesquisas? —le pregunté.
—Pues bien, al disponer de todo el tiempo necesario, nos pusimos a buscar por todas partes. Tengo larga experiencia en estos casos. Revisé toda la mansión, cuarto a cuarto, dedicando las noches de una semana entera a cada uno. Primero examiné los muebles; abrimos todos sus cajones, y, como ustedes ya conocen, para un agente de policía bien entrenado, no hay agujero secreto que se le pueda pasar. En una búsqueda así, el hombre que se olvida un cajón secreto es un imbécil ¡Son tan evidentes! Cada mueble tiene una masa, un cierto volumen que debe ser explicado. Para ello existen unas reglas muy precisas. No se nos puede escapar ni la quincuagésima parte de una línea.
Finalizado el reconocimiento de los armarios, pasamos a las sillas. Atravesamos los cojines con unas largas y finas agujas que ya me han visto emplear. Levantamos los tableros de las mesas.
—¿Por qué?
—A menudo, cuando alguien desea esconder algo, levanta la tapa de una mesa o de algún mueble parecido, hace un agujero en alguna o cada una de sus patas, esconde el objeto y vuelve a poner la tapa en su lugar. Lo mismo puede hacerse en las cabeceras y patas de las camas.
—Pero, ¿no puede encontrarse el agujero por el sonido? —pregunté.
—Es imposible si después de colocar el objeto se rellena con una capa de algodón. Además, en esta ocasión debíamos proceder sin hacer ruido alguno.
—Pero es imposible que hayan podido ustedes revisar y desarmar todos los muebles en los que pudo esconderse la carta de la forma que nos menciona. La carta se puede reducir a un delgadísimo rollo, del volumen de una aguja de tejer, y así, de esa manera, se puede esconder hasta en el travesaño de una silla. ¿Desarmaron todas las sillas?
—Por supuesto que no. Hicimos algo mejor: revisamos todos los travesaños de todas las sillas de la casa y también las juntas de todos los muebles con un potente microscopio.
»Si hubiese habido señales de cualquier cambio reciente, lo hubiésemos advertido al instante. Una simple viruta diminuta de madera que hubiese producido una barrena nos hubiese llegado a los ojos, como si de una manzana se tratase. Cualquier alteración de la encoladura, la mínima variación de las juntas, hubiera sido suficiente para alertarnos.
—Supongo que se miró en los espejos, entre los marcos y sus cristales, que se examinaron las camas y sus ropajes, los cortinajes y las alfombras.
—Naturalmente, después de revisar todo el mobiliario minuciosamente, pasamos a la casa misma. Fraccionamos su superficie en áreas numeradas, a fin de que no nos olvidásemos de ninguna; luego examinamos cada centímetro cuadrado, incluyendo las dos viviendas colindantes, ayudados en todo momento por el microscopio.
—¿Las dos viviendas colindantes? —exclamé— ¡Habrán tenido muchas dificultades!
—Sí. Pero la recompensa es grande.
—¿Incluyeron el terreno anexo a las viviendas?
—Es un terreno solado con baldosas. No nos supuso mucho esfuerzo; examinamos el musgo entre las baldosas y estaba intacto.
—¿Miraron en los papeles de D…, y entre los libros de la biblioteca?
—Pues claro. Abrimos todas las cajas, y no solo examinamos cada libro, sino que además los hojeamos uno a uno, no nos conformamos con sacudirlos, como suelen hacer nuestros oficiales de policía. Hasta medimos el grosor de cada tapa, examinándolas luego meticulosamente con el microscopio. Si hubiese insertado cualquier papelito en una de esas tapas, no nos habría pasado inadvertido. Cinco o seis volúmenes recién llegados de la encuadernación fueron atravesados longitudinalmente con las agujas.
—¿Examinaron el piso debajo de las alfombras?
—Seguro. Levantamos todas las alfombras y escrutamos las tablas al microscopio.
—¿Y el papel de la pared?
—También.
—¿Inspeccionaron los sótanos?
—Lo hicimos.
—Pues entonces se ha equivocado en sus cálculos y la carta no está en la casa del ministro —dije.
—Temo que esté en lo cierto —dijo el prefecto—. Bueno, ¿qué me aconseja?
—Revisar otra vez la casa de arriba abajo.
—¡Es inútil! —replicó G…—. Estoy tan seguro de que la carta no está allí como de que estoy respirando.
—No se me ocurre mejor consejo que darle —dijo Dupin—. Supongo que tiene una descripción detallada de la carta.
—¡Oh, claro!
Después de sacar una libreta, el prefecto se puso a leernos una descripción concienzuda del aspecto interior de la carta, y del exterior con más detalle aún. Al rato de terminar la lectura se despidió, desanimado como nunca antes le había visto.
Un mes más tarde, más o menos, nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados en iguales menesteres que la vez anterior. Llenó la pipa, se acomodó en el sillón y comentó temas triviales. Al rato le dije:
—Venga G…, ¿qué paso con la carta robada? Supongo que al menos se habrá convencido de que no resulta fácil superar la sagacidad del ministro.
—¡Que el diablo se lo lleve! Volví a registrar su casa como me aconsejó Dupin, pero perdí el tiempo. Ya me lo esperaba de antemano.
—¿A cuánto ascendía la recompensa prometida? —preguntó Dupin.
—Pues… a mucho dinero… demasiado. No voy a decir la cantidad, pero estaría dispuesto a extender un cheque de cincuenta mil francos a la persona que me proporcionase esa carta. El asunto cada día es más importante y se ha doblado la recompensa recientemente. Aunque ofrecieran el triple de esa suma, no podría hacer nada más de lo que he hecho.
—Pues… la verdad… —dijo Dupin, mascullando las palabras entre bocanadas de humo—, a mí me parece G… que usted no ha hecho todo lo que podía hacer. ¿No cree que… podía hacer algo más?
—¿Cómo? ¿En que dirección?
—Pues…, puf, puf…, podría…, puf, puf…, pedir algún consejo sobre este asunto…, puf, puf, puf…, ¿recuerda la historia que se cuenta de Abernethy?
— No. ¡Al diablo con Abernethy!
—Bien. ¡Al diablo, pero bienvenido! Una vez a un cierto avaro se le ocurrió conseguir gratis el consejo médico de Abernethy y aprovechó en una reunión, una conversación ordinaria para exponer su caso como si se tratase del de otra persona. «Vamos a suponer que el enfermo tenía los síntomas tal y cual —dijo—, ¿qué le aconsejaría hacer, doctor?» «Lo que le aconsejaría —respondió Abernethy— era que acudiera a visitar a un médico».
—¡Venga! —exclamó el prefecto desconcertado—. Estoy decidido a pedir consejo y a pagar por él. Daría, de verdad, cincuenta mil francos a quien me ayudase en este asunto.
—En tal caso —respondió Dupin abriendo el cajón y sacando una chequera— puede rellenarme un cheque por la suma prometida. Cuando la haya firmado le proporcionaré la carta.
Me quedé atónito. Y el prefecto estaba fulminado. Fue incapaz de hablar y de moverse durante algún tiempo, mientras miraba a mi amigo con los ojos a punto de salírsele de las órbitas y la boca abierta. Se recobró algo y cogió la pluma, y después de algunos titubeos y miradas al vacío, rellenó y firmó un cheque por cincuenta mil francos, entregándoselo a Dupin por encima de la mesa. Mi amigo lo examinó con cuidado y se lo metió en la billetera; luego abrió su escritorio, sacó una carta y se la dio al prefecto. El funcionario la tomo con un estallido de alegría, la abrió con manos vacilantes, dio un vistazo a su contenido y después se abalanzó temblando hacía la puerta, desapareciendo de la habitación y de la casa sin haber pronunciado una sola palabra desde el instante en que Dupin le pidió que rellenase el cheque. Una vez que se hubo marchado, mi amigo me dio algunas explicaciones.
—La policía parisiense es bastante hábil a su manera —dijo—. Sus agentes se muestran perseverantes, ingeniosos, astutos y conocedores de las cosas que tienen entre manos. Así, cuando G… explicó su procedimiento para registrar la casa de C…, me quedé convencido de que habían hecho una investigación adecuada, pero solo hasta donde podían llegar.
—¿Hasta donde podían llegar? —repetí.
—Sí —contestó Dupin—. Los procedimientos adoptados no solo eran los mejores posibles, sino que además se habían ejecutado a la perfección más absoluta. Si la carta se hubiese encontrado dentro del área de búsqueda, los policías la hubiesen encontrado, sin duda alguna.
Empecé a reír, pero Dupin hablaba muy en serio.
—Los procedimientos eran excelentes y fueron bien ejecutados; el problema es que no podían aplicarse al caso y al hombre en cuestión. Todos esos recursos tan ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de Procusto2, en el que quiere meter a la fuerza sus deseos. Se equivocaba constantemente por ser demasiado profundo o demasiado superficial para este caso, y cualquier colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno con cinco años cuyos éxitos en el juego de pares y nones causaba la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con monedas. Uno de los participantes esconde en su mano un determinado número de monedas y le pregunta al otro: «¿Par o impar?» Si este adivina, gana una moneda, si no, la pierde. Este niño se ganaba todas las monedas de la escuela. Como es natural, aplicaba un método de adivinación basado en la simple observación y en el cálculo de la astucia de su adversario. Supongamos que uno de ellos fuese un perfecto bobo y que, levantando su mano cerrada, le preguntase: «¿Par o impar?» Nuestro amigo le responde: «Impar» y pierde la apuesta, pero a la segunda ocasión gana porque piensa: «El bobo tenía pares la primera vez y su escasa capacidad lo empuja a poner impares en la segunda. Por tanto, apostaré impar». Dice «impar» y gana. Eso sí, si le toca jugar con un bobo algo más despierto que el anterior, razonaría de la siguiente manera: «Este chico sabe que en la primera ocasión elegí impar, y en la segunda, en un primer impulso, se le ocurrirá cambiar de par a impar, pero un segundo impulso le sugerirá que el cambio es demasiado sencillo, y se decidirá al final a poner monedas pares, como en la primera ocasión. Por lo tanto jugaré pares». Así lo hace y gana. Pero, ¿en qué consiste, si la analizamos bien, esta manera de jugar del alumno, a quien sus compañeros apodan el afortunado?
—Consiste simplemente en identificar el pensamiento del que razona con el de su adversario —contesté.
—Así es —dijo Dupin—. Cuando le pregunté al chico sobre la forma en que conseguía esa identificación sobre la que lograba sus aciertos, me contestó: «Si quiero averiguar si alguien es inteligente o tonto, bueno o malo, y conocer cuáles son sus pensamientos en ese preciso momento, adapto lo mejor posible la expresión de mi rostro al suyo, y entonces espero para ver qué tipo de pensamientos o sentimientos aparecen en mi mente o en mi corazón que coincidan con la expresión de mi rostro». La respuesta del alumno está en la base de toda la falsa profundidad que se atribuye a Rochefoucauld, La Bruyêre, Maquiavelo y Campanella.
—Si he comprendido bien —dije— la identificación del intelecto del que razona con el de su adversario depende de la exactitud con la que mida su inteligencia.
—Depende de ello para los resultados prácticos —me respondió Dupin—, y el prefecto y sus huestes fracasan tan a menudo y en primer lugar por no medir o lograr medir el intelecto contra el que se enfrentan. Solo tienen en mente sus propias ideas ingeniosas y al buscar un objeto oculto solo prestan atención a los métodos que ellos mismos hubiesen empleado para ocultarlo. Tienen razón en cuanto su propio ingenio es fiel representante del ingenio de la mayoría, pero cuando la sagacidad del delincuente tiene un carácter distinto al suyo, este los engaña, como es natural. Y esto ocurre siempre cuando se encuentran con una astucia superior a la suya, y con frecuencia, cuando es inferior. Los policías no admiten variación alguna de principios en sus investigaciones; a lo sumo, si están envueltos en algún asunto insólito o estimulados por una extraordinaria recompensa, entonces amplían o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin alterar los principios. Por ejemplo, en este asunto de D… ¿qué han hecho para modificar el principio de la investigación? ¿Qué son esas perforaciones, esas observaciones con el microscopio, esa partición de la superficie de la casa en centímetros cuadrados numerados? ¿Qué representan sino una aplicación exagerada del principio o principios que rigen una investigación y que, a su vez, están basados en una serie de nociones sobre el ingenio humano a las que se ha ido adaptando nuestro prefecto a lo largo del tiempo en la rutina en su trabajo? ¿No se ha dado cuenta que G… da por sentado que todo el mundo esconde una carta, si no al menos en un agujero practicado en la pata de una silla, sí en algún agujero o rincón inspirado por la misma idea que lo llevaría a esconderlo en un agujero de la pata de una silla? No se olvide también que esos escondites tan rebuscados solo se utilizan en ocasiones ordinarias, y solo podrían ser elegidos por cerebros igualmente ordinarios. Se puede asegurar que en todos los casos de ocultamiento es presumible, en primer lugar, que este se ha efectuado dentro del área asumida y, por ello, su descubrimiento no depende para nada de la astucia, sino del esmero, la paciencia y la obstinación de los que buscan; y si el caso es importante —o la recompensa mayúscula, lo que a los ojos de los policías es lo mismo—, entonces esas cualidades no fallan jamás. Comprenderá ahora que lo que pretendo decir cuando afirmo que si la carta sustraída hubiese sido escondida en cualquier lugar dentro de los límites de las pesquisas de nuestro prefecto —en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento coincidiera con los del prefecto—, se hubiera descubierto sin ninguna duda. Pero nuestro funcionario se ha confundido de cabo a rabo, y la remota fuente de ese error está en su creencia de que el ministro es un loco porque tiene aires de poeta. Todos los locos son poetas para el prefecto, por lo que puede considerarse culpable de un non distributio medii al deducir de lo anterior que todos los poetas están locos.
—Pero, ¿se trata realmente del poeta? —le pregunté—. Sé que D… tiene un hermano y que ambos tienen reputación en el ambiente literario. Creo que el ministro es autor de una obra notable sobre al cálculo integral. Es, pues, un matemático, no un poeta.
—Se equivoca. Lo conozco bien y es ambas cosas Como poeta y matemático puede razonar muy bien; si lo hubiera hecho como solo matemático se habría puesto a los pies del prefecto.
—Me sorprenden sus opiniones —le dije—, que contradicen el pensar general. Supongo que no pretende usted tirar por tierra ideas contrastadas durante siglos de existencia. La razón matemática siempre fue considerada la razón por excelencia.
—Il y a à parier que toute idée publique, toute convention recue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre3 —replicó Dupin, citando a Chamfort—. Puede estar seguro de que los matemáticos fueron los primeros en difundir el popular error que usted menciona, y que no por difundido deja de ser un error. Por ejemplo, con un arte digno de mejor causa, han introducido el término análisis en las operaciones de álgebra. Los franceses son los responsables de esa falacia, pero si un término tiene en realidad importancia, si las palabras obtienen su valor de su aplicación, entonces puedo aceptar que análisis incluye «álgebra», al igual que en latín ambitus implica «ambición»; religio, «religión», u homines honesti, la clase de gente distinguida.
—Me temo que se enemiste usted con algún algebrista parisino. Pero prosiga.