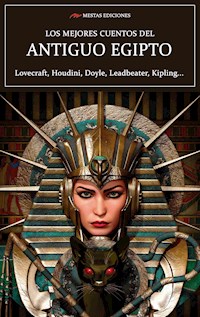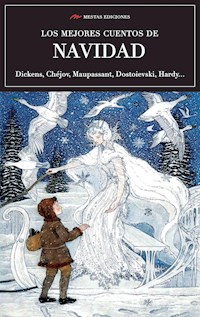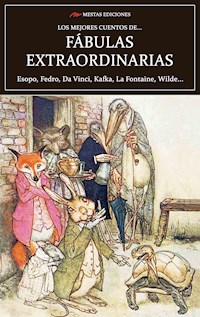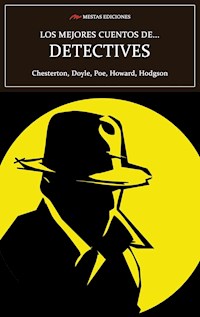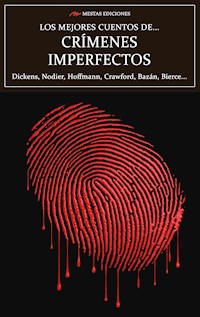
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra las mejores historias de Crímenes Imperfectos.
El asesinato en la literatura es tan antiguo como el nacimiento de la narración oral o escrita, ya en los clásicos grecolatinos o en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de ello. Además, desde siempre ha habido crímenes resueltos y sin resolver, con culpables o sin ellos, perfectos o imperfectos...
Muchos son los libros y películas que se han encargado de retratar la perfección en los homicidios, de buscar la excelencia a la hora de idear un plan milimétrico para conseguir el maquiavélico fin y salir indemne. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los crímenes son imperfectos, invariablemente hay cosas que fallan, aunque sea el mismo hecho de que el protagonista ni siquiera quería matar a nadie y lo hace, o que algún imprevisto provoca una serie de circunstancias que lo delatan y que hay que resolver a contrarreloj para sortear felizmente la acción de la justicia.
Sumérjase en estos libros clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
El asesinato en la literatura es tan antiguo como el nacimiento de la narración oral o escrita, ya en los clásicos grecolatinos o en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de ello. Además, desde siempre ha habido crímenes resueltos y sin resolver, con culpables o sin ellos, perfectos o imperfectos…
Muchos son los libros y películas que se han encargado de retratar la perfección en los homicidios, de buscar la excelencia a la hora de idear un plan milimétrico para conseguir el maquiavélico fin y salir indemne. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los crímenes son imperfectos, invariablemente hay cosas que fallan, aunque sea el mismo hecho de que el protagonista ni siquiera quería matar a nadie y lo hace, o que algún imprevisto provoca una serie de circunstancias que lo delatan o que hay que resolver a contrarreloj para sortear felizmente la acción de la justicia.
El quid de cuestión no es en sí la imperfección, sino el desasosiego que crea algo que no se ha hecho correctamente (empezando por el mismo crimen), dado que los errores generan más errores y el tiempo pasa y corre siempre en contra de un asesino que debe medir muy bien sus pasos para no acabar muerto, en la cárcel o siendo objeto de una investigación.
En esta recopilación hemos querido reunir grandes historias con toda clase de perfiles y tramas criminalísticas, algunas más imperfectas que otras, pero todas ellas con minúsculos detalles que se tendrían que haber desarrollado mejor para conseguir una mayor precisión de ejecución.
¿Qué encontrará usted, querido lector, en estas páginas? Misterio, suspense, rompecabezas intelectuales que a veces le provocarán terror, miedo, angustia, aunque también liberación una vez que se solucionan. En ocasiones vivirá el argumento en primera persona, otras desde una narración omnisciente, incluso es posible que viaje por la historia a través de la visión de algunos testigos de la misma; eso no es lo importante, lo que resultará fundamental es el hecho de que escenificará mentalmente cada uno de estos asesinatos desde dentro, desde una perspectiva que lo convertirá en uno más de la trama. De la manera que usted «experimente» lo que acontece, cambiará su percepción del cuento en sí. Es por ello que le recomendamos que se relaje y disfrute de la lectura y que intente resolver de primera mano el delito que tiene delante o que descubra los pequeños detalles que lo hubiesen convertido en el «crimen perfecto».
Cuentos contenidos en esta selección por orden de aparición:
Juicio por asesinato, de Charles Dickens, Historia de un marido asesinado, de Charles Nodier, El asesino de cisnes, de Auguste Villiers de L’Isle-Adam, El asesino, de Guy de Maupassant, La marquesa de la Pivardière, de E.T.A. Hoffmann, El amor asesinado, de Emilia Pardo Bazán, El crimen del otro, de Horacio Quiroga, La calavera que gritaba, de Francis Marion Crawford y Mi asesinato favorito, de Ambrose Bierce.
Esperamos que disfrute de estas historias intrigantes, al tiempo que descubra las claves del asesinato mucho antes de su final, como si usted fuese un investigador privado ingenioso, brillante, observador y con una curiosidad infinita que le otorga la capacidad de ver las soluciones que solo un avispado Sherlock Holmes sería capaz percibir.
El editor
JUICIO POR ASESINATO
Charles Dickens
JUICIO POR ASESINATO
Charles Dickens
Siempre he observado el predominio de una falta de valentía, incluso entre las personas con un nivel cultural y de e inteligencia superior, para hablar de las propias experiencias psicológicas cuando han sido extrañas. Casi todos los hombres temen que las historias de esta índole que puedan narrar no encuentren paralelismo o respuesta en la vida interior de su audiencia y, por lo tanto, recelen o se mofen de ellos. Un viajero sincero que haya divisado un animal extraordinario semejante a una serpiente marina no tendría ningún miedo de decirlo; pero si ese mismo viajero hubiese tenido una especial corazonada, un impulso, un pensamiento alocado, una supuesta visión, un sueño o cualquier otra impresión mental destacable, se lo pensaría dos veces antes de mencionarlo.
Esa renuencia la achaco yo en gran medida a la oscuridad en la que están implicados estos temas. No es habitual que comuniquemos nuestra experiencia sobre estos asuntos subjetivos, contrariamente a lo que sucede con nuestras experiencias de la creación objetiva. Así pues, la experiencia general a este respecto parece excepcional y realmente lo es en tanto que es lamentablemente imperfecta.
No es mi intención plantear, refutar o apoyar ninguna teoría en lo que voy a narrar. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un miembro ya fallecido de la Sociedad Astronómica Real, según lo relata Sir David Brewster, y he seguido meticulosamente los detalles de un caso mucho más destacable de ilusión espectral que tuvo lugar en mi círculo de amigos íntimos. Por lo que respecta a esto último tal vez sea preciso indicar que la dama que lo experimentó no estaba de ningún modo relacionada conmigo.
Una suposición errónea al respecto podría sugerir una explicación parcial de mi propio caso, pero únicamente parcial, que carecería totalmente de base. No cabe la posibilidad de hacer referencia a que yo haya heredado alguna peculiaridad desarrollada, ni anteriormente he tenido una experiencia similar, como tampoco la he tenido desde entonces.
Hace muchos años, o muy pocos, pues eso ahora no importa en absoluto, se perpetró en Inglaterra un asesinato que fue muy llamativo. Tenemos conocimiento de más asesinatos de los necesarios a medida que se van sucediendo y aumenta su atrocidad y, si hubiese podido, habría enterrado el recuerdo de aquella bestia en concreto al tiempo que su cuerpo era enterrado en la prisión de Newgate. Me abstengo a propósito de facilitar ninguna pista directa respecto al delincuente en cuestión.
Cuando se descubrió el asesinato no recayeron sospechas sobre el hombre que más tarde sería enjuiciado o —tal vez debería decir para acercarme lo más posible a la precisión en mi narración— más bien en ninguna parte se sugirió públicamente que se albergase semejante sospecha. Como en aquel momento no se le mencionó en los periódicos obviamente era imposible que fuese incluida en ellos la descripción del asesino. Es fundamental tener en cuenta este punto.
Cuando abrí el periódico de la mañana mientras desayunaba, este incluía el relato de aquel primer descubrimiento y me pareció muy interesante por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí dos veces, tres. El descubrimiento había tenido lugar en un dormitorio, y cuando dejé el periódico tuve una ocurrencia, un impulso, en realidad no sé de qué manera llamarlo, pues no encuentro palabra alguna para describirlo satisfactoriamente, en el que creí ver que ese dormitorio atravesaba mi habitación, como si un cuadro hubiese sido pintado sobre la corriente de un río, por imposible que esto pueda parecer. Aunque cruzó mi habitación casi instantáneamente, resultaba de una claridad meridiana. Era tan claro que observé sin atisbo de duda y con una sensación de alivio que el cadáver no estaba en la cama.
Esta curiosa sensación no la tuve en un lugar romántico, sino en mis habitaciones de Piccadilly,1 muy cerca de la esquina de St. James Street. Para mí fue algo del todo novedoso. En aquel momento me hallaba sentado en mi sillón y la sensación vino acompañada de un especial estremecimiento que cambió el mueble de sitio —aunque se debe tener en cuenta que el sillón podía moverse fácilmente gracias a unas ruedecitas—. Me dirigí a una de las ventanas —la estancia, situada en el segundo piso, tenía dos— para descansar la vista contemplando el movimiento de Piccadilly. Era una hermosa mañana otoñal y la calle estaba alegre y resplandeciente. Se había levantado viento. Al mirar fuera, observé que el viento arrastraba desde el parque una gran cantidad de hojas caídas que una ráfaga elevó para formar con ellas una columna espiral. Cuando la columna se desmoronó y las hojas se desperdigaron, vi a dos hombres al otro lado del camino, que iban desde el oeste hacia el este. Uno iba detrás del otro. El primero se giraba con frecuencia para mirar por encima del hombro. El segundo lo seguía guardando una distancia de treinta pasos aproximadamente, con la mano derecha levantada en actitud amenazadora.
Lo primero que llamó mi atención fue la singularidad y la fijeza del gesto amenazador en un lugar tan público; a continuación vino la circunstancia notable de que nadie le prestase atención. Ambos hombres seguían su camino entre los transeúntes con una suavidad que era incoherente con el acto de caminar por una acera y, por lo que yo podía ver, nadie les cedía el paso, los tocaba o los miraba. Al pasar ante mi ventana, ambos levantaron la mirada hacia mí. Contemplé los dos rostros con mucha claridad y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier parte. No es que viese de manera consciente algo que fuese muy destacable en alguna de sus caras, salvo que el hombre que iba delante tenía una apariencia inusualmente humilde, y que el rostro del hombre que lo seguía tenía el color de la cera sucia.
Soy soltero y mi ayuda de cámara y su esposa son todo mi servicio. Trabajo en una sucursal bancaria y quisiera que mis deberes como jefe de departamento fuesen tan escasos como todo el mundo cree. Ese otoño me vi forzado a permanecer en la ciudad, cuando lo que yo necesitaba era un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco es que me encontrase muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que crea razonables del hecho de que me sentía cansado, de que la vida monótona me producía una sensación de depresión y de que tenía una «ligera dispepsia». Mi médico, un hombre célebre, me aseguró que mi estado de salud por aquel entonces no justificaba una descripción más rotunda, y cito lo que él mismo me indicó por escrito cuando se lo pedí.
A medida que las circunstancias del asesinato fueron haciéndose poco a poco públicas y atrayendo cada vez más poderosamente la atención, las aparté de mi mente para enterarme de ellas lo menos posible en medio de la excitación general. Sabía que se había dictado una sentencia provisional por homicidio voluntario contra el supuesto asesino, y que había sido conducido a Newgate hasta el juicio definitivo. Sabía también que el juicio se había aplazado hasta una de las sesiones del Tribunal Penal Central, basándose en prejuicios generales y en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. También me enteré, aunque esto lo dudo, en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio aplazado.
Mi salón, el dormitorio y el vestidor están todos en la misma planta. Al vestidor solo se llega a través del dormitorio. Lo cierto es que hay una puerta en este que hace años comunicaba con la escalera, pero desde hacía mucho tiempo parte de las tuberías de mi baño pasaban por allí. En aquel mismo período, y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido claveteada y forrada con tela. Una noche me hallaba de pie en mi dormitorio, ya tarde, dando unas instrucciones a mi criado antes de que se fuese a dormir. Estaba de frente a la única puerta de comunicación existente con el vestidor, que se encontraba cerrada y mi criado le daba la espalda. Mientras estaba hablándole vi que la puerta se abría, que un hombre miraba hacia el interior y entonces me hacía señas nerviosas con una enigmática actitud.
Era el hombre que iba en segundo lugar por Piccadilly, el del rostro color de cera sucia. Tras hacerme las señas, retrocedió y cerró la puerta. Sin más dilación que la precisa para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré en su interior. Portaba una vela encendida en la mano. No albergaba ninguna esperanza en mi fuero interno de que fuese a ver a esa persona en el vestidor, y de hecho no la vi. Al percatarme de que mi criado parecía sorprendido, me giré hacia él y le espeté:
—Derrick, ¿creerá usted que conservo el juicio si le digo que me ha parecido ver un…?
Mientras estaba allí, posé una mano sobre su pecho y con un inesperado sobresalto él comenzó temblar violentamente y dijo:
—¡Oh, señor, por supuesto que sí, señor! ¡Un cadáver haciéndole señas!
Estoy convencido de que John Derrick, mi fiel criado durante más de veinte años, no tuvo impresión alguna de haber visto el espectro hasta que lo toqué. Al hacerlo, el cambio que se obró en él fue tan espectacular que realmente creo que sí tuvo su visión, de alguna forma oculta, por medio de mí y en ese instante. Le ordené a John Derrick que trajese un poco de brandy y le di una copa, alegrándome de tomarme yo otra. No le conté ni una palabra de lo que ocurrido antes del fenómeno de aquella noche. Al meditar sobre ello, estaba del todo convencido de que hasta entonces no había visto ese rostro, salvo en aquella ocasión en que lo vi en Piccadilly.
Al comparar la expresión que adoptó cuando me hacía señas desde la puerta con la que tenía en el momento en que levantó la vista para mirarme, mientras yo me hallaba de pie junto a la ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había intentado adherirse a mi recuerdo, y que en la segunda había querido asegurarse de que lo recordaba de inmediato. Aquella noche me resultó poco agradable aunque tuviese la certeza, difícilmente explicable, de que la aparición no regresaría. Cuando por fin amaneció, me sumí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que se detuvo junto a mi cama sosteniendo un papel en la mano. Según parece, aquel papel había sido la causa de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado.
En él me citaban para que asistiese como jurado a la siguiente sesión del Tribunal Penal Central, en el Old Bailey.2 Como bien sabía John Derrick, jamás me habían citado antes para formar parte de ese jurado. Aunque ahora mismo no estoy seguro de si tenía o no razón, mi criado estaba convencido de que los jurados por elección habitualmente eran de una extracción social inferior a la mía, de manera que se había negado en principio a aceptar la citación por aquel motivo. El portador se tomó el asunto con gran frialdad. Afirmó que no le importaba en absoluto que yo asistiese o no. La citación estaba allí y recogerla o no era un riesgo mío y no de él. Durante uno o dos días dudé si debía responder a esa llamada u hacer caso omiso. No era consciente de que estuviese produciéndose ninguna misteriosa atracción, influencia o desviación. De eso estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que realice aquí.
Finalmente decidí asistir, ya que eso implicaría interrumpir la monotonía de mi vida. El día designado fue una fría mañana del mes de noviembre. Sobre Piccadilly se extendía una densa y oscura niebla que se volvió claramente negra en los opresivos aledaños del Tribunal de Temple. Los pasillos y las escaleras del Palacio de justicia se me antojaron brillantemente iluminados con gas y el propio tribunal estaba iluminado de igual modo. Creo que ignoraba que ese día iban a juzgar al asesino hasta que me condujeron los oficiales al tribunal antiguo y lo vi atestado de gente. Creo que también ignoraba a cuál de los dos tribunales había sido citado hasta que me ayudaron a entrar en el tribunal antiguo con considerable dificultad. Sin embargo, no hay que tomar esto como una afirmación tajante, pues no estoy del todo en lo cierto de que así fuese.
Me senté en la salita de espera de los jurados y eché un vistazo a la sala, en la medida que me lo permitían el humo y el aire recargado. Observé cómo la negra niebla colgaba como si se tratara de una cortina fúnebre en el exterior de las enormes ventanas y cómo el sonido amortiguado de las ruedas de los coches de caballos sobre la arena y las basuras del suelo se extendían desde la calle. También recibía el zumbido de la gente congregada allí, traspasado de vez en cuando por agudos silbidos, por una canción o por alguna palabra más alta que las demás. Poco después los dos jueces entraron y tomaron asiento. El sonido de la sala cesó radicalmente. Ordenaron que trajeran al asesino para sentarse en el banquillo y este compareció de inmediato. Le reconocí en aquel preciso momento. Era el primero de los dos hombres que había visto en Piccadilly.
Si me hubiesen llamado en ese momento, tengo muchas dudas de que mi respuesta hubiese resultado audible. Pero no fui citado hasta el sexto u octavo lugar y para entonces ya estaba preparado para poder decir «¡presente!».
Y ahora, presten atención. En cuanto subí al estrado, el acusado, que hasta el momento había estado observando atentamente, pero sin signo alguno de preocupación, empezó a agitarse con nerviosismo y a hacer señas a su abogado. Era tan evidente el deseo del asesino de recusarme que se produjo un paréntesis durante el que su abogado, con la mano apoyada sobre la barandilla, susurró a su cliente algo y sacudió la cabeza. Luego conocí, por este caballero, que las primeras atemorizadas palabras que le dirigió el acusado fueron: ¡Recuse a ese hombre a toda costa! Pero como no pudo alegar ninguna razón para ello y admitió que ni siquiera conocía mi nombre hasta que fui llamado y me puse en pie, no pudo conseguirlo.
Por lo que acabo de explicar —pretendo no revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino— y como para mi historia no es necesaria una descripción detallada de ese largo juicio, me ceñiré solo a los incidentes que durante los diez días y sus noches que nosotros —el jurado— permanecimos reunidos afectaron de manera directa a mi experiencia personal, a lo sumo curiosa. Es en este sentido en el que pretendo interesar al lector y no en la persona del asesino. Hacia esto es a lo que ruego atención, no a las páginas del Newgate Calendar.3
Me eligieron presidente del jurado. Durante la segunda mañana del juicio, tras dos horas de testimonios —oí cómo daba la hora en el reloj de la iglesia—, tuve la ocurrencia de echar un vistazo a mis compañeros del jurado y me resultó bastante difícil poder contarlos. Lo intenté varias veces y cada vez me presentó mayor dificultad. Resumiendo, me salía un jurado de más.
Toqué el hombro del jurado que se encontraba a mi lado y le susurré:
—Hágame el favor de contar cuántos somos.
Me miró sorprendido por mi petición, pero giró la cabeza y se puso a contar.
—¿Por qué? —dijo de repente. Somos trec… No. No es posible… No. Somos doce.
Tras aquel recuento siempre estuvimos de acuerdo al numerarnos, pero a primera vista siempre éramos uno de más y no porque contáramos a una persona más —que no la había—, pero yo albergaba la interna y firme sensación de que había cerca alguna presencia.
El jurado se alojó en la London Tavern. Todos dormíamos en una gran habitación con camas separadas y estábamos todo el día a cargo y bajo la supervisión de un funcionario destinado a nuestra seguridad y custodia. No encuentro razón alguna para omitir su nombre. Era muy inteligente, amable y sumamente servicial —me gustó oírlo—, muy respetado en la ciudad. De aspecto agradable, ojos bonitos, patillas negras envidiables y un tono fino y sonoro de voz. Era el señor Harker.
Cuando nos metíamos en la cama cada noche, la del señor Harker quedaba atravesada frente a la puerta. La noche del segundo día no tenía ganas de acostarme y, como vi al señor Harker sentado en su cama, fui a sentarme a su lado ofreciéndole un poco de rape. En el mismo momento que su mano tocó la mía, al ir a coger los polvillos de la cajita, le recorrió un estremecimiento extraño y dijo:
—¿Qué es esto?
Seguí la mirada del señor Harker y, recorriendo con la vista la habitación, pude ver de nuevo una figura que ya conocía —el segundo de los hombres que había visto en Piccadilly—. Me levanté y avance unos pasos. Me detuve y me volví al señor Harker. Parecía totalmente indiferente; se rio y dijo en tono de broma:
—Pensé por un instante que contábamos con un decimotercer jurado, sin cama. Ahora veo que no era más que el reflejo de la luna.
Sin hacerle confesión ninguna y observando al mismo tiempo lo que hacía la figura, invité al señor Harker a dar un leve paseo por el fondo de aquel dormitorio. Mientras tanto, la figura se acercó un momento hasta la cabecera de la cama de cada uno de los otros once jurados. Se situaba invariablemente al lado derecho y pasaba de una a otra cruzando a los pies de la siguiente cama. Por el movimiento de su cabeza parecía que se limitaba a observar, pensativamente, a cada uno de los sujetos que allí se acostaban. No manifestó ninguna curiosidad por mí o por mi cama, que era la más cercana a la del señor Harker. Y cuando un rayo de luna atravesó los altos ventanales, pareció marcharse por una escalera etérea.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, resultó que todos habían soñado esa noche con el sujeto asesinado, excepto el señor Harker y yo.
Por aquel entonces, yo ya me había convencido de que el segundo de los hombres de Piccadilly era el hombre asesinado —por así decirlo—, como si aquella convicción me hubiese llegado a través de su testimonio directo. Además, esto último sucedió de verdad y de una manera para la que yo no estaba del todo preparado.
Durante el quinto día del juicio, cuando la acusación estaba a punto de finiquitar su alegato, se presentó como prueba un retrato en miniatura del hombre asesinado, que no se había podido encontrar en el dormitorio el día de los hechos, sino en un escondite un poco después, en donde se había visto cómo cavaba el asesino. Tras ser identificado por el testigo que estaba declarando, se pasó dicho retrato al tribunal y después al jurado para que lo examinásemos. Mientras me lo facilitaba un oficial del juzgado con toga negra, la figura del segundo de los hombres de Piccadilly surgió de improviso entre la muchedumbre, le arrebató al oficial la miniatura y me la ofreció con sus propias manos, diciendo al mismo tiempo con un tono grave y profundo:
—Entonces yo era más joven y mi rostro aún tenía sangre…
A continuación se aproximó al jurado al que yo había proporcionado la miniatura, después al siguiente y así, de esa manera, uno a uno, pasó entre todos nosotros para regresar de nuevo a mi puesto. Pero ni uno solo de aquellos jurados notó su presencia.
Cuando estábamos encerrados todos juntos bajo la custodia del señor Harker, en la mesa, desde un primer instante, solíamos discutir los pormenores de la jornada. Aquel quinto día, tras concluir el alegato de la acusación y puesto que ya teníamos ante nosotros la versión completa de los hechos, tuvimos una discusión algo más seria y animada. Entre nosotros se hallaba un miembro de la junta episcopal —a primera vista el mayor idiota con el que me he tropezado— que rebatió las pruebas más evidentes con excusas absolutamente ridículas, mientras otros dos estúpidos parásitos de la parroquia le guardaban las espaldas. Los tres fueron elegidos jurados por un barrio tan atacado por las fiebres que, en realidad, deberían encontrarse en su propio juicio acusados de cientos de asesinatos. Cuando estos malvados inútiles se encontraban en el cénit de su discurso, lo que sucedió hacia la media noche, y mientras algunos nos estábamos vistiendo para ir a la cama, vi al asesino de nuevo. Se encontraba detrás de ellos, preocupado y haciéndome señas. En cuanto me acerqué e intervine en la conversación, desapareció de inmediato. Esta fue la primera de una serie de apariciones dentro de la gran habitación en que todos nos encontrábamos confinados.
Cada vez que mis compañeros juntaban las cabezas, yo veía entre ellas la del hombre asesinado. Cada vez que las notas que comparábamos no le favorecían, frívolo e irresistible, la figura me hacía señas.
Debemos recordar que, hasta que en el quinto día del juicio se presentó la miniatura, el asesinado no se había presentado más en la sala. Cuando comenzó el turno de la defensa, se obraron tres cambios. Primero señalaré dos de ellos de una vez: la figura se encontraba ahora en la sala constantemente y ya no se dirigía a mí, sino a la persona que tenía en cada momento el uso de la palabra. Pondré un ejemplo: al asesinado le habían cortado el cuello de lado a lado y, en el alegato oficial de la defensa, se sugirió que este podía haberse rebanado su propio cuello. En aquel mismo momento, la figura, con la garganta en las mismas condiciones que se han apuntado —lo que hasta ahora se había ocultado—, se situó junto al defensor, moviendo la tráquea de un lado a otro, tanto con una mano como con la otra, señalando de una manera contundente la imposibilidad de haberse producido una herida semejante a sí mismo con ninguna de las dos manos. Otro ejemplo: una señora que testificaba acerca de la conducta del acusado declaró que tenía el carácter más alegre del mundo. En aquel momento, la figura se levantó ante ella, la miró a los ojos directamente y señaló con el brazo extendido apuntando con su dedo al semblante diabólico del preso.