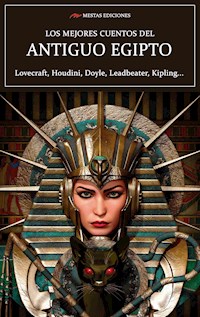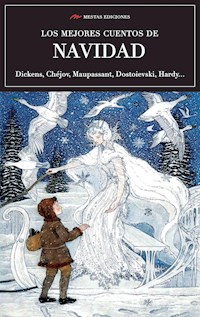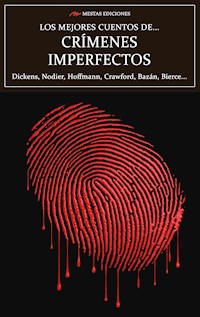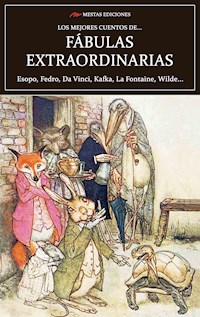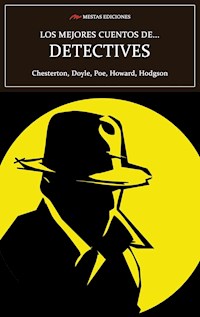Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos de Fantasía.
La fascinación del hombre por lo desconocido, lo sobrenatural y lo extraordinario viene casi desde el principio de los días. El ser humano siempre ha buscado el porqué de su existencia, la razón última de por qué y para qué está en este mundo. Ahí nació nuestra curiosidad por “todo lo que no se ve”, pero que gravita entorno a nuestra existencia. El alma humana o los dioses, por ejemplo. Eso estimuló nuestra imaginación y pronto empezamos a crear toda una suerte de seres ficticios que empezaron a poblar las leyendas que se trasmitían de forma oral, de unos a otros. A saber: duendes, hadas, demonios, y un largo etcétera de mitos que desde entonces forman parte de nuestra cultura popular y dieron lugar al género fantástico.
Aquí hemos recopilado algunos de los mejores cuentos de fantasía de la historia. Podrás deleitarte con obras maestras como
El diablo en la botella, de Robert Louis Stevenson,
El retrato oval, de Edgar Allan Poe,
Ante la ley, de Franz Kafka,
La noche de Guy de Maupassant o
El hombre de arena de E.T.A Hoffmann, entre otras, o de una serie de microrrelatos fantásticos que hemos añadido a esta selección para hacer más amplia la visión que puedas tener como lector de este género.
Esperamos que disfrutes tanto leyendo estas páginas como nosotros hemos disfrutado editando este libro.
Feliz lectura.
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
La fascinación del hombre por lo desconocido, lo sobrenatural y lo extraordinario viene casi desde el principio de los días. El ser humano siempre ha buscado el porqué de su existencia, la razón última de por qué y para qué está en este mundo. Ahí nació nuestra curiosidad por «todo lo que no se ve», pero que gravita entorno a nuestra existencia. El alma humana o los dioses, por ejemplo. Eso estimuló nuestra imaginación y pronto empezamos a crear toda una suerte de seres ficticios que empezaron a poblar las leyendas que se trasmitían de forma oral, de unos a otros. A saber: duendes, hadas, demonios, y un largo etcétera de mitos que desde entonces forman parte de nuestra cultura popular. Con el tiempo todos esos seres y sus historias dieron lugar a un género literario, el género fantástico, donde predominaban los argumentos irreales, mágicos y sobrenaturales. Con lo que esa sana fascinación inicial derivó en el triunfo definitivo de la imaginación, de la inventiva y de la creación de historias sin atadura alguna.
Y quizá el ser humano no haya llegado a averiguar el porqué y para qué está en este mundo, pero sí ha encontrado una válvula de escape para entenderse mejor a sí mismo, para expresarse y volcar todas sus dudas y temores.
Por contra de lo que pueda parecer, las historias fantásticas hablan de nosotros, de nuestros miedos y angustias, de nuestras veladas creencias sobre el más allá o sobre la magia que encierra estar vivo. En el libro que tienes en tus manos encontrarás todo eso, y además te descubrirás a ti mismo en todos y cada uno de los relatos que lo componen. Puede que en algunos cuentos veas criaturas extrañas, circunstancias asombrosas o elementos de pánico, pero todo ello te llevará a conocerte mejor y a prepararte para el extraordinario viaje de la vida.
Aquí hemos recopilado algunos de los mejores cuentos de fantasía de la historia. Podrás deleitarte con obras maestras como «El diablo en la botella», de Robert Louis Stevenson, «El retrato oval», de Edgar Allan Poe, «Ante la ley», de Franz Kafka, «La noche» de Guy de Maupassant o «El hombre de arena» de E.T.A Hoffmann, entre otras, o de una serie de microrrelatos fantásticos que hemos añadido a esta selección para hacer más amplia la visión que puedas tener como lector de este género.
Esperamos que disfrutes tanto leyendo estas páginas como nosotros hemos disfrutado editando este libro.
Feliz lectura.
El editor
EL DIABLO EN LA BOTELLA
(The bottle imp)
Robert Louis Stevenson(1850 — 1994)
EL DIABLO DE LA BOTELLA
NOTA:
Cualquier investigador de este producto tan escasamente literario que es el teatro inglés de principios de siglo podrá aquí reconocer el nombre y la idea principal de una obra que hizo muy popular el temible O. Smith. La idea principal es la misma, aunque espero haberla convertido en algo novedoso. Y el hecho de que esta historia esté pensada y escrita para un público polinesio quizá le procure un cierto interés en Inglaterra.
Robert Louis Stevenson
En la isla de Hawái había un hombre a quien llamaré Keawe, pues la verdad es que aún vive y debemos mantener su nombre en secreto. Su lugar de nacimiento no se encontraba lejos de Honaunau, donde los huesos de Keawe el Grande permanecen ocultos dentro de una cueva. Este hombre era humilde, valiente y enérgico, sabía leer y escribir como un maestro de escuela y era un marino de primera clase, que había navegado durante un tiempo en los vapores de las islas y había pilotado un ballenero en las costas de Hamakua. Cierto día, a Keawe se le metió en la cabeza conocer el mundo y las grandes ciudades del extranjero y se embarcó rumbo a San Francisco.
Se trata de una ciudad muy hermosa, que posee un formidable puerto y está habitada por gente de mucho dinero. Y, en concreto, tiene una colina llena de palacios. Por esa misma colina paseaba un día Keawe con los bolsillos repletos de dinero, contemplando con placer las grandes mansiones que había a ambos lados de la calle.
«¡Qué casas tan hermosas —pensaba—, y qué felices deben ser quienes viven en ellas sin tener que preocuparse por el día de mañana!».
Aún estaba dándole vueltas al asunto cuando se encontró ante una casa algo más pequeña que el resto, pero asimismo hermosa y tan bien acabada como un juguete. Las escaleras de la casa brillaban como la plata, los parterres del jardín lucían tan floridos como si fueran guirnaldas y las ventanas resplandecían como los diamantes. Keawe se paró y se maravilló de toda aquella suntuosidad. Al hacerlo se percató de un hombre que lo observaba a través de una ventana tan transparente que Keawe podía verlo como si fuera un pez en la laguna de un arrecife. El hombre era viejo y calvo y tenía una barba negra, de expresión triste, y estaba suspirando amargamente. Y lo cierto es que cuando Keawe miró a aquel hombre y aquel hombre miró a Keawe, los dos sintieron verdadera envidia del otro.
De repente, el hombre sonrió, movió la cabeza, haciéndole un gesto a Keawe para que subiera y se reuniera con él en el vestíbulo de su casa.
—Tengo una casa muy bonita —dijo el hombre, y suspiró amargamente—. ¿No querría ver las habitaciones?
Y se las enseñó a Keawe, desde el sótano hasta el tejado. No había nada en ellas que no fuese perfecto en su categoría, y Keawe se quedó admirado.
—Cierto —le dijo Keawe—, es una vivienda preciosa; si yo viviera en una casa parecida, me pasaría todo el día sonriendo. ¿Por qué suspira de ese modo?
—No hay ninguna razón —dijo aquel hombre— por la que no pueda tener una casa parecida a esta, y todavía mejor si quiere. Tiene usted dinero, ¿no?
—Tengo cincuenta dólares —dijo Keawe—, pero una casa así cuesta mucho más de cincuenta dólares.
El hombre hizo un cálculo.
—Siento que no tenga usted más dinero—dijo—, pues eso puede traerle problemas en un futuro, pero es suya por cincuenta dólares.
—¿Se refiere a la casa? —preguntó Keawe.
—No, la casa no —respondió el hombre—, sino la botella. Pues debo confesarle que, aunque le parezca tan rico y afortunado, todo mi patrimonio, la casa y el jardín, salieron de una botella de menos de medio litro. Aquí está.
Abrió un armario cerrado con llave y sacó una botella redondeada de cuello largo. Su cristal era blanco como la leche y tenía vetas tornasoladas. Algo oscuro se movía en su interior, como una sombra y una llama.
—Esta es la botella —dijo el hombre y, viendo que Keawe se reía, añadió:
—¿No me cree? Pues trate usted de romperla.
Keawe cogió la botella y la estrelló varias veces contra el suelo hasta cansarse, pero rebotó como una pelota sin romperse.
—Es raro —dijo Keawe—. Por el aspecto y el tacto parece una botella de cristal.
—Y es de cristal —replicó aquel hombre suspirando más profundamente que nunca—, pero es un cristal que fue templado en las llamas del infierno. Dentro de ella vive un demonio, y esa es la sombra que vemos, o al menos eso creo yo. Si alguien compra esta botella, el demonio pasa a estar a su servicio y todo aquello que desee, amor, fama, dinero, casas como esta, o hasta incluso una ciudad como esta, son suyas con solo una palabra para pedirlo. Napoleón fue uno de sus dueños y gracias a ella llegó a ser el rey del mundo, pero al final acabó vendiéndola y cayó. El capitán Cook[1] también fue dueño de la botella, y por eso descubrió tantas islas, pero también la vendió y por ello lo mataron en Hawái. Pues, una vez vendida, desaparecen sus poderes y su protección y, a menos que uno se contente con lo que ya tiene, le sucederá alguna desgracia.
—Y, a pesar de ello, ¿está dispuesto a venderla? —dijo Keawe.
—Ya tengo todo lo que deseo y me estoy haciendo viejo —respondió el hombre—. Hay una cosa que el demonio no puede hacer: prolongar la vida, y no sería justo que le ocultara que la botella tiene un grave inconveniente y es que si uno muere antes de venderla, debe arder en el infierno eternamente.
—Sin duda alguna, no es un inconveniente trivial —exclamó Keawe—. No quiero saber nada de esto. Gracias a Dios, soy muy capaz de pasarme sin una casa, pero de ninguna manera quiero correr el riesgo de condenarme.
—Amigo mío, no debe sacar usted conclusiones precipitadas —respondió el hombre—. Lo único que debe hacer usted es emplear el poder del demonio con total moderación, y luego lograr vendérselo a alguien, como intento yo con usted, y terminar sus días con comodidad.
—Sin embargo, me he dado cuenta de dos cosas —dijo Keawe—. Por un lado, en que usted se ha pasado todo este tiempo suspirando como una chiquilla enamorada, y por otro, en que vende su botella por muy poco dinero.
—Ya le he comentado por qué suspiro —dijo el hombre—. Temo que mi salud está empezando a deteriorarse y, como usted mismo dice, morir y condenarse es una tragedia que a nadie agrada. En cuanto a por qué la vendo tan barata, debo explicarle una particularidad de la botella. Hace mucho tiempo, cuando el diablo la trajo a la tierra por vez primera, era considerablemente cara, y fue vendida al preste Juan[2] por varios millones de dólares, pero no puede venderse a menos que sea perdiendo dinero. Si se vende por la misma cantidad en que se compró, vuelve a su dueño como si fuera una paloma mensajera. De ahí que el precio se haya ido reduciendo con el paso de todos estos años y ya sea tan barata. Yo se la pude comprar a uno de mis vecinos en esta misma colina, y solo aboné por ella noventa dólares. Podría venderla por ochenta y nueve dólares y noventa y nueve centavos, pero nunca más cara, o volvería sin remedio a mis manos. Esto tiene dos inconvenientes. En primer lugar, cuando se ofrece una botella tan exclusiva por ochenta y tantos dólares, la gente piensa que uno está bromeando. Y en segundo…, pero eso carece de importancia…, y no merece la pena entrar en más detalles. Tan solo recuerde que deberá venderla por moneda de cuño legal.
—¿Y cómo puedo saber que todo eso es verdad? —le preguntó Keawe.
—Puede usted comprobarlo ahora mismo, aunque solo sea en parte —replicó el hombre—. Deme usted sus cincuenta dólares, coja su botella y pídale que se los devuelva. Si no ocurre así, le doy mi palabra de honor de que desharé el trato y le devolveré su dinero.
—¿No pretenderá engañarme? —dijo Keawe.
Y aquel hombre se comprometió con un solemne juramento.
—Bueno, me arriesgaré —dijo Keawe—, no creo que tenga nada que perder.
Pagó al hombre su dinero y este le dio la botella.
—Diablo de la botella —dijo Keawe—, quiero que me devuelvas los cincuenta dólares. —Y nada más terminar de pronunciar aquellas palabras, volvió a notar su bolsillo tan lleno como antes—. Desde luego, es una botella maravillosa —reconoció Keawe.
—Pues entonces, buenos días, mi querido amigo, y ¡que el diablo lo acompañe! —dijo el hombre.
—Espere usted—respondió Keawe—, ya basta de bromas. Aquí tiene su botella.
—Ya la ha comprado usted por menos de lo que yo pagué por ella en su momento—respondió el hombre frotándose las manos—. Ahora es suya; yo, por mi parte, solo quiero que se marche.
Y mandó llamar a su criado chino para que lo acompañara fuera.
Cuando ya estuvo en la calle y con la botella bajo el brazo, Keawe empezó a pensar. «Si todo lo que me ha contado de la botella es cierto, puedo haber hecho un mal negocio —pensó—. Aunque tal vez ese hombre se haya reído de mí». Lo primero que hizo fue contar su dinero; la cantidad era exacta: cuarenta y nueve dólares americanos y uno chileno. «Esto parece verdad —se dijo Keawe—. Comprobemos lo otro también».
Las calles en aquella parte de la ciudad se encontraban tan limpias como la cubierta de un barco y, aunque ya era mediodía, no pasaba ningún transeúnte. Keawe dejó la botella en un arroyo y se alejó. En dos ocasiones se volvió y vio la botella lechosa y redondeada justo donde la había dejado. Se volvió a mirar por tercera vez y dobló la esquina, pero nada más hacerlo notó que algo le golpeaba el codo y… ¡era el cuello de la botella, que sobresalía del bolsillo de su chaquetón marinero!
«Pues esto también parece ser verdad», pensó Keawe.
Lo siguiente que hizo fue comprar un sacacorchos en una tienda y encaminarse a un lugar apartado en mitad de un descampado. Allí intentó destapar la botella, pero cada vez que pretendía clavar el sacacorchos, este volvía a salir y el tapón continuaba intacto.
«Debe tratarse de algún nuevo tipo de corcho», dijo Keawe mientras empezaba a temblar y sudar, ya que le asustaba aquella botella.
De camino al puerto, encontró una tienda donde un hombre vendía conchas y mazas de las islas salvajes, viejas deidades paganas, monedas antiguas, estampas de China y Japón y toda clase de objetos de los que suelen llevar los marineros en sus baúles. Se le ocurrió una idea. Entró en la tienda y le ofreció la botella por cien dólares. Al principio, el dueño de la tienda se rio y le ofreció cinco, pero se trataba de una botella muy peculiar, con aquellos colores que brillaban de manera tan espectacular debajo del blanco lechoso, y una sombra revoloteando en el centro. Así que, después de regatear algo, como se suele hacer en esos casos, el tendero le pagó a Keawe sesenta dólares de plata para exponer la botella en una estantería en medio del escaparate.
«En fin —pensó Keawe—, he logrado vender por sesenta dólares lo que compré por cincuenta, o para ser más exactos, por un poco menos, ya que uno de esos dólares era chilenos. Ahora comprobaré la verdad sobre el otro aspecto.»
Volvió a bordo de su barco y, al abrir su baúl, encontró dentro la botella, que había llegado más rápido que él.
Keawe tenía un camarada a bordo llamado Lopaka.
—¿Qué te ocurre? —le preguntó Lopaka—, ¿por qué miras tu baúl así? —Estaban solos sobre el castillo de proa, por lo que Keawe se lo contó todo y le pidió que le guardara su secreto—. Se trata de un asunto muy raro —dijo Lopaka—, y me temo que esa botella pueda traerte problemas. Pero algo es seguro, y es que, si ha de traerte dificultades, más te vale aprovecharte de la ocasión. Decide qué es lo que quieres, pídeselo y, si te lo concede como deseas, yo mismo te compraré después la botella, pues ya hace tiempo que acaricio la idea de comprar una goleta y dedicarme al comercio en las islas.
—Esa no es mi idea—dijo Keawe—, sino la de poseer una hermosa casa con jardín en la costa de Kona, donde nací. Una puerta brillando al sol, macizos de flores en el jardín, ventanas acristaladas, cuadros en las paredes y finos tapetes y adornos sobre las mesas, exactamente igual a la que pude ver hoy, pero con un piso más y con balcones como los del palacio real, para poder vivir en ella sin preocupaciones y ser feliz con todos mis amigos y parientes.
—Bien —le respondió Lopaka—, llevémosla a Hawái y, si todo sale como aseguras, te compraré la botella y pediré para mí una goleta.
Ambos se pusieron de acuerdo y el barco volvió a Honolulu poco después, llevando a bordo a Keawe, Lopaka y la botella. Nada más desembarcar, se encontraron a un amigo en la playa que le dio el pésame a Keawe.
—No sé por qué me das el pésame —dijo Keawe.
—¿Será posible que no te hayas enterado aún —respondió el amigo— de la muerte de tu anciano tío y de que tu primo, aquel joven tan bien parecido, se ha ahogado en la mar?
Entonces Keawe se entristeció, se puso a llorar y a lamentarse y se olvidó de la botella. Pero Lopaka se quedó pensando para sí mismo, y algo más tarde, cuando Keawe se había serenado un poco, le dijo:
—He estado pensando algo. ¿No poseía tu tío unas tierras en Hawái, en el distrito de Ka’ū?
—No —le respondió Keawe—, no están situadas en Ka’ū, sino en las montañas…, al sur de Hookena.
—¿Y esas tierras serán ahora tuyas? —le preguntó Lopaka.
—Sí, lo serán —respondió Keawe, y empezó a lamentar otra vez la pérdida de sus parientes.
—No te quejes ahora tanto —dijo Lopaka—. Se me ha ocurrido algo. ¿Y si todo esto hubiese sido obra de la botella? Allí tienes sitio para poder construir tu casa.
—En ese caso —exclamó Keawe—, matar a mis parientes sería una extraña forma de servirme. Pero sí que puede ser, porque fue justo allí donde me imaginé mi casa.
—Pero la casa no se ha construido aún —dijo Lopaka.
—No, ¡ni se construirá nunca! —le respondió Keawe—, pues aunque mi tío poseía algunos cafetales, avas[3] y platanales, no me servirán más que para vivir con cierta comodidad. El resto del terreno es de lava negra.
—Vayamos a ver al abogado —dijo Lopaka—, hay una idea que no consigo quitarme de la cabeza.
En cuanto llegaron al despacho del abogado, se enteraron de que el tío de Keawe se había vuelto hacía poco tiempo muy rico y le había dejado toda su fortuna.
—¡Ya tienes ahí el dinero para la casa! —exclamó Lopaka.
—Si está pensando en construirse una casa —le dijo el abogado—, aquí tiene la tarjeta de un nuevo arquitecto de quien me han hablado muy bien.
—¡Mejor que mejor! —gritó Lopaka—. Esto se pone fácil. Sigamos obedeciendo las órdenes.
De manera que se fueron a ver al arquitecto y vieron que tenía sobre la mesa varios proyectos de casas.
—Usted quiere construir algo fuera de lo común —le dijo el arquitecto—. ¿Qué tal le parece esta?
Y le enseñó uno de sus proyectos a Keawe.
Cuando se fijaron sus ojos en el dibujo, Keawe lanzó un grito, pues era exactamente igual a la casa que él se había imaginado.
«Me voy a construir esta casa —pensó—. Por poco que me agrade la manera en que ha llegado a mis manos. Más me vale construirla y tomar lo bueno con lo malo».
Así que se puso a explicarle al arquitecto todo lo que quería, y cómo pretendía que amueblara la casa, y lo de los cuadros de las paredes y los adornos de las mesas, y luego le preguntó cuánto le costaría todo aquello.
El arquitecto le preguntó algunas cosas, cogió la pluma y realizó varios cálculos y le pidió una cantidad exactamente igual a lo que había heredado Keawe.
Lopaka y Keawe se miraron para asentir con la cabeza.
«Está muy claro —pensó Keawe— que quiera o no voy a quedarme con esa casa. Pero viene del diablo, y me temo que no podrá traerme nada bueno. Lo que tengo claro es que si de algo estoy seguro es de que no pienso desear nada más mientras siga teniendo esta botella en mi poder; no tengo más remedio que quedarme con esta casa y aceptar lo bueno con lo malo».
Llegó así a un acuerdo con el arquitecto y ambos rubricaron un contrato.
Tiempo después, Keawe y Lopaka volvieron a embarcarse con rumbo a Australia, ya que ambos habían acordado no entrometerse y dejar que el arquitecto y el diablo de la botella construyeran y adornaran la casa como les viniese en gana.
Tuvieron un buen viaje, aunque Keawe estuvo todo aquel tiempo mordiéndose la lengua, pues había jurado no pedir deseo alguno más ni aceptar otros favores del diablo. Cuando regresaron, el plazo ya había concluido y el arquitecto les comunicó que la mansión estaba terminada, así que Keawe y Lopaka decidieron comprar un pasaje en el Hally, y fueron a Kona para conocer la casa y comprobar si todo se había hecho tal y como Keawe se lo había imaginado.
La casa se encontraba en la ladera de una montaña y se podía ver desde el barco. Por encima de ella, un bosque se extendía hasta el mar de nubes, por debajo la negra lava se precipitaba en los acantilados donde los reyes de antaño yacían enterrados. Florecían flores de todos los colores en el jardín que rodeaba la casa y tenía un huerto de papayas a uno de los lados y otro de árboles del pan al lado opuesto. A la derecha, justo delante de la casa, había un mástil aparejado en el que ondeaba una bandera. La casa tenía tres pisos de altura y unos grandes salones con amplios balcones en cada uno de ellos.
Las ventanas estaban dotadas de unos cristales de tanta calidad que eran tan transparentes como el agua y tan brillantes como el día. Las habitaciones estaban adornadas por toda clase de muebles. De las paredes habían colgado bellos cuadros con marcos dorados: pinturas de barcos, de famosas batallas, de mujeres muy hermosas y lugares exóticos. No hay en ningún sitio cuadros con tan vivos colores como los que Keawe se encontró colgados en su casa.
En lo referente a los adornos, todos eran preciosos: relojes de pared, cajitas de música, muñecos que movían la cabeza, libros llenos de ilustraciones, valiosas armas de todas las partes del mundo, y los rompecabezas más elegantes para entretener a un hombre solitario.
Y, como si los salones no estuviesen construidos para habitar en ellos, sino solo para recorrerlos y admirarlos, habían construido unos espaciosos balcones en los que habría podido vivir hasta un pueblo entero. Keawe no sabía por qué decidirse, si por el porche trasero, donde soplaba el viento terral y se podían contemplar los huertos y las flores; o por el balcón delantero, donde se respiraba la brisa del mar, se veía la ladera de la montaña y se divisaba el Hally, que pasaba una vez a la semana entre Hookena y las montañas de Pele, o bien aquellas goletas que recorrían la costa buscando madera, guayabas y plátanos.
Tras recorrer toda la casa, Keawe y Lopaka se sentaron en el porche.
—Bueno —le preguntó Lopaka—, ¿está todo tal como lo soñaste?
—No tengo palabras —dijo Keawe—. Es aún mejor de lo que soñé jamás, y estoy loco de alegría.
—Solo nos falta considerar algo más—observó Lopaka—; podría ser que todo esto haya pasado de manera natural y el diablo de la botella no tenga nada que ver con ello. Si yo te comprara la botella y no consiguiera mi goleta, habría puesto la mano en el fuego para nada. Ya sé que te he dado mi palabra, pero me gustaría saber si me negarías otra prueba más.
—He jurado no pedirle más deseos —le respondió Keawe—. Creo que ya he ido demasiado lejos.
—No estaba pensando en un deseo —contestó Lopaka—. Solo pretendo poder ver al diablo. No hay nada de malo en eso y, si pudiera verlo, estaría seguro. Así que déjame que lo vea y después te la compraré. Tengo el dinero aquí mismo.
—Solo temo una cosa —se quejó Keawe—. Es muy probable que el diablo tenga un aspecto terrible y, si lo ves, quizá luego no quieras comprar la botella.
—Soy un hombre de palabra —dijo Lopaka—. Y aquí mismo tengo el dinero.
—Muy bien —le replicó Keawe—. Yo también tengo mucha curiosidad. Por tanto, deja que te veamos, diablo.
En cuanto pronunció esas palabras, el diablo se asomó al cristal de la botella y luego, tan veloz como un reptil, volvió a ocultarse. Keawe y Lopaka se quedaron petrificados.
Antes de que ninguno supiera qué rayos decir, o tuviera ánimos de decir algo, se hizo de noche. Entonces Lopaka le dio el dinero y se apropió de la botella.
—Soy un hombre de palabra —dijo—, de lo contrario no tocaría ni loco esta botella. Así conseguiré mi goleta y algo de dinero y me libraré de este demonio lo antes posible. Si quieres que sea sincero, su vista me ha puesto muy nervioso.
—Lopaka —dijo Keawe—, no quiero que pienses mal de mí. Ya sé que es de noche y que los senderos son malos y que el paso junto a las tumbas es peligroso, pero desde que he contemplado la cara de ese demonio te aseguro que no podré comer, dormir o rezar hasta que te lo hayas llevado lejos de aquí. Te proporcionaré una linterna, una cestita para meter la botella, y cualquier cuadro u adorno de mi casa que te guste, pero, por favor, márchate cuanto antes y pasa esta noche en Hookena con Nahinu.
—Keawe —le respondió Lopaka—, otros se tomarían esto muy mal. Sobre todo, al tener en cuenta el favor que te hago manteniendo mi palabra y comprando esta botella, y que la noche, la oscuridad y el paso junto a las tumbas suponen un peligro diez veces mayor para un hombre con este pecado bajo su conciencia y con esta botella bajo el brazo. Pero me encuentro tan asustado que no tengo valor para culparte de ello. Por eso me voy rogándole a Dios que seas muy feliz en tu casa, que yo tenga suerte con mi goleta, y que ambos ascendamos por fin al cielo a pesar del diablo y de su botella.
Así pues, Lopaka se marchó montaña abajo y Keawe se quedó solo en el balcón de la fachada principal mientras escuchaba el repique de las herraduras del caballo y veía cómo la luz de la linterna se alejaba por aquel camino a lo largo de los acantilados en cuyas cuevas estaban enterrados los muertos. Así pues, mientras temblaba y se frotaba las manos, rezaba por su amigo y daba gracias a Dios por haber podido librarse de aquel peligro.
Pero el día siguiente amaneció con una mañana preciosa y aquella casa era tan hermosa que se olvidó de sus temores. Pasaron los días y Keawe vivió muy feliz allí. Se instaló en el porche de atrás, donde comía, vivía y leía los cotilleos en los periódicos de Honolulu; pero cuando alguien iba a visitarlo, lo llevaba siempre a observar sus cuadros y los salones. La popularidad de aquella casa llegó hasta todas partes; la llamaban Ka-Hale Nui —la Casa Grande— en todo Kona; y en otras ocasiones la Casa Resplandeciente, pues Keawe había contratado a un chino que se pasaba todo el día quitando el polvo y puliendo los metales; y los cristales, los dorados, los objetos delicados y los cuadros brillaban como el sol de la mañana. Hasta Keawe era tan feliz que se mostraba incapaz de recorrer las habitaciones sin ponerse a cantar con el corazón loco de alegría; y cuando algún barco pasaba por allí cerca, hacía enarbolar su enseña en el mástil.
Así transcurrió el tiempo, hasta que cierto día Keawe viajó a Kailua para visitar a un amigo suyo. Allí lo agasajaron a lo grande y a la mañana siguiente marchó lo antes que pudo cabalgando a galope tendido, pues estaba muy impaciente por contemplar su hermosa mansión. Además, aquella misma noche era en la que los espíritus de los muertos vagan por los acantilados de Kona y, después de tener tratos con el diablo, temía toparse con aquellos muertos.
Algo después de pasar Honaunau, mirando a la lejanía, vio a una mujer bañándose en el mar; le pareció una joven muy apuesta, aunque no le dio mayor importancia en ese momento. Después pudo observar, mientras se vestía, su camisa blanca revoloteando al viento y luego su holoku[4] rojo. Cuando se cruzó con ella, la chica ya había acabado de vestirse y esperaba vestida con su holoku rojo junto al camino. El baño la había refrescado y sus bellos ojos brillaban con toda dulzura. En cuanto la vio, Keawe retuvo su caballo.