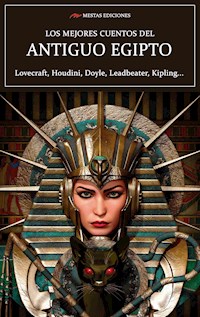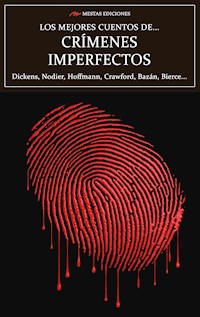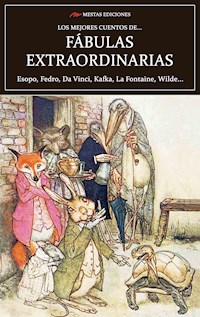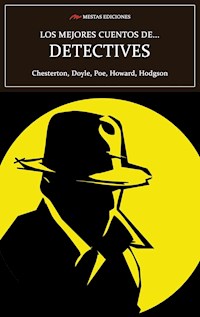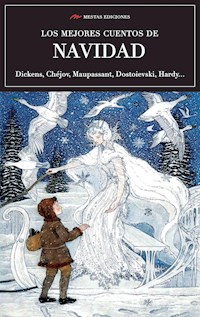
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos de Navidad.
Cuento y Navidad son dos conceptos que encajan muy bien entre sí. Siempre ha sido así. Se complementan de una manera natural, a la perfección, como las piezas de un antiguo y complicado puzle durante un frío día de invierno ante el amor de la lumbre. Su conjunción ha producido algunos de los pasajes más hermosos y difundidos de la historia de la literatura universal. Y los autores más destacados y significativos de todos los tiempos y culturas se han aprovechado de ello para crear algunas de las obras y atmósferas más entrañables y emotivas que un editor pueda publicar.
Muchos autores han consagrado sus obras a la festividad navideña, ambientando sus relatos en estas fechas donde las emociones se encuentran a flor de piel y los hombres se tornan más accesibles, emocionales y comprensivos con sus semejantes: Dickens, Maupassant, Chéjov, Conan Doyle, Dostoievski, O. Henry, Clarín, Valle-Inclán, Pardo Bazán, Hardy, Bloy, Hawthorne y Skram son los autores que aquí hemos seleccionado para deleitarles.
El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad. - Charles Dickens
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!
Charles Dickens
El egoísmo hace que la Navidad sea una carga, el amor hace que sea una delicia.
Cuento y Navidad son dos conceptos que encajan muy bien entre sí. Siempre ha sido así. Se complementan de una manera natural, a la perfección, como las piezas de un antiguo y complicado puzle durante un frío día de invierno ante el amor de la lumbre. Su conjunción ha producido algunos de los pasajes más hermosos y difundidos de la historia de la literatura universal. Y los autores más destacados y significativos de todos los tiempos y culturas se han aprovechado de ello para crear algunas de las obras y atmósferas más entrañables y emotivas que un editor pueda publicar.
Nadie se muestra indiferente ante la historia de un humilde niño que carece de los medios necesarios para festejar la Navidad. Nadie es capaz de retener sus más íntimos sentimientos cuando la injusticia provoca el trato des igual de unos a otros en estas fechas… al menos en estas fechas.
Muchos autores han consagrado sus obras a la festividad navideña, ambientando sus relatos en estas fechas donde las emociones se encuentran a flor de piel y los hombres se tornan más accesibles, emocionales y comprensivos con sus semejantes.
Charles Dickens, Guy de Maupassant, Antón Chéjov, Conan Doyle, Dostoievski, O. Henry, Clarín, Valle-Inclán, Pardo Bazán, Thomas Hardy, Léon Bloy, Hawthorne y Amalie Skram son los autores que aquí hemos seleccionado para deleitarles.
Les dejamos que disfruten de una amena y apacible lectura.
La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso todo es más suave y más hermoso.
Norman Vicent Peale
El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.
Charles Dickens
El editor
CUENTO DE NAVIDADGuy de Maupassant
El doctor Bonenfant hizo memoria y repitió en baja voz:
—¿Un recuerdo de Navidad…? ¿Un recuerdo de Navidad…?
Y de pronto, exclamó:
—¡Ah…, sí! Recuerdo uno, y además bastante extraño; se trata de una historia excelente. ¡Presencié un milagro! Así es, señoras, presencié un milagro durante una Nochebuena.
»Les puede sorprender que hable así…, ya que yo apenas creo en casi nada. Pero ¡fui testigo de un milagro! Lo vi, sí, lo pude ver con mis propios ojos.
»¿Que si logró sorprenderme mucho? No, nada en absoluto; pues pese a no compartir sus creencias religiosas, sí creo en la fe, y tengo claro que es capaz de mover montañas. Podría citar muchos ejemplos, pero ustedes se enfadarían y yo correría el riesgo de que no les impresionase tanto mi historia.
»Antes de nada debo confesarles que lo que vi, aunque no lograra convertirme, sí me conmovió en lo más profundo. Intentaré contarles la historia con sencillez, con esa credibilidad que caracteriza a los auverneses.
»Entonces yo era un médico rural y residía en Rolleville, una pequeña villa en medio de Normandía.
»El invierno de aquel año fue terrible. Las primeras nieves llegaron a finales de noviembre, tras una semana de intensas heladas. Unas nubes densas, más cercanas cada vez, se amontonaban por el norte, y los blancos copos comenzaban a caer.
»En una sola noche quedó sepultada toda la llanura.
»Las granjas estaban aisladas en sus cuadrados corralones y, tras una cortina de gigantescos árboles repletos de escarcha, semejaban dormitar bajo la acumulación de una gruesa y ligera espuma.
»Ningún ruido turbaba la inmóvil campiña. Tan solo los cuervos, en bandadas, describían en el cielo unos largos adornos, buscando alimento sin éxito, lanzándose al unísono sobre lívidos campos y picoteando la nieve con sus enormes picos.
»Tan solo se podía oír el tenue y continuo deslizamiento de aquel polvo helado que caía sin descanso.
»Duró ocho días enteros; luego cesó la avalancha. La tierra se encontraba cubierta por un manto de casi un par de metros de espesor.
»Y, por tres semanas, se extendió un cielo claro por el día como un cristal azul, y por la noche poblado de estrellas que parecían escarcha por las bajas temperaturas, sobre la capa uniforme, dura y brillante de las nubes.
»La llanura, los setos, los olmos de los cercados, todo parecía marchito, devastado por el intenso frío. Ni hombres ni animales salían fuera; solo las chimeneas de las cabañas de blanquecinos tejados revelaban esa oculta vida, con esas delgadas columnitas de humo que ascendían por el glacial aire con rectitud.
»En ocasiones se podía oír el crujido de los árboles, como si se quebraran sus troncos bajo la corteza; y a veces caía una rama gruesa; la incontenible helada petrificaba la savia y rompía sus fibras.
»Las casas, diseminadas por todas partes entre los campos, parecían hallarse las unas de las otras a quinientos kilómetros. Cada cual vivía como le era posible. Yo era el único que intentaba visitar a mis parientes más cercanos, arriesgándome a quedar atrapado bajo el hielo en cualquier hondonada.
»Enseguida me percaté de que un misterioso terror se cernía sobre aquella región. Tal azote no era muy natural, pensaban. Algunos creían oír voces de noche, agudos silbidos y gritos pasajeros.
»Aquellos gritos y silbidos sin duda venían de las aves migratorias que viajaban durante el crepúsculo, huyendo en bandadas hacia el sur. Pero no se puede hacer entrar en razón a la gente aterrorizada. Un intenso miedo invadía las conciencias, y se esperaba algún suceso extraordinario.
»La fragua del señor Vatinel se encontraba al límite de la aldea de Épivent, junto al camino principal, en esos momentos invisible y desierto. Pero, como carecían de pan, el herrero se acercó al pueblo. Se quedó algunas horas conversando en la media docena de casas que forman su núcleo; cogió el pan, algunas noticias, y algo de aquel temor que se estaba extendiendo por la región.
»Y emprendió su regreso antes de anochecer.
»De repente, mientras bordeaba un seto, creyó ver un huevo en la nieve. Sí, un huevo… allí depositado, tan blanco como el resto del mundo. Se agachó y comprobó que, en efecto, se trataba de un huevo. ¿De dónde había salido? ¿Qué gallina había logrado escaparse del gallinero y poner un huevo en un sitio semejante? El herrero se quedó muy sorprendido, no podía entender nada; pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer.
»«Coge este huevo que me he encontrado en el camino».
»Ella meneó la cabeza:
»«¿Un huevo en medio del camino? ¿Con este tiempo? ¡Seguro que estás borracho!».
»«¡Qué dices, mujer! Estaba al pie de un seto aún caliente… No se había congelado aún. Me lo metí en el pecho para que no se congelara. Puedes cenarlo hoy».
»Lo echó en la olla donde estaba hirviendo la sopa, y el herrero comenzó a contar lo que se decía por la comarca. Su mujer lo escuchaba tan pálida como la cera.
»«Estoy convencido de haber oído silbidos la última noche que parecían penetrar por la chimenea».
»Se sentaron en la mesa. Tomaron primero la sopa, y después, mientras él untaba su pan con mantequilla, ella cogió el huevo para examinarlo con cierta desconfianza.
»«Y ¿si hay algo en su interior?».
»«Y ¿qué podría haber?».
»«Y yo que sé».
»«Venga, cómetelo, y para ya de decir tonterías».
»Ella rompió la cáscara. Se trataba de un huevo normal y corriente, y estaba además muy fresco. Comenzó a comérselo con bastante indecisión, probando un trozo, dejándolo y volviendo a cogerlo. Su marido decía:
»«¿Qué tal? ¿Está bueno?».
»Ella se lo tragó sin responder. Y a continuación clavó sobre su marido unos ojos extraviados, despavoridos; levantó los brazos, se retorció y, entre profundas convulsiones, se tiró al suelo soltando fuertes alaridos.
»Pasó toda la noche sufriendo fuertes espasmos y temblores, deformada por convulsiones terribles. El herrero se vio obligado a atarla.
»Ella gritaba incansable sin pausa:
»«¡Lo tengo dentro! ¡Lo tengo dentro!».
»Al día siguiente me llamaron. Le receté todos los calmantes posibles, pero ninguno hizo su efecto. Había perdido el juicio.
»Con una inusitada rapidez, pese a la gran nevada, la noticia, aquella extraña noticia, corrió de una granja a otra. «¡La mujer del herrero está endemoniada!» Y llegaban de todas partes, sin atreverse a entrar en la casa; oían sus espantosos gritos desde lejos, y eran tan fuertes que no parecían muy humanos.
»Llamaron al sacerdote del pueblo. Era un viejo clérigo bastante ingenuo. Se presentó con su sobrepelliz, como si fuese a impartir una extremaunción, y, extendiendo sus manos, pronunció las fórmulas características del exorcismo mientras cuatro hombres sujetaban el cuerpo de la mujer, que echaba espuma por la boca y se retorcía en el lecho.
»Pero su espíritu no fue expulsado.
»Y llegó la Navidad sin que el tiempo cambiara.
»La víspera, por la mañana, me visitó el sacerdote.
»«Me gustaría que esta desdichada —dijo— pudiese asistir al oficio nocturno. Tal vez Dios pueda hacer con ella un milagro a la misma hora en que Él nació de una mujer».
»«Señor cura, tiene usted razón —le contesté—. Si le impresiona a su espíritu la sagrada ceremonia, tal vez consiga salvarse sin necesidad de cualquier otro remedio».
»«Sé que usted no es creyente, doctor —murmuró el viejo sacerdote—, pero puede ayudarme, ¿verdad? ¿Se encargará de llevarla?».
»Le prometí mi ayuda.
»Primero llegó la tarde, luego la noche, y la campana de la iglesia repicó, lanzando su lastimera voz a través del sombrío espacio, sobre esa blanca y helada superficie de la nieve.
»Lentamente se iban acercando negras figuras, en pequeños grupos, obedeciendo al broncíneo grito del campanario. La luna llena alumbraba todo el horizonte con su leve claridad, volviendo la pálida desolación de los campos algo más visible.
»Me encaminé a la herrería con cuatro corpulentos mozos.
»La endemoniada continuaba exhalando alaridos, atada a su cama. La vistieron adecuadamente, pese a su violenta oposición, y se la llevaron.
»La iluminada y fría iglesia estaba repleta de gente; el coro entonaba sus monótonas notas; el serpentón roncaba; la campanilla del monaguillo tintineaba mientras regulaba los movimientos de los feligreses.
»Encerré a la mujer y a sus guardianes en la cocina del presbiterio, esperando el momento adecuado. Elegí el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, ya habían recibido la eucaristía aplacando el furor de Dios. Reinaba el más profundo de los silencios mientras el sacerdote concluía el divino misterio.
»En cuanto di la orden, los cuatro guardianes abrieron la puerta y entraron llevando a la demente.
»Cuando ella pudo ver a los fieles arrodillados, las luces, los brillos del coro y el tabernáculo dorado, peleó con tanta violencia que casi se escapó; sus gritos fueron tan agudos que cierto estremecimiento de horror recorrió toda la iglesia; se alzaron todas las cabezas; algunos huyeron.
»Ya apenas tenía forma de mujer, retorcida, crispada, con el rostro descompuesto y la mirada enloquecida.
»La arrastraron hasta las gradas donde estaba el coro y la sujetaron allí con fuerza, mientras la acuclillaban en el suelo.
»El sacerdote se puso en pie; la esperaba. En cuanto la vio inmovilizada, cogió en sus manos la custodia ceñida de rayos dorados, con la hostia blanca en el centro, y, tras dar unos pasos, la elevó con ambos brazos extendidos sobre su cabeza, poniéndola ante la extraviada mirada de aquella demoníaca mujer.
»Ella continuaba emitiendo alaridos, con sus ojos clavados en aquel objeto brillante. Y el cura permanecía tan quieto como si se tratara de una estatua.
»Y aquello duró mucho, mucho tiempo.
»La mujer parecía muerta de miedo, aterrorizada; contemplaba hechizada la custodia, presa de espantosos temblores, aunque pasajeros, y sin parar de gritar, pero con un tono menos desgarrador.
»Y aquello duró un buen rato.
»Era como si ella no pudiese bajar los ojos, que parecían haberse quedado clavados en la hostia. No hacía más que gemir, y su cuerpo tensado perdía rigidez, se iba ablandando. Todos estaban arrodillados con la frente en el suelo. La endemoniada abría y cerraba sus párpados, como si no le fuese posible soportar la vista de su Dios. Ya se había callado. Y entonces, de repente, me percaté de que tenía los ojos cerrados. Dormía el sueño de los sonámbulos, como hipnotizada o, mejor dicho, vencida por la persistente contemplación de la custodia de los rayos dorados, derrotada por aquel Cristo victorioso.
»Se la llevaron de allí, inerte, mientras el cura subía al altar otra vez.
»Los feligreses, muy conmovidos, entonaron el Te Deum en acción de gracias.
»Y la mujer del herrero durmió más de cuarenta horas seguidas, y se despertó más tarde sin recordar nada de la posesión ni del exorcismo.
»Y este es, amigos, el milagro que presencié.
El doctor Bonenfant se calló, y en un contrariado tono añadió:
—No pude negarme a atestiguarlo por escrito.
EL CARBUNCLO[1] AZULArthur Conan Doyle
Dos días después de Navidad pasé a hacer una visita a mi buen amigo Sherlock Holmes para transmitirle mis felicitaciones, propias de estas fiestas. Me lo encontré tumbado en el sofá, con un batín morado, el portapipas a su derecha y un montón de arrugados periódicos de la mañana que sin duda acababa de leer. Próxima al sofá había una silla de madera, y de una de las esquinas de su respaldo colgaba un sombrero de fieltro, deteriorado y mugriento, muy gastado de tanto usarse y roto por varias partes. Una lupa y unas pinzas que estaban sobre el asiento indicaban que el sombrero estaba allí colgado con el fin de poder examinarlo.
—Veo que está ocupado —dije—. ¿Tal vez le interrumpo?
—En absoluto. Me gusta tener a mi lado a un amigo con el que poder comentar las conclusiones que obtengo. Es un caso totalmente trivial —señaló con el pulgar el viejo sombrero—, pero algunos de sus detalles no carecen en absoluto de interés y resultan incluso instructivos.
Me senté en su butaca y me calenté las manos en el fuego de la chimenea, ya que había caído una fuerte helada y los cristales de las ventanas se encontraban escarchados.
—Supongo —dije— que a pesar de ese aspecto inocente, ese sombrero tendrá una terrible historia… o tal vez sea la pista que pueda guiarle a la resolución de algún enigma y al castigo de alguna fechoría.
—¡Oh, no! ¡Qué va! Nada de fechorías —dijo Holmes riéndose—. Es solo uno de esos caprichosos incidentes que suelen producirse cuando conviven cuatro millones de personas apelotonados en unas escasas millas cuadradas. Entre las acciones y reacciones de un hormiguero humano tan numeroso, es posible cualquier combinación de acontecimientos, pudiendo presentarse cantidad de problemillas que nos resultan raros y sorprendentes, sin que tengan connotaciones delictivas. Ya hemos sufrido algunas experiencias de esta clase.
—Es cierto —comenté—, tanto que de los últimos seis casos que he añadido a mis archivos, tres de ellos se encuentran totalmente libres de cualquier delito en el aspecto legal.
—Precisamente. Se refiere a mi intento de recuperar la fotografía en el asunto de Irene Adler, al singular caso de la señorita Mary Sutherland, y a la aventura del hombre del labio retorcido. Pues bien, no me cabe la menor duda de que este suceso pertenece a idéntica categoría. ¿Conoce a Peterson, el conserje?
—Sí.
—Este trofeo es suyo.
—¿Es su sombrero?
—No, no. Él se lo encontró. Su dueño es desconocido. Le ruego que no lo observe como si fuera un sombrerucho dañado, sino como un problema intelectual. En primer lugar, veamos cómo ha llegado hasta aquí. Lo hizo la mañana de Navidad, acompañado de un pavo bien cebado, que, sin duda alguna, está asándose en el hogar de Peterson.
—Los hechos son los siguientes —continuó—. Sobre las cuatro de la mañana del día de Navidad, Peterson, que como ya sabe usted, es un tipo muy honrado, regresaba de alguna fiestecilla y se dirigía a su casa por Tottenham Court Road. A la luz de las farolas, pudo ver a un hombre alto frente a él, caminando con paso vacilante, y con un pavo blanco al hombro. Al llegar a la esquina de Goodge Street, se desencadenó una pelea entre el desconocido y un grupito de maleantes. Uno de ellos le quitó el sombrero de un golpe; él levantó su bastón en defensa propia y, cuando lo hizo girar sobre su cabeza, rompió el cristal del escaparate situado detrás de él. Peterson acudió a defender al desconocido de sus agresores, pero el hombre, asustado por la rotura de los cristales del escaparate, y viendo que se le venía encima alguien con un uniforme oficial, dejó caer el pavo, echó a correr y se desvaneció entre el laberinto de calles que hay detrás de Tottenham Court Road. Los maleantes huyeron también ante la presencia de Peterson, de forma que quedó dueño del campo de batalla y de los despojos de la víctima, formados por este ajado sombrero y el más impecable ejemplar de pavo navideño.
—¿Por qué no se lo devolvió a su dueño?
—Ese, precisamente, es el problema. Es cierto que una tarjeta atada a su pata izquierda tenía escrito: «Para la señora de Henry Baker», y que en el forro del sombrero pueden leerse las iniciales H.B., pero como en esta ciudad conviven varios miles de Baker y algunos centenares de Henry Baker, no es una tarea fácil devolverles los objetos perdidos.
—¿Y qué hizo Peterson entonces?
—Esa misma mañana de Navidad vino con el sombrero y el pavo a mi casa, pues sabe cómo me gustan hasta los más leves problemillas. Hemos guardado el pavo hasta esta misma mañana, cuando nos percatamos de que, a pesar de la helada, empezaban a aparecer claros indicios de que era preciso comérselo sin perder más tiempo. Se lo ha llevado el mismo que se lo encontró para que pueda cumplir el destino final de todo pavo, y yo me he quedado con el sombrero de ese desconocido que se quedó sin su cena navideña.
—¿No puso un anuncio?
—No.
—¿Qué pistas tiene usted sobre su identidad?
—Ninguna, salvo lo que puedo deducir.
—¿Del sombrero?
—Precisamente.
—Está bromeando. ¿Qué puede deducir de esa ruina de sombrero estropeado?
—Tenga mi lupa. Ya conoce mis métodos. ¿Qué puede deducir usted sobre la personalidad del hombre que llevaba puesto este sombrero?
Tomé en mis manos el andrajoso objeto y le di dos vueltas con desgana. Se trataba de un vulgar sombrero de copa redonda, duro y bastante gastado. El forro de seda había sido rojo alguna vez, pero ya estaba totalmente descolorido. No llevaba el nombre del fabricante, pero, como Holmes había comentado, tenía impresas a un lado las iniciales H.B. En el ala había unas presillas que sujetaban una goma elástica que había desaparecido. Por lo demás, estaba roto, lleno de polvo y con multitud de manchas, aunque habían intentado disimular la falta de color con algún tipo de tinte.
—No veo nada —dije devolviéndoselo.
—Al contrario, Watson; está todo a la vista. Pero no es capaz de razonar a partir de lo que puede ver. A la hora de sacar conclusiones es usted demasiado mojigato.
—Entonces, dígame, por favor, lo que puede usted deducir de este sombrero.
Lo cogió de mis manos, examinándolo con ese aire introspectivo tan característico suyo.
—Quizá debería haberme mostrado más sugerente —dijo—, pero hay ciertas deducciones bastante evidentes, y algunas otras que presentan, al menos, un elevado porcentaje de probabilidad. Salta a la vista, por supuesto, que su propietario es una persona de gran inteligencia, y que hace menos de tres años era bastante rico, aunque en la actualidad pase por una mala racha. Se trataba de un hombre previsor, que ahora ya no lo es tanto, lo que evidencia una regresión moral que, junto a su declive económico, podría indicar que alguna mala influencia actúa sobre él, quizá la bebida. Esto podría explicar también el hecho evidente de que su esposa haya dejado de quererlo.
—¡Holmes, por favor!
—Sin embargo, aún conserva cierto grado de dignidad —continuó sin percatarse de mis protestas—. Lleva una vida sedentaria, sale poco, está en mala forma física, es de mediana edad y con cabellos grises, cortados hace poco, y se aplica fijador. Estos son los hechos más obvios que se deducen de la observación de este sombrero. Además, es muy improbable que cuente con instalación de gas en su casa.
—Está bromeando, Holmes, sin duda.
—En absoluto. ¿Es posible que ni siquiera ahora, después de relatarle estos resultados, sea capaz de ver cómo he llegado a ellos?
—No tengo la menor duda de que debo ser estúpido, pero no puedo dejar de confesarle que soy incapaz de seguirle. Por ejemplo, ¿cómo pudo deducir que es inteligente?
En vez de responder, Holmes se hundió el sombrero en la cabeza. Le cubría la frente por completo y quedaba apoyado en el puente de la nariz.
—Una cuestión de capacidad cúbica —dijo—. Un hombre con un cerebro tan grande debe tener algo dentro.
—¿Y lo de su declive económico?
—Este sombrero tiene tres años. Fue por esas fechas cuando salieron al mercado esas alas planas y curvas por el borde. Es de la mejor calidad. Fíjese en esa cinta de seda rematada y en la excelente calidad del forro. Si podía permitirse comprar un sombrero tan caro hace tres años, y no se compró otro desde entonces, no hay duda de que ha venido a menos en su situación económica.
—Vale, sí, desde luego eso queda claro. ¿Y sobre que era previsor y lo de la regresión moral?
Holmes se echó a reír.
—Aquí tiene la precisión —dijo señalando con su dedo la presilla que enganchaba la goma—. Ningún sombrero se vende con esto. Que nuestro sujeto lo pusiera es señal de cierto nivel de previsión, ya que se tomó el trabajo de adoptar esta precaución contra el viento. Pero como podemos observar que desde entonces se le ha roto la goma y no se ha molestado en sustituirla, es evidente que ya no se comporta tan previsoramente como antaño, lo cual nos demuestra que su carácter se vuelve más débil. Además, ha intentado disimular algunas manchas pintándolas con tinta, señal inequívoca de que no ha perdido totalmente su orgullo.
—Sin duda su razonamiento es meritorio.
—El resto de detalles, lo de la edad madura, el cabello gris, el corte de pelo reciente y el fijador, se ven examinando atentamente la parte inferior del forro. La lupa descubre una gran cantidad de puntas de cabello, cortadas limpiamente por las tijeras del peluquero, pegajosas y con un olor inconfundible a fijador. Fíjese usted en este polvillo; no es el polvo gris y terroso de las calles, sino la parda pelusilla de las casas; ello demuestra que ha estado colgado dentro de una casa la mayoría del tiempo, y las manchas de sudor internas son una prueba evidente de que el dueño suda copiosamente y, por tanto, no puede encontrarse en una buena forma física.
—Pero, ¿y lo de su mujer? Dice que ha dejado de quererlo.
—El sombrero no se ha cepillado en semanas. Cuando lo vea a usted con polvo de una semana acumulado en su sombrero, mi querido Watson, y su mujer lo deje salir en ese estado, también sospecharé que ha tenido la desgracia de perder el amor de su esposa.
—Pero podría ser soltero.
—No, llevaba un pavo a casa como muestra de paz a su mujer. Acuérdese de la tarjeta atada a la pata.
—Tiene respuesta para todo. Pero ¿cómo dedujo que no tenía instalación de gas en su casa?
—Una mancha del sebo de las velas, o hasta dos, pueden caer por casualidad, pero como veo nada menos que cinco, existen pocas dudas de que este personaje está en contacto frecuente con el sebo ardiendo. Posiblemente sube las escaleras, noche tras noche, con el sombrero en una mano y un candil que gotea en la otra. En todo caso, un aplique de gas no produce manchas de sebo. ¿Satisfecho?
—Bueno, es muy ingenioso —reí—. Pero como no se ha cometido delito alguno, como decíamos, y no se ha producido ningún daño, a no ser la pérdida del pavo, todo me parece un despilfarro de energía.
Holmes había entreabierto la boca para responderme cuando la puerta se abrió de golpe y entró Peterson, el conserje, con el rostro enrojecido y una expresión de asombro escalofriante.
—¡El pavo, señor! ¡El pavo, señor Holmes! —decía jadeando.
—¿Eh? ¿Qué pasa con el pavo? ¿Volvió a la vida y salió volando por la ventana de la cocina?
Holmes se recostó sobre el sofá para ver mejor la cara de excitación del hombre.