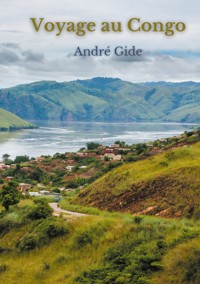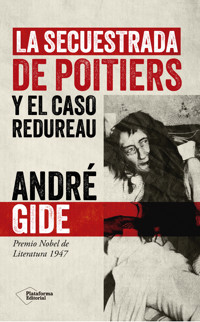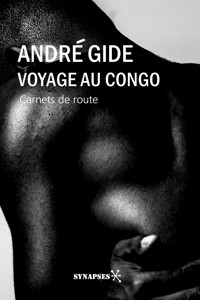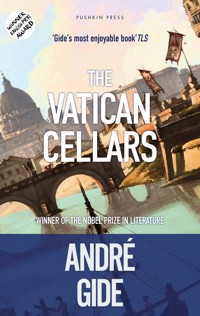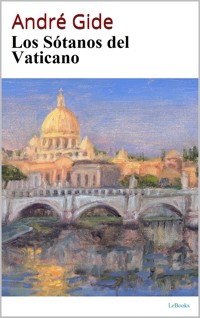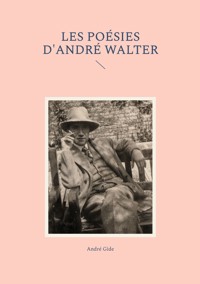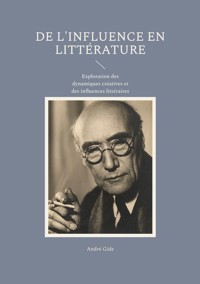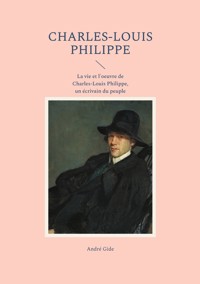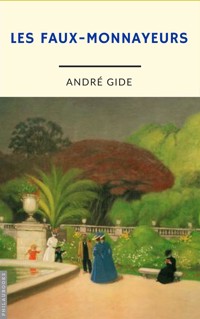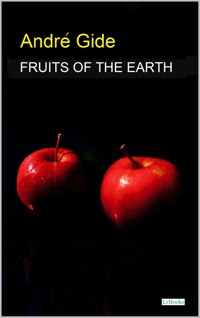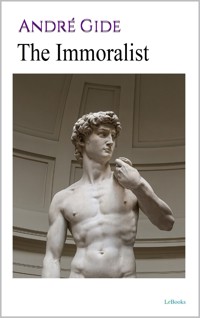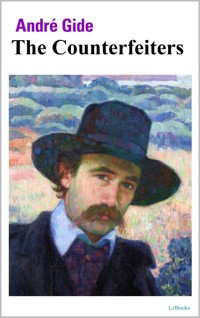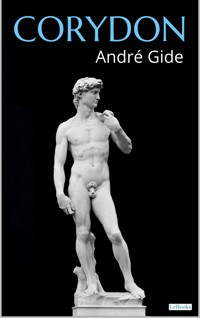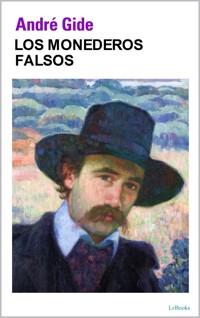
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prêmio Nobel
- Sprache: Spanisch
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide es el autor de livros memorables como: "El Inmoralista", "Si la semilla no muore", "La puerta Estrecha" "Los Monederos Falsos", entre otros. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales. Publicada en 1925, Los Monederos Falsos - Les Faux Monnayeurs - es la más famosa de sus novelas, una curiosa y admirable narración que incluye un análisis del género narrativo. Edouard, una de las muchas voces narrativas de Los Monederos Falsos, es también un novelista con problemas. Como Gide, mantiene un diario que documenta el proceso de redacción de la novela. Y también él está intentando escribir una novela. Los Monederos Falsos se nos presenta como uno de los libros más característicos y reveladores de la literatura europea de postguerra, situado en el cruce de las más interesantes corrientes tradicionales e innovadoras del arte narrativo contemporáneo. Un libro complejo e infinito que vale la pena leer, Los Monederos Falsos forma parte de la famosa selección crítica: "1001 Libros que hay que leer antes de morir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
André Gide
LOS MONEDEROS FALSOS
Título original:
“Les faux-monnayeurs“
1a edição
Prefácio
Amigo lector
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide fue una de las personalidades más destacadas de la vida cultural francesa. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales.
André Gide, nacido y muerto en París, huérfano de padre a los once años, fue educado por una madre autoritaria y puritana que le obligó, tras someterle a las reglas y prohibiciones de una moral rigurosa, a rechazar los impulsos de su personalidad. Su infancia y su juventud influirían de manera decisiva en su obra, casi toda ella autobiográfica, y le inducirían más tarde al rechazo de toda limitación y todo constreñimiento.
Publicada en 1925, Los Monederos Falsos - Les Faux Monnayeurs - es la más famosa de sus novelas, una curiosa y admirable narración que incluye un análisis del género narrativo. En su Journal, Gide refiere las diversas etapas de su escritura.
Es significativo que la novela de Gide que más merezca este nombre sea una indagación sobre las posibilidades de la novela. Edouard, una de las muchas voces narrativas de Los Monederos Falsos, es también un novelista con problemas. Como Gide, mantiene un diario que documenta el proceso de redacción de la novela. Y también él está intentando escribir una novela titulada Los monederos falsos.
En un efecto vertiginoso y abismal, estamos leyendo la novela sobre un novelista que escribe una novela sobre un novelista que escribe una novela... Este es uno de los muchos recursos que emplea Gide para coger desprevenido al lector. También lo es el título engañoso del libro. Del mismo modo que Gide coquetea con géneros bien conocidos como la novela romántica o la novela de formación, la posibilidad de una historia de misterio sobre un grupo de estudiantes que hacen circular monedas de oro falsas queda apenas insinuada pero no llega a desarrollarse nunca. Las monedas falsificadas constituyen una metáfora más general sobre los falsos valores: precisamente los que ponen en circulación el Estado, la familia, la Iglesia y el sistema literario.
Los Monederos Falsos no nos pone las cosas fáciles: nos vemos privados de las seguridades de una voz narrativa impersonal, encontramos personajes que resultan no tener ningún papel en la historia, y los múltiples hilos argumentales no llegan a anudarse. Pero por eso es una novela tan importante. Mientras leemos Los monederos falsos, todas nuestras convicciones como lectores de la novela del siglo XIX quedan cuestionadas.
Los Monederos Falsos se nos presenta como uno de los libros más característicos y reveladores de la literatura europea de postguerra, situado en el cruce de las más interesantes corrientes tradicionales e innovadoras del arte narrativo contemporáneo.
Un libro complejo e infinito que vale la pena leer.
LeBooks Editora
Sumario
Primera Parte: PARÍS
I - El jardín del Luxemburgo
II - La familia Profitendieu
III - Bernardo y Oliverio
IV - En casa del conde de Passavant
V - Vicente encuentra de nuevo a Passavant en casa de lady Griffith
VI - Despertar de Bernardo
VII - Lady Griffith y Vicente
VIII - Eduardo regresa a París. La carta de Laura
IX - Eduardo y Oliverio vuelven a verse
X - Bernardo y la maleta
XI - Diario de Eduardo: Jorge Molinier
XII - Diario de Eduardo: El casamiento de Laura
XIII - Diario de Eduardo: Primera visita a La Pérouse
XIV - Bernardo y Laura
XV - Oliverio en casa de Passavant
XVI - Vicente con lady Griffith
XVII - La velada en Rambouillet
XVIII – Diario de Eduardo:
Segunda Parte: SAAS-FÉE
I - Carta de Bernardo a Oliverio
II - Diario de Eduardo: El pequeño Boris
III - Eduardo expone sus ideas sobre la novela
IV - Bernardo y Laura
V - Diario de Eduardo: Conversación con Sophroniska
VI - Carta de Oliverio a Bernardo
VII - El autor juzga a sus personajes
Tercera Parte: PARÍS
I - Diario de Eduardo: Óscar Molinier
II - Diario de Eduardo: En casa de los Vedel
III - Diario de Eduardo: tercera visita a La Pérouse
IV - La apertura de curso
V - Bernardo encuentra a Oliverio a la salida de su examen
VI - Diario de Eduardo: la señora Molinier
VII - Oliverio va a ver a Armando Vedel
VIII - El banquete de los argonautas
IX - Oliverio
X - Convalecencia de Oliverio
XI - Passavant recibe a Eduardo y luego a Strouvilhou
XII - Diario de Eduardo:
XIII - Bernardo y el ángel
XIV - Bernardo en casa de Eduardo
XV - Diario de Eduardo:
XVI - Armando va a ver a Oliverio
XVII - La hermandad de los hombres fuertes
XVIII - Boris
LOS MONEDEROS FALSOS
A Roger Martin du Gard,
Primera Parte: PARÍS
I - El jardín del Luxemburgo
—Es cosa de creer que oigo pasos en el pasillo, se dijo Bernardo.
Alzó la cabeza y aguzó el oído. Pero no: su padre y su hermano mayor tenían que hacer en el Palacio de Justicia; su madre estaba de visitas; su hermana en un concierto; en cuanto a su segundo hermano, el pequeño Caloub, tenía que enclaustrarse a diario en un pensionado, al salir del liceo. Bernardo Profitendieu se había quedado en casa para repasar su Bachillerato; no le quedaban ya más que tres semanas. La familia respetaba su soledad: no así el demonio. A pesar de haberse quitado la chaqueta, Bernardo se ahogaba. Por la ventana abierta a la calle sólo entraba calor. La frente le chorreaba. Una gota de sudor corrió por su nariz y fue a caer sobre una carta que tenía en la mano:
—Imita a una lágrima, pensó. Pero más vale sudar que llorar.
Sí, la fecha era perentoria. No había manera de dudar; era de él, de Bernardo, de quien se trataba. La carta estaba dirigida a su madre; una carta de amor de hacía diecisiete años y sin firmar.
—¿Qué significa esta inicial? Una V, que puede ser también una N... ¿Estará bien interrogar a mi madre?... Confiemos en su buen gusto. ¡Soy muy dueño de imaginar que es un príncipe! ¡Qué adelanto con saber que soy hijo de un plebeyo! No saber uno quién es su padre: esto es lo que cura del miedo a parecérsele. Toda investigación obliga. No retengamos de ello más que la liberación. No ahondemos. Por eso ya tengo bastante por hoy.
Bernardo dobló nuevamente la carta. Era del mismo tamaño que las otras doce del paquete. Estaban atadas con una cinta rosa, que no tuvo él que desatar: le bastó con subirla para fajar como antes el paquete. Volvió a colocarlo en la arqueta y guardó ésta en el cajón de la consola. El cajón no estaba abierto: había entregado su secreto por arriba. Bernardo sujetó de nuevo las tiras desunidas del tablero de madera, cubierto por una pesada pieza de ónix. Colocó ésta suave y, casi cuidadosamente, puso nuevamente encima los dos candelabros de cristal y el historiado reloj que acababa de entretenerse en componer.
Sonaron las cuatro. Lo había puesto en hora.
—El señor juez de Instrucción y el señor letrado, su hijo, no estarán de vuelta antes de las seis. Tengo tiempo. Es preciso que el señor juez encuentre a su regreso, sobre su mesa, la hermosa carta en que voy a notificarle mi partida. Pero antes de escribirla, siento un enorme deseo de airear un poco mis pensamientos y de ir en busca de mi querido Oliverio, para asegurarme, al menos provisionalmente, un cubil. Oliverio, amigo mío, ha llegado para mí el momento de poner a prueba tu bondad y para ti de demostrarme lo que vales. Lo más hermoso que había en nuestra amistad es que, hasta ahora, no habíamos recurrido nunca el uno al otro. ¡Bah! Un favor gracioso que hacer no puede resultar molesto de pedir. Lo molesto es que Oliverio no estará solo. ¡Qué se le va a hacer! Ya me las arreglaré para hablarle aparte. Quiero aterrarle con mi tranquilidad. En lo extraordinario es donde me encuentro más natural.
La calle de T., donde Bernardo Profitendieu había vivido hasta ese día, está muy cerca del jardín del Luxemburgo. Allí, junto a la fuente Médicis, en esa avenida que la domina, tenían la costumbre de verse, todos los miércoles de cuatro a seis, algunos de sus camaradas. Hablábase de arte, de filosofía, de deportes, de política y de literatura. Bernardo había caminado muy de prisa; pero al pasar la verja del jardín divisó a Oliverio Molinier e inmediatamente aminoró su paso.
La reunión era aquel día más numerosa que de costumbre, sin duda a causa del buen tiempo. Habíanse agregado unos cuantos a quienes Bernardo no conocía aún. Cada uno de aquellos muchachos, no bien se encontraba delante de los otros, representaba un personaje y perdía casi toda naturalidad.
Oliverio enrojeció al ver acercarse a Bernardo y separándose con bastante brusquedad de una joven con quien conversaba, se alejó. Bernardo era su amigo más íntimo y por eso Oliverio tenía muy buen cuidado en no parecer buscarle; a veces, fingía incluso no verle.
Antes de llegar hasta él, Bernardo tenía que afrontar varios grupos, y como él también aparentaba no buscar a Oliverio, se entretenía.
Cuatro de sus compañeros rodeaban a uno bajito, barbudo, con lentes, notablemente mayor que ellos, que llevaba un libro. Era Dhurmer.
—¡Qué quieres! — decía dirigiéndose especialmente a uno de los otros, aunque visiblemente satisfecho de ser escuchado por todos — He llegado hasta la página treinta sin encontrar un solo color, una sola palabra que pinte. Habla de una mujer; no sé siquiera si su vestido era rojo o azul. Yo, cuando no hay colores, no veo nada, sencillamente.
Y por afán de exagerar tanto más cuanto que se sentía tomado menos en serio, insistía:
—Absolutamente nada.
Bernardo no escuchaba ya al discurseador; parecíale incorrecto apartarse demasiado pronto, pero prestaba ya atención a otros que disputaban a su espalda y a los que se había unido Oliverio, después de separarse de la muchacha; uno de ellos, sentado en un banco, leía la «Acción Francesa.
¡Qué formal parece Oliverio Molinier entre todos! Y, sin embargo, es uno de los más jóvenes. Su rostro casi infantil aún y su mirada revelan la precocidad de su pensamiento. Se ruboriza fácilmente. Es tierno. Por muy afable que se muestre con todos, no se sabe qué secreta reserva, qué pudor, mantiene a sus compañeros a
distancia. Lo cual le apena. Si no fuese por Bernardo le apenaría aún más.
Molinier se había prestado un instante, como hace ahora Bernardo, a cada uno de los grupos; por complacencia, ya que nada de lo que escuchaba le interesa.
Se inclinaba sobre el hombro del lector. Bernardo, sin volverse, le oía decir:
—Haces mal en leer periódicos; eso te congestiona. Y replicar al otro, con voz agria:
—Tú, en cuanto se habla de Maurras, te pones lívido. Y luego preguntar a un tercero, en tono zumbón:
—¿Te divierten los artículos de Maurras? Y contestar al primero:
—Me revientan; pero reconozco que tiene razón.
Y después, a un cuarto, cuya voz no conocía Bernardo:
—A ti, todo lo que no te molesta, te parece falto de profundidad.
El primero replicaba:
—¿Crees que basta con ser estúpido para ser gracioso?
—Ven — dijo en voz baja Bernardo, cogiendo bruscamente a Oliverio por el brazo. Le arrastró unos pasos más allá:
—Contesta rápido; tengo prisa. ¿Me dijiste realmente que no dormías en el mismo piso que tus padres?
—Te he enseñado la puerta de mi cuarto; da a la escalera, un piso antes de llegar al nuestro.
—¿Me dijiste que tu hermano dormía allí también?
—¿Jorge? Sí.
—¿Estáis solos los dos?
—Sí.
—¿Sabe callar el pequeño?
—Cuando hace falta. ¿Por qué?
—Escucha. Me he marchado de casa; o mejor dicho, me marcharé esta noche. No sé aún adonde iré. ¿Puedes acogerme por una noche?
Oliverio se quedó muy pálido. Su emoción era tan viva que no podía mirar a Bernardo.
—Sí — dijo — Pero no vengas antes de las once. Mamá baja a decirnos adiós todas las noches y a cerrarnos con llave.
—Pero entonces... Oliverio sonrió.
—Tengo otra llave. Llama suavemente para no despertar a Jorge, si está durmiendo.
—¿Me dejará pasar el portero?
—Se lo advertiré. ¡Oh! Estoy muy bien con él: es él quien me ha dado la otra llave. Hasta luego.
Se separaron sin darse la mano. Y mientras Bernardo se alejaba, meditando la
carta que quería escribir y que debía encontrar el magistrado, a su regreso, Oliverio, que no quería que le viesen aislarse con Bernardo, fue a buscar a Luciano Bercail, a quien los otros arrinconan un poco. Oliverio le hubiera querido mucho de no haber preferido a Bernardo. Todo lo que tiene de decidido Bernardo, lo tiene de tímido Luciano. Se le adivina débil; parece existir solamente por el corazón y por el espíritu. Rara vez se atreve a adelantarse, pero se vuelve loco de alegría en cuanto ve que Oliverio se acerca. Todos sospechan que Luciano hace versos; y sin embargo. Oliverio, es, indudablemente, el único a quien Luciano revela sus proyectos. Ambos fueron hasta el borde de la terraza.
—Lo que yo quisiera — decía Luciano — es contar la historia, no de un personaje, sino de un sitio — mira, por ejemplo, de una de esas avenidas, contar lo que sucede en ella — desde por la mañana hasta la noche. Llegan primero niñeras, nodrizas llenas de lazos... No, no... primero gentes muy grises, sin sexo ni edad, a barrer la avenida, a regar el césped, a cambiar las flores, a fin de preparar el escenario y la decoración antes de abrirse las puertas, ¿comprendes? Entonces es cuando llegan las nodrizas. Unos rapazuelos juegan con la arena y riñen entre ellos; las niñeras les pegan. Después, es la salida de los colegios, y más tarde de las obreras. Hay pobres que vienen a comer, en un banco. Luego gentes que se buscan; otras que se huyen; otras que se aíslan, soñadoras. Y después la multitud, en el momento de la música y de la salida de los almacenes. Estudiantes, como ahora. Al atardecer, amantes que se besan y otros que se separan, llorando. Y finalmente, al anochecer, una pareja de viejos... Y de pronto, un redoble de tambor: cierran. Todo el mundo sale. Se acabó la comedia. ¿Comprendes? Algo que diese la impresión del final de todo, de la muerte... pero sin hablar de la muerte, naturalmente.
—Sí, ya veo la cosa muy bien — dijo Oliverio, que pensaba en Bernardo y no había escuchado una palabra.
—Y no es esto todo, ¡no es esto todo! — prosiguió Luciano con ardor — Quisiera, en una especie de epílogo, mostrar esta misma avenida, de noche, cuando todo el mundo se ha ido, desierta, mucho más bella que de día; en el gran silencio la exaltación de todos los ruidos naturales: el ruido de la fuente, del viento entre las hojas, y el canto de un pájaro nocturno. Pensé al principio hacer vagar por ahí sombras, estatuas quizá... pero creo que resultaría más vulgar; ¿a ti qué te parece?
—No, nada de estatuas, nada de estatuas — protestó distraídamente Oliverio; y luego, ante la mirada triste del otro — Bueno, chico, si consigues hacerlo, será asombroso — exclamó fervorosamente.
II - La familia Profitendieu
No hay indicio en las cartas de Poussin, de ninguna obligación para con sus padres. No mostró, después, la menor pena por haberse alejado de ellos. Trasladado voluntariamente a Roma, perdió todo deseo de regresar, y hasta dijérase, que todo recuerdo.
Paul Desjardins (Poussin).
El señor Profitendieu tenia prisa en volver a su casa y le parecia que su colega Molinier, que le acompañaba por el bulevar Saint-Germain, andaba muy despacio. Alberico Profitendieu acababa de pasar un dia especialmente atareado: le preocupaba sentir cierta pesadez en el costado derecho; el cansancio, en él, le atacaba al hígado, que tenia un poco delicado. Pensaba en el baño que iba a darse; nada le descansaba mejor de las preocupaciones diarias, que un buen baño; en previsión de lo cual no había merendado aquella tarde, juzgando que no es prudente meterse en el agua, aun estando templada, más que con el estómago vacío. Después de todo, acaso no era ello sino un prejuicio; pero los prejuicios son los pilares de la civilización.
Oscar Molinier apresuraba el paso cuanto podía y se esforzaba por seguir a Profitendieu, pero era mucho más bajo que éste y de menor desarrollo crural; además, tenia el corazón un poco envuelto en grasa, y se sofocaba fácilmente. Profitendieu, vigoroso aún a los cincuenta y cinco años, sin barriga y de paso ágil, se hubiese separado de él de buena gana; pero era muy respetuoso con las conveniencias sociales; su colega tenia más edad que él, y era de más categoría en la carrera: le infundía respeto. Tenía además que hacerse perdonar su fortuna que, desde la muerte de los padres de su mujer, era considerable, mientras que el señor Molinier no poseía más bienes que su sueldo de presidente de Sala, sueldo irrisorio y desproporcionado con la elevada posición que ocupaba con una dignidad tanto mayor cuanto que paliaba su mediocridad. Profitendieu disimulaba su impaciencia; se volvía hacia Molinier y veía cómo se secaba el sudor; pero su punto de vista no era el mismo y lá discusión se acaloraba.
—Haga usted vigilar la casa — decía Molinier — Recoja los informes del portero y de la falsa criada: todo eso está muy bien. Pero tenga usted cuidado, pues a poco que lleve su indagatoria un poco demasiado adelante, se le escapará de las manos el asunto... Quiero decir que se expone usted a que le arrastre más allá de lo que pensaba usted al principio.
—Esas preocupaciones no tienen nada que ver con la Justicia.
—¡Vamos! Vamos, amigo mío; ya sabemos usted y yo lo que debiera ser la Justicia y lo que es. Hacemos lo que podemos, conformes; pero por mucho que hagamos, sólo conseguimos algo aproximado. El caso que le ocupa hoy es particularmente delicado: de quince inculpados, o que, por una sola palabra de usted podrán serlo mañana, hay nueve menores. Y algunos de esos niños, como usted sabe, son hijos de familias honorabilísimas. Por eso considero, en este caso, la menor orden de detención como una torpeza insigne. Los periódicos partidistas se apoderarán del asunto, y abre usted la puerta a todos los chantajes, a todas las difamaciones. Haga usted lo que haga, a pesar de toda su prudencia, no podrá usted impedir que suenen nombres No tengo categoría para darle un consejo y ya sabe usted hasta qué punto lo recibiría de usted, cuya alteza de miras, cuya lucidez y cuya rectitud he reconocido y apreciado siempre.
Pero yo en su lugar, obraría así: buscaría el medio de poner fin a ese abominable escándalo, cogiendo a cuatro o cinco de los instigadores Sí, ya sé que son difíciles de echar el guante; pero, ¡qué diablo!, es nuestra profesión. Haría cerrar el piso, teatro de esas orgías, y me las compondría para prevenir a los padres de esos jóvenes desvergonzados, suavemente, secretamente y tan sólo de manera de impedir reincidencias. ¡Ah, en cambio, encierre usted a esas mujeres! Eso se lo concedo de buena gana; parece que tenemos que habérnoslas en este caso con unas cuantas criaturas de una insondable perversidad, de las que hay que limpiar a la sociedad. Pero, lo repito una vez más: no coja usted a unos niños; conténtese usted con asustarles, y luego cubra usted todo eso con la etiqueta de «habiendo obrado sin discernimiento y que se queden asombrados largo tiempo de haberse librado de ello con el susto. Piense usted que tres de esos muchachos no tienen aún catorce años y que, seguramente, los padres los consideran como unos ángeles de pureza y de candor. Pero al fin de cuentas, vamos, mi querido amigo, aquí en confianza, ¿es que nosotros no pensábamos ya en las mujeres a esa edad?
Se había detenido, más sofocado por su elocuencia que por su paso, obligando a Profitendieu, a quien había cogido de la manga, a detenerse también.
—O si pensábamos en ellas — prosiguió — era como podría decirse, idealmente, místicamente, religiosamente. Estos muchachos de hoy, como usted ve, estos muchachos carecen ya de ideal Y a propósito, ¿cómo están los de usted? Claro está que no decía todo esto por ellos. Sé que con ellos, bajo la vigilancia de usted y gracias a la educación que usted les ha dado, semejantes extravíos no son de temer.
En efecto, Profitendieu no había tenido, hasta el presente, más que satisfacciones con sus hijos; pero no se hacía ilusiones: la mejor educación del mundo no puede? contra los malos instintos; a Dios gracias, sus hijos no tenían malos instintos, lo mismo que los hijos de Molinier, sin duda; por eso se apartaban por sí propios de las malas compañías y de las malas lecturas. Porque ¿de qué sirve prohibir lo que no se puede impedir? Los libros que le prohiben leer, el niño los lee a escondidas. El sistema que él emplea es muy sencillo: no prohibía la lectura de los malos libros; pero se las arreglaba de manera que sus hijos no sintiesen el menor deseo de leerlos. En cuanto al asunto en cuestión, volvería a reflexionar sobre él; y prometía, en todo caso, no hacer nada sin avisárselo a Molinier. Seguirían simplemente ejerciendo una discreta vigilancia y puesto que el mal duraba ya desde hacía tres meses, podía muy bien continuar unos cuantos días o unas cuantas semanas más. Por otra parte, las vacaciones se encargarían de dispersar a los delincuentes. Hasta la vista.
Profitendieu pudo apretar, al fin, el paso. No bien llegó a su casa, corrió al cuarto de baño y abrió los grifos. Antonio acechaba el regreso de su amo y se las arregló para cruzarse con él en el pasillo.
Aquel fiel criado estaba en la casa desde hacía quince años; había visto crecer a los niños. Había podido ver muchas cosas; sospechaba otras muchas, pero aparentaba no notar nada de lo que pretendían ocultarle. Bernardo no dejaba de sentir afecto por Antonio. No había querido marcharse sin decirle adiós. Y acaso, por rabia a su familia, se complacía en poner al corriente a un simple criado de aquella huida que sus allegados ignorarían; pero hay que decir en descargo de Bernardo que ninguno de los suyos estaba en aquel momento en casa. Además, Bernardo no hubiera podido decirles adiós sin que intentasen detenerle. Y él tenía miedo a las explicaciones. A Antonio podía decirle simplemente: «Me marcho. Pero al decírselo le alargó la mano de una manera tan solemne que el viejo criado se quedó sorprendido.
—¿No vuelve el señor a cenar?
—Ni a dormir, Antonio.
Y como el otro permaneciera indeciso sin saber bien qué pensar, ni si debía preguntarle más, Bernardo repitió más intencionadamente: «Me marcho, y luego agregó:
—He dejado una carta sobre la mesa de...
No pudo decidirse a decir «papá, y corrigiéndose:
—...sobre la mesa del despacho. Adiós.
Al estrechar la mano de Antonio, sentíase emocionado, como si se despidiese al mismo tiempo de su pasado; repitió muy de prisa adiós, y después se fue, para no dejar estallar el gran sollozo que le subía a la garganta.
Antonio dudaba pensando si no constituía una grave responsabilidad dejarle marchar así; pero, ¿cómo hubiese podido retenerle?
Que aquella fuga iba a ser para toda la familia un acontecimiento inesperado, monstruoso, Antonio lo sentía sin duda, pero su papel de perfecto servidor consistía en no extrañarse de ello. No tenía por qué saber lo que el señor Profitendieu no sabía. Hubiera podido, sin duda, decirle simplemente: «¿El señor sabe que el señor Bernardo se ha marchado?; pero así perdía toda ventaja, lo cual no era nada divertido. Si esperaba a su amo con tanta impaciencia era para deslizaría, en un tono neutro, deferente, y como un simple aviso que le hubiese encargado de transmitir Bernardo, esta frase que había preparado largo rato:
—Antes de marcharse, el señor Bernardo ha dejado una carta para el señor en el despacho.
Frase tan sencilla que corría el riesgo de pasar inadvertida; había él buscado en vano algo de más bulto, sin encontrar nada que fuese a la vez natural. Pero como Bernardo no se ausentaba nunca, el señor Profitendieu, a quien Antonio observaba con el rabillo del ojo, no pudo reprimir un sobresalto:
—¡Cómo! Antes de...
Se dominó en seguida; no podía dejar traslucir su sorpresa delante de un subalterno; el sentimiento de su superioridad no le abandonaba nunca. Terminó con un tono muy tranquilo, realmente magistral.
—Está bien.
Y mientras se dirigía a su despacho:
—¿Dónde dices que está esa carta?
—Sobre la mesa del señor.
No bien entró en la habitación, Profitendieu vio, en efecto, un sobre colocado de un modo ostensible frente al sillón donde acostumbraba él a sentarse para escribir; pero Antonio no cedía tan pronto, y el señor Profitendieu no había leído dos líneas de la carta, cuando oyó llamar a la puerta.
—Me olvidaba de decir al señor que hay dos personas que esperan en el saloncito.
—¿Que personas?
—No sé.
—¿Vienen juntas?
—No lo parece.
—¿Qué me quieren?
—No lo sé. Quieren ver al señor.
Profitendieu sintió que se le acababa la paciencia.
Ya he dicho y repito que no quiero que vengan a molestarme aquí — sobre todo a esta hora — tengo mis días y mis horas de recibo en el Palacio de Justicia... ¿Por qué las has dejado pasar?
—Las dos han dicho que tenían algo urgente que decir al señor.
—¿Están ahí hace mucho?
—Hará pronto una hora.
Profitendieu dio unos pasos por la habitación y se pasó una mano por la frente; en la otra tenía la carta de Bernardo. Antonio seguía en la puerta, digno, impasible. Tuvo al fin la alegría de ver al juez perder su calma y de oírle, por primera vez en su vida, gruñir, dando con el pie en el suelo.
—¡Que me dejen en paz!, ¡que me dejen en paz! Dües que estoy ocupado. Que vuelvan otro día.
No había acabado de salir Antonio cuando Profitendieu corrió a la puerta:
—¡Antonio! jAntonio!... Vete a cerrar los grifos del baño.
¡Para baños estaba! Se acercó al balcón y leyó:
«Muy señor mío:
He comprendido, de resultas de cierto descubrimiento que he hecho por casualidad esta tarde, que debo cesar de considerarle como a mi padre, lo cual representa para mí un inmenso alivio. Al sentir tan poco cariño por usted he creído, durante mucho tiempo, que era yo un hijo desnaturalizado; prefiero saber que no soy hijo de usted en absoluto. Quizás estime usted que le debo agradecimiento por haberme usted tratado como a uno de sus hijos; pero, lo primero, he sentido siempre entre ellos y yo una diferencia de consideraciones por parte de usted y luego que todo lo que usted ha hecho, le conozco lo suficiente para saber que ha sido por miedo al escándalo, para ocultar una situación que no le hacía a usted mucho honor, y, finalmente, porque no podía usted hacer otra cosa. Prefiero marcharme sin ver a mi madre porque he temido, si me despedía de ella definitivamente, enternecerme y también porque delante de mí, podría ella sentirse en una situación falsa, lo cual me sería muy desagradable. Dudo que su afecto hacia mí sea muy grande; como he estado casi siempre interno, no ha tenido ella tiempo de conocerme, y como el verme le recordaba sin cesar algo de su vida que hubiera querido borrar, creo que me verá marchar con gran alivio y complacencia. Dígale, si tiene usted valor para ello, que no la guardo rencor por haberme hecho bastardo; que, por el contrario, prefiero eso a saber que usted me ha engendrado. (Perdone usted que le hable así; mi intención no es escribir insultos; pero lo que le digo le va a permitir a usted despreciarme y eso le servirá de alivio.)
Si desea usted que guarde silencio sobre los motivos secretos que me han hecho abandonar su casa, le ruego que no intente hacerme volver a ella. Mi resolución de abandonarle es irrevocable. No sé lo que habrá podido costarle mi manutención hasta este día; he podido aceptar el vivir a sus expensas mientras estaba ignorante de todo, pero no hay ni qué decir que prefiero no recibir nada de usted en el porvenir. La idea de deberle a usted algo me resulta intolerable, y creo que, si las cosas volviesen a empezar, preferiría morirme de hambre antes que sentarme a su mesa. Afortunadamente creo recordar haber oído decir que mi madre era más rica que usted cuando le tomó por esposo. Puedo, por tanto, pensar que he vivido tan sólo a costa de ella. Se lo agradezco, le perdono todo lo demás y le pido que me olvide. Ya encontrará usted algún medio de explicar mi marcha a quienes pudiera extrañarles. Le permito que me eche la culpa por entero (aunque sé perfectamente que no esperará usted mi permiso para hacerlo).
Firmo con el apellido ridículo, que es el suyo, que quisiera poder devolverle y que me urge deshonrar.
P. S. — Dejo en su casa todos mis bártulos, que podrán servir a Caloub con más legitimidad que a mí, como espero en beneficio de usted.
El señor Profitendieu pudo llegar, vacilante, hasta un sillón. Hubiese querido reflexionar, pero las ideas remolineaban confusamente en su cabeza. Además, sentía una ligera punzada en el costado derecho, allí, bajo las costillas; no podía engañarse: era el cólico hepático. ¿Habría siquiera agua de Vichy en casa? ¡Si al menos estuviese de vuelta su mujer! ¿Cómo iba a contarle la fuga de Bernardo? ¿Debía enseñarle la “carta? Es injusta esta carta, abominablemente injusta. Debiera indignarle sobre todo. Quería tomar su tristeza por indignación. Respira hondamente y a cada espiración exhala un «¡ah. ¡Dios mío!, rápido y débil como un suspiro. Su dolor en el costado se confunde con su tristeza, la evidencia y la localiza. Parécele que siente pena en el hígado. Se arroja en un sillón y relee la carta de Bernardo. Se alza de hombros, tristemente. Realmente, aquella carta es muy dura con él; pero nota en ella despecho, provocación, jactancia. Jamás ninguno de sus hijos, de sus verdaderos hijos, hubiera sido capaz de escribir así, como no hubiera sido capaz él mismo; lo sabe muy bien porque no hay nada en ellos que él no haya conocido en sí mismo. Verdad es que él ha creído siempre que debía censurar lo que sentía en Bernardo de nuevo, de áspero, de indomado; pero aunque lo siga creyendo, comprende con toda claridad que precisamente a causa de eso, le quería como no habrá querido nunca a los otros.
Desde hacía unos instantes oíase en la habitación contigua a Cecilia que, de vuelta del concierto, se había sentado al piano y repetía con obstinación la misma frase de una barcarola. Finalmente, Alberico Profitendieu no pudo contenerse más. Entreabrió la puerta del Salón y con voz quejumbrosa, casi suplicante, porque el cólico hepático empezaba a hacerle sufrir cruelmente (y además siempre ha sido un poco tímido con ella):
—Cecilita, ¿quieres ver si hay agua de Vichy en casa? Si no la hubiese, manda a buscarla. Además, te agradecería que tuvieses la bondad de dejar un poco el piano.
—¿Te sientes mal?
—No, no. Es, sencillamente, que necesito meditar un poco hasta la cena y tu música me distrae. Y, por amabilidad, pues el dolor le dulcifica, añade:
—Es muy bonito lo que estabas tocando. ¿Qué era?
Pero se va sin haber oído la respuesta. Por otra parte, su hija, que sabe que no entiende nada de música y que confunde un cuplé con la marcha de Tannháuser (ella así lo dice al menos), no tiene el propósito de contestarle. Mas he aquí que vuelve a abrir la puerta.
—¿No ha vuelto tu madre?
—No, todavía no.
Es absurdo. Iba a regresar tan tarde que no tendría él tiempo de hablarle antes de cenar. ¿Qué iba a inventar para explicar, de momento, la ausencia de Bernardo? No podía, sin embargo, contar la verdad, revelar a los chicos el secreto del extravío pasajero de su madre. ¡Ah, estaba todo tan bien perdonado, olvidado, reparado! El nacimiento de su último hijo había sellado su reconciliación. Y de pronto, aquel espectro vengador que resurgía del pasado, aquel cadáver devuelto por las olas...
¡Vaya! ¿qué sucedía ahora? La puerta de su despacho se ha abierto sin ruido; rápidamente, se mete la carta en el bolsillo interior de su americana; la cortina se alza muy despacio. Es Caloub.
—Dime, papá... ¿Qué quiere decir esta frase latina? No la entiendo.
—Ya te he dicho que no entres sin llamar. Y, además, no quiero que vengas a interrumpirme así, a cada momento. Te estás acostumbrando a que te ayuden, a confiarte en los demás, en vez de realizar un esfuerzo personal. Ayer era tu problema de geometría; hoy es una... ¿de quién es tu frase latina?
Caloub le tiende su cuaderno.
—No nos lo ha dicho; pero, mira; a ver si tú la reconoces. Nos la ha dictado, pero quizás la he escrito mal. Quisiera saber, al menos, si está escrita correctamente...
El señor Profitendieu coge el cuaderno, pero sufre demasiado. Rechaza suavemente al niño.
—Después. Vamos a cenar. ¿Ha vuelto Carlos?
—Ha bajado otra vez a su despacho. (El abogado recibe a sus clientes en el piso bajo.)
—Dile que venga aquí. Anda, de prisa.
¡Un timbrazo! La señora Profitendieu regresa al fin; se disculpa de llegar con retraso; ha tenido que hacer muchas visitas. Le apena encontrar enfermo a su marido. ¿Qué puede hacerse? Es verdad que tiene muy mala cara. No podrá comer. Que se sienten a la mesa sin él. Pero que venga, después de la comida, a verle, con los chicos. — ¿Y Bernardo? — ¡Ah, es verdad! Su amigo... ya sabes, ese con el que repasaba las matemáticas, se le ha llevado a cenar.
Profitendieu se encontraba mejor. Al principio temió estar demasiado enfermo para poder hablar. Y, sin embargo, había que dar una explicación sobre la ausencia de Bernardo. Sabía ahora lo que debía decir, por doloroso que ello fuese. Sentíase firme y resuelto. Su único temor era que su mujer le interrumpiera con su llanto o con un grito; que se sintiese mal...
Una hora más tarde, entra ella con los tres hijos; se acerca. Él la hace sentarse, a su lado, junto a su sillón.
—Procura contenerte — le dice en voz baja, pero con un tono imperioso — y no digas una palabra; ya me entiendes. Luego hablaremos los dos.
Y mientras él habla, tiene cogida una mano de ella entre las suyas.
—Vamos, sentaos, hijos míos. Me cohíbe veros ahí, de pie frente a mí, como en un examen. Tengo que deciros algo muy triste. Bernardo nos ha abandonado y no le volveremos ya a ver... de aquí a algún tiempo. Tengo que revelaros hoy lo que os he ocultado al principio, deseoso como estaba yo de veros querer a Bernardo como a un hermano; porque vuestra madre y yo le queríamos como a un hijo. Pero no era hijo nuestro... y un tío suyo, hermano de su verdadera madre, que nos le había confiado al morir... ha venido esta noche a buscarle.
Un silencio penoso sigue a sus palabras y se oye sorber con la nariz a Caloub. Cada uno de ellos espera, creyendo que va a hablar más. Pero él hace un ademán:
—Idos ahora, hijos míos. Necesito hablar con vuestra madre.
Después que han partido, el señor Profitendieu permanece largo rato sin decir nada. La mano que la señora Profitendieu ha dejado entre las suyas está como muerta. Con la otra se ha llevado ella el pañuelo a los ojos. Se apoya en la gran mesa y vuelve la cara para llorar. A través de los sollozos que la agitan, Profitendieu la oye murmurar:
—¡Oh, qué cruel eres!... ¡Le has echado!...
Hacía un rato había él decidido no enseñarle la carta de Bernardo; pero ante esta acusación tan injusta se la tiende.
—Ten: lee.
—No puedo.
—Es preciso que leas.
Ya no piensa en su dolor. La sigue con los ojos, a lo largo de la carta, línea tras línea. Hacía un momento, al hablar, costábale trabajo contener las lágrimas; ahora la emoción misma le abandona; contempla a su mujer. ¿Qué piensa? Con la misma voz quejumbrosa, a través de los mismos sollozos, murmura aún:
—¡Oh!, ¿por qué le has hablado?... No hubieras debido decirle.
—Pero ¡si ya ves que yo no le he dicho nada!... Lee mejor su carta.
—La he leído bien... Pero, entonces, ¿cómo ha descubierto?... ¿quién le ha dicho?...
¡Cómo!, ¡en eso piensa ella! ¡Ese es el acento de su tristeza! Aquel pesar debía unirlos. ¡Ay! Profitendieu siente vagamente que los pensamientos de ambos toman direcciones opuestas. Y mientras ella se queja, acusa, reclama, él intenta inclinar aquel espíritu indócil hacia unos sentimientos más piadosos.
—Ésta es la expiación — dice.
Se ha levantado, por instintiva necesidad de dominar; está ahora muy erguido, olvidado y despreocupado de su dolor físico, y coloca grave y tiernamente.
autoritariamente su mano sobre el hombro de Margarita. Sabe muy bien que ella no se ha arrepentido nunca más que muy imperfectamente de lo que él ha querido siempre considerar como un extravío pasajero; querría decirle ahora que aquella tristeza, aquella prueba podrá ayudarla a rendirse; pero busca en vano una fórmula que la satisfaga y que pueda resultar comprensible. El hombro de Margarita resiste a la suave presión de su mano. Margarita sabe perfectamente que siempre, de un modo insoportable, debe surgir alguna enseñanza moral, explicada por él, de los menores sucesos de la vida; él interpreta y traduce todo conforme a su dogma. Se inclina hacia ella. He aquí lo que quisiera decirle:
—Ya ves, infeliz amiga mía: no puede producir nada bueno el pecado. De nada ha servido intentar tapar tu falta. ¡Ay! He hecho cuanto he podido por ese hijo; le he tratado como si fuese mío. Dios nos enseña ahora que era un error pretender...
Pero a la primera frase se detiene.
Y ella comprende, sin duda, aquellas pocas palabras tan cargadas de sentido; sin duda, han penetrado en su corazón, porque vuelven a conmoverla los sollozos, más violentos todavía que al principio, a ella, que desde hacía unos instantes ya no lloraba; luego, se dobla como dispuesta a arrodillarse ante él, que se inclina hacia su mujer y la sostiene. ¿Qué dice ella a través de sus lágrimas? Él se encorva hasta sus labios. Y oye:
—Ya lo ves... ya lo ves... ¡Ah!, ¿por qué me perdonaste?... ¡Ah, no debía yo haber vuelto!
Se ve casi obligado a adivinar sus palabras. Luego, ella enmudece: no puede tampoco expresar más. ¿Cómo iba a decirle que se sentía aprisionada en aquella virtud que él exigía de ella? Que se ahogaba; que no era tanto su falta la que ahora deploraba, sino el haberse arrepentido de ella.
Profitendieu se había erguido de nuevo.
—Mi pobre amiga — dice con un tono digno y severo — temo que estés un poco obcecada esta noche. Es ya tarde. Mejor haríamos en acostarnos.
La ayuda a levantarse y luego la acompaña hasta su cuarto, roza su frente con sus labios y después se vuelve a su despacho y se deja caer en un sillón. Cosa rara: su cólico hepático se ha calmado; pero se siente destrozado. Permanece con la frente en las manos, demasiado triste para llorar. No oye llamar a la puerta, pero al ruido que hace al abrirse, alza la cabeza: es su hijo Carlos.
—Venía a darte las buenas noches.
Carlos se acerca. Lo ha comprendido todo. Quiere dárselo a entender a su padre. Quisiera demostrarle su compasión, su cariño, su devoción, pero quién iba a creerlo en un abogado: es de lo más torpe para expresarse; o quizá se vuelve torpe precisamente cuando sus sentimientos son sinceros. Abraza a su padre. La manera insistente que tiene de colocar, de apoyar su cabeza sobre el hombro de su padre y de descansarla allí un rato, persuade a éste de que ha comprendido. Ha comprendido de tal modo que alzando un poco la cabeza, pregunta torpemente, como todo lo que él hace, ¡tiene el corazón tan dolorido! que no puede dejar de preguntar:
—¿Y Caloub?
La pregunta es absurda, porque así como Bernardo se diferenciaba de los otros hijos, en Caloub el aire de familia es evidente. Profitendieu da unos golpecitos sobre el hombro de Carlos:
—No, no, tranquilízate. Únicamente Bernardo.
Entonces Carlos, sentenciosamente:
—Dios arroja al intruso por...
Pero Profitendieu le detiene; ¿qué necesidad tiene de que le hablen así?
—Cállate.
El padre y el hijo no tienen ya nada que decirse. Dejémosles. Pronto serán las once. Dejemos a la señora Profitendieu en su cuarto, sentada sobre una sillita recta, poco confortable. Ya no llora; no piensa en nada. Quisiera, ella también, huir; pero no lo hará. Cuando estaba con su amante, el padre de Bernardo, que no tenemos por qué conocer, ella se decía: «Por mucho que hagas, no serás nunca más que una mujer honrada. Tenía ella miedo a la libertad, al crimen, a la buena posición; lo cual hizo que, al cabo de diez días, volviese arrepentida al hogar. Sus padres tenían razón al decirlo en otro tiempo: «No sabes nunca lo que quieres. Dejémosla. Cecilia duerme ya. Caloub contempla su vela con desesperación: no durará lo suficiente para permitirle terminar un libro de aventuras, que le distrae de la marcha de Bernardo. Hubiera yo sentido curiosidad por saber lo que Antonio ha podido contar a su amiga, la cocinera; pero no puede uno oírlo todo. Ésta es la hora en que Bernardo debe ir a casa de Oliverio. No sé bien dónde cenó aquella noche, ni si cenó siquiera. Ha pasado sin dificultad por delante de la portería; sube la escalera cautelosamente...
III - Bernardo y Oliverio
Plenty and peace breeds cowards: hardness ever Of hardness is mother.
Shakespeare.
Oliverio se había metido en la cama para recibir el beso de su madre, que venía a besar a sus dos últimos hijos, en sus camas, todas las noches. Hubiera podido volver a vestirse para esperar a Bernardo, pero dudaba aún de su llegada y temía dar el alerta a su hermano pequeño. Jorge se dormía de costumbre en seguida y se despertaba tarde; quizá no notase nada anómalo.
Al oír una especie de rascado discreto en la puerta. Oliverio saltó de su cama, se calzó apresuradamente unas zapatillas y corrió a abrir. No tuvo necesidad de encender; la luz de la luna iluminaba lo suficiente el cuarto. Oliverio estrechó a Bernardo en sus brazos.
—¡Cómo te esperaba! No podía creer que vinieses: ¿Saben tus padres que no duermes esta noche en tu casa?
Bernardo miraba hacia adelante, a la oscuridad. Se encogió de hombros.
—¿Crees que debía haberles pedido permiso, no?
El tono de su voz era tan fríamente irónico, que Oliverio sintió inmediatamente lo absurdo de su pregunta. No ha comprendido aún que Bernardo se ha marchado «de veras; cree que tiene el propósito de faltar sólo aquella noche y no se explica el motivo de aquella escapatoria. Le interroga:
—¿Cuándo piensas volver?
—¡Nunca!
Entonces se hace la luz en el cerebro de Oliverio. Le preocupa grandemente mostrarse a la altura de las circunstancia y no dejarse sorprender por nada; a pesar de lo cual se le escapa un: «¡Es enorme eso que haces!
No le desagrada a Bernardo asombrar un poco a su amigo; es sensible sobre todo a lo que se trasluce de admiración en aquella exclamación; pero se encoge otra vez de hombros. Oliverio le ha cogido la mano; está muy serio; pregunta con ansiedad:
—Pero... ¿por qué te vas?
—¡Ah! Esos son asuntos de familia. No puedo decírtelo.
Y para no parecer demasiado serio, se divierte en hacer caer con la punta de su zapato la zapatilla que Oliverio balancea al extremo de su pie, pues se han sentado al borde de la cama.
—Entonces, ¿dónde vas a vivir?
—No sé.
—¿Y con quién?
—Ya veremos.
—¿Tienes dinero?
—El suficiente para almorzar mañana.
—¿Y después?
—Después habrá que buscar. ¡Bah! Siempre encontraré algo. Ya verás; te lo contaré.
Oliverio admira inmensamente a su amigo. Conoce su carácter decidido; sin embargo, desconfía aún: falto de recursos y apremiado bien pronto por la necesidad, ¿no intentará volver a su casa? Bernardo le tranquiliza; intentará cualquier cosa antes que volver con los suyos. Y como repite varias veces y cada una de ellas más salvajemente: cualquier cosa, una sensación angustiosa sobrecoge el corazón de Oliverio. Querría hablar, pero no se atreve. Al fin, empieza, bajando la cabeza y con voz insegura:
—Bernardo... a pesar de todo, no tendrás intención de...
Pero se detiene. Su amigo levanta los ojos y, sin ver bien a Oliverio, percibe su confusión.
—¿De qué? — pregunta — ¿Qué quieres decir? Habla. ¿De robar?
Oliverio mueve la cabeza.
—No, no es eso.
De pronto estalla en sollozos; estrecha convulsivamente a Bernardo.
—Prométeme que no te...
Bernardo le abraza y luego le rechaza, riendo. Ha comprendido:
—Eso te lo prometo. No, no me dedicaré a chulo.
Y añade:
—Confiesa, sin embargo, que sería lo más sencillo.
Pero Oliverio se siente tranquilizado; sabe muy bien que estas últimas palabras sólo las ha dicho por aparentar cinismo.
—¿Tu examen?
—Sí; eso es lo que me revienta. No quisiera que me tumbasen. Creo estar preparado; es cuestión sobre todo de no estar cansado ese día. Tengo que salir pronto del apuro. Es un poco arriesgado, pero... saldré, ya lo verás.
Se quedan un instante callados. La segunda zapatilla se ha caído. Bernardo:
—Vas a coger frío. Vuelve a acostarte.
—No; eres tú el que va a acostarse.
—¡Déjate de bromas! Vamos, pronto.
Y obliga a Oliverio a meterse de nuevo en la cama deshecha.
—Pero, ¿y tú?, ¿dónde vas a dormir?
—En cualquier sitio. Sobre el suelo. En un rincón. Tengo que irme acostumbrando.
—No, óyeme. Quiero decirte algo, pero no podré si no te siento muy cerca de mí. Ven a mi cama.
Y una vez que Bernardo, que se ha desnudado en un momento, está también en la cama:
—Ya sabes lo que te dije la otra vez. Atrae contra él a su amigo, que continúa:
—Bueno, chico, pues es repugnante. ¡Horrible! Después, tenía ganas de escupir, de vomitar, de arrancarme la piel, de matarme.
—Exageras.
—O de matarla a ella
—¿Quién era? ¿No habría sido imprudente, al menos?
—No, es una lagarta muy conocida de Dhurmer: él me la presentó. Lo que me asqueaba sobre todo era su conversación. No cesaba de hablar. ¡Y qué estúpida es! No comprendo cómo no se calla uno en esos momentos. Hubiese querido amordazarla, estrangularla
—¡Pobre chico! Debiste pensar, sin embargo, que Dhurmer sólo podía ofrecerte una idiota ¿Era guapa, por lo menos?
—¡Si creerás que la miré!
—Eres un idiota. Eres un encanto. Durmamos, pero al menos hiciste bien
—¡Hombre! Eso es lo que más me asquea: el de haber podido a pesar de todo como si la desease.
—Nada, chico, es soberbio.
—¡Calla! Si es eso amor, ya me he hartado para una temporada
—¡Qué niño eres!
—Me hubiese gustado verte allí.
—¡Oh, yo! Ya sabes que no las persigo. Te lo he dicho: espero la aventura. Hecho así, fríamente, no me dice nada. Lo cual no obsta para que si yo
—Si tú, ¿qué?
—Si ella Nada. Durmamos.
Y, bruscamente, se vuelve de espalda, separándose un poco de aquel cuerpo, cuyo calor le molesta. Pero, Oliverio, dice al cabo de un instante:
—Di_ ¿tú crees que será elegido Barrés?
—¡Caray! ¿Te preocupa eso mucho?
—¡Me tiene sin cuidado! Di, óyeme
Se deja caer sobre el hombro de Bernardo, que se vuelve.
—Mi hermano tiene una querida.
—¿Jorge?
El pequeño, que finge dormir, pero que lo escucha todo, aguzando el oído en la
oscuridad, al oír su nombre contiene la respiración:
—¡Estás loco! Te hablaba de Vicente.
(Vicente, que es mayor que Oliverio, acaba de aprobar su primer año de medicina.)
—¿Te lo ha dicho él?
—No. Me he enterado sin que él lo sospeche. Mis padres no saben nada.
—¿Qué dirían si se enterasen?
—No sé. Mamá se pondría desesperada. Papá le exigiría que riñese o que se casase.
—¡Caray! Los burgueses honrados no comprenden que se pueda ser honrado de otra manera que ellos. ¿Cómo lo has sabido?
—Verás: desde hace algún tiempo, Vicente sale por la noche, después de haberse acostado mis padres. Hace el menor ruido que puede al bajar, pero yo reconozco su paso en la calle. La semana última, el martes me parece, la noche era tan calurosa que no podía yo estar acostado. Me asomé a la ventana para respirar mejor. Oí la puerta de abajo abrirse y volverse a cerrar. Me incliné, y cuando pasó junto al farol, reconocí a Vicente. Eran las doce dadas. Esa ha sido la primera vez. Quiero decir que ha sido la primera vez que lo veía. Pero desde que estoy sobre aviso, vigilo ¡oh!, sin querer y casi todas las noches le oigo salir. Tiene su llave y mis padres le han arreglado el antiguo cuarto, de Jorge y mío, como gabinete de consulta para cuando tenga clientela. Su alcoba está al lado, a la izquierda del vestíbulo, mientras que el resto del cuarto está a la derecha. Puede salir y entrar cuando quiere, sin que nadie lo sepa. Generalmente no le oigo volver, pero anteayer, el lunes por la noche, no sé qué me pasaba; pensaba en el proyecto de revista de Dhurmer No podía dormirme. Oí unas voces en la escalera; creí que era Vicente.
—¿Qué hora era? — pregunta Bernardo, no tanto por deseo de saberlo, como por demostrar su interés.
—Las tres de la madrugada, supongo. Me levanté y me puse a escuchar, con el oído pegado a la puerta. Vicente hablaba con una mujer. O, mejor dicho, era ella sola la que hablaba.
—Entonces, ¿cómo sabías que era él? Todos los inquilinos pasan por delante de tu puerta.
—Eso es incluso muy molesto a veces; cuanto más tarde es, más jaleo arman al subir; ¡les importa un bledo la gente que duerme! No podía ser nadie más que él; oía yo a la mujer repetir su nombre. Le decía ¡Oh, me da asco repetirlo!
—Anda, hombre.
—Le decía: «¡Vicente, cariño mío, mi amante, no me dejes! ¿Verdad que es curioso?
—Sigue contando.
—«No tienes derecho a abandonarme ahora. ¿Qué quieres que sea de mí? ¿Dónde quieres que vaya? Dime algo. ¡Oh, habíame! Y le llamaba de nuevo por su nombre y repetía: «Mi amante, mi amante con una voz cada vez más triste y más baja. Después oí un ruido (debían estar en plena escalera), un ruido como de algo que cayese. Me imagino que ella se dejaría caer de rodillas.
—¿Y él no contestaba nada?
—Debió subir los últimos escalones; oí cerrarse la puerta del piso. Y luego ella permaneció largo rato, muy cerca, casi contra mi puerta. La oía sollozar.
—Debiste abrirle.
—No me atreví. Vicente se pondría furioso si supiese que estoy al corriente de sus asuntos. Y además temí que a ella le cohibiese mucho de verse sorprendida en pleno llanto. No sé qué hubiera yo podido decirle.
Bernardo se había vuelto hacia Oliverio.
—Yo, en tu lugar, hubiese abierto.
—¡Sí, tú te atreves a todo! Haces lo que te pasa por la cabeza.
—¿Me lo reprochas?
—No, te envidio.
—¿No te imaginas quién podía ser esa mujer?
—¿Cómo quieres que lo sepa? Buenas noches.
—Dime... ¿estás seguro de que Jorge no nos ha oído? — musita Bernardo al oído de Oliverio. Permanecen un momento en acecho.
—No, duerme — prosigue Oliverio con su voz natural — y además no hubiese comprendido. ¿Sabes que le preguntó el otro día a papá? Por qué los...
Esta vez Jorge no puede contenerse; se incorpora a medias sobre su cama y cortando la palabra a su hermano:
—¡Imbécil! — grita — ¿No viste que lo hacía a propósito? Sí, hombre, he oído todo lo que habéis hablado hace un rato; ¡oh, no merece la pena que os emocionéis! En cuanto a Vicente, sabía yo eso hace mucho tiempo. Pero eso sí, hijos míos, procurad hablar más bajo, porque tengo sueño. O callaros.
Oliverio se vuelve hacia la pared. Bernardo, que no duerme, contempla la habitación. La luz de la luna la hace parecer mayor. En realidad, él apenas la conoce. Oliverio no está allí nunca durante el día; las raras veces en que ha recibido a Bernardo ha sido en el piso de encima. La luz de la luna llega ahora al pie de la cama, donde Jorge se ha dormido al fin; ha oído casi todo lo que ha contado su hermano; ya tiene con qué soñar. Por encima de la cama de Jorge se distingue una pequeña librería de dos estantes, donde están unos libros de clase. Sobre una mesa, junto al lecho de Oliverio, Bernardo ve un libro de mayor tamaño, alarga el brazo y le coge para mirar el título: Tocqueville; pero al ir a dejarlo sobre la mesa, se cae el libro y el ruido despierta a Oliverio.
—¿Lees a Tocqueville, ahora?
—Me ha prestado eso Dubac.
—¿Te gusta?
—Es un poco pesado. Pero tiene cosas que están muy bien.
—Oye; ¿qué vas a hacer mañana?
Al día siguiente, jueves, los colegiales están libres. Bernardo piensa en citarse quizá con su amigo. Tiene el propósito de no volver más al liceo; pretende no asistir a las últimas clases y preparar, él solo, su examen.
—Mañana — dice Oliverio — voy a las once y media a la estación de San Lázaro, a esperar a mi tío Eduardo, que llega de Inglaterra, en el tren de Dieppe. Por la tarde, a las tres, iré a buscar a Dhurmer, al Louvre. Tengo que trabajar el resto del día.
—¿Tu tío Eduardo?
—Sí, es un hermanastro de mamá. Está fuera desde hace seis meses, y apenas le conozco; pero le quiero mucho. No sabe que voy a esperarle y temo no reconocerle. No se parece nada al resto de mi familia; es un hombre que está muy bien.
—¿Qué hace?
—Escribe. He leído casi todos sus libros; pero hace mucho tiempo que no ha vuelto a publicar nada.
—¿Novelas?
—Sí, una especie de novelas.
—¿Por qué no me has hablado nunca de ellas?
—Porque hubieras querido leerlas, y si no te hubieran gustado...
—¿Qué?, ¡acaba!
—Pues que me hubiera causado pena; eso es todo.
—¿Qué te hace decir que está muy bien?
—No lo sé en realidad. Ya te he dicho que le conozco apenas. Es más bien un presentimiento. Presiento que se interesa por muchas cosas que no interesan a mis padres y que se le puede hablar de todo. Un día, poco tiempo antes de su marcha, había almorzado en casa; mientras hablaba con mi padre, sentía yo que me miraba constantemente, lo cual empezaba a molestarme; iba a marcharme de la habitación — era en el comedor, donde se habían quedado después del café — pero él empezó a interrogar a mi padre sobre mí, lo cual me molestó aún más; y, de pronto, papá se levantó para ir a buscar unos versos que acababa yo de hacer y que había tenido la idiotez de enseñarle.
—¿Versos tuyos?
—Sí, hombre, sí, los conoces; es esa obra en verso que se parecía al Balcón. Sabía yo que no valían nada o muy poco y me irritó mucho que papá enseñase aquello. Durante un momento y mientras que papá buscaba esos versos, nos quedamos solos en la habitación, el tío Eduardo y yo, y noté que me ponía muy colorado; no se me
ocurría nada que decirle; miraba hacia otro lado, lo mismo que él, por supuesto; empezó por hacerse un pitillo, y luego, sin duda para no azorarme, pues seguramente vio que me ponía colorado, se levantó y se puso a mirar por el balcón. Silbaba. De repente, me dijo: «Estoy más azorado que tú. Pero creo que lo dijo por amabilidad. Papá volvió al fin; entregó mis versos al tío Eduardo, que se puso a leerlos. Estaba yo tan nervioso, que si llega a elogiarme creo que le hubiera insultado. Papá, evidentemente, esperaba eso, unos elogios; y como mi tío no decía nada, le preguntó: «¿Qué?, ¿qué te parecen? Pero mi tío le dijo, riendo: «Me violenta hablarle delante de ti. Entonces papá salió de la habitación, riéndose también. Y cuando estuvimos otra vez solos, me dijo que le parecían muy malos mis versos: sin embargo, me agradó oírselo decir; y lo que me agradó todavía más es que, de pronto, señaló con el dedo dos versos, los dos únicos que me gustaban del poema, me miró sonriendo, y dijo: «Éstos son buenos. ¿No te parece que está bien? ¡Si supieras con qué tono me lo dijo! Le hubiese abrazado. Luego me dijo que mi error consistía en partir de una idea, y que no me dejaba guiar lo bastante por las palabras. No lo comprendí bien al principio, pero creo que ahora entiendo lo que quería decir y que tenía razón. Ya te explicaré eso en otra ocasión.
—Comprendo ahora que quieras ir a esperarle.
—¡Oh! Esto que te he contado no es nada, y no sé por qué te lo cuento. Nos hemos dicho muchas cosas más.
—¿A las once y media, dices? ¿Cómo sabes que llega en ese tren?
—Porque se lo ha escrito a mamá en una postal, y además he consultado la guía.
—¿Vas a almorzar con él?
—¡Oh, no! Tengo que estar de vuelta aquí para el mediodía. No tendré tiempo más que de estrecharle la mano: pero eso me basta... ¡Ah!, dime, antes de que me duerma: ¿cuándo te volveré a ver?
—Hasta dentro de unos días, no. Hasta que haya salido del atolladero.
—A pesar de todo... si pudiese yo ayudarte...
—No. No entra eso en el juego. Me parecería estar haciendo trampas. Que duermas bien.
IV - En casa del conde de Passavant
Mi padre era un animal, pero mi madre tenía talento; era quietista; era una mujercita dulce que me decía con frecuencia: Hijo mío, te condenarás. Pero esto no la apenaba lo más mínimo. - Fontenelle.
No, no era a casa de su querida adonde iba Vicente Molinier por las noches. Aunque camina de prisa, sigámosle. Desde la parte alta de la calle de Nuestra Señora de los Campos, donde vive, Vicente baja hasta la calle de San Plácido, que la continua; luego a la calle del Bac, por donde circulan todavía algunos burgueses rezagados. Se detiene en la calle de Babilonia, ante una puerta cochera que se abre. Ya está en casa del conde de Passavant. Si no viniera aquí con tanta frecuencia no entraría tan resueltamente en este fastuoso hotel. El lacayo que le abre sabe muy bien cuánta timidez se oculta bajo aquel fingido aplomo. Vicente aparenta no entregarle su sombrero, que tira, desde lejos, sobre un sillón. Y, sin embargo, no hace mucho tiempo que va allí Vicente. Roberto de Passavant, que se llama amigo suyo, es amigo de mucha gente. No sé bien cómo se han conocido Vicente y él.
En el liceo, sin duda, aunque Roberto de Passavant sea bastante mayor que Vicente; se habían perdido de vista unos cuantos años y luego, recientemente, se encontraron de nuevo una noche en que, caso extraordinario. Oliverio acompañaba a su hermano al teatro; durante el entreacto, Passavant les había convidado a unos helados; se enteró aquella noche de que Vicente estaba indeciso sin saber si se presentaría como interno; las ciencias naturales, a decir verdad, le atraían más que la medicina; pero la necesidad de ganar su vida... En resumen, que Vicente había aceptado gustoso la proposición remuneradora que le hizo poco tiempo después Roberto de Passavant, de venir por las noches a cuidar a su anciano padre, a quien una operación bastante grave había dejado muy quebrantado: tratábase de renovar unos vendajes, de unos delicados sondajes de unas inyecciones, en fin, de no sé qué cosas que exigían unas manos diestras. Pero, aparte de esto, el vizconde tenía secretas razones para acercarse a Vicente, y éste tenía también otras para aceptar. La razón secreta de Roberto, ya intentaremos descubrirla más adelante; en cuanto a la de Vicente, era ésta: una gran necesidad de dinero le apremiaba. Cuando se tiene un corazón templado y una sana educación os ha inculcado desde niño el sentido de las responsabilidades, no se le hace un chico a una mujer sin sentirse algo comprometido con ella, sobre todo cuando esa mujer ha abandonado a su marido para seguirle a uno. Vicente había hecho hasta entonces una vida bastante virtuosa. Su aventura con Laura le parecía, según las horas del día, o monstruosa o naturalísima. Basta, muy a menudo, con la
suma de una cantidad de pequeños hechos muy sencillos y naturales, tomados cada uno por separado, para obtener un total monstruoso. Esto se lo repetía andando y no le sacaba del atolladero. Verdad era que no había pensado nunca en tomar aquella mujer definitivamente a su cargo, en casarse con ella, una vez divorciada, o en vivir en su compañía sin casarse con ella; se veía obligado a confesarse que no sentía por ella un gran amor; pero sabía que estaba en París sin recursos; era el causante de su aflictiva situación: le debía, por lo menos, aquella primera asistencia precaria que comprendía lo difícil que iba a ser para él asegurarle, hoy aún menos que ayer, menos que aquellos últimos días. Pues la semana pasada poseía aún los cinco mil francos que su madre había ido ahorrando paciente y penosamente para facilitar el comienzo de su carrera; aquellos cinco mil francos hubiesen bastado sin duda para el parto de su querida, su pensión en una clínica y los primeros cuidados a la criatura. ¿De qué demonio había escuchado entonces el consejo? La suma, entregada ya en pensamiento a aquella mujer, aquella suma que él le ofrecía y le consagraba, y de la que no hubiese podido distraer nada sin sentirse culpable, ¿qué demonio le insinuó, cierta noche, que sería probablemente insuficiente? No, no era Roberto de Passavant. Roberto no había dicho nunca nada parecido; pero su proposición de llevar a Vicente a una sala de juego, fue hecha precisamente la noche aquella. Y Vicente aceptó.