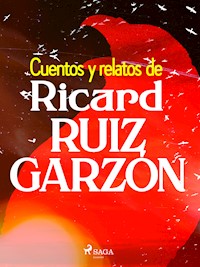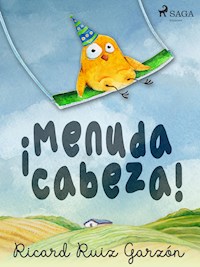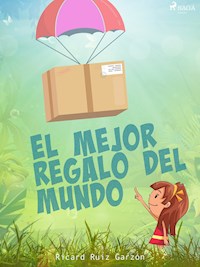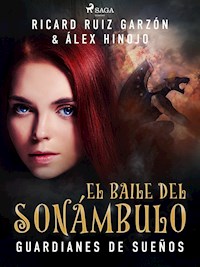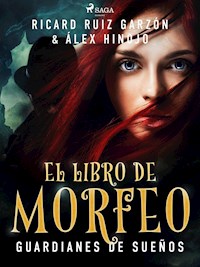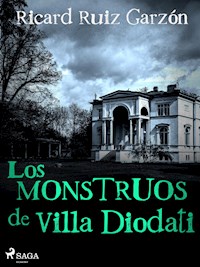
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Non-fiction
- Sprache: Spanisch
Extenso ensayo literario del autor barcelonés Ricard Ruiz Garzón sobre la figura de Mary Shelley, la gestación de Frankenstein y el resto de su obra, así como las circunstancias de la reunión con Lord Byron, Percy Shelley y John Polidori en Villa Diodati durante el verano de 1816. Ricard Ruiz Garzón se aproxima tanto a la criatura como a su progenitora en un ensayo cercano, ameno y apasionante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricard Ruiz Garzón
Los monstruos de Villa Diodati
Saga
Los monstruos de Villa DiodatiCopyright © 2018, 2020 Ricard Ruiz Garzón and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726530940
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
0 Introducción
«¡Cómo me horroricé al verme reflejado en el estanque transparente! En un principio salté hacia atrás aterrado, incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía».
Frankenstein o el moderno Prometeo,MARY W. SHELLEY
Lo dejó escrito , como casi todo, Jorge Luis Borges: «Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres». Pese a la cita, fácil de vincular a la que abre esta página, el argentino apenas comentó el clásico de Mary W. Shelley que vertebra el presente volumen. Le fascinaban las criaturas monstruosas y los seres artificiales, y dedicó versos a El Golem, y vivió y murió en Ginebra, donde sus restos reposan cerca de la mansión en la que la autora concibió la novela; ni a ella ni a su obra, sin embargo, les prestó apenas atención, lo cual apuntala mi tesis central en este ensayo: que los espejos de Frankenstein, aunque opacados por el estigma, son tan infinitos como los anaqueles que el autor de El Aleph soñó en sus laberínticas bibliotecas.
Tratando de comprobarlo, busco el primer reflejo en el hecho mismo de escribir estas líneas durante el verano de 2017: justamente el intermedio entre el bicentenario de la reunión en Villa Diodati, Ginebra, que la noche del 15 de junio de 1816 dio pie a la aparición de Frankenstein, por un lado, y el del 1 de enero de 1818, por otro, en el que la obra vio la luz, en Londres, por vez primera (aunque en una edición tan mínima, clandestina y poco profesional por parte de los editores Lackington, Allen & Co. que hubo que lanzar otra más seria el 11 de marzo de 1818, fecha que muchos prefieren considerar la oficial). Escribo y publico un libro sobre Mary Shelley, por tanto, exactamente dos siglos después de que la propia autora diera forma a la criatura que la haría pasar a la posteridad, la misma criatura que probablemente haya atraído al lector hacia este libro.
La segunda confesión especular para un texto, este, tan cargado de confesiones como la obra de Mary Shelley, es que lo he escrito en la etapa quizás más frankensteiniana de mi vida. Por mi adicción creciente a lecturas, series, películas y músicas transgresoras, pero también por una serie de azares vitales, sociales, históricos y —por qué no decirlo— psicológicos que de un tiempo a esta parte me han marcado de manera prometeica. Prueba de ello son las próximas páginas, cosidas como se verá a partir de citas, estudios y reflexiones propios y ajenos que buscan hibridar en un solo organismo una docena de monstruos y un centenar de textos, siempre con el objetivo de que alguien acabe gritando al terminarlo: «It’s alive! It’s alive!». También podría probarlo una anécdota trivial, como es la relación entre el Monstruo de Frankenstein y el superhéroe Spiderman que explicaré en unos párrafos, y que es al tiempo muestra de un cierto orgullo friki y de un más que probable exceso de documentación sobre el monstruo de los monstruos, el monstruo por definición, el monstruo que en realidad no lo era ni hoy lo es.
Y ya que hablamos de monstruos, por cierto, ahí va el tercer punto de fuga destacable en este, como tantos, innecesario prólogo: a diferencia de otros libros, aquí se hablará sin tapujos del Monstruo, de los monstruos y de la monstruosidad. Es cierto que Mary Shelley tilda sobre todo a su ser de «criatura» y de «demonio», y que el término «monstruo» no aparece en Frankenstein ni media docena de veces. Pero también es cierto que gracias a James Whale, a Boris Karloff y al cine posterior el imaginario popular llama Frankenstein a dicho personaje cuando este es solo el nombre de su creador, Victor Frankenstein. Si la criatura sin nombre de Mary Shelley, por tanto, es conocida erróneamente como Frankenstein por el noventa y nueve por ciento de los mortales, no será grave que llamemos «monstruo» a quien la autora ya denomina así, aunque sea poco. De este modo, de paso, podremos insistir en la reivindicación de esta fértil figura literaria, a menudo cargada de prejuicios pero representativa de la obra, el personaje e incluso nuestra era si recordamos que etimológicamente «monstruo», en latín monstrum, viene a significar «prodigio».
Es la nuestra, y los atentados en la Rambla de Barcelona lo subrayan mientras escribo, una era similar a la de la novela: de prodigios, de monstruos, de terror y confusión.
Una cuarta y penúltima aclaración, por desgracia también oportuna: este libro es una reivindicación de Mary Shelley, la para muchos pionera de la ciencia ficción que con solo dieciocho años creó una obra inmortal y un mito de huella indeleble. Como a su Victor, el Monstruo la ha acabado absorbiendo y devorando, pero el presente bicentenario, acompañado de ciertos estudios iniciados en los años setenta y ampliados en los noventa, ha comenzado a poner en valor algo más que a la hija de la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft y el precursor del anarquismo William Godwin, algo más que a la esposa del poeta ilustre Percy B. Shelley, algo más que a la jovencita rodeada de maestros que convirtió su pesadilla en un relato gótico de insospechadas reminiscencias. Más allá de las justas reivindicaciones de la crítica feminista, más allá de los hijos legítimos y bastardos en la cultura popular, más allá de los abusos biográficos —que se han cometido y se cometen a partir de su extraordinaria vida—, Mary W. Shelley es sencillamente una de las grandes escritoras de la historia.
O lo que es lo mismo: Mary Shelley es un clásico, sin discusión.
Es desde esta consideración, no exenta de espíritu crítico, que nace el presente libro.
Una última reflexión, en fin, antes de volver a enredarnos con Spiderman: este también es un libro personal. Bastante, aunque he intentado que no demasiado. Bebe de mi experiencia como periodista literario durante dos décadas y como actual profesor y estudioso del fantástico, pero busca ante todo convertirse en la obra de un escritor reflejado en una autora y unos personajes que cree fundamentales para explicarse y explicarnos. A fin de cuentas, lo ha hecho siempre la gran literatura, Frankenstein habla de lo que nos hace o no humanos. Valga como ejemplo lo ocurrido en julio de 2017 durante el festival de ciencia ficción, fantasía y terror más importante del sur de Europa, el Celsius de Avilés. Yo venía de dirigir un curso de verano en El Escorial, un curso de la Universidad Complutense titulado precisamente Los espejos del monstruo: 200 años de Frankenstein, y era normal que me reencontrara con algunos de los ponentes invitados en ambos eventos. Empezando por la alicantina Elia Barceló, que había impartido en el curso una fabulosa conferencia inaugural sobre monstruos literarios, y terminando por el bilbaíno Fernando Marías, encargado de la clausura y con quien pronto volví a colaborar para la antología Frankenstein resuturado del grupo literario «Hijos de Mary Shelley». El caso, tras las sidras, las fabes, los quesos, los cachopos y otras contundentes muestras de la gastronomía asturiana con César Mallorquí, Ian Watson, Sofía Rhei, Susana Vallejo, Cristina Macía o Lisa Tuttle, es que la noche del viernes 21 acabé cenando con una docena más de autores, entre los que se hallaban el propio Marías, Laura Fernández, Juan Jacinto Muñoz Rengel, José Carlos Somoza y Lorenzo Luengo. En una mesa redonda previa, este último había manifestado mi error al no invitarlo al curso de El Escorial haciendo una intervención brillante y erudita sobre Lord Byron, su especialidad (junto con el mismo Frankenstein, del cual en paralelo a este libro ha publicado una nueva traducción). Y había sido justamente al rematar dicha ponencia cuando Luengo había relacionado directamente a Frankenstein y Spiderman, aunque fuera de tiempo y sin apenas detalles. No es difícil imaginar qué pasó esa noche, también de verano, también frankensteiniana: Luengo no pudo volver a casa sin aclararme la conexión, como yo, agradecido y después de hacer las comprobaciones pertinentes, paso a relatar: la célebre noche de Villa Diodati —la comentaremos en detalle—, en el verano sin verano de 1816, cuatro celebridades se habían reunido en la mansión suiza donde una apuesta por inventar relatos de fantasmas engendraría Frankenstein: el poeta Lord Byron, que había alquilado la casa de junio a diciembre; el doctor John W. Polidori, que acompañaba a Byron y acabaría absorbiéndole El vampiro; el poeta Percy Bysshe Shelley, pronto autor del Prometeo liberado; y la joven Mary, pareja de este último e inminente autora de
Frankenstein o El modernoPrometeo. Los Shelley habían leído a Byron, cómo no, y seguramente conocían los versos que el popular poeta romántico le había dedicado a un primo suyo, importante oficial de la marina, al morir el 31 de agosto de 1814. El primo se llamaba Peter Parker, como Spiderman, y el poema, Elegiac StanzasOn The Death Of Sir PeterParker, aún es fácil de encontrar. Pero que nadie proteste, que el nexo entre el Monstruo y el Hombre Araña no se reduce simplemente a un nombre por otro lado común en inglés. Si a este Peter Parker, con todo, le sumamos una carta que Percy Shelley escribió en 1811 a su «hermana espiritual» Elizabeth Hitchens, musa destacada en sus inicios, entonces la cosa cambia. Porque en aquella carta hay un párrafo que acaba: «Great responsibility is the consequence of high powers». Ni más ni menos, invertida, que la popular cita del tío Ben al joven Peter justo antes de mutar en superhéroe: «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Conociendo la importancia de Elizabeth Hitchens en Shelley y en Frankenstein (entre otras cosas, el doctor de la novela se llama Victor, como firmó su opera prima Percy justo antes de cartearse con la Hitchens, y su prima y prometida se llama Elizabeth, aunque este nombre proviene también de la amada hermana del poeta), la casualidad es, aparte de simpática, conveniente. Primero, porque hablar de Mary Shelley junto al poderoso Monstruo de Frankenstein es siempre un honor, pero en pleno bicententenario es también una responsabilidad; espero haber estado a la altura. Segundo, porque ligar a Spiderman con Frankenstein es un truco aparentemente frívolo de literatura comparada, pero permite anunciar el juego de espejos que a partir de ahora realizaré entre el monstruo shelleiniano y otros «monstruos» históricos y literarios, de los vampiros a los zombis y del Golem a Grendel, con parada obligatoria en mutantes como el propio Parker. Tampoco nada de eso, a pesar de las cejas levantadas de la intelligentsia académica, es como veremos casual. Y tercero, porque este pequeño ensayo quiere ser una aproximación a Mary W. Shelley, sí, pero también una elegía, con permiso de Byron, a mis propios monstruos y fantasmas. Como decía Madame de Deffand, la gran mujer de letras de la Ilustración francesa: «Yo no creo en los fantasmas, pero me dan miedo». A fin de cuentas, un monstruo es todos los monstruos, los monstruos están hechos de pedazos y estos pedazos siempre son de humanos reflejados en bestias, sombras o muertos. Mary W. Shelley y mi difunto amigo y amante Alberto Jariod son sin duda dos de mis fantasmas, de mis monstruos, mis espejos eternos, y espero que este libro permita entender que los haya reunido. Entre ellos, conmigo y con los lectores.
Sea como sea, a ambos, por demasiado humanos, van dedicadas sus cicatrices.
1 Vampiros en Villa Diodati
Empezar con vampiros un libro sobre Mary W. Shelley y Frankenstein puede parecer, y con razón, un sacrilegio. No en vano, de cara a la posteridad el vampiro es el archienemigo, el gran adversario, el rival por antonomasia de la criatura. Sin embargo, y como buenos antagonistas, el Monstruo de Frankenstein y el Drácula de Bram Stoker son en realidad hermanos: ambos nacieron en el siglo XIX, ambos lo hicieron en narraciones góticas epistolares, ambos han acabado fagocitando a sus autores, ambos han sido recreados hasta la náusea, ambos se han convertido en iconos del audiovisual, ambos tienen raíces míticas, ambos desafían la idea de la muerte y ambos hablan en el fondo de sexo, si bien es cierto que Frankenstein de un sexo domesticado, familiar y procreador (no es esa su rebelión) y Drácula de otro más violento, salvaje y apenas sublimado.
Ya hablaremos, si corresponde, del monstruoso Freud, pero no es por él por lo que acudo tan rápido al Señor de la Noche. Si empiezo el libro con un vampiro, de hecho, no es por el Drácula de Stoker, sino por una obra ya citada y escrita ochenta años antes que la del irlandés: El vampiro de Polidori. Esta sí, gemela literal de nuestro Frankenstein desde el momento en que su concepción fue conjunta, la milagrosa noche de junio de 1816 que desde entonces se conoce como «La noche de los monstruos» o «La noche de Villa Diodati».
MONSTRUOS EN DIODATI
A LAS 19:00 HORAS del 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, situado en una isla de Indonesia con forma de tortuga llamada Sumbawa, protagonizó la erupción más virulenta jamás registrada. La explosión se advirtió a 2.600 kilómetros, murieron 90.000 personas y el clima de aquel año y el siguiente se vio tan alterado en China, Europa y América que el mundo, perdidas las cosechas, padeció la peor hambruna del siglo XIX. Lleno de nevadas imprevistas, lluvias tormentosas y aquellos cielos de sangre y cenizas que tan bien pintó William Turner, 1816 sería conocido en adelante como «el año sin verano».
Precisamente entonces, dos destacados poetas británicos habían decidido pasar los meses estivales en el continente. Por un lado, el londinense George Gordon, conocido como Lord Byron, ampliaba en la orilla del lago Leman de Ginebra su exilio del escándalo, alquilándole a un heredero del primer traductor italiano de la Biblia una mansión por la que habían desfilado, entre otros, Rousseau, Voltaire y el Milton de El Paraíso perdido. Le acompañaban, junto a mascotas y excentricidades, dos criados y un médico de turbia personalidad, con ínfulas literarias, que lo odiaba y admiraba por igual.
Se llamaba John W. Polidori.
A pocos metros de allí, en una casa también de Cologny llamada Chapuis, se alojaba un triángulo igualmente singular. Lo encabezaba el poeta visionario Percy B. Shelley, que había huido de Inglaterra abandonando a su mujer y sus hijos, y lo completaban la jovencita con la que se había fugado y había sido de nuevo padre, Mary, y la hermanastra de esta, Jane, que por aquellas fechas había decidido llamarse Claire. Claire Clairmont, sin embargo, no estaba por azar en Ginebra. La hermana política de la inminente Mary Shelley (ella y Percy se casarían a finales de año, después de suicidarse la primera esposa del poeta) había sido en el fondo la impulsora del encuentro, ya que el año anterior se había enamorado perdidamente de Byron y se encontraba embarazada del genio, que fiel a su personaje no la quería ni ver. Por si fuera poco, Mary estaba además harta de ella, y como no dejaba de constatar en su diario cada vez soportaba menos su presencia. Quizá, creerán algunos, tenía que ver con ello el hecho de que Percy, defensor convencido del amor libre, pasara demasiados ratos igual de «libres», con la hermosa Claire, mientras Mary cuidaba a su hija aún sin nombre y se dedicaba a leer sin parar.
Un marco incomparable, como se suele decir: las tormentas que Mary Shelley apuntaba por aquellas fechas en el diario —«las más impresionantes y espectaculares que he visto en mi vida», escribía— quizá no solo provenían de volcanes en la otra punta del mundo.
El encuentro entre Byron y Percy, inevitable en aquellas circunstancias, dio pie a una amistad intensa y trabajada. Sus genios románticos, a pesar de las diferencias, congeniaron, sobre todo en las jornadas que pasaban navegando por el lago. En Villa Diodati, en cambio, permanecían a su vez Mary, Claire y Polidori, el cual era denominado con un humillante «hermanito» por la primera. A mediados de junio, en cualquier caso, el tiempo empeoró —por el volcán— y la navegación se tornó impracticable. Fue entonces, entre las tertulias de los cinco bajo los relámpagos, cuando Polidori sacó un librito titulado Fantasmagoriana y el grupo empezó a leerlo en voz alta. Se trataba de una recopilación de relatos alemanes de terror, reunidos y traducidos al francés por Jean-Baptiste Benoît Eyries, del cual la propia Mary recordaría quince años más tarde, en su introducción a la edición final de Frankenstein, dos ejemplos: el del amante inconstante que al abrazar a la amada se encontraba el espectro de la mujer abandonada, por un lado, y el del pecador que esparcía entre los hijos un beso de condena, por el otro. Dos historias, si bien se mira, de grandes analogías con la vida y la obra de la autora; no es extraño que le quedaran grabadas en la memoria hasta el punto de subrayarlas en 1831.
En este tipo de veladas, en todo caso, siempre ocurre lo mismo: la noche, los truenos, los relatos de miedo, las risas forzadas, las sombras, la sugestión… Añadámosle el láudano, inseparable compañero de los invitados, y ya estará todo. Durante una de las lecturas, la del Christabel de Samuel T. Coleridge, Percy Shelley sufrió por ejemplo alucinaciones y empezó a gritar, presa de un ataque que Polidori tuvo que tratar como médico. De repente, influido por los versos, el autor de La necesidad del ateísmo había imaginado a Mary con ojos en los pezones y no había logrado aguantar semejante «mirada».
Más práctico, Lord Byron aprovechó la ocasión para hacer la noche del 15 de junio la propuesta que pasaría a la historia: «Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas». Y dicho y hecho, los cuatro escritores —Claire no lo era— se pusieron manos a la obra. El mismo Byron fue de los primeros en inspirarse y redactó media docena de páginas para un cuento, Augustus Darvell, que terminó publicando inacabado junto al poema Mazzepa. El otro poeta ilustre, Percy, ni siquiera llegó a tanto y, «aburrido por la vulgaridad de la prosa», abandonó. Polidori, a su vez, habló de una idea «horrible», según Mary, «sobre una mujer con cabeza de calavera que había sido castigada por espiar a través de un agujero», idea que no fue más allá. Y la propia Mary, por fin, pensó y pensó. «¿Has pensado ya una historia?», escribiría que le preguntaban todos cada mañana, presionada a los dieciocho años ante dos genios como Byron y Shelley. «Y cada mañana», admitía, «me veía forzada a replicar con una mortificante negativa». Si todo hubiera acabado así, claro, no estaríamos comentándolo. Pero entonces empezó a gestarse el milagro de Diodati, la leyenda de unas insólitas inspiraciones que se centraron, contra todo pronóstico, en los miembros más inesperados del grupo, tan invisibles de entrada como la W. que todo el mundo olvida en sus nombres. Por un lado, John W. Polidori sorbió el relato de Byron y lo convirtió en una intensa novela corta, El vampiro, que al salir publicada en 1819 le fue atribuida al poeta. En ella, inocularía la carga emocional que en menos de un lustro le llevaría a ser despedido por Byron, editado, difamado, presa del juego y la depresión y, cómo no, víctima de un suicidio plenamente romántico en 1821, sin intuir que se ganaría su soñada inmortalidad de una manera mucho más vicaria y perversa de lo previsto.
Y por otro lado, por supuesto, Mary W. Shelley tuvo su famoso sueño. Como ella misma evoca en el prólogo de 1831, se encontraba en plena impotencia creativa cuando una noche oyó a Byron y Percy hablar de los principios de la vida y de los experimentos de Erasmus Darwin, que había sido capaz de hacer moverse un trozo muerto de «vermicelli». ¿Podía por tanto un cadáver ser reanimado, aunque fuera el de un gusano? ¿Se podrían aprovechar el galvanismo y las nuevas leyes de la electricidad para infundir vida donde no la hubiera? Lejos de pegar ojo, Mary Shelley dio aquella noche mil vueltas sobre el colchón, hasta que de pronto, «más allá de las fronteras del sueño», lo vio. «Al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar», «el horrendo fantasma de un hombre extendido», que «bajo el poder de una enorme fuerza», mostró «signos de vida»; y también, ay, algo «espantoso porque supremamente espantosas deben ser las consecuencias de cualquier tentativa humana de imitar el asombroso mecanismo del Creador del mundo», y al artista «que huyó de su odiosa creación sacudido por el horror», y al científico que «volvió a despertarse y vio a aquella cosa horrible de pie junto a su lecho abriendo las cortinas y mirándole con ojos amarillos, acuosos y especulativos». El embrión de Frankenstein era ya una realidad, y al día siguiente, dando inicio a un manuscrito por donde finalmente abría el capítulo quinto, Mary Shelley escribía: «Era una sombría noche de noviembre…». En una gestación ligeramente más extensa de lo habitual, los mismos once meses que Victor tarda en construir a su criatura, la milagrosa pesadilla de Villa Diodati se había convertido a la vez en novela, genialidad y mito. Antes de 1818 y su primera edición en Londres, anónima, y hasta 1831, el año de la versión final —ya con el espectro de una docena de muertos alrededor de la escritora—, Frankenstein o El moderno Prometeo, sin embargo, debía ser aún varias veces… vampirizada.
PERCY, CON Y SIN COLMILLOS
Sobre Frankenstein planean dos deportes filológicos de raigambre contrastada. Uno, el de elegir qué versión de la obra es mejor, si la «inicial» de quinientos ejemplares en 1818 o la «final» de más de cuatro mil en 1831; este, de momento, lo dejaremos de lado. El otro, aunque condicionado por razones obvias por el anterior, consiste en averiguar cómo y cuánto influyó Percy Shelley en la redacción del manuscrito. Para la crítica feminista, lo hizo poco y mal. Para la más decimonónica, sea del siglo que sea, fue capital, y lo demuestra el hecho de que Percy redactó el prólogo, la primera crítica y los capítulos iniciales, implicándose a fondo en la publicación y la corrección finales. La misma Mary, de hecho, alimentaba el debate en 1831, afirmando con una frase que ha hecho correr tinta a raudales: «Ciertamente no le debo una sola sugerencia o una mera línea de sentimiento a mi marido, y sin embargo, si no hubiese sido por su estímulo mi historia nunca hubiese tomado la forma en que fue presentada al mundo».
¿Decía la verdad la fabuladora Mary?¿En qué parte? ¿Quién lleva razón y quién mentía? ¿Se puede saber, hoy? ¿Se sabrá por estudios futuros? ¿Y acaso importa todo ello?
Si revivo el tema, lo admito, no es sin cierta prevención. En los últimos años, he visto mesas redondas fascinantes sobre Mary Shelley irse al traste por los mordiscos entre las visiones patriarcales, que le perdonan la vida a la autora argumentando que tuvo la suerte de encontrarse en el lugar y el momento adecuados, y las reivindicaciones sesgadas que niegan la evidencia del papel de Percy en determinados consejos, pasajes y referentes, tanto los exitosos como los retóricos y prescindibles. Este, además, no es un libro académico, ni erudito, sino divulgativo. ¿Qué sentido tiene, entonces, airear la cuestión?
La respuesta es sencilla: hablarlo ayuda a establecer los paralelismos que hay entre la vida y la obra de Mary Shelley, algunos de los cuales trazó poéticamente Gonzalo Suárez en su película Remando al viento. Y en este caso, la directriz que domina la cuestión sobre la autoría de Frankenstein es de raíz frankensteiniana: la lucha entre el deseo y la aceptación. El deseo de ser una buena escritora, como los padres y el esposo; el deseo de hacer una obra a la altura, tras el revuelo de Villa Diodati; el deseo de transcender su condición de mujer en un momento histórico adverso para las reivindicaciones que habían hecho célebre y odiada a su madre Mary Wollstonecraft; el deseo de satisfacer al padre, y al suegro, con el fin de asegurarse el futuro de su único hijo vivo,
Percy Florence; el deseo de recuperar la adolescencia en Escocia, donde decía la autora que «nacían y crecían» sus obras y «los vuelos aéreos» de su «fantasía»; el deseo, en fin, normal en una madre que perdería tres hijos, por ver crecer a la criatura, aunque tildara el resultado de «monstruosa progenie»; así lo explicitaba en 1831: «Siento afecto por ella, porque fue el producto de días felices, cuando la muerte y la aflicción eran tan solo palabras…».
El mayor deseo de una hija sin madre, una madre sin buena parte de los hijos, una viuda consagrada a la obra del marido pero también escritora… ¿no es comprensible que en algún momento, por encima de todo, quisiera ser aceptada? ¿No es humano? Y aun así, conviene subrayarlo: el deseo de autoridad no quita mérito a su talento, al contrario; los sitúa en una sociedad de valores en contra que refuerzan su grandeza.
Mary Shelley no es grande pese a este deseo, sino que lo es gracias al deseo mismo.
Y ahora, detengámonos un segundo, con los colmillos afilados. ¿No es Frankenstein en el fondo una obra sobre los excesos del deseo, en este caso los del científico prometeico que desafía a los dioses sin calcular sus costes? ¿Y no es Frankenstein, en el lado miltoniano del espejo, un texto sobre el deseo de aceptación por parte de una criatura rechazada, condenada y obligada a la soledad? ¿No es la obra toda con sus dos monstruos una lucha constante entre el máximo deseo y la aceptación lacerante? Y si el protagonismo del texto ha pasado con el tiempo del científico a la criatura, ¿no es porque al haber dejado de creer en Dios hemos aparcado el «pecado» del padre y nos interpela más el destino del hijo marginado? ¿No es porque releemos la historia viendo a Dios como un mal aprendiz de brujo y considerándonos a nosotros, pobres humanos defectuosos, como una especie de monstruos mal acabados que le reclaman las taras al fabricante?