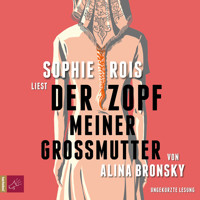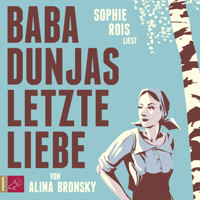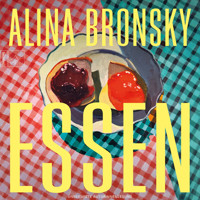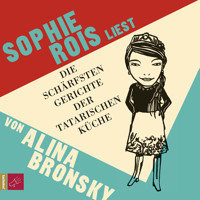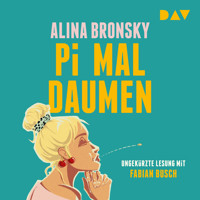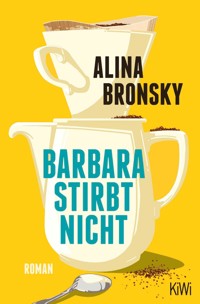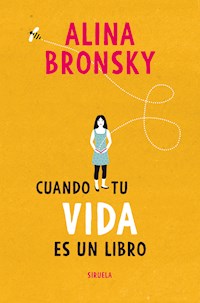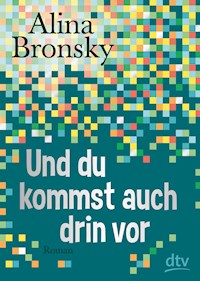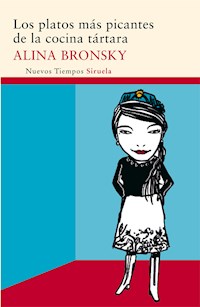
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Aunque parezca un libro de cocina, es una fascinante novela, con un estilo mordaz y punzante. Una historia que atrapa, cautiva y divierte.»Leipziger Volkszeitung Después del colapso de la Unión Soviética, la necesidad de supervivencia de Rosalinda la lleva, junto con su hija Sulfia y su nieta Aminat, desde los Urales a Alemania, la tierra prometida. En Alemania trabaja de señora de la limpieza, mientras en su casa es una tirana que impone su criterio en la vida de su hija y de su nieta. Alina Bronsky cuenta la historia de la infancia y juventud de Aminat, dividida entre una madre desgraciada y una abuela egoísta y manipuladora, obstinada en mantener a toda costa sus raíces tártaras. Un libro aderezado con grandes dosis de humor negro, que relata la hilarante historia de tres mujeres inolvidables, cuyos destinos se enredan en una tragicomedia familiar, que es a la vez un retrato de la nueva Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
La aguja de hacer punto
Gemelos
Este bebé
Mala madre
Estetoscopio, querida
Sanatorio para niños
Traidores por todos lados
¿Átomos?
Éstos no son modales
Una familia civilizada
¿Soy una mujer mala?
Yo era un ejemplo
Una esposa perfecta
Otro tipo de preocupaciones
Es un ángel
Una niña limpia
En realidad no tenía mucha experiencia
Sin mí, nada funcionaba
Rosenbaum
Pescado gefilte
El fin del mundo
No era mi niña
Pobre diablo
Mi despedida
Otra vez a solas
Sulfia, necesitas un extranjero
El alemán comatoso
Un idiota extranjero
Por una vida mejor
O tres o nada
Una niña buena
El país que nunca nos había conquistado
Le hacía falta una mujer
Bueno con Sulfia
Puedes estar contenta
No era en Alemania
Una segunda Sulfia
Una doncella de hierro
Una mujer joven
Su tercer marido
Tuturgan taviq
Elegante y ligera
La montaña no me quería
Las mejores hijas
Mientras tú estés aquí
Con la voz de Sulfia
Mis mujeres
La paciente más guapa
La mía es la más guapa
Pero de mí no se hablaba
Lena
Alemania es un país pequeño
La cocina tártara
Todo el tiempo del mundo
Gracias...
Notas
Créditos
Los platos más picantes
de la cocina tártara
Para Stephan
«Como en toda lengua, también en tártaro hay expresiones bastante ordinarias. La comprensión de las palabrotas hace más fácil reconocer situaciones y dominarlas. Las siguientes palabras no están por tanto pensadas para uso propio, sino simplemente para la comprensión de una situación.»
«Palabrotas y maldiciones», en El tártaro, palabra a palabra
La aguja de hacer punto
Cuando mi hija Sulfia me dijo que estaba embarazada, pero que no sabía de quién, me contuve todo lo que pude: erguí mucho la espalda y puse las manos dignamente sobre el regazo.
Sulfia estaba sentada en un taburete de la cocina. Tenía los hombros levantados de forma horrible y los ojos rojos porque no dejaba que las lágrimas le cayeran sin más, sino que encima se frotaba los ojos con el dorso de la mano. Y eso que desde pequeña había aprendido cómo se llora sin que resulte desagradable, y cómo se sonríe sin comprometerse demasiado.
Pero Sulfia no era inteligente. Se podría decir incluso que era bastante tonta. Aunque fuera mi hija. Peor aún: era mi única hija. Pero cuando contemplaba cómo estaba sentada en la silla, con la espalda encorvada y la nariz chorreando como si fuera un periquito, tenía sentimientos encontrados. Me habría gustado gritarle: «¡Pon la espalda recta! ¡No te sorbas los mocos! ¡Mira qué pinta de boba tienes! ¡Intenta no poner los ojos bizcos!».
Pero también me daba pena. A pesar de todo no dejaba de ser mi hija. No tuve ninguna más, tampoco un hijo, porque hacía años que mi cuerpo estaba vacío por dentro y había dejado de ser fértil, como si fuera arena del desierto. Y esta hija mía era un poco amorfa y no se parecía nada a mí. Era muy baja: sólo me llegaba a los hombros. No tenía buen tipo, los ojos demasiado pequeños y la boca torcida. Y además, como ya he dicho, era tonta. Había llegado ya a los diecisiete, y no se podía esperar que fuera a ganar en inteligencia.
Sólo quería que su bobería atrajera a un hombre lo suficiente como para que no se diera cuenta de lo zambas que eran sus piernas hasta que no saliera del Registro Civil.
Hasta entonces no se habían cumplido mis esperanzas. Sulfia sólo tenía dos amigas en el bloque, y la última vez que habría hablado con un chico había sido diez años atrás, al poco de empezar el colegio. Ese día freí pescado en aceite (era el año 1978 y en un gran laboratorio de nuestra ciudad había habido un escape de ántrax), y Sulfia se tapaba la nariz con la mano y vomitó cuatro veces en el baño.
De todo ello se dio cuenta hasta la bruja de Klavdia, que tenía un cuarto en nuestro piso comunal. Klavdia era comadrona en la clínica de maternidad, o eso era lo que decía, aunque yo no la creyera. Como mucho, era señora de la limpieza. En nuestro piso, en una casa antigua, bonita y en el centro, había dos zonas: dos habitaciones para nuestra familia, una para Klavdia; el cuarto de baño y la cocina eran de uso común.
Cuando Sulfia se sentó en el taburete de la cocina, donde la interrogué, y me dijo que su repentino embarazo sólo podía deberse a que una noche había soñado con un hombre. La creí enseguida. Un hombre de carne y hueso nunca se acercaría a Sulfia, a no ser que fuera miope o un pervertido. Las calles estaban llenas de chicas guapas con minifaldas.
Miré a Sulfia con severidad y preocupación, pero ella sólo miraba sus pies pequeños. Sabía que a veces se daban casos así. Una mujer virgen soñaba con un hombre y, nueve meses después, traía un bebé al mundo. De hecho conocía un caso mucho peor, mi prima Rafaella: encontró a su hija en la flor de una planta de interior grande y exótica, cuyas semillas había traído del sur. Me podía acordar perfectamente de lo confundida que estaba la pobre entonces.
Miré a mi hija y pensé qué se podría hacer por su futuro y por mi reputación. Y tuve algunas ideas al respecto.
Fui a la farmacia y compré polvo de mostaza. Después fregué la bañera hasta dejarla limpia y reluciente, y la llené de agua caliente. Tuvimos la suerte de que justo en ese momento hubiera agua caliente en las cañerías, porque durante las semanas anteriores la habían estado cortando una y otra vez.
Sumergí el polvo y lo removí con el mango partido de una pala de quitar nieve. Lo había encontrado el invierno anterior en la calle y me lo había traído; y mira tú por dónde, ya le había dado uso.
Mientras removía, Sulfia, que estaba de pie junto a mí, me miraba y temblaba.
–Quítate la ropa –dije.
Salió precipitadamente de su vestido y sus bragas blancas y se me quedó mirando. Siempre había que explicarle todo.
–Métete –dije.
Levantó con cuidado una de sus morenas piernas zambas y se agarró a mí. Introdujo en el agua el dedo gordo del pie y se quejó porque estaba demasiado caliente.
–El infierno sí que está ardiendo –dije impaciente.
Me miró, intentó sumergir el pie en el agua y lo retiró enseguida, temerosa.
Perdí la paciencia. El agua tenía que estar caliente, no templada, le expliqué. Me miró como un perro abandonado y se dejó caer en la bañera, salpicando.
–¡Estás loca! –grité, y dejé caer agua muy caliente.
Mientras secaba los charcos sobre las baldosas con un trapo, Sulfia gimoteaba en la bañera: que estaba hirviendo..., que la iba a matar escaldándola...
–Eso aún no le ha pasado nunca a nadie –le dije, aunque sabía que no era verdad. Cuando cesó el lloriqueo, eché un vistazo. Sulfia estaba tumbada en la bañera con los ojos cerrados y con la boca abierta de par en par. La levanté de un tirón y la duché con agua fría. Mejor una hija embarazada que muerta, pensé, y Sulfia volvió rápidamente en sí. Su piel estaba roja y enseguida empezó a gemir de nuevo.
Pasé por delante de la cara curiosa de Klavdia, sujetando a Sulfia, en dirección a nuestra habitación, la metí en la cama y le di de beber té de arándanos rojos. Se durmió. Se pasó 22 horas durmiendo, sin parar de moverse constantemente en la cama, lamentándose. Comprobé la sábana bajera: estaba blanca.
Fui al mercado, les compré a mis paisanos una gran bolsa de hojas de laurel e hice con ellas una infusión. Se la di a Sulfia para que la bebiera. A Sulfia empezó a pelársele la piel de todo el cuerpo por el baño de mostaza, pero aparte de eso, no pasó nada. Obediente, se bebió la infusión como una buena hija. Pero después no llegó a tiempo al baño y vomitó varias veces seguidas en el lavabo, ante la mirada curiosa de Klavdia. Como todo lo que entraba en ella salía, era imposible que nada pudiera surtir efecto.
Poco a poco empecé a ponerme nerviosa. Quería evitar mandar a mi hija al médico y que hubiera rumores absurdos en la escuela, donde, desde aquel año, se estaba formando para ser enfermera. No quería que Sulfia tuviera ningún impedimento más, ya de por sí no era la más querida. Y sabía que en los hospitales a chicas bobas y jóvenes en su situación se las trataba como un cacho de carne. Algo que yo le quería evitar.
Nunca habría pensado que Dios fuera a enviarme ayuda precisamente a través de Klavdia, esa pava imbécil. Pero Klavdia mostró iniciativa propia después de haber estado contemplando mis cada vez más desesperados intentos. Me cogió del codo en la cocina común y me susurró que ya había ayudado a unas cuantas, y sabía perfectamente cómo se hacía.
Yo la escuché sin más, y luego asentí. No me quedaba otra. Un día más tarde fuimos a la habitación de Klavdia y colocamos una mesa grande en mitad del cuarto. Klavdia cogió un hule con motivos de nomeolvides y acianos, y yo llevé a Sulfia, que, presa del pánico, recorrió la habitación con sus ojos negros.
Le expliqué a Sulfia, una vez más, que los problemas hay que solucionarlos. Que no se resuelven por sí solos. Solos, lo único que hacen es aparecer. Temblaba sujeta a mi brazo. Y a continuación se subió obedientemente a la mesa.
Klavdia dijo que así no podía trabajar. Que si Sulfia seguía temblando de esa manera, no encontraría el punto correcto. Y que yo tenía que sujetarla con fuerza, porque si entre medias se movía de golpe, Klavdia podría incluso atravesar el intestino con la aguja. Entonces, me tumbé encima del vientre de mi hija.
–Tápale la boca –dijo Klavdia, y apenas pude ahogar el súbito grito penetrante de Sulfia, cuando Klavdia extrajo con un movimiento ágil la aguja ensangrentada de entre las piernas de Sulfia.
A lo mejor es más que una señora de la limpieza, pensé, impresionada por la hábil maniobra de Klavdia. Saqué entonces mi mano de entre los dientes de Sulfia, que mordía con fuerza. Su cabeza cayó a un lado. La muy floja había vuelto a perder la consciencia.
Cargué a Sulfia sobre mi espalda hasta nuestra habitación. Coloqué una sábana impermeable bajo su trasero mojado y la cubrí para que no se enfriara.
Volvió en sí. Sus ojos, oscuros y redondos como pasas, se pasearon por el cuarto. Emitió un quejido leve y lloroso.
Su cara se puso cada vez más pálida. Mi marido Kalgánov volvió a casa de trabajar.
–¿Qué le pasa a Sonja? –preguntó. No llamaba a nuestra hija por su nombre tártaro. La llamaba como la llamaban los rusos, porque son completamente incapaces de quedarse con un nombre tártaro. De pronunciarlo bien, ¡ni hablamos!
Mi marido era muy categórico. No creía en Dios, sólo creía que todos los hombres eran iguales, y que todo aquel que pensara lo contrario vivía aún en la Edad Media. A mi marido no le gustaba que nos diferenciáramos del resto.
Le dije simplemente que nuestra pequeña boba Sulfia tenía gripe. Se acercó hasta su cama y le puso la mano en la frente.
–Pero si está helada –dijo–. Fría y húmeda.
No estaba en mi mano tener a todos contentos. Sulfia gimió y se dio la vuelta.
Gemelos
Esa noche pensé, de repente, que Sulfia se me iba a morir. Hacía ya años que no temía por ella, y la sensación no me gustó nada. Levanté levemente la manta de Sulfia. Tenía buen aspecto. La limpié, cogí la ropa ensangrentada, la metí en una bolsa de plástico y lo envolví todo con papel de periódico. Salí sigilosamente del piso, escuché al pasar cómo nuestra vecina Klavdia daba vueltas en la cama, llevé el fardo por calles oscuras y vacías, y lo tiré a un contenedor un par de bloques más allá.
Por la mañana, a Sulfia le entró fiebre. Sangraba como un cerdo. Del fondo de mi nevera saqué una lata de caviar que guardaba para la fiesta de Año Nuevo, hice tres sándwiches generosos y se los di de comer a Sulfia. Como todo el mundo sabe, el caviar es bueno para la formación de sangre.
Los dientes de Sulfia castañeteaban, tenía escalofríos. Las bolitas de caviar transparentes y de color naranja se le pegaban a la barbilla. Vertí en su boca un mejunje de espino amarillo que había cogido en otoño de mi huerto del campo, cortándome las manos con las espinas y destrozándome la piel de las yemas de los dedos. Mezclando las bayas con azúcar hice unos diez litros de compota, y la metí en tarros. El espino amarillo pudo aguantar así todo el invierno. Fui deshaciéndola en agua hirviendo cucharada a cucharada y le di el brebaje a Sulfia para que tuviera vitaminas.
Se sorbía los mocos y gemía, pero mis esfuerzos se vieron recompensados.
Un par de días después, Sulfia dejó de sangrar, se levantó y fue por su propio pie al baño. A los pocos días, se reincorporó a la escuela de enfermería. Klavdia nos hizo un certificado según el cual Sulfia había tenido gripe. Me empezó a caer cada vez mejor, hasta que me di cuenta, un par de meses después, de que la tripa de Sulfia empezaba a crecer hasta el punto de llegar a ser demasiado evidente. Incluso yo misma me di cuenta demasiado tarde: ya ni contaba con ello. Y cobró tal tamaño que hasta Kalgánov se dio cuenta, algo de lo que normalmente era incapaz.
–¿Qué tiene Sonja ahí? –preguntó mientras señalaba con el dedo–. ¿Cómo ha llegado eso hasta ahí?
–Está aún en edad de crecer –dije rápidamente, posé mi mano sobre el vientre de Sulfia y me asusté. Las patadas contra mi mano anunciaban dificultades.
Dios se había reído de mí. Dios o Klavdia.
–Gemelos –dijo y se encogió de hombros. Añadió que sólo le habíamos dado dinero para un bebé, y lo había solucionado eficazmente. Como nadie le había dicho nada de un gemelo, no había podido tener en cuenta al segundo feto. Sólo había acertado con el que estaba más cerca de la salida.
En realidad, Klavdia dijo que la supervivencia del segundo gemelo era la mejor prueba de su destreza, otros ni siquiera son capaces de garantizar la supervivencia de la madre.
Me encerré en el baño y dejé que me salieran las lágrimas, en silencio, para que no se me pudiera oír, para que los ojos no se me pusieran rojos. Sulfia estaba sentada en un taburete en la cocina, acariciaba su vientre, sonreía con ojos de vaca y mascaba pan con mantequilla y queso, fiambre, pepinillos que yo había puesto en vinagre en verano, tomate, manzanas, un trozo de tarta de manzana, un bol de requesón y un gran plato de puré de sémola con pasas.
Como sabía que mi marido no se iba a tragar la historia de la concepción soñada, le dije sin más que Sulfia había sido violada por el vecino que vivía dos pisos más arriba. Ese vecino estaba emparentado con el superior más importante de mi marido. Así que Kalgánov no dijo nada más, ni a mí ni a Sulfia ni tampoco al vecino, y empezamos a esperar al bebé, sin que yo abandonara la secreta esperanza de que en cualquier momento ocurriera de repente una calamidad caritativa, una enfermedad o una chapuza médica.
Este bebé
Este bebé, una niña de 3,2 kg de peso y 51 centímetros de altura, nació una fría noche de diciembre del año 1978 en la clínica de maternidad número 134. Siempre tuve la impresión de que iba a ser una niña que, por naturaleza y sin conmiseración alguna, iba a sobrevivir a todo. Era un bebé extraordinario que desde el primer momento gritó con todas sus fuerzas.
Mi marido y yo la fuimos a recoger en taxi cuando tenía diez días. Y a nuestra hija también, lógicamente.
El pequeño bebé estaba envuelto en una mantilla atada con cintas rosas, como era costumbre entonces. Mi marido nos sacó una foto: a mí con el bebé en mis brazos, junto a Sulfia sujetando un ramo de flores de plástico que nos dejaron en la clínica para sacarnos la instantánea: de dónde si no íbamos a sacar las flores en pleno invierno. Apenas se podía ver la cara del bebé: pequeña y roja, asomaba entre los pliegues de la manta. Ya casi me había olvidado completamente de lo pequeño y horrible que es un bebé recién nacido. Éste empezó a gritar ya en el taxi y no paró hasta un año después, exactamente.
Lo sujetaba en mis brazos y contemplaba su cara. Me di cuenta, asombrada, de que esta niña sin padre no se parecía a ningún otro adulto tanto como a mí. Al contrario de lo que me había parecido en un principio, no era tan horrible. La contemplé con atención y pude ver que era una niña pequeña y bonita, sobre todo cuando estaba callada.
Una vez en casa, la desenvolvimos y la pusimos en la cama. La niña tenía músculos pequeños y fuertes, y una piel roja y tersa. Pataleaba y movía sus minúsculos brazos sin parar de gritar y la cama temblaba debajo de ella.
La cara curiosa de Klavdia apareció en el marco de la puerta entreabierta.
–¡Qué ricura! ¿Ya de vuelta en casa? ¡Enhorabuena! ¡Le deseo todo lo mejor a la madre y al bebé! ¿Le habéis dado ya de comer? Esto no hay quien lo aguante.
Sulfia se sentó en el sillón y sonreía como si estuviera delirando. Mi marido se inclinó sobre mi primera nieta frunciendo el ceño. Tuve la sensación de que había algo que no le acababa de gustar. Quizá buscara los rasgos de su jefe en su pequeña cara.
–Por cierto, ¿cómo se llama el niño? –preguntó Klavdia desde la puerta.
–¡Será la NIÑA! –grité tan fuerte que el bebé se calló por un momento y me miró asombrado–. ¡Es una NIÑA! ¡Tenemos una niña!
–Da lo mismo, ¿cómo se llama? –preguntó Klavdia.
–Aminat –dije–. Se llama Aminat.
–¿Cómo? –preguntó Klavdia, que tercamente llamaba Sonja a Sulfia, a quien conocía desde niña, y a mí Rosa, que al fin y al cabo viene de Rosalinda. Nuestros nombres eran demasiado bonitos como para que los demás se aclararan.
–O sea Anna, Anya –me corrigió Kalgánov, que siempre quería ser como los otros.
–Aminat –repetí. No me parecía que fuera tan difícil de recordar. Mi nieta se llamaría Aminat como mi abuela, que creció en las montañas. Yo la llamaría por su nombre, aunque fuera la única, sin importarme nada que en la guardería, el jardín de infancia, el colegio, la universidad y la escuela técnica, y por toda la eternidad fuera simplemente una tal Anya. Para mí sería Aminat y ya entonces empecé a rezar para que la niña pudiera llevar una vida en la que no tuviera que ver cómo destrozaban su nombre.
–Se llama Aminat Kalgánova –dije, y la cara de condena de Klavdia desapareció detrás de la puerta. Mi marido se agarró la cabeza con las manos y dijo:
–Esto no hay quien lo aguante más, ¿va a seguir siendo así todo el rato?
En ese momento mi hija Sulfia despertó de su rigidez y dijo:
–Tengo tanta hambre, mamá...
Aquella pequeña a la que había bautizado como mi abuela Aminat, nacida en el Cáucaso, puso mi vida patas arriba. Todo dejó de ser como hasta entonces. Sulfia aprovechó el nacimiento de su hija para dormir sin parar y no dejar de comer. Aunque le gustaba cogerla en brazos, malcriándola, no servía para mucho más. Cuando la niña tenía hambre, no se podía contar con ella. Por la noche Sulfia tenía un sueño tan profundo que no escuchaba los agudos y penetrantes gritos de soledad ni los fuertes chillidos de hambre, llenos de ira.
Yo dormía al otro lado de la pared y oía cómo lloraba la pequeña. Sabía perfectamente qué era lo que necesitaba, después de tres días lo comprendía con sólo oírlo. En un momento dado no aguanté más y llevé la cuna al cuarto que compartía con Kalgánov.
Me gustaba cómo Aminat cerraba sus pequeñas manos cuando tenía sueño, frotándose los ojos con ellas.
Por la mañana mandaba a Kalgánov a la lechería a por comida para bebés, porque alguien se tenía que ocupar de que la niña comiera en condiciones. Se terminaba los biberones en un abrir y cerrar de ojos, mucho más rápido que otros niños. Mi marido intentaba rebelarse, las colas de padres jóvenes sin afeitar le ponían nervioso, pero yo no transigía y le mandaba ir todas las mañanas: se trataba ni más ni menos que de alguien de su propia sangre. Kalgánov decía que a su nieta no la iba a tratar ni mejor ni peor que a otros niños, al fin y al cabo todos los seres humanos son iguales, y yo le llamaba fascista.
Pasados un par de meses, Sulfia volvió a su escuela de enfermería y yo inscribí a Aminat en la guardería. Teníamos que salir adelante como fuera. Aminat lloraba amargamente. Yo soltaba de mi vestido, uno por uno, todos sus dedos y me marchaba.
Mi nieta Aminat tenía suerte. No había heredado ni la flema ni la fealdad de su madre. Tenía mis ojos, profundamente negros y almendrados, rizos negros un poco ondulados, una nariz tierna y una cara con una expresión muy inteligente. A cualquier persona se le ve desde el nacimiento si es lista o no. En el caso de Sulfia también lo vi desde el primer momento y no me equivoqué. Probablemente se debía a que Sulfia había sido engendrada por mi marido en la cama y Aminat por un extraño en sueños.
A pesar de ello, Aminat era una niña problemática. No quería quedarse en la guardería. Empezaba a gritar en cuanto la dejaba y le pegaba en los dedos con los que se agarraba a mí. No podía llegar constantemente tarde al trabajo.
Cuando la recogía por la tarde, podía oír desde la calle sus gritos iracundos. Me daba vergüenza. No me gustaba que mi nieta entorpeciera de esa manera el desarrollo normal de la actividad en la guardería. Incluso llegué a sentirme obligada a explicar a las educadoras que los niños tártaros son normalmente muy educados. En muchos casos, más que los rusos, pero, lógicamente, esto último no lo dije, no quería parecer soberbia.
Aminat se resistía a ser educada. Algunas veces incluso me sorprendía a mí misma llamándola Anya delante de las educadoras, porque me sentía avergonzada por su actitud. Era tan complicada que no quería ponérselo todavía más difícil al personal con un nombre árabe. Hasta ese punto llegaba mi consideración.
Mi hija Sulfia olvidó entre tanto que había tenido una hija. Concluyó su formación en la escuela de enfermería y empezó a trabajar en una clínica quirúrgica. Eso sí: no había sido capaz de aprobar los exámenes, con lo que no podía trabajar como enfermera, sino sólo como auxiliar de enfermería. Hacía el trabajo sucio y nada que fuera imprescindible. Me pareció que eso sería lo mejor para todos.
Estaba contenta con que mi hija se hubiera convertido en un miembro útil para la sociedad, a pesar de su notable incapacidad. Y que, incluso, hubiera tenido una hija, sorprendentemente tan maravillosa. Sulfia había pasado lo peor y me dejaba tiempo para educar a mi nieta, una tarea importante para una mujer como yo y, como ya he dicho, nada fácil tratándose de una niña como Aminat.
Muy poco a poco empecé a dejar de cuidar de Sulfia. Cuando ella volvía a casa, no me daba ni cuenta, y tampoco me enteraba de lo que hacía. Por eso me pilló de improviso cuando un buen día entré en mi habitación y encontré una nota: «Querida mamá, querido papá, me mudo y me llevo a Anna. Sólo os pido que me dejéis en paz. Besos, vuestra Sonya». Y junto al papel, la llave de su cuarto.
Mi corazón batía con fuerza contra mis costillas cuando abrí el armario que compartíamos y lo encontré medio vacío. La ropa y las faldas de Sulfia, cuidadosamente ordenadas, habían desaparecido, su ropa interior y sus medias también, y lo que era aún peor: habían desaparecido los peleles, calcetines, jerséis, juguetes de goma, biberones, pañales de tela y la taza preferida de Aminat con el conejo amarillo.
Mala madre
No me permití el lujo de tener tiempo para un colapso. Actué enseguida, como suele ser costumbre en mí. Abrí la lata del dinero para los gastos domésticos y cogí un par de billetes. Me eché bruscamente el abrigo encima y salí corriendo a la calle, donde me coloqué junto al bordillo y saqué mi pulgar. Nada de agitar los brazos presa del pánico, como hacen otras, sino clara y dignamente. Siempre funcionaba.
Enseguida paró un coche pequeño y sucio. Siempre he parecido mucho más joven de lo que soy, muchos estaban encantados de ayudar a una mujer como yo.
El Zhiguli1, cuyo color ya no se podía ni adivinar bajo la suciedad, tardó ocho minutos en llegar a la guardería de Aminat. El conductor no quiso cobrarme nada y yo tampoco insistí. Estaba muy orgulloso de haber llevado en su coche a una mujer como yo. Pero a pesar de todo llegué demasiado tarde. Sulfia había recogido ya a Aminat de la guardería. Lo había planeado todo.
En el vestíbulo, el armario de Aminat estaba vacío. Sus zapatillas de andar por casa y su bata habían desaparecido. El gusano de plastilina que había hecho en la clase de manualidades tampoco estaba allí. Al parecer, Aminat no iba a volver a esa guardería, según me dijo una de las educadoras, que tenía cierta autoridad. La madre de Aminat se había mudado a la otra punta de la ciudad e inscrito a la niña en otra guardería, mucho más cerca de su nuevo domicilio.
–¿Adónde? –grité.
La oveja con gafas dijo de forma maliciosa que no podía añadir nada más.
Tengo que decir que no estaba sólo horrorizada. También estaba sorprendida. Hasta ese momento siempre había pensado que Sulfia tenía el impulso de una babosa. Pero que hubiera sido capaz de mudarse con una acción relámpago, llevarse a Aminat e inscribirla en una nueva guardería, encontrar antes un piso para dos personas, y todo sin decir palabra ni a mí ni a su padre, era algo que no casaba con mi imagen de Sulfia.
–Di algo –le exigí a mi marido, que mascaba por la noche coles rellenas en la cocina–. Y él dijo:
–Tenemos que tener cuidado de que no nos quiten el otro cuarto, ahora que somos dos personas menos viviendo aquí.
Él tampoco tenía ni idea de adónde podía haberse marchado nuestra hija. La primera semana estuve esperando todo el rato una llamada suya o por lo menos de la Milítsiya2. El teléfono estaba en el pasillo para que lo pudiéramos utilizar todos los que vivíamos en el piso. Si sonaba, yo siempre era la primera en llegar junto al aparato, pero no llamaba ni Sulfia ni nadie más.
La segunda semana empecé a encontrarme mal. Soñaba que Aminat, hambrienta y congelada, estaba sentada en su cuna y lloraba. Que Sulfia no la quería escuchar porque andaba liada con no sé qué tonterías, mientras Aminat sufría.
–Tienes que llamar a Sulfia al trabajo –le exigí a mi marido por la noche cuando estaba royendo un muslito de pollo–. Tienes que averiguar adónde se han mudado.
Mi marido dijo que nuestra hija ya era mayorcita.
–¡Pero Aminat no! –grité, y él levantó los ojos de su plato.
Y una semana más tarde me puse mi vestido rojo oscuro, me dejé el pelo suelto, me pinté los ojos y los labios delante del espejo y fui en trolebús a la clínica quirúrgica en la que trabajaba Sulfia. Rezaba por que siguiera trabajando allí. Me puse a esperar delante de la puerta de entrada junto a otras personas pobres y enfermas, que respiraban aire fresco, vestidas con ropa gris de hospital.
Dios me premió e hizo que Sulfia saliera sólo dos horas después. Tenía su viejo abrigo azul, que ya llevaba cuando estaba en la escuela, y una bolsa de red en la mano, en la que pude distinguir cinco patatas arrugadas. Siempre había sido un horror mandar a Sulfia a la compra, y sobre todo al mercado. Le endilgaban las cosas en peor estado y ella no se daba ni cuenta.
Cuando Sulfia me vio, sus ojos se abrieron como platos y se pusieron azulados. De esa manera tomaron el color de las ciruelas pochas. Retrocedió, pero yo me fui directamente hacia ella y la cogí por la manga de su andrajoso abrigo.
–¿Adónde piensas que vas, cacho inútil? –le pregunté de la manera más amable que pude en esa situación–. ¿Adónde te has llevado a Aminat, mala madre?
Sulfia sólo podía agitarse, sujeta como la tenía.
–Anya es mi hija –pió.
–¿Desde cuándo? –elevé el tono de mi voz.
Los pobres enfermos seguían nuestra conversación con gran interés. Sulfia se lo ponía muy difícil porque vocalizaba tan poco que casi no se le entendía. Y eso que siempre le había estado repitiendo: «¡Tienes que hablar alto y claro!». Mascullaba que la había distanciado de la niña. Que siempre la había torturado. Que estaba muy contenta de haberse librado por fin de mi «tirania» (tiranía, corregí). Que prefería vivir debajo de un puente antes que compartir techo conmigo.
–¿DÓNDE ESTÁ AMINAT? –elevé un poco más el tono de mi voz.
Sulfia hablaba como si no estuviera en su sano juicio: que ella era la madre de su hija, que de todas formas a mí no me conocía de nada, que me veía por primera vez en su vida, que no tenía ni idea de quién era, que mejor desapareciera de su vista lo antes posible, que no permitiría que me acercara ni a ella ni a la niña, que ya bastaba, que había destrozado su vida.
–¡Has encontrado a un hombre! –entonces lo entendí, y me sorprendí bastante. Los enfermos estiraron sus cuellos y uno de ellos silbó de forma aprobatoria.
–¡Por fin! –grité–. Bueno, ¿pero dónde está Aminat?
En ese momento Sulfia se soltó, abrió su boca torcida hasta formar un óvalo deforme y chilló:
–¡Socorro! ¡Me quiere matar!
Sorprendida, solté su manga.
Sulfia interrumpió su ronco chillido y salió corriendo. Me quedé mirando cómo se alejaba. En aquel momento podría haber subido, haber buscado su unidad y haberles preguntado a sus compañeros por la nueva dirección de Sulfia. Pero quién sabe qué les habría contado Sulfia de mí, con lo mala que es. Me recogí el pelo con cuatro horquillas y me puse lentamente en movimiento.
La tonta de mi hija corría delante de mí y yo tras ella. Su abrigo azul me indicaba la dirección. Cuando se subió al tranvía, me subí al segundo vagón. Seguía sin notar nada. Vi a través de las ventanas del vagón cómo estaba sentada con su espalda encorvada y su mirada apática.
Unas cuantas paradas más tarde, se levantó y bajó. Yo salté tras ella.
Di un par de pasos. Entonces ella giró y entró en un bloque por una puerta chirriante. Lo reconocí enseguida. Era la residencia para el personal sanitario del campo que había venido a la ciudad para encontrar trabajo, pero sobre todo un marido. O sea, que era aquél el lugar adonde se había mudado Sulfia, y era algo que no me sorprendía en absoluto. Una persona más lista que ella habría sido incapaz de encontrar un piso en nuestra ciudad en tan poco tiempo, y Sulfia no era lista, ni siquiera avispada, era un peligro para sí misma y para los demás. Pero era medio-enfermera y, evidentemente, alguien se habría tenido que apiadar de ella, dándole una cama. O sea, que en algún lugar de este sitio infecto estaba mi querida nieta.
Le pregunté a la mujer que vigilaba la entrada por el número de la habitación de Sulfia Kalgánova. Le dije que Sulfia había secuestrado a una niña. La mujer me llevó solícita a la meta, subiendo muchas escaleras y cruzando largos pasillos oscuros. Por el camino me contó historias de su vida desgraciada, que yo comentaba sin mucho entusiasmo, sólo para que no se fuera.
El cuarto era pequeño y sucio. Aminat estaba sentada en la cuna y se me quedó mirando. La carita y todo su cuerpo estaban llenos de manchas verdosas. Tenía varicela, lo noté al momento, me sabía las enfermedades infantiles igual de bien que la mayoría de las cosas de este mundo. Sulfia estaba sentada en la cama y se cubría la cara con las manos. Los hombros le tiritaban, y todo eso porque no le había hecho caso a su madre.
Cuando Aminat me vio, agarró con las dos manos los barrotes de la cuna y empezó a sacudirlos. Sulfia se puso de pie de un salto, indignada, pero yo la aparté de un empujón. Se golpeó contra mi codo y se cayó a un lado, de lo torpe que era.
Saqué a mi niñita de la cuna, cogí una manta mugrienta y la envolví en ella. Aminat se agarraba a mi cuello.
Salí con mi preciado fardo de ese edificio infernal, paré un taxi y fui a casa. Una abuela que acababa de salvar a su nieta. No es que tuviera algo contra mi hija Sulfia. Me gustaba vivir con toda la familia en nuestros dos cuartos. Padres maduros, una hija joven y sin experiencia, una nieta pequeña, todo encajaba perfectamente. Era generosa por principios, valoraba mucho la comunicación entre generaciones. No me importaba nada apoyar a Sulfia en la educación de mi nieta, haciéndole notar sus muchos errores. Mi intención no era otra que ayudarla para que mejorara.
Pero lo que había ocurrido era algo que no podía aceptar. Sulfia había puesto a la niña en peligro. La había dejado en casa sola y enferma, y se había ido al trabajo, porque estaba claro que no había conseguido encontrar sitio en otra guardería para ella. Le había pegado a Aminat la varicela que probablemente se había traído del hospital, porque, a pesar de su formación sanitaria, no entendía nada de higiene.
Mi misión: salvar a Aminat. Si no era yo, nadie más lo iba a hacer. Para el resto del mundo Aminat era una mocosa despeinada y desatendida. No habría pasado mucho tiempo antes de que le hubieran salido úlceras y hubiera cogido pulgas.
Para mí no había duda: Aminat se quedaba conmigo.
Después de haber salvado a Aminat, Sulfia no se atrevió en un primer momento a aparecer por casa. Se limitaba a llamar constantemente por teléfono y a gemir por el auricular. En algún momento dejó de hablar, pero siguió llamando. El teléfono sonaba, pero, en cuanto descolgaba, sólo escuchaba un chasquido. Eso interrumpía la siesta de Aminat, así que acabé por desenchufar el teléfono.
Mandé a Kalgánov a que volviera a inscribir a Aminat en la guardería de antes, pero la cosa no fue tan fácil. De repente, era algo que sólo se podía hacer con el consentimiento de la madre, porque era ella quien tenía la custodia. Empecé a darle vueltas, para ver cómo podía privar a Sulfia de ese derecho. Era algo que seguramente habría sido mucho mejor para todos, para ella y para Aminat y sobre todo para mí. Pero Kalgánov dijo que un proceso así le iba a perjudicar en su puesto de trabajo, porque entonces todos sabrían qué hija tan mala habíamos criado. Le di a Kalgánov un gran ramo de gladiolos de mi jardín, y le dije que agasajara con ellos a la directora de la guardería, haciéndole un cumplido. Así se solucionó el problema de la inscripción.
Estetoscopio, querida
Tan pronto como salvé a Aminat de la residencia, me puse a luchar contra su varicela. Tenía granos enormes en la cara y por todo el cuerpo que se había arrancado al rascarse y que después se habían infectado. La niña era toda ella un grano purulento. ¡Con lo guapa que era antes!
Traté sus heridas con una decocción de corteza de roble y me hice a la idea de que iba a poner perdida toda la ropa de cama de Aminat y la mía propia. La corteza de roble dejó manchas marrones que no salieron ya, por mucho que las lavara.
Las heridas de Aminat se curaron rápidamente gracias a mi tratamiento, las costras se cayeron y sacaron a la luz el verdadero alcance de la destrucción. Entonces se pudo ver lo profundos que eran los agujeros que habían dejado los granos en su piel. Algo que lamenté enormemente. Y pasó mucho tiempo hasta que volví a estar segura de que no había otra niña más guapa en toda la tierra.
Les dije a las educadoras de la guardería que la madre de Aminat no estaba bien de la cabeza, por lo que ya no se podía ocupar ella sola de Aminat. Para mí era esencial que Sulfia no la volviera a secuestrar de forma tan pérfida. Las educadoras quisieron ver un certificado médico. Fui a ver a nuestra vecina Klavdia y me preparó un escrito que atestiguaba que Sulfia ya no se podía adaptar al día a día debido a la mordedura de una garrapata, y que todo aquel que la viera estaba obligado a ayudarla. Este certificado valía su peso en oro: desde ese momento, nadie se quiso acercar a Sulfia.
De vez en cuando aparecía junto a la verja que rodeaba el terreno de la guardería. Miraba cómo los niños se columpiaban o cómo jugaban en el cajón de arena. Nunca decía nada y, aunque siempre se quedaba al otro lado de la verja, tan pronto como la veían, una educadora cogía a Aminat y la metía dentro corriendo: de eso ya me había encargado yo, con argumentos y gladiolos.
Cuando Sulfia volvió a llamarnos, le dije, por si las moscas, que si se volvía a acercar a Aminat podía hacer las maletas para marcharse al loquero. Saliendo de mi boca era algo que resultaba realmente convincente.
De pronto, Aminat empezó a hablar. Algo tarde. Ya había empezado a pensar, preocupada, si no sería algo retrasada. Le decía las palabras, pero le daba igual, hasta que un día abrió su pequeña boca y dijo una frase completa.
–¿Cuándo viene yayo bobo de trabajo?
Desde ese momento no dejó de hablar. Día y noche. Decía cosas extrañas.
Yo era un buen ejemplo para ella. Cuidaba mi pronunciación y que no se me escapara ninguna palabra tártara. Aminat tenía que hablar perfectamente. Ya que no tenía pinta de tártara, tampoco tenía que tener acento. A mí ya no me quedaba familia allí, pero en casa de la familia de Kalgánov que vivía en el campo ya había visto en qué podía llegar a acabar la cosa. Primero se empezaba a hablar tártaro, luego se olvidaba el ruso y, de repente, se era un completo analfabeto. A Aminat no le podía ocurrir eso. Tenía que ser la más lista, la más guapa y la más inteligente. Una hija soviética sin nacionalidad, decía Kalgánov, orgulloso. En el fondo ambos queríamos lo mismo para nuestra nieta, compartiendo de forma poco usual la misma opinión. Aunque tuviéramos motivos distintos.
Al salir de la guardería, hablaba con ella sobre cómo le había ido el día, corrigiendo su gramática y ampliando su vocabulario.
–Electricidad, querida –le decía cuando intentaba meter unas tijeras en el enchufe–. Comunismo, querida –le decía cuando conseguía comprarle plátanos, que dejaba madurar en el alféizar de la ventana y de los que le daba sólo uno al día, para que duraran–. Gravedad, querida –le decía cuando se volvía a caer de nuevo, lo que ocurría a menudo, porque en sus primeros años era increíblemente torpe. Durante mucho tiempo, Aminat no podía distinguir la izquierda de la derecha, ni sostenerse sobre un solo pie. Dar vueltas con gracia, como hacían otras niñas, era algo de lo que no era capaz.
La llevé a clase de ballet en el Palacio de la Juventud y la Cultura. Allí no la querían aceptar, hasta que les hice saber dónde trabajaba mi marido. Aminat fue aceptada.
El ballet nos aportó mucho. Aminat empezó poco a poco a ser capaz de andar de forma que las puntas de sus pies no se miraran entre sí. Cada vez se caía menos. Cuando estaba sentada, ya no encogía automáticamente los hombros para arriba. Apenas le tenía que incrustar el dedo entre los omóplatos para que se irguiera.
Pasó un año y otro también.
Aminat cumplió cinco y celebramos su cumpleaños.
No escatimé ni en tiempo ni en esfuerzo, y mi tarta «Napoleón» no habría desentonado en una recepción de Estado. Tenía buena mano para el hojaldre, como para todo en general. Después de cuatro horas tenía diez bases crujientes, que sumergí en crema de mantequilla, apilándolas a continuación hasta crear una obra de arte, tan esponjosa y dulce como me imaginaba que sería la vida futura de Aminat.
Mi marido consiguió globos y los hinchó a carrillos llenos hasta que los ojos se le pusieron rojos por la presión.
No invitamos a ningún niño. Acabábamos de comprar muebles tapizados yugoslavos. Invitamos a dos colegas de mi marido, y también a Klavdia y a mi prima Rafaella. Desenchufé el teléfono para que no nos estorbaran las continuas llamadas. Le puse a Aminat su vestido rosa, que yo misma le había hecho, y le peiné sus rizos negros.
Jugaba con los globos, tarareaba y reía como si fuera la niña más feliz sobre la tierra. Le regalaron cuadernos para colorear, lápices y rotuladores de colores, leotardos, mandarinas y un maletín de médico de juguete. Enseguida lo abrió y empezó a ordenar los instrumentos. Yo la miraba y el corazón me dio un pálpito. Lo veía clarísimo: mi nieta un día sería un médico de renombre.
Mi propia ocurrencia me llenaba de alegría. Un médico era lo que le faltaba a nuestra familia. Es verdad que Kalgánov había llegado a ser algo desde que le habían nombrado secretario general del sindicato. E incluso Sulfia, cuando vivía en casa, había sido capaz de poner una inyección siempre que había hecho falta. Pero un médico de verdad en casa es una cosa importante, sobre todo cuando uno se hacía mayor. Era una ocupación respetable, que además me aseguraba el reconocimiento de todos los vecinos y colegas, porque salvo yo, todo el mundo se ponía constantemente enfermo y necesitaba inyecciones, recetas o medicamentos.
–Estetoscopio, querida –amplié enseguida el vocabulario de Aminat–. Gotero, ricura. Tu-ber-cu-lo-sis.
No debería haber dicho la palabra tuberculosis.
En la guardería de Aminat se hizo el test de Mantoux. A los niños se les puso una inyección en el antebrazo, y se marcó con tinta verde el punto de punción. Si el niño había tenido ya contacto con la tuberculosis, el pinchazo se infectaba y se inflamaba. Si eso no ocurría, todo estaba en orden.
En el caso de Aminat, la inflamación no respetó los límites de la marca. Se le hinchó todo el antebrazo como si fuera un cojín rojo, en cuyo centro se encontraban distorsionadas las líneas verdes. Cuando vi eso, cogí a Aminat, le limpié la nariz, planché rápidamente sus pantalones de cuadros para que tuviera un aspecto formal, y corrí con ella hasta la policlínica.
La terapeuta adscrita a nuestro distrito examinó el brazo de Aminat, que le coloqué debajo de su nariz, y sacudió la cabeza. Decía que nunca en su vida había visto algo así. Pero que podía servir de gran ayuda repetir la operación en el otro brazo. A Aminat le pusieron una segunda inyección.
A la mañana siguiente, la inflamación le llegaba hasta el hombro. La pediatra movió la cabeza de forma desaprobatoria y sacó un montón de formularios. Aminat tenía que hacerse todo tipo de pruebas de orina, heces y sangre. También había que hacerle una radiografía.
Ya tenía tarea para las siguientes semanas. Fui guardando las excreciones de Aminat a las horas señaladas, llevé los botecitos al laboratorio, le lavé el cuello y la llevé a que la examinaran. Los médicos hicieron su honroso trabajo y yo el mío. Me convertí en una experta en la recogida de pruebas de orina. Suena más sencillo de lo que realmente es.
En el fondo me alegraba tener que hacer todas esas tareas tan exigentes durante todos esos días, porque así tenía menos tiempo para preocuparme. Aminat tenía un aspecto muy robusto con sus mejillas sonrosadas, pero incluso los niños robustos podían caer muertos. O cogían la tuberculosis, como era el caso. Por eso no podía dormir por las noches. Intentaba apartar de mi cabeza la imagen de un ataúd para niños y rezaba para mí. Le recordaba a Dios lo buena que había sido siempre con Sulfia. En ese momento incluso estaba dispuesta a reconciliarme con ella, a darle la última oportunidad para olvidar todo el rencor, pero sólo con la condición de que Aminat sanara. Estaba tumbada con la cabeza en la almohada, susurrándolo.
Kalgánov me daba la espalda esas noches, y se tapaba los oídos con las manos. No le gustaba que hablara con Dios. No creía en Dios, y no quería que le pusiera en ridículo creyendo en Dios. Pero sobre todo no quería que otros llegaran a saber que yo creía en Dios y que incluso hablaba con él. «Pero si en nuestra cama no hay nadie aparte de nosotros», replicaba yo. Para ser exactos: aparte de nosotros dos y Dios.
En esos días, Kalgánov se volvió muy delicado con todo. Le estremecían expresiones del tipo «gracias a Dios». Fue mucho peor cuando Aminat empezó a decir «tırkrık» en vez de calle o cuando le llamaba «Babay». Kalgánov me echaba en cara que yo introdujera esas palabras en casa para robarle la oportunidad a Aminat de crecer como un niño soviético normal. Yo era inocente, porque de mí seguro que no salían esas palabras en presencia de Aminat. Quizá flotaran en algún punto de su sangre tártara. Pero yo me armé de paciencia. Si se podía evitar, me guardaba para mí mi propia visión de las cosas. Kalgánov no era más que un hombre y tenía los nervios irritables.
La pediatra de Aminat cubrió su escritorio con los resultados de los análisis. Estaban perfectamente contabilizados y anotados tanto los leucocitos, trombocitos, eritrocitos, anticuerpos de Aminat, como cualquier proteína, pigmento, bacteria que fuera sospechosa, incluso por duplicado, porque los primeros análisis habían sido contaminados o derramados. El electrocardiograma de Aminat estaba junto a sus radiografías y la paciente reaccionó con entusiasmo:
–¡Mira, un esqueleto!
No le di ni un solo cachete a Aminat, aunque me había arrugado la falda. Miraba temerosa a la médico. Esa mujer con sobrepeso, con un nido deshecho en el lugar donde normalmente otros tienen un peinado, tenía que dar en aquel momento su veredicto sobre si mi niña iba a seguir viviendo y, en ese caso, en qué circunstancias.
La miré. Negaba con la cabeza. Noté cómo empezaban a temblar mis manos.
Aminat se bajó de un salto de mi regazo, y se quedó de pie junto a mí. Empezó a dar tirones de mi pendiente de oro, y yo seguía sin tener fuerzas para tomar una medida pedagógica porque de pronto la pediatra empezó a hablar.
Estuve escuchando un tiempo. Habló durante largo rato, yo miraba su cara que me recordaba una crepe mal cocida. Lo que me quedó claro fue que Aminat no se iba a morir aún. Por lo menos no en ese momento. Que incluso podía estar hasta sana. Aunque quizá no. Los resultados se podían interpretar de diferentes maneras. A lo mejor, cuando se le hincharon los brazos, simplemente tuvo una reacción alérgica. O quizá había tenido contacto con bacilos de Koch. En cualquier caso, un sanatorio para niños con problemas respiratorios era lo más adecuado en ese momento.
Elevé la mirada hasta las grietas del techo blanco de la policlínica y le di gracias a Dios.
Sanatorio para niños con problemas respiratorios
No le dije a Aminat que iba a ser internada tres meses en un sanatorio para niños con problemas respiratorios. Me parecía que hablar demasiado iba a complicar las cosas más que a arreglarlas. El día previsto metí las mudas y la ropa de Aminat en una mochila y la abrigué. El sanatorio estaba en el pinar, en una antigua villa que había pertenecido al enemigo de clase. Teníamos que ir dos horas en tren en dirección norte y bajarnos en una pequeña estación abandonada.
Hacía mucho frío. Aminat se agarraba a mi mano. Caminamos una media hora por el bosque hasta que llegamos al portón del sanatorio. Yo era capaz de encontrar siempre el camino más corto, incluso cuando no conocía el lugar. No me perdía nunca, por naturaleza, ni en la ciudad ni en el bosque. Sabía siempre también cuándo pasaba cada autobús y en qué dirección iba, y en la parada notaba que se acercaba uno incluso antes de que se pudiera ver.
–¿Por qué hay este silencio horrible? –preguntó Aminat.
–Porque sí –le expliqué.
Sabía que el nuevo entorno se le iba a hacer muy extraño a Aminat. Desde que nació, había sido una niña de ciudad. Nunca había ido con ella al bosque; como mucho, al parque. Nunca había visto esa cantidad de árboles tan cerca unos de otros. Durante toda su vida, su campo visual lo adornaron las chimeneas de las fábricas. Cuando por la noche Aminat estaba en la cama, la arrullaba el tráfico de la calle.
Aminat miró a su alrededor. Sus ojos se hicieron pequeños, una señal inequívoca de que no estaba del todo de acuerdo. Y eso que aún no tenía ni idea de que se iba a quedar allí tres meses, completamente sola, entre gente extraña, sin su abuela.
Abrí el portón, subí la escalera de piedra y entré en un pasillo oscuro, en el que, de unos ganchos, colgaban húmedos abrigos de niño. En las paredes unas mariquitas metidas en aceite llamaban la atención. A cierta distancia golpeteaba algo.
–Volvamos a casa –dijo Aminat, decidida.