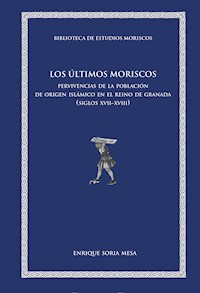
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Estudios Moriscos
- Sprache: Spanisch
El proceso de expulsión de los moriscos decretado por Felipe III (1609-1614) parecía haber acabado con la presencia secular del Islam en España; así desde luego lo ha dejado establecido toda la historiografía especializada. El presente libro demuestra que no fue así, y que a pesar de las órdenes regias miles de moriscos lograron permanecer ocultos en nuestro país, especialmente en el reino de Granada. Sorprende su enorme capacidad de recuperación económica y social. Parte del grupo se integró perfectamente, disolviéndose en la masa cristiano y un buen número de ellos, conservó actitudes religiosas y culturales que se pueden calificar de heterodoxas, y fue reprimido por la Inquisición en 1727. El colectivo mantuvo parte de su identidad hasta finales del siglo XVIII. Es esta, pues, una nueva historia de España, olvidada hasta el momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los últimos moriscos
Pervivencias de la poblaciónde origen islámico en el reino de Granada(siglos XVII-XVIII)
Colección dirigida por:MANUEL BARRIOS AGUILERA (Universidad de Granada)RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO (Universitat de València)ALBERTO MONTANER FRUTOS (Universidad de Zaragoza)
© Enrique Soria Mesa, 2014© De la presente edición: Publicacions de la Universitat de València, 2014
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Editorial Universidad de Granadahttp://[email protected]
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragozahttp://wzar.unizar.es/[email protected]
Diseño de la colección: Vicent OlmosDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraMaquetación: Inmaculada Mesa
ISBN: 978-84-370-9595-0
A la memoria de Juan Luis Castellano,maestro y amigo,de quien tanto aprendíde la historia y de la vida
Al maestro Bernard Vincent,de cuya amistad me precio
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
LOS MORISCOS QUE SE QUEDARON VISTOS POR LA HISTORIOGRAFÍA
LA NUEVA ÉLITE
ESTRATEGIAS FAMILIARES
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NIVELES DE FORTUNA
LA POSESIÓN DE OFICIOS PÚBLICOS
NOBLES Y ¿LIMPIOS? LA INVENCIÓN DEL PASADO
UNA RED PROTECTORA
EL DESASTRE. LA PERSECUCIÓN DE LOS ISLAMIZANTES
TRAS LA TEMPESTAD. EXILIO, RECONSTRUCCIÓN Y OLVIDO
A MODO DE CONCLUSIÓN
APÉNDICES
FUENTES UTILIZADAS
BIBLIOGRAFÍA
ABREVIATURAS
AA
Archivo de la Alhambra
AC
actas capitulares
ACA
Archivo de la Catedral de Almería
ACCo
Archivo de la Catedral de Córdoba
ACuG
Archivo de la Curia Eclesiástica de Granada
ADG
Archivo de la Diputación de Granada
AGS
Archivo General de Simancas
AHN
Archivo Histórico Nacional
AHPCo
Archivo Histórico Provincial de Córdoba
AHPG
Archivo Histórico Provincial de Granada
AMB
Archivo Municipal de Baza
APG
Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Granada
APM
Archivo Parroquial de Monachil
ARChG
Archivo de la Real Chancillería de Granada
AUG
Archivo de la Universidad de Granada
AUS
Archivo de la Universidad de Sevilla
CC
Cámara de Castilla
EM
expedientes matrimoniales
LCN
Libro de Cédulas de Nombramiento
SN-AHN
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Toledo)
Introducción
El libro que encabezan estas líneas está dedicado a trazar la evolución en la larga duración de un colectivo social muy particular. Una investigación que ha durado varios años y que se centra en la historia de los moriscos granadinos que lograron permanecer en sus tierras natales a pesar de la expulsión que Felipe II ordenó en 1570, la que les condujo al interior castellano, y sobre todo de la de 1609 y años posteriores, que en teoría erradicó de la Península Ibérica hasta el último descendiente de musulmanes. O eso es lo que se nos había dicho.
Jamás hubiera pensado, lo digo con absoluta sinceridad, cuando comencé a trabajar sobre los moriscos granadinos que pudiese existir siquiera el objeto de estudio que aquí analizo. Cuando inicié mis investigaciones sobre las élites de origen islámico, hace más de veinte años, el arco temporal no podía ser otro que el de 1492-1570; otra cosa era literalmente impensable. Bajo esos parámetros, empecé a trabajar acerca de las principales familias de colaboracionistas, en especial los Granada Venegas, sus ramas menores y su círculo de parentesco. De todo lo realizado en esa época, modestamente creo que el artículo que se publicó en 1992 en la revista Áreas («De la conquista a la asimilación. La integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina») ha tenido bastante importancia, abriendo nuevas líneas de trabajo.
Años después, tras un paréntesis cordobés dedicado a otros temas de historia social, oligarquías urbanas y nobleza sobre todo, he vuelto a ocuparme de la cuestión morisca; esta vez con renovados bríos. La afortunada circunstancia de dirigir un nutrido e interdisciplinar equipo de investigadores, compuesto tanto por discípulos como por colegas de esta y otras universidades me ha permitido ampliar sustancialmente el horizonte de análisis, contemplando en primer lugar un espacio geográfico muy superior, toda Andalucía, y en segundo término un arco cronológico muchísimo más extenso, abarcando hasta las postrimerías del Antiguo Régimen.
La concesión de un Proyecto de Excelencia por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, magníficamente financiado, nos ha permitido realizar investigaciones al máximo nivel en los principales archivos nacionales. Su temática, los moriscos granadinos en los reinos de Córdoba y Jaén entre 1570 y 1614, me obligó a cambiar el foco con el que observábamos el colectivo, estudiando ahora cómo se comportaron los miembros de esa minoría oprimida en tierras extrañas y durante cuarenta años, conviviendo, integrándose y siendo rechazados por los cristianos viejos que habitaban las ciudades y villas andaluzas a las que fueron enviados de forma coercitiva. Creo que los resultados científicos de esta aventura conjunta han sido más que notables.
Pero a medida que investigaba de nuevo la realidad morisca, y gracias a haber sido invitado a presentar una ponencia en un Curso de la Universidad de Valencia sobre las élites moriscas (2009) empecé a vislumbrar un nuevo fenómeno, hasta el momento prácticamente ignorado por la historiografía. La preparación del texto, revisando viejos materiales de archivo, y otros encargos editoriales de ese mismo año relacionados con la eclosión de congresos derivada del Centenario de la Expulsión de los Moriscos, me abrió de par en par las puertas de una realidad que hasta entonces yo mismo desconocía.
Habiendo tomado conciencia de la existencia de numerosos moriscos que se quedaron en España tras la expulsión decretada entre 1609 y 1614, solicité de inmediato un Proyecto de Investigación al Ministerio de Ciencia y Tecnología para profundizar en el análisis de esta temática. Su ámbito geográfico es el de toda Andalucía, pero no dudamos ninguno de sus componentes en ampliar el espacio investigador cuando resultó necesario a todo el territorio español. Dentro de estas coordenadas se inscribe mi propio trabajo sobre el reino de Granada.
Es la que sigue una investigación que sólo puedo calificar como fascinante. Un descubrimiento que considero de la mayor relevancia y que puede y debe cambiar nuestra percepción acerca del pasado histórico español, pues lo que se creía muerto en 1614 se torna vivo y resistente hasta mediados o incluso finales del siglo XVIII. La pervivencia del Islam en nuestra tierra, ahora demostrada para Granada y quizá en unos pocos años para otras regiones hispanas, nos lleva a plantear un escenario bien distinto al que se tenía asumido, una realidad mucho más compleja que la que se venía admitiendo como dogma de fe por la historiografía especializada. Hasta dónde llegaron las consecuencias de este hecho es algo que tendrá que afrontar la futura investigación.
Hablamos de algunos millares de personas que lograron permanecer en tierras granadinas a pesar de todos los intentos por expulsarlos. Gentes que lograron sortear las prohibiciones regias precisamente gracias a los resquicios del sistema; en especial debido a la permisividad de parte de las autoridades encargadas de echarlos y la protección interesada de los poderosos locales.
Miles de personas que se quedaron y que tuvieron descendencia, parte de la cual llega a nuestros días. Pero más allá de lo que podría ser un juego erudito con la genealogía, que podría ampliar exponencialmente esas cifras bajando las generaciones, lo importante es que muchos de ellos no sólo no se asimilaron con facilidad sino que mantuvieron más o menos intacto el Islam de sus ancestros, las creencias y las costumbres de sus progenitores. Y no sólo durante el siglo XVII, sino incluso en el XVIII. Entre 1728 y 1729 hubo dos grandes autos de fe en los que doscientos cincuenta hombres y mujeres fueron procesados y condenados por el Santo Oficio, pero ni siquiera allí acabó todo. Encontramos resabios islámicos y personas encausadas hasta mediados de la centuria ilustrada.
Estas prácticas heterodoxas se vieron reforzadas por una intensa endogamia, por una fortísima consanguinidad, a veces brutal, que tuvo como objetivo renovar continuamente los lazos de solidaridad interna del grupo, una de las principales causas de que se mantuviera casi intacta la particular personalidad del conjunto de familias implicadas.
En otro orden de cosas, tengo que resaltar la enorme capacidad de enriquecimiento de estos moriscos tardíos. Sería un colosal error pensar en que sobrevivieron ocultos gracias precisamente a su pobreza, a su situación residual en lo económico que los colocaba en los márgenes sociales. Nada más lejos de la realidad. En poco tiempo encontramos personas acaudaladas entre ellos, con el paso de los años incluso enormes fortunas que se cuentan por millones de reales. Una intensa actividad laboral, dedicación plena a la artesanía y al comercio, control del sector sedero todavía pujante y una actitud menos ociosa y dedicada al disfrute de lo suntuario pueden explicar este éxito, al que sin duda alguna no fue ajeno la colaboración mutua y la solidaridad grupal.
Riqueza que, como no podía ser menos en la España del Antiguo Régimen, acabó por proyectarlos, incluso a un grupo como éste, a la esfera del poder local. Se cuentan por docenas, más de un centenar de hecho, los oficios públicos ostentados por estos moriscos tardíos, y lo mismo que habrá entre ellos clérigos menores y presbíteros, párrocos y beneficiados, tendremos escribanos, procuradores, médicos, abogados de la Real Chancillería, capitanes, alcaides, jurados, regidores de pueblos, veinticuatros de Granada e incluso un oidor de la audiencia de Sevilla, que murió electo juez de la Real Chancillería de su ciudad natal.
Un panorama, pues, muy diferente al que se nos había contado, y todo ello descubierto gracias a la consulta masiva de fuentes notariales, eclesiásticas e inquisitoriales, amén de otras muchas tipologías. Un gran esfuerzo que creo habrá merecido la pena si soy capaz de transmitir la enorme trascendencia del tema. No sé si lo habré logrado. Pero al menos sí debería poder manifestar hasta qué punto he disfrutado con la investigación realizada. En momentos así es cuando uno entiende por qué se hizo historiador.
Este libro, como todos los anteriores, debe mucho a muchos, no sólo a mí. La familia, los amigos, mis becarios, por supuesto mi pareja . . . todos ellos han aportado mucho, cada uno a su manera. Pero especialmente creo que debo agradecer datos, sugerencias y conversaciones sobre la temática a Amalia García Pedraza y Agustín Rodríguez Nogueras, Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García, y en especial a Santiago Otero Mondéjar, tan buen amigo como discípulo, a quien de esta manera también le dedico este libro.
No puedo, ni quiero, olvidar aquí a los colegas, amigos todos ellos, que tuvieron a bien juzgar el primer borrador de este libro, presentado a su consideración como proyecto de investigación de lo que fue la oposición a la cátedra que actualmente disfruto. María Ángeles Pérez Samper, Ofelia Rey Castelao, Francisco Andújar Castillo y Alberto Marcos Martín, a los que debo sumar el quinto miembro del tribunal, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, uno de los mayores especialistas mundiales en el tema morisco, a cuyas gestiones debo la edición de este texto en la prestigiosa Biblioteca de Estudios Moriscos. A todos ellos, que aúnan excelencia académica con integridad científica y honestidad personal, muchas gracias. Sois el espejo el que me gusta reflejarme.
Los moriscos que se quedaron vistos por la historiografía
No puede resultar extraño definir la producción científica de las dos últimas décadas en lo que a la Época Moderna se refiere como una auténtica avalancha historiográfica. Quizá no pueda denominarse en puridad como una revolución publicística, pero lo cierto es que el número de trabajos, libros y artículos se ha multiplicado ad infinitum en este breve lapso de tiempo. La historia social y cultural, la nueva historia política, la historia de la familia y de las redes sociales, la de las élites . . . cuentan con numerosas aportaciones, que en bastante casos han transformado sustancialmente nuestro nivel de conocimientos.
En este sentido, cabe felicitarse por la proliferación de estudios sobre los moriscos, una de las principales minorías de la España moderna, que ha pasado en sólo un lustro de considerarse tácitamente como un tema casi cerrado, donde lo principal parecía haberse dicho, a ser un ámbito de plena actualidad historiográfica, presenciando este tiempo la aparición de nuevas y brillantes monografías, cuyo impacto habrá de consolidarse en los próximos años, cuando sus resultados comiencen a trascender el estrecho universo de los especialistas, difundiéndose en las aulas y apareciendo en las páginas de los manuales al uso y obras generales. O eso sería de desear.
No tiene mucho sentido traer a estas páginas, aunque sólo sea por una obvia cuestión de espacio, una lista de publicaciones clásicas. Basta remitirse a los numerosos estados de la cuestión que se han editado en los últimos tiempos.1 Creo más interesante centrarme únicamente en lo relativo a la permanencia morisca en tierras de España a partir de 1614, aunque haya que retrotraer la cuestión al final de la Guerra de Granada en 1571, de donde arranca todo este proceso. Veámoslo con algún detenimiento.
La destrucción de lo que quedaba de la Granada islámica tras la guerra de las Alpujarras y la represión posterior supuso la creación de una imagen colectiva según la cual ya no quedaban moriscos en ese reino sureño. La expulsión de decenas de miles de personas hacia el interior de Castilla no sólo aumentó la población de multitud de localidades andaluzas, murcianas y manchegas, sobre todo, sino que tuvo su paralelismo en la llegada de un fuerte contingente, aunque inferior al exiliado, de peninsulares, dispuestos a repoblar el territorio gracias a la concesión de tierras y ventajas fiscales por parte de la Corona.
Independientemente de las vicisitudes de esta repoblación tras la expulsión de los moriscos, que no vienen al caso aquí, lo cierto es que con ello se cerró un ciclo, aparentemente, finalizando ahora la presencia musulmana en tierras granadinas. De la mezcla de estos neopobladores con los repobladores antiguos, llegados en tiempos de los Reyes Católicos, así como con los inmigrantes que de manera informal acudieron al territorio desde el siglo XVI al XVIII, habría surgido la población granadina definitiva, la misma que llegó al siglo XX sin demasiados cambios. Todos cristiano viejos, claro está. O eso se pensaba.
Sólo un puñado de estudiosos destacaron la existencia de una ínfima minoría de moriscos que pudieron permanecer en el territorio a partir de 1570, acogidos al permiso regio. Son los descendientes de los colaboracionistas, familias bastante o muy integradas, según los casos, que ya nada representaban en realidad. Sólo un toque pintoresco y colorista, eco casi desvanecido de un tiempo que nunca habría de volver.
Sin necesidad de retrotraernos a algunos artículos muy antiguos, que aportaron escasos datos y que pasaron desapercibidos casi por completo,2 creo necesario mencionar los estudios pioneros de Bernard Vincent, quien ha marcado durante las últimas décadas con sus trabajos el ritmo no sólo de esta temática concreta, sino el de todos los estudios acerca del colectivo morisco. Artículos como «Los moriscos que permanecieron en el reino de Granada después de la expulsión de 1570»3 pusieron de manifiesto en su día la continuidad de parte del grupo tras la expulsión decretada por Felipe II, aunque en forma de un escaso número de familias de la élite colaboracionista.
Sobre este interesantísimo cuerpo social se han ido publicando muchos estudios, la mayoría de ellos centrados en la evolución de una familia concreta. Todos ellos, incluidos los míos propios, acababan sus páginas poco más allá de la cesura cronológica que marcaba la guerra y la expulsión. Ningún autor planteaba la permanencia morisca tras 1614, desde luego nadie en forma de un colectivo socio-culturalmente diferenciado. Sólo existiría una obvia continuidad genealógica para el caso de este ínfimo porcentaje de linajes, mas en absoluto manteniendo una idiosincrasia específica, sino fundidos de inmediato en el seno de la masa cristiano vieja.
Sin embargo, para ser justos habría que retroceder bastante en el tiempo, pues ya en fecha tan temprana como 1959 don Antonio Domínguez Ortiz advirtió en un breve artículo que las cosas no eran tal y como parecían a primera vista. El título del trabajo ya lo dice todo: «Felipe IV y los moriscos»,4 reinado el de este Habsburgo en el que ya no quedaba, o eso se pensaba, morisco alguno en España. La causa del escaso éxito del trabajo radica sobre todo, o eso creo yo, en presentar un panorama tan distinto al comúnmente aceptado que simplemente se ignoraron sus aportaciones. No de forma consciente, sino pensando que lo que don Antonio allí planteaba serían meras excepciones, una situación pintoresca pero sin mayor trascendencia.
El maestro Domínguez Ortiz desarrolló esta cuestión en el mejor libro que se ha escrito sobre la cuestión morisca, redactadas sus páginas junto a Bernard Vincent.5 Me refiero, claro está, a Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Su capítulo final, escrito por don Antonio, se dedica a la continuidad morisca tras el trauma de tiempos de Felipe III. En él se demuestra la posible permanencia de algunos núcleos poblacionales en ciertas zonas, pero se concluye con toda rotundidad:
Las referencias a moriscos en España después de la expulsión requieren, por ello, una criba, y un cierto sentido crítico para no dejarse impresionar por su número y pensar que fueron realmente muchos los que consiguieron quedarse o volver. El Islam español finaliza en 1609-1614.6
Tras muchos años de vacío en este campo, ha sido en la última década cuando se han publicado trabajos específicos sobre la temática, alguno de los cuales ha despertado cierta polémica, la cual por desgracia no ha trascendido como debiera al ámbito mediático, todo lo contrario que sucedió, por sólo mencionar el caso más parecido, con la relativa al Origen de la Inquisición, entablada entre Benzion Netanyahu y sus mucho más razonables detractores. ¿Casualidad, o se trata de nuevo de un mayor interés en los medios de comunicación por nuestro pasado judaico antes que por el islámico?
Sea como fuere, el libro de Trevor Dadson sobre los moriscos de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, ha marcado un punto de inflexión. Un grueso volumen de más de 1.300 páginas, repleto de datos, que viene a demostrar que en esa localidad castellano-manchega permanecieron multitud de moriscos, muchos de los que allí vivían antes de la expulsión, los cuales consiguieron ocultarse, pleitear exitosamente contra la Corona o simplemente regresar de forma subrepticia tras su extrañamiento.7 Las bondades del libro radican, a mi entender, no sólo en el estudio de un caso más que interesante, sino en la toma de conciencia que para muchos ha supuesto acerca de un fenómeno casi olvidado. Los puntos negativos de la obra, que los tiene y bastantes, han sido señalados por varios de los principales investigadores en la materia.8 Entre ellos, la excepcionalidad de la villa, la condición especial de mudéjares antiguos de muchos de estos moriscos y, en esto abundo yo mismo, la metodología empleada, ya que para asegurar la permanencia no basta con utilizar la identidad de los apellidos, herramienta a la que recurre con demasiada facilidad el autor.
De forma mucho más gris y callada, Gobert Westerveld viene a mostrar, tras largos años de investigación (propia y ajena) la enorme trascendencia de este fenómeno de continuidad islámica en el caso de las distintas villas y lugares del murciano Valle de Ricote. En varios libros, cuyo contenido podemos definir siendo elegantes como farragoso,9 se nos desgranan miles de datos que demuestran, esta vez sí de forma palmaria, la permanencia morisca en tierras murcianas tras los bandos de Felipe III. Una vez más, la realidad parece incontrovertible, pero queda la duda de si estamos ante un fenómeno muy localizado, imposible de extrapolar al resto de España y, menos todavía, de utilizar como modelo interpretativo.
Hora es ya de ir asumiendo que nos encontramos ante un problema histórico de primer orden, ante la permanencia de buena parte de la población de origen islámico en tierras hispanas más allá de los decretos emitidos por el poder central. Los datos de archivo que se están encontrando así lo demuestran, y aunque queda muchísimo por hacer, ya empiezan a darse las primeras publicaciones que parecen extender el proceso por toda la geografía nacional.10 Veamos algo de ello.
Nunca sabremos cuántos moriscos lograron quedarse en sus tierras natales, ni siquiera en qué zonas lo hicieron, pues hemos de tener bien claro que, salvo contadas excepciones, la persistencia de esta comunidad se debió precisamente a su capacidad de ocultación. Dicho de otro modo, para seguir siendo moriscos, debían de dejar de ser moriscos. Es por ello que lo que con toda seguridad lo que registran los papeles de los archivos será sólo la punta del iceberg.
Pero no importa. Lo que realmente nos interesa como historiadores son los mecanismos que explican la posible permanencia, frente a todo lo establecido por la ley. Por un lado, los que permanecieron ocultos, sin registrarse, huyendo de su localidad, cambiando de nombre y apellidos, marchándose a otras poblaciones circundantes de forma transitoria o permanente. La protección de los poderosos se revela aquí, y en los puntos que siguen, esencial. Clases dirigentes locales, élites urbanas y rurales, eclesiásticos, alta nobleza, funcionarios reales que bien por interés, por corrupción o incluso en algún caso de forma altruista les protegieron e impidieron el cumplimiento de los mandatos regios. No es tan raro como puede parecer en un primer momento, así precisamente es como lograron permanecer en nuestro país miles de gitanos a pesar de las reiteradas órdenes de expulsión y la aniquilación cultural que se dictaron desde el reinado de los Reyes Católicos hasta mediados del siglo XVIII.
Debieron ser muchos los moriscos que de esta forma lograron burlar el exilio, pero otro tanto quizá supusieron los que una vez expulsados consiguieron retornar a España, desembarcando desde diversas procedencias en sus costas y reintegrándose a la vida más o menos normal; suponemos que en localidades diferentes de aquellas de donde era oriundos. Añadamos a ellos, visto el fenómeno en un sentido lato, los muchos berberiscos que poblaban las costas hispanas, y que empiezan poco a poco a aparecer de entre los legajos e incluso en letra impresa.
Nos quedan los esclavos, bastantes de los cuales con el tiempo fueron liberados y acabaron mezclándose con los grupos más bajos de la sociedad urbana, y los morisquillos, niños que no fueron expulsados por su corta edad y que debieron también suponer un buen aporte poblacional. Más los casos de matrimonios mixtos, otro tema peliagudo.
Sin embargo, creo que a todo esto, como se ve en buena medida imposible de cuantificar por el envenenamiento de las fuentes documentales, se puede añadir un apartado del mayor interés, y que ahora empieza a ser estudiado por los especialistas. Nos referimos a los pleitos que muchos moriscos entablaron para demostrar su supuesta condición de cristiano viejo, y que les permitió, al menos en un amplio porcentaje, quedarse en su territorio. Litigios entablados contra las autoridades locales, en los distintos Consejos, en las audiencias . . . que dilataban la expulsión, que muchas veces la impedían y de los que en gran medida, por las razones que fuese, debieron salir victoriosos.
Al menos así se demuestra en los muchos casos que yo mismo he estudiado para el caso de la nueva élite sedera granadina y en el avance de este libro que vio la luz hace bien poco.11 Un grupo muy compacto y endogámico que llegó con sus señas de identidad casi intactas hasta comienzos del siglo XVIII, siendo objeto de persecución inquisitorial a partir de 1727 gracias a la delación de uno de ellos. Sobre esta cuestión, curiosamente, ya trabajó hace años Rafael de Lera, sin que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora analizar de dónde salen doscientos cincuenta islamizantes bien avanzado el Setecientos en una Granada oficialmente desprovista de moriscos.12 Una vez más, la ceguera como horizonte intelectual.
El estudio de estos pleitos de cristiano viejo, por así llamarlos, está comenzando, y las perspectivas son muy halagüeñas. Desde la edición de amplios listados de los litigantes de determinados lugares,13 hasta estudios particulares del mayor interés, como el artículo de Manuel Lomas Cortés sobre la expulsión de los moriscos en el reino de Granada (donde, recordemos, en teoría no debía de quedar oficialmente casi ninguno), uno de cuyos epígrafes recoge la desesperación del ministro regio de turno por las artimañas empleadas para quedarse por estos descendientes de musulmanes.14
De esta misma permanencia, en otro sentido, dan fe determinados trabajos diseñados desde la perspectiva de la historia del arte o similares. Pervivencias de todo tipo, manifestadas en la pintura o la arquitectura, como nos manifiestan profesores de esta disciplina como Luis Méndez Rodríguez o Antonio Urquízar Herrera,15 o un interesante artículo de Antonio J. Díaz Rodríguez, centrado en el gusto por lo exótico, morisco sobre todo, entre los prebendados de la catedral cordobesa.16
Pero sin la menor duda, la reciente tesis doctoral de Santiago Otero Mondéjar, de la que he tenido el lujo de ser su director, representa una aportación esencial al tema, al plantear un posible modelo interpretativo para el análisis de la permanencia morisca en los territorios hispánicos, basándose en la consulta de una enorme documentación relativa a los reinos de Córdoba y Jaén.17 Sin duda alguna, una luz que ilumina, siquiera tímidamente, el largo camino que nos queda a todos por recorrer hasta desvelar el auténtico alcance de la presencia morisca en la España de los siglos XVII y XVIII. De momento, espero que en las páginas que siguen se resuelva claramente lo que corresponde al reino de Granada, que ya sería mucho.18
1Para evitar largos excursos bibliográficos, véanse, entre otras, las reflexiones y listados de E. Soria Mesa y S. Otero Mondéjar, «Una nueva encrucijada. La reciente historiografía sobre los moriscos», Tiempos Modernos, 21 (2010); E. Soria Mesa, «Las élites moriscas granadinas: un renovado tema de estudio», en E. Soria Mesa y S. Otero Mondéjar, (eds.), Los moriscos entre dos expulsiones, Granada, 2013 (en prensa); y M. Barrios Aguilera, «Los moriscos en el IV Centenario de la expulsión. Unos libros», Cuadernos de Historia Moderna, 35 (2010), pp. 225-235.
2F. Fernández González, «De los moriscos que permanecieron en España después de la expulsión decretada por Felipe III», Revista de España, XIX (1871), pp. 103-114 y XX (1871), pp. 363-376.
3Recopilado en B. Vincent, Andalucía en la Época Moderna. Economía y sociedad, Granada, 1985, pp. 267-286 (publicado por vez primera en francés en 1981 en la Nueva Revista de Filología Hispánica).
4Publicado en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, VIII (1959), pp. 55-65.
5Véanse los acertados comentarios realizados sobre este libro, y el resto de la producción del autor, en R. Benítez Sánchez-Blanco, «Antonio Domínguez Ortiz, historiador de los moriscos», Manuscrits, 14 (1996), pp. 81-97.
6A. Domínguez Ortiz y B. Vincent, Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid, 1978, p. 258.
7T. J. Dadson, Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, Madrid, 2007.
8Así, la doble y crítica reseña de B. Vincent y R. Benítez Sánchez-Blanco, en los Melánges de la Casa de Velázquez, 38-2 (2008), pp. 241-245 y 245-249, respectivamente.
9G. Westerveld, Blanca, «El Ricote» de Don Quijote. Expulsión y regreso de los moriscos del último enclave islámico más grande de España. Años 1613-1654, Blanca, 2001, 2 vols.
10Añadamos a lo anterior la tesis doctoral de François Martínez, La permanence morisque en Espagne après 1609. Discours et réalités, Lille, 2009, interesante, pero con un planteamiento muy distinto a lo que en este libro se presenta.
11E. Soria Mesa, «Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada», Estudis, 35 (2009), pp. 9-36; «Los moriscos que se quedaron. La permanencia de la población de origen islámico en la España Moderna: Reino de Granada, siglos XVII-XVIII», Vínculos de Historia, 1 (2012), pp. 205-230.
12R. Lera García, «Cripto-Musulmanes ante la Inquisición granadina en el siglo XVIII», Hispania Sacra, Madrid, XXXVI (1984), pp. 521-573, y «Survie de l’Islam dans la ville de Granada au début du dixhuitième siècle», Revue d’Histoire Maghrébine, 43-44 (1986), pp. 59-82. Sobre lo mismo, y de manera muy superficial F. García Ivars, La represión en el tribunal inquisitorial de Granada, 1550-1819, Madrid, 1991. Para ser justo, ya había mencionado el tema J. Caro Baroja, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia social, Madrid, 1957.
13J. L. Carriazo Rubio, «Unos documentos sobre los últimos moriscos de Marchena», en Actas de las III Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena en la Modernidad (siglos XVII-XVIII), Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 1998, pp. 379-394; W. Childers, «Propuestas preliminares para la reconstrucción genealógica de la comunidad morisca de Baeza», Historia y Genealogía, 2 (2012), pp. 37-51.
14M. Lomas Cortés, «El reino de Granada frente a la última deportación morisca (1610-1611)», Crónica Nova, 36 (2010), pp. 115-142. Trabajo integrado en el marco de su excelente tesis doctoral, editada en parte como El proceso de expulsión de los moriscos de España (1609-1614), Valencia-Granda-Zaragoza, 2011.
15Entre otros, L. Méndez Rodríguez, Esclavos en la pintura sevillana de los Siglos de Oro, Sevilla, 2011; y A. Urquízar Herrera, «La memoria del pasado en la cristianización de la mezquita de Córdoba durante la edad del Humanismo», en J. A. Sánchez López e I. Coloma Martín (eds.), Correspondencia e integración de las artes, Málaga, 2003, I, pp. 523-531; y «Literary uses of architecture and the explanation of defeat. Views of the Islamic conquest in the building of national identity in Early Modern Spain», National Identities, 13-2 (2011), pp. 109-126.
16A. J. Díaz Rodríguez, «Sotanas a la morisca y casullas a la chinesca. El gusto por lo exótico entre los eclesiásticos cordobeses (1556-1621)», Investigaciones Históricas, 30 (2010), pp. 31-48.
17S. Otero Mondéjar, La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en los reinos de Córdoba y Jaén (ss. XVI-XVII), Córdoba, 14 de noviembre de 2012 (Mención Internacional). En vías de publicación.
18Estando cerrado ya este libro vio la luz el volumen colectivo Los moriscos: expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, editado por Mercedes García-Arenal y por Gerard Wiegers, Valencia-Granada-Zaragoza, 2013. Aunque sus páginas reúnen algunos estudios de gran valor, sólo tiene relevancia expresa para lo que me interesa el artículo de James B. Tueller, «Los moriscos que se quedaron o que regresaron», basado en la consulta de unos cuantos legajos de la sección de Estado del Archivo General de Simancas, ya transitados por mí y por Santiago Otero Mondéjar. Por tanto, aunque no ha podido incorporarse al texto, no supone, creo, novedad de especial transcedencia, aunque sea interesante, sin duda alguna.
La nueva élite
Resulta imposible conocer cuántas personas compusieron la comunidad morisca que logró escapar de los decretos de expulsión, tanto del de 1570 como del que sancionó Felipe III a partir de 1609. Por varias razones.
La primera, porque ni siquiera contamos con un listado completo (ni incompleto) de las personas y familias a las que se permitió quedarse de manera oficial. Bernard Vincent nos ofreció hace muchos años una relación de algunos de los autorizados, y hace poco tiempo Rafael Pérez García editó otra lista, ambos documentos de procedencia simanquina y referidos a la coyuntura post-bélica de tiempos de Felipe II.1
Pero estos interesantes documentos son sólo la punta del iceberg. A medida que se navega entre los papeles de la Cámara de Castilla y de Estado, secciones ambas del Archivo General de Simancas, se encuentran multitud de permisos regios, en documentos por desgracia muchas veces inconexos y ácronos, que nos van añadiendo nuevos nombres.
La situación empeora, por así decirlo, si nos referimos al siglo XVII. En esta coyuntura, realmente no conocemos a cuántos se les permitió quedarse, que debieron ser muchos, pues no se ha encontrado que yo sepa un listado oficial de los colaboracionistas que fueron indultados para siempre. Quizá no lo hubiera.
Porque en ambos momentos históricos, sobre todo en el segundo, lo que funcionó como principal forma de permanecer en el territorio fueron los pleitos entablados contra la administración. Litigios en los tribunales regios que adoptaron la forma de demostraciones de cristiano viejo, en el sentido jurídico del término, tras los cuales, y creo que la gran mayoría de las sentencias fueron favorables a los pretendientes, los beneficiarios del fallo judicial pudieron quedarse en su tierra de origen.
Y esto, claro, impide conocer quiénes y cuántos fueron los agraciados. Algunos documentos nos hablan de cientos y cientos de pleitos, pero tampoco sabemos qué porcentaje se ganó y cuántos no consiguieron demostrar su derecho y fueron definitivamente expulsados.2
Todo se complica si introducimos dos nuevos factores en el tablero de juego. Por un lado, aquellos que consiguieron retornar, de forma subrepticia, a sus territorios natales o a otros de la misma España. Regresos ilegales, por supuesto, pero que debieron dar sus frutos en multitud de casos, pues hay referencias suficientes para otros territorios como para pensar que Granada quedara al margen del fenómeno.
Por otro lado, estoy seguro que cientos de moriscos, miles seguramente, se quedaron ocultos tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla. Y el reino de Granada seguro que no fue una excepción. Aquí sí que las cifras son imposibles ni siquiera de suponer, lo que no es ningún problema, lo importante es la constatación del hecho. Ulteriores estudios, de corte monográfico, tal vez vayan desvelando el alcance que tuvo este fenómeno.
En lo que a Granada se refiere, por tanto, es imposible saber cuál fue el contingente que permaneció. Imposible a todas luces. Por ello, he optado no tanto por analizar todas las familias de que tengo constancia fueron descendientes de moriscos sino, este matiz es fundamental, todas aquellas estirpes que tuvieron conciencia de serlo y que actuaron como una comunidad, por leves que fueran sus lazos con el núcleo de la misma.
Es decir, he prescindido del análisis genealógico, esto sí hubiera sido algo meramente erudito, de las familias que sé pudieron quedarse por permiso regio pero que de inmediato desaparecen, subsumidas en la sociedad dominante. Aquellos hombres y mujeres que optaron, ya a comienzos del siglo XVII e incluso puede que desde antes, por casarse con cristianos viejos, ser fieles a la religión católica y separarse del todo del grupo del que procedían. No sólo por una cuestión de método, sino también porque de esta forma han dejado poquísimas huellas de su devenir vital.
Me he quedado pues, mezcla de elección y de necesidad, con lo que estoy en condiciones de definir como una nueva élite morisca. La capa superior de un grupo más amplio, la cual disfrutó en general de una situación acomodada, contando entre sus miembros con bastantes familias ricas. Un núcleo duro lanzado a una carrera endogámica que cuando menos llama la atención. Casamientos reiterados entre parientes que se desarrollan a partir de finales del siglo XVI y llegan, por extraño que pueda parecer, casi hasta 1800. Matrimonios consanguíneos que buscan reforzar de manera continua los lazos de solidaridad que los cohesionan internamente.
Dentro de ellos, dos grandes líneas de actuación. Aunque hubo matices intermedios, la mayoría optó por asimilarse del todo a los patrones de comportamiento dominantes. Otros, en cambio, permanecieron más o menos fieles a las enseñanzas de sus progenitores y mantuvieron viva la llama del Islam en España hasta mediados del Setecientos. Con más o menos vigor, pero siguió encendida, como nos demuestra la redada de 1727 en que se condena a unos doscientos cincuenta reos por mahometanismo.
Lo que sí es posible es intentar clasificar a estos últimos moriscos en cuanto a su procedencia, comportamiento y actividades. Así, encontramos cinco grandes tipologías en la Granada de los siglos XVII y XVIII.
1. Las antiguas élites colaboracionistas, supervivientes sin demasiados problemas, al menos de forma relativa, al trauma que significaron las dos expulsiones de 1570 y 1609. Se encuentran asimiladas casi por completo y reconvertidas en nobleza de sangre. Los ejemplos más evidentes son los Granada Venegas, los Granada Alarcón, los Belvís-Avís almerienses y los Benajara de Guadix.
2. Los conjuntos «periféricos», como los Mondragón de Zújar o los Bazán de Abla. Familias antaño poderosas a nivel local, que siguen su propia dinámica, al parecer al margen en casi todo al devenir del resto. Relacionados e integrados poco a poco con los sectores cristiano viejos locales. Tal vez podrían entrar aquí los restos de los Venegas de Monachil en sus distintas líneas (Jiménez Venegas, Beamonte . . . ), así como la rama más modesta de los Belvís almerienses, asentada en el citado lugar de Monachil.
3. Una importante masa de población que ha conseguido, de múltiples formas, permanecer en el territorio y que va a asimilarse por completo, desapareciendo entre la masa cristiano vieja. En general de estatus socio-profesional bajo y de escasos recursos. Muchos de ellos, quizá la inmensa mayoría, se van asimilando poco a poco en lo cultural y lo religioso.
4. Una serie de estirpes asentadas en la ciudad de Granada y dedicadas en especial al trato de la seda, cuyas ganancias las convierte en acomodadas e incluso ricas, que en general se han asimilado definitivamente a la ortodoxia cultural y religiosa y que en su inmensa mayoría no darán quehacer alguno a la Inquisición. Sin embargo, mantendrán durante cerca de un siglo una gran cohesión interna, practicando asiduamente la endogamia como elemento diferencial que les permite mantener algunas de sus señas de identidad. Es la nueva élite, que a veces se relaciona personal, económica y familiarmente con los restos de los colaboracionistas.
5. Y dentro de este grupo capitalino, un buen número de familias que, sorprendentemente, mantienen un claro perfil criptoislámico. Son parte de los anteriores, y en ocasiones es muy difícil deslindar los que heretizaban de los que no, ya que son parientes muy cercanos los unos de los otros. Y como es bien sabido, la frontera que separa las prácticas culturales de las opciones religiosas suele ser muy difusa.
Otros criterios se pueden emplear a la hora de analizar el grupo. Por un lado, su procedencia social; por otro, sus orígenes geográficos. Con ambos factores, podemos llegar a estas conclusiones de forma general:
En primer lugar, destacan los mudéjares. Puede resultar sorprendente hablar de mudéjares entre los moriscos de Granada, pero así es. Bastantes estirpes de las que analizaré en esta obra tienen esta procedencia, y quizá no se trate de un fenómeno extraño y único, relacionado con el vacío que habrían dejado los descendientes de musulmanes tras la expulsión de 1570, sino que más bien parece que es un proceso global y anterior en el tiempo. En efecto, hoy sabemos que la llegada de mudéjares castellanos al territorio nazarí recién conquistado fue algo bastante frecuente, aunque haya pasado prácticamente desapercibido. Los excelentes trabajos de José Enrique López de Coca Castañer, aunque referidos sólo a los primeros momentos de la Granada cristiana, nos han puesto sobre su pista.3
Tampoco es nada raro. La familia de Abrahén de Mora, cercano colaborador de Boabdil, y de su sobrino Yuça de Mora, intérprete y alamín de la seda décadas después, es de este origen; parece que procedentes del pueblo toledano epónimo. Y de la ciudad de Toledo vinieron también los famosos escribanos Xarafi, interesante dinastía que pide a gritos un estudio monográfico.4
Mudéjares fueron los Fustero, procedentes de Madrid, y los Almirante, éstos provenientes de Segovia, sobre los cuales diré algo más gracias a que cuento con algunos documentos que nos ilustran sobre sus primeros pasos, los que aquí interesan.
Asentados en la referida ciudad castellana, en la segunda mitad del siglo XV vivió Mahoma Almirante,5 así denominado en los documentos,6 quien debió ser una personalidad notable entre los de su comunidad. Almirante no es un apellido raro entre los mudéjares de Castilla, ya que por sólo poner un ejemplo bajo tal denominación encontramos importantes miembros de este colectivo en Ávila.7 Parece obvio que la procedencia del apellido se ha de relacionar con los Enríquez, poderosos almirantes hereditarios de Castilla, ricamente heredados en zonas comarcanas, señores además de la próspera ciudad de Medina de Rioseco.
Sea como fuere, el año 1492 Mahoma Almirante decidió, por su propia voluntad, convertirse al catolicismo, acudiendo para ello a unos clérigos que vivían en las cercanías. Pero dejemos que sea un testigo presencial del hecho, Diego Hernández, morisco granadino pero natural de Segovia, quien nos relate el acontecimiento. Según su declaración, él vio:
como el dicho Mahoma Almirante vino a ciertos cristianos que moraban en la calongía, que es una calle de la dicha ciudad de Segovia, a donde vivían y vio vivir canónigos de la iglesia de la dicha ciudad, por donde tomó el nombre de la calongía, y allí pidió que le bautizasen, y hallándose allí cerca Diego del Castillo, alcaide que a la sazón era de los alcázares de Segovia, lo hizo bautizar y se puso por nombre Diego del Castillo Almirante por causa del dicho alcaide Diego del Castillo que fue su padrino, y se bautizó en la iglesia mayor de la dicha ciudad, y así lo sabe este testigo porque se halló presente al tiempo que se bautizó, y fue madrina la mujer del dicho alcaide Diego del Castillo que se decía doña Isabel Dávalos.8
Los datos aportados son muy interesantes y convierten en extremadamente verosímil el relato de los hechos. De la mencionada doña Isabel Dávalos nada sé, pero sí se pueden encontrar muchas referencias acerca de Diego del Castillo, alcaide de los alcázares de Segovia, quien aparece ejerciendo ese cargo precisamente entre los años 1488 y 1499.9
Tras recibir el bautismo, el flamante cristiano, o eso se nos dice, marchó a tierras nazaríes, integrándose en las cohortes que rodeaban a Fernando e Isabel y participando incluso en alguna acción militar de la que salió herido. Avecindado en Granada, debió morir al poco tiempo. De su esposa Aziza Almirante, convertida como Isabel de Almirante, tuvo dos hijos, Francisco y Juan, de quienes arrancan las dos grandes ramas de este linaje.
Otro grupo social lo conforman los descendientes, escasos pero muy importantes, de la vieja nobleza nazarí y de grupos asociados a ella. Dejando a un lado a las dos líneas de la Casa de Granada (los Infantes y los marqueses de Campotéjar), sí se relacionan más o menos directamente con nuestros moriscos tardíos los Venegas de Monachil; los Belvís almerienses y la rama asentada en la pequeña localidad que acabo de citar; los Benajara hasta el primer tercio del siglo XVII, pues se casan con los Mendoza, moriscos cordobeses aunque muy asimilados en lo cultural; y poco más. Y la excepción curiosa de los Zegríes, integradísimos en el Quinientos y que sin embargo tras una centuria vuelven a casar con moriscos y tienen algún tropiezo con la Inquisición.
Lo más llamativo, al menos para mí, es el surgimiento de nuevos linajes, y muy poderosos, en la Granada de los siglos XVII y XVIII que tienen unos orígenes sociales muy bajos. Varios de ellos provienen de seises, los conocedores a los que se permite sensatamente mantenerse para asegurar la pervivencia de los regadíos, asesorar en las tareas de los repartimientos, informar de medidas, pesos, usos y costumbres . . . De ahí proceden, por ejemplo, los Joha, o sea los Aranda Sotomayor, y los Salido de Guadix, originados en un seise del pequeño pueblo de Freila, junto a esta ciudad.
Bajos orígenes, sí, pero una enorme capacidad de enriquecimiento gracias a la producción y comercialización de la seda. La seda sobre todo, pero también otros géneros, así como actividades de todo tipo, especialmente el arrendamiento de propiedades y mayorazgos a la nobleza y de rentas reales. No son los antiguos y ricos mercaderes del Albaicín de la Granada del siglo XVI, sino una nueva hornada de prósperos trabajadores que se fueron labrando poco a poco una posición acomodada e incluso una fortuna. De ellos trata en especial esta historia.
1B. Vincent, «Los moriscos que permanecieron . . . »; R. Pérez García, «Moriscos, razones y mercedes ante el poder del Rey en el Reino de Granada después de 1570», Ámbitos, 22 (2009), pp. 35-50.
2Sólo en el caso de una localidad tan poco relevante como Marchena se encuentran varias docenas de casos, J. L. Carriazo Rubio, «Unos documentos sobre los últimos moriscos de Marchena», en Actas de las III Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena en la Modernidad (siglos XVII-XVIII), Marchena, 1998, pp. 379-394.
3J. E. López de Coca Castañer, «Sobre la emigración mudéjar al reino de Granada», Revista d’Història Medieval, 12 (2001-2002), pp. 241-258; «La emigración mudéjar al reino de Granada en tiempo de los Reyes Católicos», En la España Medieval, 26 (2003), pp. 203-226.
4Hasta que llegue, interesa J.-P. Molenat, «À propos d’Abrahen Xarafí: les alcaldes mayores de los moros de Castille au temps des Rois Catholiques», en Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1999, pp. 175-184.
5Es de suponer que se llamase Muhammad. Debió nacer en torno a 1450, ya que se dice que su hijo mayor, Francisco, lo había hecho alrededor de 1480.
6Concretamente en una probanza para no pagar la farda, efectuada por sus nietos, de la que se hablará más adelante, y que se conserva en el AA, L-188, 45. Agradezco a mi buena amiga la doctora Amalia García Pedraza que me facilitase una copia de este documento.
7S. de Tapia Sánchez, «La opresión fiscal de la minoría morisca en las ciudades castellanas. El caso de la ciudad de Ávila», Stvdia Historica. Historia Moderna, 4 (1986), pp. 17-50.
8AA, L-188, 45.
9Basta revisar el Registro General del Sello del AGS para encontrar numerosos testimonios documentales. Sobre la importancia del colectivo mudéjar segoviano, a falta de estudios monográficos, interesa M. López Díez, «Judíos y mudéjares en la Catedral de Segovia (1458-1502)», Espacio, Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, 18 (2005), pp. 169-184.
Estrategias familiares
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Sabemos poco, muy poco, acerca de la familia morisca granadina, hecho que destaca negativamente en un panorama general que, como se ha comentado previamente, se ha transformado radicalmente en los últimos años. El incremento de nuestros conocimientos sobre la minoría de origen islámico no se ha visto correspondido en el ámbito metodológico de la historia de la familia.
Es cierto que han sido muchos los avances efectuados en el terreno demográfico, y al clásico e intuitivo planteamiento de Bernard Vincent y los datos antiguos de Juan Aranda Doncel para Córdoba y de Serafín de Tapia para Ávila,1 entre otros de menor calado, se han sumado las muchas y excelentes páginas que ha dedicado en ese sentido a los moriscos manchegos Francisco Moreno Díaz del Campo.2 Y no debemos olvidar tampoco los análisis de este corte sobre la minoría sevillana (y los esclavos también) de Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García.3
Sin embargo, sobre la estructura familiar, las estrategias matrimoniales, el reparto de la herencia y los mecanismos de corrección para reducir el impacto del sistema de heredero único, casi nada se ha hecho. Y lo mismo se puede decir sobre la colaboración familiar, la solidaridad femenina, las redes sociales y los parentescos ficticios, entre otros temas del mayor interés.
Nada sabemos, claro está, para el caso de los moriscos granadinos que se consiguieron quedar en su tierra natal, básicamente porque hasta ahora ni siquiera se tenía noticia de su propia existencia. Tan sólo las páginas que yo mismo les he dedicado recientemente,4 las cuales han de ser matizadas por los nuevos descubrimientos documentales que he realizado en el transcurso de los tres últimos años.
En el caso de estas élites tardomoriscas no es nada fácil alcanzar un conocimiento exhaustivo, ni siquiera moderadamente completo, de cómo fueron sus características familiares. Al menos, de momento. En absoluto ayudan las carencias documentales, la escasez relativa de testamentos, el hecho de no tener claro aún cuáles fueron los límites exactos del grupo. Puede haber, seguro que las hay, muchas más familias que todavía no he podido descubrir que tuvieron este mismo y heterodoxo origen. De hecho, sospecho de bastantes. Y sin su análisis, los resultados no sólo estarán incompletos, sino que pueden resultar inconvenientemente sesgados.
En resumen, en este apartado me dedicaré especialmente a trazar las estrategias matrimoniales del grupo, centradas en la endogamia como hecho diferencial, y en las fórmulas paralelas de creación de mecanismos de parentesco para la reconstrucción del grupo converso. Pero no sin antes plantear, a modo de introducción, unas consideraciones generales que he ido madurando en tor-no al funcionamiento familiar de estos moriscos granadinos de los siglos XVII y XVIII. Veamos, algunas de ellas con más detenimiento que otras, cuáles fueron las principales características de este colectivo que vengo tratando.
a) Ausencia completa de monjas
No he encontrado ni una sola hija que se viese abocada, por obligación o devoción, a pasar sus días en el interior de un cenobio. Ni siquiera, y esto es lo más interesante, dentro del sector más integrado de esta cúspide morisca. Hay que irse a los Zegríes y a familias del estilo, que en puridad no pertenecen al grupo, para encontrar alguna religiosa. Y son muy pocas, dicho sea de paso, para lo que correspondería a sus niveles sociales.
Está claro que se trata de una opción colectiva, que tiene mucho que ver con su mínima integración cultural y religiosa, con una voluntad de resistencia que rechazaba lo que cualquiera entendería como un signo de asimilación total. Las familias que no pertenecían a esta cerrada élite y que se fueron aculturando progresivamente, no tenían la fortuna necesaria para pagar una dote conventual; los que sí podían costearse sin problema el necesario desembolso, no estaban dispuestos a hacerlo.
b) El destino de las hijas
La inexistencia de vocaciones eclesiásticos forzó al grupo de parentesco, encabezado por los progenitores de cada generación, a tener que elegir entre el reparto igualitario entre todos sus hijos e hijas, deteniendo el progreso económico y social o, en los casos de menor nivel de fortuna, viéndose abocados a una inexorable pauperización, o bien a optar por dos medidas distintas, nada extrañas en otras sociedades que por diferentes razones carecían de conventos (v. gr. la protestante europea). Son frecuentes las referencias concretas, en un expediente matrimonial por ejemplo, a que aunque el mercader tal o cual es rico, tiene muchos hijos e hijas por lo que la contrayente es pobre. Algo había que hacer con este exceso de prole.
Por un lado, la opción por la soltería definitiva. Este celibato forzoso fue bastante frecuente en esta élite morisca tardía; sobre todo se visualiza en el trance de 1727, pues muchísimos de los procesados son mujeres que no han tomado estado. Solteras de diversas edades, unas sin oficio, otras dedicadas a diversas tareas laborales, casi todas ellas relacionadas con la seda. A destacar también la profusión de boticarias, tenderas en la botica familiar que llevan entre todas en forma de pro indiviso, parece desprenderse de los documentos.
El peligro que conllevaba el celibato en la España del Antiguo Régimen, en cuanto a la posible pérdida del honor colectivo por la deshonra de una o varias mujeres de la parentela, que podrían perder su virginidad y caer en lo más bajo debido a la ausencia de recursos económicos, parece paliarse en nuestro caso por varias cuestiones. Por un lado, el nivel de alienación en cuanto a la negra honra parece ser menor, al no estar este sector social tan preocupado por las apariencias como el resto. Por otro, el trabajo femenino fue en este grupo muy notable, con toda seguridad mayor que el relativo a los cristianos viejos en general y muy posiblemente incluso respecto a las categorías sociales equivalentes, lo que permitía obtener más ingresos y poder mantener una vida digna por sus propios medios. Finalmente, la solidaridad femenina que se encuentra en los testamentos, mediante las mandas y legados, aunque común a la sociedad hispana de siglos pasados, me parece más destacada entre ellos. Cuando menos es un hecho a considerar.
La otra posibilidad que cabe contemplar es la práctica consciente de la hipogamia. El recurso a los casamientos descendentes en lo social parece que fue bastante habitual, ya que eso permitía situar adecuadamente a las hijas sobrantes, desposándolas con hombres de inferior condición social y económica, aunque sin llegar a efectuar matrimonios del todo desiguales. Esto, que permitía casar a casi toda la descendencia sin importar que algunas dotes fuesen escasas, tenía un valor añadido, y por eso creo que se practicó bastante. Crear lazos de parentesco con familias de círculos más modestos, aunque próximos al propio, y con ello reforzar los lazos que unían por dentro a la comunidad de moriscos ocultos. Se sacrificaba hasta cierto punto la posibilidad de casar bien a cambio de enlazar con otras familias de similar corte étnico-religioso, las cuales venían a sumarse como clientes y aliados a este grupo de élite.
c) Los varones eclesiásticos
Distinto es el caso de los varones; en ocasiones encontramos clérigos entre las familias más poderosas del círculo morisco. Fueron pocos, desde luego, pero los suficientes como para no pensar que se trate de una mera excepción a la norma. Ya los hubo en tiempos pasados, no se trata de una situación demasiado llamativa. Los casos de los jesuitas Albotodo e Ignacio de las Casas se pueden sumar a otros frailes, como fray Leandro de Granada, miembro de los preclaros Granada Venegas, y a clérigos seculares de origen mixto como el conocido sacerdote alpujarreño Francisco de Torrijos, por sólo citar una breve muestra.5
Como más adelante volveré sobre ello, baste mencionar aquí que sin salirnos del grupo de islamizantes de 1727 encontramos a don Juan Pedro de Aranda Sotomayor, don Felipe de Figueroa y Aranda, don Álvaro de Mendoza, don Vicente de Mendoza y don Luis Pérez de Gumiel, todos inmediatos parientes y clérigos de menores órdenes. Y junto con ellos, a don Melchor de Figueroa, clérigo presbítero. Y en el grupo de los asimilados, sólo entre los León y Cisneros hallamos bastantes eclesiásticos, como se indicará más adelante.
Las razones que explican esta disimilitud en cuanto al género de los hijos creo que son bien sencillas. La dedicación al clero masculino, como creo haber demostrado para el ámbito superior de la nobleza hispana,6 no fue una cuestión de vocación, sino de inversión. Un hijo o pariente clérigo, un párroco o beneficiado en la familia, suponía un peón introducido en el estamento privilegiado, una fuente importante de ingresos que podía y debía retornar al seno de donde partió, y un plus de respetabilidad. Y en el caso concreto que estudiamos, un colchón protector frente a agresiones externas, a críticas, murmuraciones, agresiones, rechazos e incluso, por qué no, frente a la curiosidad inquisitorial.
d) Ausencia de casamientos mixtos
Llama la atención en este grupo la práctica inexistencia de casamientos mixtos, lo que se corresponde con la omnipresencia de los enlaces intracomunitarios y, sobre todo, con la recurrencia de la endogamia, de la que voy a tratar largamente en las páginas que siguen. No hace falta ser un genio para explicar las razones de este comportamiento exclusivista. No son otras que las del deseo de reforzar sistemáticamente los fuertes pilares que unían al grupo, así como evitar la intromisión de extraños en aquellos senos familiares no demasiado ortodoxos en lo religioso y en lo cultural.
Hubo excepciones, aunque pocas. Las familias más integradas empezaron antes o después a casar con cristianos viejos, como sucedió con los Bazán de Abla, que se separan por completo del grupo, o los Mondragón de Zújar, que hacen lo propio. Entre estos últimos, destaquemos el caso de Juan Ruiz de Mondragón y de su mujer doña Luisa de Tarifa, vecina de Baza, hija de don Pedro de Tarifa y de su parienta doña Catalina de Tarifa y Muñoz, ambos de la más preclara oligarquía urbana local bastetana, aunque de origen judeoconverso.7
Un paradigma de lo expuesto lo representa la extensa parentela de los Venegas de Monachil, incluyendo a los que descienden de ellos por varonía, y a los Jiménez Venegas y a los Beamonte, cuyo parentesco es efectivo, pero cognático. En torno a 1600 comienzan a casar con cristianos viejos locales, repobladores acomodados venidos tras el reparto de tierras ordenado por Felipe II, con granadinas (don Alonso Venegas con doña Baltasara de Villavicencio, en 1611) o incluso con familias procedentes de lugares más lejanos (don Luis Belvís y doña María de Oviedo, vecina de Osuna, en 1594). Estrategia que alternan con los casamientos endogámicos, que se mantienen en 1628, 1632 y aún más tarde.8
2. UNA GRAN FAMILIA
Ya en la época morisca clásica, si podemos denominar así al período que va desde 1492-1500 a 1570, lo que indudablemente era un panorama disperso, un grupo bastante numeroso de familias de colaboracionistas repartido a lo largo y ancho del antiguo territorio nazarí, se va a ir convirtiendo poco a poco en un bloque bastante compacto de parentelas relacionadas entre sí por lazos matrimoniales. Es la respuesta que desarrollaron los principales núcleos de la élite morisca, tanto los de origen noble o distinguido como los más numerosos advenedizos, enriquecidos y encumbrados recientemente al calor del comercio.
Como creo haber demostrado,9 poco a poco se fue conformando una red que cubría las actuales provincias de Granada y Almería, englobando a la mayoría de esta élite colaboracionista, la cual tenía por eje a los Granada Venegas y sus numerosas líneas menores. Pero todo eso terminó con la guerra y la expulsión de 1570. Esta cesura no sólo provocó inmensos traumas en los linajes que consiguieron escapar al extrañamiento poblacional, sino que les obligó, he de insistir en ello a lo largo de las siguientes páginas, a reestructurarse por completo en lo familiar.
Vaciado el reino de Granada de población de origen islámico, al menos de manera oficial, los moriscos tardíos se encontraron no sólo con el problema de tener que subsistir en un universo complejo, en principio mucho más hostil que el anterior, pues estaban solos, rodeados por una inmensa mayoría cristiano vieja, y con el agravante de que no debían estar allí. Unos, porque no se habían quedado legalmente; otros, porque aunque tenían permiso, no creo que fueran muy bien mirados por sus convecinos.
Además de ello, ya no tenían razón de ser histórica. Es decir, la Corona no les necesitaba, no eran intermediarios de nadie, pues no existía comunidad alguna a la que liderar. Debían intentar desaparecer, fundirse en la masa, hacerse olvidar. Y eso hicieron muchos, seguramente la mayoría de los miles que lograron mantenerse o retornar a la tierra de sus ancestros.
Mas no todos. Una minoría, de la que trata en esencia este libro, optó por mantener sus señas de identidad con enorme esfuerzo, y lo logró al menos durante un siglo. Y el núcleo duro de la misma siguió así hasta finales del siglo XVIII, como veremos más adelante.
Para poder preservar su idiosincrasia, estos moriscos desarrollaron una estrategia consistente en la realización de una brutal endogamia. Por supuesto, una endogamia de nación, por así llamarla, o sea el casamiento entre moriscos, rehuyendo los matrimonios mixtos. Eso por descontado. Pero también una endogamia consanguínea, desposándose entre parientes durante muchas generaciones.
Nada raro, la verdad, pues lo mismo sucedió entre grupos sociales similares en otros tiempos y espacios de la Monarquía Hispánica. Lo vemos, por ejemplo, entre los marranos portugueses, llegando algunos de ellos a practicar tal estilo nupcial hasta las primeras décadas del siglo XIX, como sucede con la parentela del famoso ministro Mendizábal.10 O con los xuetas mallorquines, un clásico historiográfico, cuyo aislamiento en parte se debe a una extremada consanguinidad, algo puesto de relieve científicamente por recientes trabajos.11
Algo que no necesariamente implica un posicionamiento religioso, o prácticas cercanas a la herejía, sino que se relaciona en muchas ocasiones con el mantenimiento de la identidad grupal. Es la fe del recuerdo, como muy bien se ha denominado.12 La voluntad de preservación cultural, con todos los matices que se le puedan añadir al tema.
Estos casamientos endogámicos se producen entre una serie de estirpes, las que se estudian en este libro, que se convierten a la postre en una granfamilia





























