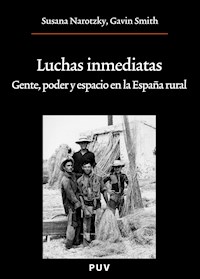
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
Si tuviésemos que resumir en una frase el contenido del libro, diríamos que es la narración de la transformación profunda de la cotidianidad sociolaboral del siglo xx. En él se analiza, a través de la actividad laboral y de las relaciones sociales de producción, el paso de la supeditación del jornalero agrícola a la ansiada independencia del trabajador industrial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
Título original: Immediate Struggles. People, Power and Place in Rural Spain (University of California Press, 2006)
© Del texto: Los autores, 2010
© De la traducción: Josep Ribera, 2010
© De esta edición: Universitat de València, 2010
Coordinación editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Textual IM
Cubierta:
Fotografía: José Latorre Nicolás, el Charles. Cuadrilla trabajando el cáñamo en Catral en los años 70. (Archivo fotográfico de la Biblioteca Municipal de Catral, Alicante)
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico C.B.
ISBN: 978-84-370-7729-1
Depósito legal: SE-6664-2010
ePub: Publidisa
A mi madre y a mi padre
S. N.
To Winnie, Corin, Laura, David and Tim
G. S.
Luchas inmediatas [son aquellas en las que] las personas critican a las instancias de poder más próximas a ellas, aquellas que actúan sobre los individuos. No buscan a su «principal enemigo», sino al enemigo más inmediato. Ni tampoco esperan encontrar la solución a sus problemas en el futuro (es decir, por medio de promesas de liberación, de revolución o en el final de la lucha de clases).
MICHEL FOUCAULT, «The Subject and Power», en H. L. Dreyfus y Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 1982
PRESENTACIÓN
Este libro es el resultado final de un proyecto meditado durante mucho tiempo y de largas horas de investigación y escritura, por lo que tenemos que dar las gracias a muchas personas, sobre todo por su paciencia. La versión española del texto a su vez ha requerido la ayuda de otras muchas personas que con su dedicación han permitido sin duda mejorar la obra. A todas y todos ellos queremos agradecer sus diversas contribuciones. Antes de hacerlo, sin embargo, vamos a presentar brevemente este largo trayecto y sus meandros.
Cuando Gavin llegó a España en el año 1978, en plena Transición, no tenía claro dónde iba a asentarse para hacer trabajo etnográfico. Su interés se centraba en áreas de pluriactividad dónde trabajadores agrícolas, jornaleros y campesinos, hombres y mujeres, realizaban también algún tipo de trabajo industrial, ya fuera como trabajadores independientes en sistemas de ‘putting-out’, como pequeños empresarios o como obreros dependientes en fábricas de los centros urbanos próximos. Estos trabajos podían aparecer como complementarios a los ciclos estacionales agrícolas, o bien de forma simultánea, como modo de redondear los ingresos necesarios para la subsistencia o modo de conseguir algún tipo de recursos para la movilidad social, fundamentalmente en beneficio de las generaciones futuras. El interés hacia estas economías cotidianas plurales apuntaba también hacia una pregunta teórica de orden político: ¿Qué tipo de ‘estructuras’ y de ‘agencias’ se constituían como posibles en recorridos históricos en los que la determinación económica era tan diversa? ¿Qué sujetos políticos emergían en estos contextos y que ámbitos de posibilidad les estaban abiertos? Y cómo, finalmente, esta multiplicidad de posiciones estructurales tejía campos de significado diversos para organizar y sustentar diferentes modos de actuación política. Una actuación diversa pero no aleatoria y tampoco contingente, salvo excepcionalmente.
La situación particular de la Transición política española, desde una larga dictadura que se había ido transformando, hasta una democracia liberal cuyo objetivo era la integración en Europa, planteaba un interés adicional. Permitía demostrar, precisamente, que lejos de tratarse de un periodo de ‘excepcionalidad’ –un reino de la contingencia– tanto el franquismo como la Transición construían unos campos de fuerza estructurados por las relaciones sociales del pasado, en los que ciertas acciones eran posibles o imposibles para determinados sujetos históricos, mientras que otras no eran siquiera imaginables. Pero todo ello había que investigarlo en algún lugar. Gavin pidió consejo a los antropólogos y antropólogas locales así como a algunos historiadores económicos que le fueron dirigiendo hacia el espacio que ocuparía la etnografía: hacia la Vega Baja del Segura, en el sur de la provincia de Alicante. En este sentido, Gavin quiere dar las gracias a las personas que lo orientaron a trabajar en ese emplazamiento: Joan Martínez-Alier y Joan Frigolé, en Barcelona, y Josepa Cucó, Joan Romero y José María García Bonafé, en Valencia. Y a Antonio Gil Olcina, que le presentó a Primitivo Pla, a quien le debe una especial gratitud por su ayuda desinteresada, su increíble e ingente trabajo y su constante apoyo a lo largo de los muchos años que tuvieron su origen en el crepúsculo de los setenta.
Como ocurre muchas veces con el tiempo lento (o por lo menos así solía ser antes) de la reflexión antropológica, los materiales de este primer año largo de trabajo etnográfico quedaron a la espera de un futuro análisis, unos años durante los cuales se fueron decantando. A principios de la década de los 1990s Gavin decidió retomar su proyecto y realizar otra estancia etnográfica en una coyuntura histórica completamente diferente. Para ello decidió colaborar con un(a) colega local que pudiera aportar una visión diferente, más informada por la experiencia histórica y por los saberes antropológicos locales, en cierta forma menos ingenua. Conocía el trabajo de Susana sobre la articulación entre economía informal y explotaciones campesinas en Catalunya y compartía su orientación teórica que había tenido la ocasión de debatir recientemente, así que le propuso que colaboraran en esta segunda etapa del proyecto. Aunque los intereses iniciales se mantenían, a estos se había añadido un debate reciente sobre la idoneidad de un nuevo modelo de desarrollo económico –el de los ‘distritos industriales’–que enfatizaba la utilidad para el desarrollo económico local de relaciones sociales personalizadas, culturalmente circunscritas y homogéneamente distribuidas que sustentaban pequeñas empresas dinámicas y flexibles. Este debate situaba en el centro de interés la cuestión del ‘capital social’, de lo que pretendía describir y de su valor político y económico. Debíamos plantearnos ahora cómo intervenían estos conceptos no sólo en la ‘explicación’ científica de una realidad histórica sino también cómo intervenían en la producción de esa misma realidad a través de los discursos de una miríada de expertos y de agentes sociales locales. En esta segunda etapa además, intentamos combinar la minuciosidad etnográfica en atención a las relaciones sociales del presente con el rigor del análisis histórico de la construcción de sus condiciones de posibilidad. El resultado ha sido esta etnografía histórica sustentada en una metodología que hemos definido como ‘realismo histórico’. Por supuesto en este rastreo hemos utilizado material de archivo pero en general esto se refiere no tanto al Archivo que producen los distintos ámbitos del poder, sino más bien a los archivos intersticiales, documentos privados o documentos de diversas fuentes más o menos oficiales (Comunidad de Regantes, Municipio) pero no catalogados o registrados como tales. Pedazos de papel guardados en carpetas apiladas en estantes o en el suelo de alguna habitación de estas instituciones, o depositados en domicilios privados ‘por un tiempo’. Material propio de historiadores de la vida privada o de algunos historiadores sociales, pero que hemos enmarcado en los grandes movimientos económicos y políticos que han descrito los historiadores económicos, a la vez que lo hemos contrastado con las narraciones orales de las historias de vida de las personas con las que hablamos. Todo ello ha necesitado de la ayuda de numerosas personas a lo largo de estos años.
En la Vega Baja y sus alrededores, son muchas las personas a las que debemos gratitud; de hecho, son tantas que sólo citaremos a algunas de ellas, como punta de iceberg de las que no citamos, pero a las que también estamos muy agradecidos. Ricardo y María, Francisco y Eloina, así como Eloy, Manolo y Pilar y Manolín, sin olvidar a Paco Illán y Angelita, Manuel y Carmen, y todos los amigos de la cuadrilla han sido fundamentales en todo el recorrido de este trabajo desde la primera etapa. También tenemos que referirnos con especial simpatía a Victoria Navarro e Hipólito Guerrero, Natalia Cecilia y María Rocamora, que hablaron con nosotros muy abiertamente sobre su vida y sus sentimientos respecto a cómo apañárselas en un periodo histórico difícil para los que perdieron la guerra. En este mismo sentido queremos agradecer a Juan Gelardo, a su hijo y a su nuera, Juan y Conchita, y a las hermanas de ésta, las horas que pasaron contándonos su vida, sus ideas, proyectos y aspiraciones. Pero el número de los que nos ayudaron es innumerable e innombrable: esperamos que este libro sea un símbolo de nuestro respeto y gratitud tanto hacia los que comparten nuestro análisis como hacia los que no lo comparten. En el ámbito académico nuestra deuda con Josep-Antoni Ybarra, de la Universidad de Alicante, es difícilmente resarcible puesto que ha mostrado siempre un enorme interés por nuestro proyecto y nos ha ayudado a continuar, presentándonos a interlocutores fundamentales como son los representantes de los sindicatos y de otras instituciones locales. Asimismo, agradecemos su ayuda a Enric Sanchis, que fue director de la Institució Alfons el Magnánim en la época en la que trabajamos en la Vega Baja, en la primera mitad de los años noventa.
Esta obra también debe mucho a la persona que nos puso en contacto (primero epistolarmente), pensando que teníamos mucho que contarnos, mucho que debatir y pensar juntos. Esta persona fue William Roseberry a quien nunca podremos agradecer lo suficiente esta intuición y quién desgraciadamente no pudo ver el resultado de su idea. Su inteligencia y su creatividad en el campo de la antropología marxista de los años 1980s y 1990s, hasta su prematura muerte en el 2000, fue un estímulo incesante para nosotros como para tantos otros colegas. Este trabajo sería sin duda infinitamente mejor si hubiéramos podido beneficiarnos de sus agudas críticas y de su grandísimo saber bibliográfico.
Por otra parte, tenemos que dar las gracias a Maurice Godelier, Louis Assier-Andrieu y Dolors Comas, que en 1989 patrocinaron y organizaron, en Figueres, el taller sobre sociedades en transición en el que por fin nos conocimos personalmente. También le damos las gracias a Maurice por su constante interés en el proyecto y por hacer posible que Susana pasara un mes en la Maison des Sciences de l’Homme en enero de 2003, durante el que terminamos el manuscrito definitivo.
Nuestro agradecimiento también a la Rockefeller Foundation y sobre todo al personal de la Villa Serbelloni por ofrecernos la oportunidad de escribir un primer borrador de este libro durante nuestra estancia de colaboración en la investigación en el Bellagio Study and Conference Center en octubre-noviembre de 2000. A Arturo Escobar le debemos que nos informara de la existencia de esta posibilidad y que nos animara a solicitarla. Susana quiere agradecerle también una conversación en curso sobre la producción de conocimiento antropológico que sólo aparece en filigrana en el presente texto.
Otras instituciones han apoyado en diversos estadios este trabajo. Gavin agradece al Social Science and Humanities Research Council of Canada y a la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research su apoyo durante las diferentes fases de este proyecto. Por su parte, Susana expresa su agradecimiento a las diversas metamorfosis del Ministerio de Educación y Ciencia español, por los fondos aportados durante años a través de los proyectos PB98-1238, BS02003-06832 y SEJ66633 durante el periodo 1999-2009.
En la aventura de conseguir traducir el texto inglés publicado por la University of California Press en 2006 al presente texto en español tuvimos la suerte de contar con el apoyo entusiasta de Paula Godinho, de la Universidade Nova de Lisboa, que animó a Josepa Cucó a proponerlo a las Publicaciones de la Universitat de València, lugar que nos pareció idóneo por su conexión con el ámbito estudiado. En las PUV hemos contado con el interés, la dedicación y ayuda de Antoni Furió, Lluís Miró y Maite Simón que ha realizado una labor editorial difícil y delicada con una profesionalidad inigualable.
También estamos en deuda con los amigos y colegas que nos ayudaron a reflexionar sobre los temas que tratamos en este libro, y primus inter pares, con Eric Wolf, un maestro del pensamiento antropológico. Del lado americano del Atlántico, damos especialmente las gracias a Malcolm Blincow, Philip Gulliver, Winnie Lem, Nicole Polier, Katharine Rankin, Veronica Schild, Jane Schneider, Peter Schneider, Gerald Sider, Marilyn Silverman y Sydel Silverman: todos ellos han colaborado en este proyecto, consciente o inconscientemente.
En el lado europeo del Atlántico, queremos en primer lugar mostrar nuestra gratitud a las personas que nos ayudaron durante el breve estudio comparativo que realizamos en Italia y, de manera particular, a Enzo Mingione, un buen amigo y colega de muchos años. También damos las gracias a Vittorio Capecchi y Giovanni Mottura por su contribución inicial a nuestro proyecto italiano, a Nicoletta Carmi, por hacerlo posible, y especialmente a Claire Belanger y Simone Ghezzi por su perspicaz contribución. Tenemos una deuda permanente con otros colegas y amigos como Don Kalb o John Gledhill con los que hemos discutido muchos de los temas que aparecen en el libro en distintas ocasiones. Por último no hace falta decir nuestro más profundo agradecimiento intelectual hacia nuestros amigos de España: Jesús Contreras, Joan Frigolé, Ubaldo Martínez-Veiga, Lourdes Méndez, Isidoro Moreno, Paz Moreno, Gonzalo Sanz e Ignasi Terradas, a los que se han ido añadiendo colegas más jóvenes en los último años con los que hemos proseguido el debate que se inicia en este libro.
Durante la primera estancia de trabajo de campo Gavin compartió su vida con Corin, Laura (que llegó entonces) y Joanna Sworn, y quiere agradecerles los varios tipos de apoyo y ayuda que le ofrecieron durante aquellos años. En la segunda etapa de este proyecto Tim, Winnie y David compartieron algunos periodos de trabajo de campo y los dos primeros muchos de los innumerables viajes que hicieron posible la escritura. Susana quiere dar las gracias a José Antonio por su inteligencia, su amor y sobre todo su paciencia durante los largos vaivenes tanto físicos como espirituales que han acompañado a esta obra, y a Bruno y a Lucas por estar ahí y disfrutar de la vida.
Introducción
HACIA UN MODELO ANTROPOLÓGICO DE ESTUDIO DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA
Ante todo, este libro es una explicación histórica sobre las personas que se buscan los medios de vida entretejiendo ocupaciones agrícolas, industriales y de servicios en un área rural del sudeste español. Pero también es una exploración de las posibilidades de la etnografía como medio de comprensión de la historia del mundo actual, altamente complejo, fracturado y azotado por la crisis. Como tal, el libro va dirigido a los lectores preocupados por descubrir una perspectiva comprensible sobre ese mundo a la vez que están profundamente comprometidos con él, un público interesado por la gente y por los lugares, un público mucho más amplio que nuestros colegas antropólogos. La etnografía se ha asociado convencionalmente con «el espacio» en el sentido de que el antropólogo física o metafóricamente «viaja allí» (Clifford, 1997: 17-46) y, una vez «allí», hace un trabajo de campo «en el que todo el ser, físicamente y en cualquier otro sentido, entra en el espacio del mundo que el investigador trata de comprender» (Ortner, 1995: 173).
En una lectura más literal, en la medida en que la etnografía se ocupa del lugar –cómo se habitan los espacios y cómo se ubican las personas–, tiene alguna cosa en común con otras clases de estudio de la producción y la retención del lugar. Durante los pasados quince años, mientras las formas del capitalismo han experimentado continuas transformaciones en cinta de Moebius (Sabel, 1991), se ha producido un estallido de esos estudios en una amplia variedad de disciplinas de las ciencias sociales. Con la notable excepción del trabajo de David Harvey, una gran parte de la bibliografía sobre la constitución social del lugar ha pasado desapercibida para nuestra propia disciplina, aunque esos estudios asumen sin problemas conceptualizaciones largamente desarrolladas y debatidas entre los etnógrafos. Eso es especialmente cierto con respecto al uso de la historia y de la cultura para comprender el presente.
Probablemente, la mayoría de antropólogos actuales apoyarían una lectura más metafórica del lugar y del viaje, como sugiere la frase «en cualquier otro sentido» de la advertencia de Ortner que hemos citado en el primer párrafo. No tenemos ningún problema en admitir ese tipo de viaje, aunque sentimos que la necesidad de experimentar el espacio de los mundos de otras gentes es solo una parte de la etnografía. Limitándose a la exploración de «la experiencia», «la identidad», «las prácticas cotidianas» y cosas similares, los antropólogos corren el riesgo de reproducir la imagen superficial de su disciplina o su cultura, que de manera tan frecuente se encuentra en algunos estudios de lugares que no se basan en una etnografía plenamente multidimensional.
Aquí presentamos una visión particular de algunas gentes de España con las que hemos convivido, pero sobre las cuales tenemos también un punto de vista como intelectuales, científicos sociales o antropólogos. Tratamos de defender una manera particular de hacer nuestro trabajo que consideramos diferente de la de algunos estudios de lugar recientes en otras disciplinas y también distinta de la etnografía entendida solamente en términos culturales. Denominamos a nuestra perspectiva «realismo histórico», una noción a la que dedicamos una gran parte de esta introducción.
REALISMO HISTÓRICO
El mundo está cambiando. La economía y la sociedad capitalistas en las que las figuras fundacionales de la ciencia social afinaron sus instrumentos conceptuales ya no se parecen a lo que fueron para ellas. Aunque el capitalismo industrial o el estado moderno, que tanto obsesionaron a Marx, Simmel, Durkheim y Weber, quizá no han podido ser sustituidos, la Inglaterra industrial de Marx o la Francia moderna de Durkheim podrían parecer lugares idiosincráticos para empezar una exploración de la economía y la sociedad en el siglo XXI. Así pues, ¿cómo podríamos estudiar la economía y la sociedad actuales de un modo que sea sensible a las realidades contemporáneas sin evadirnos de las responsabilidades del saber que aquellos escritores pasados sintieron profundamente?
Tratamos de hacer todo ello mediante la etnografía. Pero, al hacer que nuestra investigación etnográfica sea sensible tanto a las complejidades de la realidad actual como al saber comprometido con el cambio político, tratamos de producir un tipo de etnografía especialmente riguroso e históricamente contextualizado (Smith, 1994). Como forma de investigación, la etnografía abarca habitualmente disciplinas académicas que van desde la antropología y la sociología hasta la geografía, la ciencia política y la historia, así como un amplio abanico de puntos de vista metodológicos y teóricos (Wacquant, 2003: 2). Sin embargo, esta centralidad renovada de la etnografía, en tanto que expresión de una comprensión diferente de nuestras responsabilidades como científicos sociales, tiene que ser destacada y, a la vez, cuestionada. Al definir la etnografía como «investigación social basada en la observación cercana sobre el terreno en tiempo y espacio real de personas e instituciones, en la que el investigador o la investigadora se incluye a sí mismo cerca (o dentro) del fenómeno para detectar cómo y por qué los agentes en escena actúan, piensan y sienten como lo hacen», Wacquant también destaca su papel como «forma de conciencia pública» (2003).
En este libro usamos la etnografía –como modo de investigación y como forma de compromiso político– desde la perspectiva del realismo histórico. Nuestro objeto de estudio son las relaciones sociales que producen –históricamente– un «factor» económico que ha sido recientemente descrito como «capital social» y ha sido asociado a espacios o territorios concretos en lo que ha sido calificado por los científicos sociales y los historiadores económicos como «economía regional», «distrito industrial» o incluso «nacionalismo económico». Metodológicamente, nos centramos en una aproximación multinivel que destaca la tensión dialéctica entre las prácticas sociales que observamos y los conceptos y modelos que construimos, que luego realimentan los discursos y las prácticas observadas, sobre todo a través de la implementación de programas y políticas de desarrollo. Así, tratamos de problematizar la cuestión del lugar en el contexto del capitalismo actual, un asunto que se dirige tanto al antropólogo o al sociólogo interesado en las expresiones de localidad revitalizadas en un mundo globalizado como al geógrafo o economista interesado en los beneficios que puede obtener una economía regional a partir de su «cultura local».
Para algunos científicos sociales, el análisis crítico de las grandes narraciones de la Ilustración condujo progresivamente a insistir en diferentes formas de etnografía en un intento de comprender las maneras en las que la gente corriente tiene experiencia de este vasto mundo sobre una base cotidiana. Pocos de los que invirtieron largos periodos de tiempo realizando trabajo de campo rechazarían este programa. Sin embargo, nos sentimos incómodos cuando nuestra atención minuciosa hacia las vidas de las personas, en su experiencia diaria, no nos deja espacio para explicar los flujos de fuerza y las tendencias que subyacen en esas experiencias cotidianas, unos flujos producidos históricamente algunas veces, emergentes otras veces de fuentes difusas situadas más allá del emplazamiento local de la experiencia cotidiana. Así pues, nuestro propósito en este libro es trabajar en la interfaz entre las experiencias y los sentimientos articulados de la gente y las conexiones escondidas, los flujos y las relaciones de reproducción y (siempre inmanente) de transformación social.
El reto de la etnografía es grande: ¿qué parte de la Hydra se ataca en primer lugar? Un reciente estudio antropológico de Europa apunta directamente a la cabeza(¿s?) –Cris Shore (2000), en Building Europe (véanse también Abélès, 1992, 1996; Bellier, 1999)– mientras que otro –Douglas Holmes (2000), en Integral Europe– aplica la directriz de George Marcus (1998) de hacer «etnografía multilocalizada». Ambos ofrecen importantes contribuciones al estudio de la coyuntura actual a través de la antropología política y de la historia cultural. A la vez, Producing Culture and Capital, la etnografía de Yanagisako (2002) sobre los empresarios en el distrito de Como, en la Italia septentrional, se centra en la cultura de los pequeños capitalistas (véanse también Blim, 1990; Rothstein y Blim, 1992). Con todo, echamos en falta algo. La dimensión de la reproducción capitalista y las formas de regulación necesarias que requiere siguen llamando a nuestra puerta mientras proseguimos con el estudio de la política y de la cultura de las vidas cotidianas de la gente.
Las especificidades que encontramos de un tiempo y lugar a otro nos conducen a un modo particular de decidir cuáles son los primeros pasos que debemos dar a la hora de intentar entender la Europa del siglo XXI, lo que tiene que ver con la manera como el espacio está siendo reconstituido en todo el continente. Un dato clave en el discurso de la Europa actual es el término ubicuo pero amorfo de región, con la integración de Europa percibida en la línea de «economías regionales». No hay ninguna razón para que tal historia de las formas espaciales no pueda ser entendida en términos de sus implicaciones de cambios en la experiencia social; esto es lo que hizo Raymond Williams al buscar «estructuras de sentimiento» en la Inglaterra del siglo XIX en su estudio The Country and the City (1973; véase también 1988). Por otra parte, también podría entenderse en términos de la lógica estructural de la producción y regulación capitalista, una tarea que David Harvey asumió en su Limits to Capital (1982). Nuestras propias exploraciones pasan por algún lugar intermedio entre esas dos geografías y buscan descubrir la constitución dialéctica de una por medio de la otra: una historia en la que la gente (re)produce artefactos concretos y abstractos para la vida, unas abstracciones concretas que ofrecen así el paisaje que condiciona la reproducción y transformación de las generaciones posteriores. Llamamos a este tipo de aproximación «realismo histórico» (Smith, 1999, 2004b), y en el siguiente apartado explicaremos cómo dicha aproximación originó un programa y una serie de prioridades –es decir, una problemática– que nos condujeron a un lugar concreto y a un entrelazado particular de nuestras historias.
EN BUSCA DE UN MUNDO SOCIAL
Nuestro análisis combina tres tipos diferentes de atención a la realidad. El primero requiere que el investigador o investigadora busque los elementos de la realidad que le ayuden a caracterizar los rasgos reproductivos de la economía política actual entendida de manera estricta. Si tuviéramos que separar el concepto en sus partes constituyentes, dentro de este modelo consideraríamos lo «político» en términos del poder «estructural» de Wolf y la «economía» en términos de lo que David Harvey (2001), siguiendo a Marx en el Grundrisse, llama abstracciones concretas que condicionan las posibilidades de reproducción social. Eso significaría prestar atención a la «organización del trabajo social» históricamente específica y a «cómo se insertan las personas en el conjunto de la sociedad» (Wolf, 1999: 289-290), así como a las condiciones de producción material (máquinas, tecnologías, etc.) y a la huella histórica de estos procesos sobre el paisaje en forma de carreteras, canales de irrigación y prisiones. En consecuencia, dedicaremos todo el capítulo 1 a la geografía histórica de la zona y, a lo largo de todo el libro, intentaremos situar las prácticas sociales y las expresiones culturales en el marco de estas abstracciones concretas de la reproducción capitalista, pero no por ello menos silenciosas y ocultas.
Nuestro segundo enfoque es más familiar para quien realiza trabajo de campo en la tradición de la antropología social. Lo llamamos enfoque de las «prácticas sociales instituidas». Añadimos el término instituidas al concepto habitual prácticas sociales para aludir al modo en el que las prácticas pasan a formar parte del marco que, aun siendo maleable, organiza la toma de decisiones. Este concepto se aproxima al de habitus de Bourdieu (1977). No obstante, mientras que el concepto de Bourdieu opera especialmente sobre la constitución dialéctica de las prácticas y las afinidades electivas emergentes que las estructuran después, nosotros remarcamos el efecto estructurador adicional de las abstracciones concretas, tal como han sido descritas.1 Sería difícil seleccionar una sola parte de nuestro libro para ilustrar este enfoque concreto, pero nuestra atención a la gente real, dirigida a las circunstancias presentes de sus vidas, es probablemente el mejor reflejo de nuestro compromiso con este elemento de la realidad social.
Finalmente, nuestro tercer tipo de atención al mundo social nos alerta sobre las maneras como la gente interpreta su mundo social en el momento práctico inmediato de vivirlo. En este caso, la «factitividad» del mundo tal como se presenta queda en suspenso en beneficio de un tipo particular de sensibilidad interpretativa. Invocamos la expresión de Raymond Williams estructuras de sentimiento, un concepto que él usaba en un sentido completamente historicista, para describir la sensibilidad esencialmente colectiva de una época. Al escribir sobre las novelas ambientadas en la mansión rural de la Inglaterra del siglo XIX, por ejemplo, Williams exploró cómo esos trabajos invocaban silenciosamente y, a la vez, constituían activamente una estructura de sentimiento que dio origen a un significado específico de «el campo» y «la ciudad» como comunidades «cognoscibles».2
De igual manera, usamos las historias (en plural) para mostrar que las abstracciones concretas, las prácticas instituidas y las estructuras de sentimiento se condicionan y refuerzan recíprocamente (Roseberry, 1989). En última instancia, el propósito, el proyecto de tal ejercicio sociológico es descubrir la praxis de la gente escondida bajo la maleza y desenterrada potencialmente por nuestra contribución intelectual. Es difícil seleccionar porciones de todo el pastel que pongan de relieve los momentos cuando nuestra atención se ve absorbida de este modo en la etnografía, aunque quizá el capítulo 7, sobre culturas políticas, ofrece el ejemplo más coherente. Pero el aspecto más importante es que, vistas en un periodo histórico, las abstracciones concretas cambiantes se combinan con la agencia implicada en las prácticas de la gente para modificar las condiciones a las que se enfrentan. El lenguaje, los gestos y los suspiros, modelados por las estructuras de sentimiento de un lugar y un tiempo concretos, permiten entonces conocer todos estos elementos. Y todos ellos –las abstracciones concretas, la puesta en práctica de la agencia y el sentimiento estructurado–, considerados conjuntamente, nos moldean a cada uno de nosotros como un tipo particular de persona: un sujeto/agente social historicizado.
Este estudio se centra en un área de la Comunidad Valenciana, al sur de Alicante, donde ha existido una larga historia de próspera agricultura de regadío, combinada con pequeña manufactura. Los focos de manufacturas de productos específicos se remontan muy atrás: una ciudad y sus alrededores que fabrican alfombras, otra ciudad, cuerdas y otra, zapatos. El cultivo de productos agrícolas para ser comercializados en mercados internacionales tiene aquí también una larga historia. Más que una separación entre ciudad industrial y campo agrícola, existe una historia significativa de estrecha interrelación entre producción industrial y agrícola. Además, tanto los hombres como las mujeres han experimentado de diferentes maneras la movilidad geográfica, la manufactura en la pequeña industria, el empleo en grandes empresas y el trabajo en el sector de servicios.
En los años setenta, las exigencias de la nueva división internacional del trabajo llegaron a estos modos de producción preexistentes; afectaron, en primer lugar y con mayor fuerza, a la producción local de zapatos, pero también alcanzaron otras manufacturas y actividades de servicios del sector no agrícola. Con los cambios que se produjeron durante los treinta años siguientes, el modelo general acabó siendo el de una pequeña empresa local, y en algunos casos ramificaciones de empresas más grandes, que organizaban la producción por medio de una fuerza de trabajo localizada en su fábrica legalmente registrada, más una fuerza de trabajo mucho mayor diseminada en un sistema de «putting-out» o subcontratación. El sistema de subcontratas implica tanto niveles de trabajo realizado en talleres semilegales como niveles realizados mediante el trabajo a domicilio. En el hogar, desde la contribución inicial de la esposa, nos movemos –a través de su red ya establecida– hacia una red extensa de trabajo a domicilio subcontratado y después subsubcontratado.
Durante los años setenta y ochenta, las mujeres que realizaban trabajo a domicilio formaban parte probablemente de un grupo doméstico agrícola y, como resultado, estaban sometidas a una presión extrema. Sobre aquel periodo, Smith (1990) escribió (véase también Sanchis, 1984; para Cataluña, véase Narotzky, 1989, 1990, 2000, 2001):
La necesidad de trabajo en la propia explotación familiar es irregular; por ejemplo, el marido/padre puede conseguir trabajo para un día y, si considera que una tarea de la huerta no está acabada, presionará a su mujer o a su hija para que dejen de lado el trabajo a domicilio y vayan a la huerta (...) [Mientras tanto] los distribuidores de trabajo, deseosos de minimizar la cantidad de viajes y de contactos que tienen que hacer (...) animan a las mujeres a aceptar grandes lotes mediante el pago de tarifas que aumentan en progresión geométrica hasta que se completa la última unidad. Con la intención de llegar a esas tarifas, las trabajadoras, que ya están bajo la presión de sus maridos agricultores, pueden pedir lotes de un volumen excesivo con la idea de pasarle una parte a alguna vecina.
Esta compleja serie de relaciones sociales se construye sobre una amplia historia de extensas redes interpersonales. A lo largo del tiempo, los derechos personales, que se extendían hacia fuera desde la familia inmediata a la familia ampliada, los vecinos, los miembros de la comunidad, etc., se convirtieron en un componente institucionalizado de la vida diaria. Además, estos complejos conjuntos de vínculos también sirvieron para compensar la inestabilidad regional producida en parte por el clima impredecible y en parte por los ciclos comerciales, pero sobre todo por el carácter cambiante de las propias empresas. Cuando a finales de los ochenta se dieron las condiciones políticas y económicas para el cambio, que permitieron al gobierno avalar prácticas laborales y empresariales «flexibles» y desregularizadas, a la vez que minaron gravemente la agricultura local, esta economía ya plenamente «informalizada» se hizo todavía más informal.
La invención de situaciones de crisis y la estimulación de la inseguridad general se convirtieron en medios elementales de regulación social. Por ejemplo, con frecuencia las empresas se transformaban de un nivel de productor a un nivel de intermediario, pero únicamente con un propósito de evasión. Empresas registradas se declaraban en bancarrota y cerraban un día para abrir al día siguiente con el caparazón de la empresa original ahora operando únicamente con capacidad comercial, arrendando la maquinaria vieja a una «cooperativa» o a un taller subcontratado ahora totalmente ilícito, compuesto por trabajadores que acceden a reducir sus salarios, la seguridad y los beneficios para conseguir el contrato de su antiguo patrón. El modelo es conocido: mientras las empresas oficialmente registradas y los datos de empleo en la industria decrecían, la producción global de calzado se incrementaba. Superficialmente, parece una respuesta a la recesión, pero, de hecho, la atmósfera de crisis y desorganización estaba construida ideológicamente para justificar formas de regulación del trabajo que generaran inseguridad personal y respuestas colectivas fragmentadas. Y todo esto tiene una larga historia.
Los intentos de los grupos dirigentes para controlar a la gente corriente por medio de la inseguridad inducida y los ataques contra las respuestas colectivas están bien establecidos en la zona. Así, junto a esta organización de la economía y la sociedad, encontramos una clase de alienación de las políticas públicas entre la gente con la que trabajamos, y eso se convirtió también en un elemento fundamental de la problemática que empezamos a conformar mientras configurábamos nuestro estudio.
Aunque es obvio que hay mucho de todo ello que es específico de esta región y de esta gente –en efecto, gran parte de nuestro razonamiento enfatiza la importancia de reconocer la especificidad–, las inseguridades, las tensiones sobre las familias y los individuos, el sentimiento de alienación respecto de la dirección que la economía está tomando y de la formulación de proyectos políticos desde «instancias más elevadas» son ampliamente sentidos entre la gente que intenta conseguir un modo de subsistencia en muchas partes de la Europa contemporánea. Se podría dar cuenta de esto mediante una «etnografía del presente», focalizando en la manera como la gente de esta zona experimenta su vida cotidiana hoy en día e intentando evocar el carácter particular de esa experiencia. Ciertamente, esta es una manera mediante la que nosotros, como antropólogos, nos hemos aproximado a la situación, pero, de nuevo, se trata solo de una dimensión en nuestra investigación. En efecto, consideramos que la antropología actual ha reducido demasiado su foco de atención a un programa que parece referirse solamente a asuntos de «cultura» o «experiencia» de «lo local» y «lo cotidiano». Nuestra incomodidad con esta tendencia actual de la antropología puede explicarse parcialmente por nuestros respectivos orígenes.
Ambos somos europeos inquietos. Susana, tras su formación inicial en España y Francia, se trasladó a Estados Unidos para hacer su doctorado y después volvió a España. Gavin, nacido en Inglaterra, donde recibió su primera formación, se fue a Norteamérica a los diecisiete, pero volvió a Inglaterra para su doctorado. Después de un trabajo de campo previo en Perú, Gavin inició un largo periodo como etnógrafo en la Valencia meridional. A medida que el material de aquel trabajo de campo –los datos, las interacciones personales, los vacíos y los hitos– empezaba a tomar cierta forma narrativa y teórica, sintió una urgencia creciente de aunar sus percepciones y su trabajo en curso con los académicos españoles que trabajaban en y sobre España. Y así nos encontramos en un taller, que formaba parte de una serie de talleres dirigidos por antropólogos franceses y españoles con la ayuda de Maurice Godelier, sobre la cuestión de las transiciones sociales.
Comprometidos con la importancia de la etnografía histórica, ambos sentimos con fuerza que la comparación también enriquece la etnografía. Aunque este libro no es formalmente de etnografía comparativa, está fundamentalmente inspirado por el trabajo de campo anterior de Susana en Cataluña y por el trabajo que hicimos juntos (con la ayuda de Clare Belanger y Simone Ghezzi) en La Brianza, una economía regional de la Italia septentrional. De esta manera, mientras hablábamos sobre nuestros intereses intelectuales y políticos, nos convencimos de que la suma de nuestras empresas individuales sería mucho más grande si trabajábamos juntos: Gavin, como europeo, hasta cierto punto autóctono, pero, como antropólogo canadiense, también alguien ajeno; Susana, tanto europea como española aunque muy familiarizada con la antropología anglófona; y ambos compartiendo preocupaciones políticas y teóricas, unos puntos en común que han aumentado durante los años que hemos trabajado juntos.
Para nosotros la investigación social siempre debería situarse claramente dentro de un proyecto político explícito, y ambos habíamos estado implicados en un debate en el que el concepto de clase era esencial para el proyecto político de comprensión de la diferencia cultural y social, así como un instrumento crucial en la transformación de las relaciones sociales desiguales para conseguir oportunidades de vida indiferenciadas. Así, trabajando contra corriente de lo que creíamos que era la tendencia tanto en la antropología como en las otras ciencias sociales, sentimos que necesitábamos una forma de hacer etnografía que retuviera un modo de entender la complejidad del mundo social usando la clase como guía conceptual. Sin embargo, no estábamos tan interesados en las propiedades estructurales varias de la clase, ya fueran estratos sociales weberianos o relaciones marxianas con los medios de producción (Ossowski, 1969), como en los principios que condujeron a los teóricos a enfatizar en primer lugar la clase. Pensábamos, por ejemplo, en la imagen de sociedad de Marx, en la que el proceso de reproducción social genera contradicciones estructurales que, a su vez, son resueltas tecnológicamente mediante una productividad general mayor, geográficamente por medio de desplazamientos de capital en el espacio o, aún más importante, por medio del resultado de conflictos sociales, conflictos que aglutinan a la gente en torno al control de la propiedad y la necesidad de ofrecer trabajo. Por mucho que hayamos avanzado hacia una condición posmoderna, o hacia una sociedad postindustrial, de ninguna manera nos hemos separado de un tipo de sociedad en la que «la reproducción de la vida cotidiana depende de la producción de mercancías mediante un sistema de circulación de capital que tiene la búsqueda de beneficios como su objetivo directo y socialmente aceptado» (Harvey, 1985: 128) y, por tanto, nos parece que los antropólogos tienen la responsabilidad de explicar esta característica fundamental de la reproducción social bajo el capitalismo. En consecuencia, esta es la razón principal por la que, para nosotros, la clase continúa siendo central para la investigación etnográfica.
Una segunda característica del espíritu que condujo a los autores de izquierdas a centrarse en los rasgos cruciales de la clase, fuertemente asociada con el trabajo de Edward Thompson, podría resumirse en la proposición de que solo a través de la acción colectiva la gente subordinada tiene alguna influencia sobre el poder y que, aunque hay muchas líneas y formas mediante las cuales las colectividades pueden expresarse, existe un nexo orgánico crucial entre las colectividades de clase y la retención o transformación del capitalismo. Este segundo elemento era especialmente importante para nosotros precisamente por su ausencia aparente de la vida cotidiana de nuestro escenario de campo. ¿Por qué ausente? Porque tales colectividades, como estructuras de sentimiento, como modelos de relaciones sociales y como punto de apoyo para la acción y el empoderamiento, han sido objeto de un ataque severo a lo largo de la historia y hasta el momento presente, un ataque que adquirió una fuerza particular en los años que siguieron a la Guerra Civil española.
En efecto, siguiendo la estela de este ataque, el tipo de mundo que hemos descrito antes se ha configurado en el discurso hegemónico reciente como un mundo de economías regionales, una «Europa de las regiones». Se trata de nuevas configuraciones que atenúan las características políticas y estructurales de clase como medio de comprensión de los procesos históricos. En cambio, favorecen una comprensión de las prácticas sociales, las experiencias y las relaciones en términos de valores colectivos corporativistas, conocimiento local y afinidad emocional. En lugar de una historia compleja cargada con las tensiones de la contradicción, el conflicto, la resolución y la transformación, conseguimos una auditoría de sus posibilidades empresariales (y, por tanto, de sus fracasos) «culturales» y «sociales», un balance de los más y los menos: «producción flexible», empresas reducidas y dispersas y «capital social». Así pues, una responsabilidad de nuestra investigación social fue encontrar los indicios a partir de los cuales las fuerzas colectivas podrían ser reconstruidas.
A pesar de todo, mientras nos familiarizábamos con la bibliografía, encontramos historiadores, economistas y sociólogos que trabajaban sobre Europa (Berg et al., 1983; Bagnasco, 1977; Piore y Sabel, 1984) prestando una atención creciente a algo parecido a un pequeño capitalismo organizado. Se hacía cada vez más popular como «tercera vía» un nuevo modelo de desarrollo de la economía de mercado que tenía en cuenta las «externalidades» sociales, un modo más viable e incluso más humano de organizar el capitalismo. A la vez que ello parecía confirmarnos que estos otros modos de organizar las relaciones trabajo/capital eran, en efecto, significativos, también nos hacía conscientes de que debemos entender simultáneamente dos fenómenos bastante diferentes: las prácticas y relaciones que podíamos encontrar en un área económica vagamente predefinida y los modelos económicos para desarrollar las regiones en la línea de redes, mercados sociales, empresas flexibles y similares que los expertos y los responsables políticos de Europa generan hoy en día. Además, pronto reconocimos una relación dialéctica entre los dos niveles porque las políticas de desarrollo (prácticas reguladoras o desreguladoras, subsidios, etc.) proporcionaban condiciones cruciales que encaminaban las prácticas y las relaciones que observábamos en el campo. Proporcionaban recursos materiales específicos que la gente tenía que reivindicar en formas particulares, por supuesto, pero también afectaban a las vidas de las personas de manera más general. El modo como las personas pensaban sobre sus propias vidas y el espacio social que habitaban se entretejía con los discursos hegemónicos que destacaban la región como cohesionada bajo la rúbrica general de una «cultura empresarial» o lo que se denominó «nacionalismo económico».3
Nuestra idea era que tales condiciones, notablemente en desacuerdo con el ya clásico modelo Manchester de desarrollo industrial, estaban extendidas y, por tanto, buscamos un escenario donde el modelo tuviera profundidad histórica, a la vez que vigencia en el momento presente. En España, Gavin había hecho trabajo de campo previamente en el área de la Comunidad Valenciana, descrita por algunos historiadores económicos (Nadal, 1990; Lluch, 1976; Aracil y Bonafé, 1978) como una de aquellas regiones donde se había desarrollado durante el siglo XIX un tipo diferente de capitalismo. El área del sur de Alicante presentaba un paisaje de pequeñas empresas familiares y una mezcla de agricultura comercial e industrias manufactureras. Menos conocida era la presencia allí de una mezcla de radicalismo político y conservadurismo extremo, que se remonta muy atrás, en el siglo XIX. Gavin se había interesado por la pluriactividad en su trabajo de campo de 1978-79, y este tema parecía resumir muchos de los principales asuntos que queríamos observar con detalle. La pluriactividad planteaba directamente la cuestión siguiente: ¿qué pasa con la clase cuando el proceso de reproducción social genera una estructura de fluidez e incertidumbre constantes en los destinos de la vida de las gentes, de manera que no prevalece la experiencia clásica de la oposición entre trabajo y capital?
Conscientes de los cambios radicales en el proceso del trabajo de la producción capitalista que tenían lugar entonces en Europa, buscamos a propósito un área que no entrara netamente dentro del marco del modelo de la definición capitalista clásica de una «economía desarrollada» con un sistema de mercado eficiente regulador de las relaciones trabajo/capital. En su lugar, buscamos una región que, aunque enraizada desde hacía tiempo en la producción de mercancías, incluso en el circuito global del comercio capitalista nacional e internacional, manifestara, sin embargo, formas de relaciones de producción que difirieran del modelo clásico.
Pero entonces la cuestión cambió hacia el terreno pragmático: considerando que ya no había una experiencia obrera homogénea entre la gente de la región, como la de la industria fordista clásica, por ejemplo, ¿seguía siendo útil el concepto de clase? Las experiencias de subsistencia de la gente se habían fragmentado tanto que se hacía cada vez más difícil seguir la manera como su inserción en los procesos de reproducción social se relacionaba con su identidad social y su praxis histórica. Trabajar con la complejidad de estos asuntos a lo largo de los años ha dado forma al modo en el que queríamos realizar la investigación: en primer lugar, en relación con la localización o el alcance de nuestra observación; en segundo lugar, respecto a la necesidad de insertar profundamente la historia en nuestras observaciones.
Si queríamos comprender las fuerzas principales de reproducción social, necesitábamos profundidad histórica, y sabíamos que podíamos conseguirlo mediante el trabajo realizado por los historiadores sociales y económicos valencianos de la zona. Pero si pretendíamos llegar a la experiencia vivida de la gente, también necesitábamos las narraciones matizadas de las historias particulares. Así pues, el hecho de que tuviéramos historias de vida para esta zona que se remontaban a principios del siglo XX fue clave para nosotros. Clave también fue el hecho de que el trabajo de campo valenciano había sido efectuado en un momento político especialmente importante, durante los primeros años de la transición del régimen de Franco a la democracia parlamentaria, cuando Gavin había observado y registrado de primera mano los debates que surgían con motivo de las primeras elecciones municipales democráticas después de cuarenta años de dictadura. Susana, en particular, pensaba que los datos de primera mano sobre aquel periodo de la historia de España serían extremadamente útiles para hacerse una idea de la expresión pública de las cuestiones de clase.
No obstante, no queríamos pensar que esto era el «retorno» del antropólogo, veinte años más tarde, para registrar los cambios que habían tenido lugar en el paso de un tipo de sociedad más tradicional a uno más moderno (véase Collier, 1999). Estábamos interesados, en cambio, en seguir un proceso de reproducción social –las continuidades y rupturas históricas– que produce y condiciona las prácticas de la gente. Pero no solo nos interesaban las prácticas; también queríamos prestar atención a cómo las experimentaban las personas en tanto que sujetos históricos y cómo se institucionalizaban después para constituir el entorno cultural. Por tanto, eso no era tan solo etnografía de la vida cotidiana de la gente corriente, ni era una evaluación con el propósito de enmarcar los éxitos y los problemas de una economía regional en Europa. Para nosotros, la historia no es tanto el trasfondo del presente como dos momentos sincrónicos, uno en el pasado, el otro en el presente. La historia es el camino necesario para entender la sociedad como los diferentes medios por los que la reproducción social de un tipo particular de sistema social, el capitalismo, se convierte en una parte vivida del presente.
NOMBRAR EL PRESENTE
El modo en que los científicos sociales nombran los fenómenos de este mundo real tiene implicaciones para el presente vivido por la gente corriente. En este apartado mostraremos cómo se ha desplegado este proceso –desde la noción de articulación de modos de producción a la de economía informalizada, y de ahí a la designación actual de «economía regional»–. Conscientes de estas designaciones cambiantes y de sus implicaciones, argumentaremos a favor de un tipo particular de antropología histórica que preste atención a las maneras concretas en que se usa el poder para hacer posible la explotación y que con el tiempo conforman tipos diferentes de persona social.
En los años sesenta en varias comarcas al oeste y al suroeste de la ciudad portuaria de Alicante se instalaron pequeñas y medianas empresas que producían zapatos para el mercado nacional e internacional. Se trata de las áreas alrededor de Elda y Novelda, el Vinalopó al oeste de Elche y el área por la que nos interesamos, la Vega Baja, al sur de esta ciudad. Mientras la demanda de zapatos crecía durante la década, tuvo lugar una forma concreta de integración vertical. En el polo comercial, algunas de las compañías con más éxito se vincularon fuertemente a empresas minoristas de Estados Unidos, conformándose no solo a requerimientos de diseño, sino a menudo a características concretas del proceso de producción, y, en la mayoría de casos, dependiendo de anticipos crediticios norteamericanos. En el polo de la producción, la mano de obra de la fábrica fue complementada por talleres situados en Elche, que habitualmente elaboraban accesorios primarios básicos, contratados a corto plazo, junto con mujeres que trabajaban a domicilio en una cadena que iba desde trabajos especializados recurrentes y estables hasta labores menores realizadas ad hoc y a corto plazo.
Cuando el sistema de distribución se hizo más sofisticado y la organización sindical de Elche elevó los salarios urbanos, la dispersión de la producción empezó a extenderse hacia núcleos de población más alejados del centro, a lo que siguió la construcción de fábricas en pueblos de la Vega Baja. Simultáneamente, la dependencia de capital de Estados Unidos se redujo porque los empresarios buscaron el desarrollo de un conjunto más amplio de mercados para sus mercancías. Como resultado, surgió un conjunto mucho más complejo de relaciones entre fábricas, talleres, distribuidores y trabajadores a domicilio.
En gran medida, lo que estaba pasando en Elche no era sino una variación de las transformaciones en la producción manufacturera a lo largo y ancho de Europa. Aunque la producción textil, ejemplificada por Laura Ashley en Gran Bretaña y Bennetton en Italia, es la más conocida, muy cerca de nuestro mismo emplazamiento, la Ford Motor Company, después de una investigación cuidadosa y muy publicitada, había establecido su planta de montaje del modelo Fiesta justo al sur de la ciudad de Valencia.
Esto fue considerado un gran triunfo para España frente a los países industriales más prominentes de Europa, y para el País Valenciano en particular; ¿pero cómo se llevó a cabo tal triunfo? Aparte del aspecto anodino de que el emplazamiento estaba bien situado en el enlace de ejes de comunicación claves, parece que la decisión se basó en la realpolitik de los poderes nacionales y regionales y en las estructuras de clase. Los tecnócratas franquistas utilizaron todos los medios para asegurar a Ford la continuidad futura del régimen autoritario (Lluch, 1976; Picó López, 1976). Al hacerlo, sin duda, insistieron no solo en la larga familiaridad de los trabajadores locales con las técnicas manufactureras, sino también en la ausencia de militancia colectiva asociada con empresas de producción a gran escala.
La planta del modelo Fiesta representó un giro significativo hacia el interés renovado del capital en el área del Levante o Valencia, conocida popularmente por sus naranjas y huertas. De manera creciente, los propietarios más acomodados de explotaciones agrícolas empezaron a orientarse hacia cultivos de trabajo menos intensivo, convirtiéndose ellos mismos en familias pluriactivas o agrupándose en explotaciones de siete u ocho familias y subcontratando todo el cuidado y la recolección de sus cosechas de cítricos a «contratantes de maquinaria».4 Como remarcó Arnalte Alegre (1980), estaba apareciendo un nuevo sistema social sutil y complejo que, por una parte, industrializaría la agricultura y, por otra, ruralizaría la industria.
¿Cuál fue, entonces, la imaginería que usaron los tecnócratas para representar esos procesos? Bajo la ruralidad bucólica de un área conocida superficialmente por su rica agricultura de regadío dirigida a los mercados internacionales, se descubrían importantes segmentos de la población instruidos en el uso de maquinaria industrial o expertos en la actividad comercial. El resultado fue una cultura especialmente adecuada a las necesidades de la Ford: dirigiendo su atención a la práctica diaria de hacer que sus pequeñas empresas respondieran a las oportunidades de cambio, estas personas eran económicamente adaptables y, al mismo tiempo, no tenían ninguna inclinación hacia las políticas redentorias de las clases trabajadoras. Encaradas con una transformación u otra en su entorno socioeconómico, su respuesta sería descubrir algún cambio en las metas económicas hacia las que pudieran dirigir sus tareas, no simplemente suspender la actividad y quejarse o, como los agricultores franceses del otro lado de la frontera, manifestarse en París, dirigir ataques relámpago sobre supermercados que venden productos agrícolas extranjeros o secuestrar el tren Barcelona-París (Lem, 1999).
Debemos recordar que aquí estamos hablando de los primeros setenta. En la prensa y en los documentos políticos, ciertamente se veía la industria como un tema importante para el futuro de Europa, pero se planteaba también la cuestión de la explotación agrícola familiar, su viabilidad y su supervivencia. Valencia parecía ofrecer una salida con la introducción de la industria en las áreas rurales. Entre los académicos, estaban en uso otras dos imágenes, ambas procedentes de estudios recientes del Tercer Mundo. Ampliamente inspirados por estudios marxistas, los investigadores destacaron la superimposición sobre un modo preexistente de producción (aunque en sí mismo fuera una variante del capitalismo rural) de un nuevo modo de producción que aprovechaba elementos del modo anterior, aunque distorsionando de este modo muchos de sus elementos (Servolin, 1972; Faure, 1978; Vergopoulos, 1978). Todo aquel que conociera bien el caso valenciano era muy consciente de que la industria estaba lejos de ser nueva, pues la mayor parte se sustentaba y apoyaba en el trabajo de transformación que producía el valor añadido crucial de muchos de los productos agrícolas tradicionales de la zona: cáñamo, esparto, algodón, cría del gusano de seda y viñas.5
Un segundo cuerpo bibliográfico, óptimamente representado en The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries (Portes, Castells y Benton, 1989; véanse también Redclift y Mingione, 1985; Pahl, 1984, 1988), empezó a atraer la atención hacia los rasgos particulares del trabajo que eran esenciales para la supervivencia de muchos trabajadores europeos, quizá incluso para la mayoría, y sin duda de significación creciente para el bienestar de las economías nacionales en su conjunto. Castells y Portes, en la introducción a su trabajo colectivo, muestran lo que hizo relevante el tema de la economía informal en el mundo occidental. La cuestión de cómo definir algo llamado «economía informal», dijeron, era mucho menos importante que registrar el proceso según el cual las economías occidentales estaban siendo crecientemente informalizadas, con sectores de la economía que hasta el momento funcionaban por medio de instituciones burocráticas, jerárquicas y relativamente estables, siendo reemplazadas por alternativas menos visibles, menos permanentes y menos estables. Que ese tipo de caracterización era muy adecuado a la realidad valenciana quedó reflejado por la publicación en la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació de La otra economía: trabajo negro y sector informal (Sanchis y Miñana, 1988), así como por la traducción por parte de la institución de textos que trataban la industria rural y las economías sumergidas (e.g., Houssel, 1985). Fueron figuras especialmente notables en este trabajo Enric Sanchis (1984) y Josep Antoni Ybarra (1986). Lo que empezó a ocurrir en este segundo tipo de caracterización de los procesos económicos en Valencia fue un cambio que llevó de la investigación de la naturaleza del capital a la de la naturaleza del trabajo asalariado, y del trabajo, en general, y el modo de vida.
A pesar de sus diferentes focos de atención, el efecto de estas imágenes en su conjunto fue un cambio de paradigma en las teorías del desarrollo capitalista. Unos estudios que muestran la inserción histórica de una forma de producción capitalista en el sur de Europa, que tenía sus características propias bastante diferentes de los modelos hegemónicos de la industrialización septentrional, se combinan con estudios que muestran no solo que las formas informales de trabajo iban adquiriendo una importancia creciente en Europa (como, en efecto, ocurría), sino que, en grados y formas diferentes, habían sido parte de los medios de vida de la gente y, por ello, de las economías nacionales a lo largo del llamado periodo de la industrialización.
Tanto si fue por azar como si fue planificado de antemano, las empresas zapateras de Elche, las fábricas de muebles de Castellón o la planta Ford cerca de Valencia fueron capaces de aprovechar una serie de características sociológicas y culturales que venían con una sociedad que a la mayoría se nos dijo que ya no existía; una sociedad en la que una agricultura comercial relativamente efectiva operaba al lado de una producción artesana rural.6 Para los historiadores económicos de la región, la cuestión fundamental era por qué este camino no se transformó en autovía; para aquellos que trabajan sobre la informalización de la economía regional, lo apremiante era registrar los costes sociales de la transformación de disposiciones sociales anteriores en beneficio de lo que parecía ser un tipo especialmente depredador de capitalismo.
Sin embargo, la convergencia de estas dos corrientes intelectuales –más allá de España y de Valencia– iba a producir una lectura completamente opuesta. Las escenas de pesadilla de los cuentos de hadas de Grimm iban a generar una vida nueva «a lo Disney», reinventando la articulación de los modos de producción y la innegable informalización de la economía europea en forma de cadenas de producción diseminadas, mercados sociales, obreros y empresas más flexibles, todo reunido en el espacio de unas economías regionales prósperas. En manos de Piore y Sabel (1984), resultaba que el camino de los sistemas de producción diseminados a pequeña escala y entrelazados regionalmente no había fracasado en el sentido darwiniano. Su defunción temprana había sido acelerada por las atenciones paternalistas de un estado profundamente antirregional (véase también Sabel y Zeitlin, 1984). Allí donde estas atenciones habían sido especialmente completas, las utopías florecientes se habían suprimido, perdidas para los historiadores y silenciadas en los programas de desarrollo industrial. Por suerte, donde el Estado había sido más inepto, o quizá demasiado preocupado por otras circunstancias, notablemente en Italia, había signos de la capacidad de resistencia de este tipo de economía invertida, donde la lealtad era tan importante como la competencia, donde las estrategias de mercado se volvían «impuras» por la retención persistente de los cálculos sociales en las decisiones de los agentes, donde empresas formales bien protegidas y celosamente guardadas se transformaban en conjuntos de operaciones que se ensamblaban en redes que se formaban alrededor de proyectos a más largo o a más corto plazo.
Sin duda, las implicaciones para las políticas públicas fueron devastadoras. Donde una vieja escuela de pensamiento había buscado descubrir por qué una economía como la de la Valencia del siglo XIX no había conseguido despegar a causa de las características locales que la distinguían del modelo Manchester, septentrional y con más éxito, ahora resultaba que había joyas escondidas en la corona valenciana que esperaban ser descubiertas. Allí donde alguna gente veía trabajo infantil en Italia, Sabel era capaz de identificar la cuidadosa protección de un sistema de aprendizaje basado en la familia.
Sería ingenuo imaginar que estas diferentes imágenes de una realidad más o menos idéntica no tuvieron efecto alguno sobre la gente corriente, que intentaba día a día subsistir, así como, en la medida de lo posible, imaginar cómo podría ser un futuro realista para ellos y sus hijos. Los primeros trabajos sobre la informalización de la economía europea adoptaron una posición generalmente crítica hacia el fenómeno e incentivaron las políticas dirigidas contra su expansión. En claro contraste, la bibliografía más reciente sobre la economía regional se desarrolla invariablemente para generar unas políticas que intensifiquen los rasgos de vida social que vuelvan la economía regional más competitiva.
HISTORIAS DEL PRESENTE
La exploración histórica del papel de las relaciones de clase y las fuerzas cambiantes que aseguran la obtención continuada de plusvalía del trabajo de la gente está ausente de las dos imágenes sociológicas antes mencionadas –la informalización de la vida económica o su conceptualización en términos de una economía regional socializada–. Mientras que las estimaciones de los recursos locales de capital social y la elasticidad del trabajo flexible pueden tener algunos resultados prácticos en las políticas públicas, resulta más crítica la necesidad de explorar, a través de una historia del presente, las distintas influencias, restricciones, movimientos y bloqueos que fueron la expresión y constitución del poder y las piezas clave de las diferenciaciones: no una única historia de la economía regional neta y ordenada con una cultura local añadida, sino múltiples historias y una heterogeneidad de actores con nociones bastante diferentes de lo que podría ser valorado positivamente en la cultura local.
En realidad, la historia que los tecnócratas habían dibujado para Ford con respecto a la política era para su propia conveniencia, abreviada y superficial. No había nada natural –ni cultural– en la falta de inclinación de los valencianos por la política reivindicativa. Es posible que los tecnócratas de Franco fueran completamente inconscientes de que la Primera Internacional Anarquista se celebró cerca de allí, en Alcoy en los años setenta del siglo XIX, pero difícilmente podían haber olvidado que Valencia fue la sede final del Gobierno republicano en 1939, o que la provincia de Alicante, al sur, había dado un apoyo muy fuerte al sindicato socialista Unión General de Trabajadores. No obstante, la negación del pasado político de la gente trabajadora tiene una larga historia en la zona (si no, más extensamente, en el conjunto de España), que llega hasta el presente.
Sin embargo, empresas como Ford perseguían algo cuando investigaron y encontraron un grupo de personas que estaban preparadas para trabajar esa hora extra, que estaban en todo momento oteando el horizonte de las tendencias de cambio económico que exigirían un giro rápido a sus tácticas y cuya relación con la familia y las amistades reflejaba las necesidades picarescas de tales proyectos de subsistencia. Pero las historias de este presente son realmente complejas.
Cuando la industria del zapato empezó a tener una fuerte presencia en la Vega Baja, no supuso en modo alguno la introducción de un producto o proceso nuevo sobre una tabula rasa social y económica. Durante mucho tiempo, la comarca había sido la principal productora de alpargatas de España, usadas por la inmensa mayoría de la clase obrera durante la primera mitad del siglo XX (Bernabé Maestre, 1976).7 Dependientes de la producción agrícola y el procesamiento de la fibra de cáñamo, las alpargatas no salieron tampoco ex nihilo. Antes de ser la principal proveedora de calzado de España, la comarca había sido la mayor productora de velas –muy demandadas por las numerosas flotas marineras de España– y, posteriormente, de soga y de redes de pesca, siendo todos estos productos dependientes del cultivo de cáñamo y de su procesamiento en fibra. Incluso actualmente, los zapatos no son en absoluto la única manufactura producida en la comarca. Crevillente tiene un papel análogo en la producción de alfombras y esterillas al de Elche en la producción de zapatos; en la zona se producen también muñecas, ropa de muñeca y otros juguetes.





























