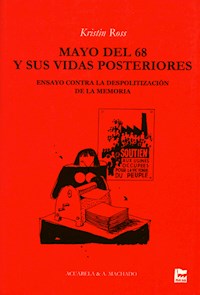Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítica
- Sprache: Spanisch
En el nuevo trabajo de Kristin Ross sobre el pensamiento y la cultura legados por la Comuna parisina de 1871 reverberan los motivos y acciones que informan las protestas y rebeliones de nuestros días, cuya expresión más poderosa hallamos en la toma del espacio público. Nuestras preocupaciones –el internacionalismo, la educación, el futuro del trabajo o la teoría ecológica y su práctica– sirven de enfoque a una original investigación que vuelve a poner en escena las palabras y acciones de los viejos communards parisinos. La Comuna –con todo su alcance y propagación posterior– vuelve a cobrar vida gracias a este portentoso ensayo, en el que resuenan las palabras –y actos– de aquellos trabajadores parisinos que un día se convirtieron en revolucionarios y el sentido que dieron a su lucha, así como la reelaboración y continuidad de su pensamiento que confeccionaron partidarios tales como Karl Marx, Piotr Kropotkin y William Morris, quienes establecieron contacto y conocieron a supervivientes de la insurrección. La Comuna de París fue un laboratorio de invención política crucial, ante todo –como nos recuerda Marx– por su propia "existencia de trabajo". Lujo comunal nos permite abordar con nuevos ojos las complejas entretelas de un experimento extraordinario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 53
Kristin Ross
Lujo comunal
El imaginario político de la Comuna de París
Traducción: Juanmari Madariaga
«En este libro he tratado de reconstruir los elementos de un imaginario que alimentó y sobrevivió al acontecimiento conocido como la Comuna de París de 1871, un imaginario al que los comuneros y yo misma hemos dado el nombre de lujo comunal. Durante setenta y dos días de la primavera de 1871, una insurrección obrera transformó la ciudad de París en una comuna autónoma y emprendió la libre organización de la vida social según los principios de asociación y cooperación» (Kristin Ross).
En Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París reverberan los motivos y acciones que inspiran las protestas y rebeliones de nuestros días, cuya expresión más poderosa hallamos en la toma del espacio público. Nuestras preocupaciones –el internacionalismo, la educación, el futuro del trabajo o la teoría ecológica y su práctica– sirven de enfoque a esta poderosa revisión de las palabras y acciones de aquellos viejos communards parisinos. La Comuna fue un laboratorio de invención política crucial, un experimento teórico y social insólito, ferozmente aplastado por el poder, cuya memoria perdura hasta hoy.
«En los últimos años, la Comuna ha adquirido nuevamente una posición central en el pensamiento político. El libro de Kristin Ross nos ofrece una explicación tanto de los antecedentes intelectuales de la Comuna como de su impacto contemporáneo. Un texto esencial para toda la teoría de izquierda actual.» Frederic Jameson
«Lujo comunal es un libro rico y complejo, una relectura genial de la Comuna de París y una crítica de los relatos históricos que desdeñan los modos y maneras en que la práctica de los movimientos insurreccionales generan su propia teoría… Una historia de enorme relevancia para nuestro propio momento político actual.» Joan W. Scott, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
Kristin Ross, profesora de literatura comparada en la Universidad de Nueva York y especialista en literatura y cultura francesa de los siglos xix y xx, es autora, entre otros libros, de The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune (1988), Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Culture (1995), galardonado con el Critics’ Choice Award y el Laurence Wylie Award, y de May ’68 and Its Afterlives (2002).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Communal Luxury. The Political Imaginary of the Paris Commune
© Kristin Ross, 2015
© Ediciones Akal, S. A., 2016
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4358-4
AGRADECIMIENTOS
Adrian Rifkin fue la inspiración para este libro, que en sus aspectos más creativos forma parte de una conversación en curso desde hace muchos años sobre la Comuna de París. Sus respuestas y apoyo orientaron la elaboración del libro. Don Reid, Jacques Rancière y Geneviève Sellier me fueron muy útiles en sus primeros momentos. Mi agradecimiento a Greg Grandin, Harry Harootunian, Fredric Jameson, Leigh Claire La Berge, Erag Ramizi, Ann Smock y, muy especialmente, a Manu Goswami por leer y responder cuidadosamente a las distintas secciones del libro a medida que lo iba escribiendo. Estoy muy agradecida a Neil Brenner y Manu Goswami; a los estudiantes de posgrado en Literatura Comparada de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Minnesota, Princeton y Cornell; al seminario de Teoría Crítica Experimental de la UCLA; a Jason Smith, Karen Pinkus, Gary Wilder, Carla Freccero y Asad Haider, Marco Abel y Roland Végsö; a François Richard, Nicolas Vieillescazes y Razmig Keucheyan, y a Alberto Toscano por crear espacios llenos de vida y ocasiones memorables para la discusión del libro conforme iba progresando. El estímulo de Joan Scott, de mi editor en Francia, Éric Hazan, así como la lectura oportuna de Dana Polan de todo el manuscrito, ayudó a llevarlo a su terminación. Gracias también a Jacques Lezra por hacer del departamento de la NYU un buen ambiente de trabajo, a Stella Maglani-Belkacem en La Fabrique por su atento apoyo y a mi editor en el Reino Unido, Sebastian Budgen, por su ayuda y camaradería de varios y diversos tipos.
Este libro es para Harry y Adrian, que ayudaron, cada uno a su manera, a hacerlo posible en todos los sentidos.
INTRODUCCIÓN
En este libro he tratado de reconstruir los elementos de un imaginario que alimentó y sobrevivió al acontecimiento conocido como la Comuna de París de 1871, un imaginario al que los comuneros y yo misma hemos dado el nombre de «lujo comunal». Durante 72 días de la primavera de 1871, una insurrección obrera transformó la ciudad de París en una comuna autónoma y emprendió la libre organización de la vida social según los principios de asociación y cooperación. Desde entonces, todo lo que ocurrió en París aquella primavera –desde la conmoción de que en una de las principales capitales europeas la gente común ejerciera poderes y capacidades normalmente reservadas para una elite gobernante hasta la barbarie de la represalia estatal contra ella– ha generado mucha controversia y análisis. El paisaje histórico de la Comuna que esbozo aquí es a la vez vivido y conceptual. Por «vivido», me refiero a que los materiales que he utilizado para componerlo son las propias palabras pronunciadas, las actitudes adoptadas y las acciones físicas realizadas por los insurgentes y algunos de sus compañeros de viaje y simpatizantes cercanos, y conceptual, en el sentido de que esas palabras y acciones responden a su vez a una serie de lógicas que me he visto obligada a seguir a lo largo de sus páginas. He tomado como punto de partida la idea de que, sólo siguiendo tenazmente la naturaleza particular y el contexto de las palabras e invenciones de sus agentes, podemos llegar a los efectos más centrífugos de la Comuna. Es un hecho sorprendente que, a pesar de la cantidad impresionante de análisis políticos que la Comuna ha inspirado, el pensamiento comunero ha recibido comparativamente muy poca atención, incluso por parte de los escritores y estudiosos políticos que simpatizan con la memoria del evento. Y, sin embargo, gran parte de ese pensamiento –lo que hicieron los sublevados, lo que pensaron y dijeron sobre lo que hicieron, la importancia que dieron a sus acciones, los nombres y las palabras que emplearon, importaron o discutieron– ha estado fácilmente accesible, reeditado, por ejemplo, en Francia por François Maspero durante el último periodo de alta visibilidad de la Comuna, las décadas de los sesenta y setenta. He preferido quedarme con esas voces y acciones, en lugar de sumarme al gran coro de comentarios o análisis políticos, ya fueran laudatorios o críticos, que ha suscitado. No me he preocupado por evaluar los éxitos o fracasos de la Comuna ni por determinar de ninguna manera directa las lecciones que pudo proporcionar o puede seguir proporcionando a los movimientos, insurrecciones y revoluciones posteriores. Para mí no está del todo claro que el pasado dé lecciones. Al igual que Walter Benjamin, creo, sin embargo, que hay momentos en que un suceso o lucha particular entra claramente en la figurabilidad del presente, y así sucede actualmente, a mi parecer, en el caso de la Comuna.
En 2011 la escena política mundial estuvo dominada por la figura y la fenomenología de los campamentos u ocupaciones, recuperando una forma de protesta que me indujo a volver a la cultura política de la Comuna de París con un conjunto de preguntas distinto del que vertebraba la historia poética de la Comuna que escribí hace más de veinticinco años[1]. Las preocupaciones que dominan la agenda política actual –el problema de la remodelación de una práctica internacionalista, el futuro de la educación, el trabajo y el estado del arte, la forma comunal y su relación con la teoría y la práctica ecológica– desempeñaron sin duda un papel en la orientación de los temas que estructuran el libro a partir de la cultura de la Comuna. En general no he sentido la necesidad de hacer explícitas las resonancias de la Comuna en la política de hoy día, aunque creo que son bastante manifiestas e incluso chocantes, como cuando el New York Times informó inopinadamente de que la joven activista a la que estaba entrevistando en las calles de Oakland (California) en noviembre de 2011 se llamaba Louise Michel[2]. No merece la pena explicar en detalle hasta qué punto la vida de la gente bajo la forma actual del capitalismo, con el colapso del mercado laboral, el auge de la economía informal y el debilitamiento de los sistemas de solidaridad social en todo el mundo superdesarrollado, recuerda a las condiciones de trabajo de los obreros y artesanos del siglo xix que protagonizaron la Comuna; la mayoría de ellos pasaban la mayor parte de su tiempo, no trabajando, sino en busca de trabajo. Se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo después de la desintegración de sociedades como la griega y la española, que no todos estamos destinados a ser obreros inmateriales que habitan una tecno-utopía creadora posmoderna tal como algunos futurólogos nos predijeron hace diez años e incluso siguen augurando hoy día. La forma en que la gente vive ahora –trabajo a tiempo parcial, estudiando y trabajando al mismo tiempo, a caballo entre dos mundos o hundidos en la brecha entre el trabajo que se estaban preparando para hacer y el trabajo que se encuentran haciendo para sobrevivir, o recorriendo enormes distancias con el fin de encontrar trabajo–. Todo esto me sugiere, y también a otros, que el mundo de los comuneros está de hecho mucho más cerca del nuestro que el mundo de nuestros padres. Me parece bastante verosímil que los y las jóvenes de hoy día, desalentados tras proyectar una carrera en el diseño de videojuegos, la gestión de fondos de cobertura o la burocracia de los teléfonos inteligentes, tratando de hacerse un hueco y de hallar una forma de vivir en el borde de varias economías informales, sondeando las posibilidades y limitaciones de vivir de otro modo en el seno de una economía capitalista global a la vez próspera y desgarrada por la crisis, puedan encontrar interesantes los debates que tuvieron lugar entre los comuneros refugiados y compañeros de viaje en el Jura en la década de 1870 y que llevaron a la teorización de algo llamado «anarcocomunismo» o «comunismo libertario», es decir, las comunidades descentralizadas y cómo podrían llegar a existir y prosperar, «federadas» entre sí en relaciones de solidaridad.
Si me abstengo de subrayar más explícitamente las reverberaciones de la Comuna en los acontecimientos y la cultura política del presente, es en parte porque lo que más me intriga es la forma en que se ha desembarazado –liberado, quizá como «Le bateau ivre» de Rimbaud, sobre todo después de 1989– de las dos historiografías dominantes en las que se anclaba la forma en que podía representarse y entenderse: la historia oficial del comunismo estatal, por un lado, y la historia republicana de la nación francesa, por otro. Una vez liberada de esas dos imponentes alcurnias y estructuras narrativas, no siento ninguna necesidad de encerrarme en otra. El fin del comunismo estatal liberó a la Comuna del papel que había desempeñado en la historiografía comunista oficial; después de 1989 quedaba redimida de la supuesta danza de Lenin en la nieve frente al Palacio de Invierno el septuagésimo tercer día de la Revolución rusa –con lo que esta había durado un día más que la Comuna, convirtiéndola así en una revolución fallida que ahora cabía enmendar–. Y gran parte de mi argumentación tenderá a aclarar que la Comuna tampoco pertenecía realmente a la ficción nacional francesa, esa secuencia radical de republicanismo francés heroico, del que se pretende que habría sido el último espasmo del siglo xix. Si nos tomamos en serio la declaración de uno de sus participantes más conocidos, Gustave Courbet, de que durante la Comuna «París había renunciado a ser la capital de Francia»[3], se hace difícil mantener con gran convicción la idea de que fueron los insurgentes que lucharon y murieron en gran número en París los que de alguna manera «salvaron la República».
El imaginario que nos deja la Comuna de París no es, pues, ni el de una clase media republicana nacional ni el de un colectivismo gestionado por el Estado. El lujo comunal no es ni el lujo burgués (francés) que lo rodea ni los experimentos colectivistas utilitarios que lo sucedieron y dominaron la primera mitad del siglo xx. Tal vez por eso otro de sus participantes, muchos años después y en medio de una evaluación muy crítica de su estructura política, concluía que
la Comuna […] preparó para el futuro, no mediante sus gobernantes sino mediante sus defensores, un ideal superior al de todas las revoluciones que la precedieron […], una nueva sociedad en la que no hay maestros por nacimiento, título o riqueza, y no hay esclavos por origen, casta o salario. En todas partes la palabra «comuna» se entendía en el sentido más amplio, como referencia a una nueva humanidad, formada por compañeros libres e iguales, ajena a la existencia de antiguos límites, basada en la ayuda mutua y pacífica de unos a otros desde un extremo del mundo al otro[4].
Gracias a su capacidad para unir en el pensamiento los dominios de la formación social que la burguesía se empeña en mantener separados –ciudad y campo en particular pero también teoría y práctica, trabajo mental y manual–, los comuneros intentaron reiniciar la historia de Francia sobre otra base muy distinta, aunque esa base y esa historia ya no podían ser consideradas como algo exactamente «francés» o de perfiles nacionales; era, a la vez, algo más pequeño y mucho más expansivo. La imaginación comunal privilegiaba la escala de la unidad autónoma local dentro de un horizonte internacionalista, lo que dejaba poco espacio para la nación y para el mercado o el Estado. Esos deseos se demostraron extremadamente potentes en el contexto en el que se generaron, ya que ¿cuál podría haber sido un mejor momento para poner en marcha un proyecto tan amplio sino cuando el Estado francés, y la sociedad burguesa represiva en la que se apoyaba, habían sido derrotados tan rotundamente?
Al comienzo de esta introducción me referí a la Comuna como una insurrección dirigida por obreros que duró 72 días y transformó París en una comuna autónoma cuya vida social fue reconfigurada siguiendo los principios de cooperación y asociación. Sin embargo, incluso una simple representación como esta de los hechos puede convertirse en parte del problema. Para explorar el significado del «lujo comunal», he tenido que ampliar el marco cronológico y geográfico del acontecimiento más allá de los 72 días parisinos –desde el intento de confiscación de los cañones el 18 de marzo a los sangrientos días de la masacre a finales de mayo– a los que usualmente se circunscribe. Siguiendo a Alain Dalotel y otros, comienzo por la fiebre que se desató en las reuniones y clubes de la clase trabajadora durante los últimos años del Imperio, y termino con un extenso examen de las ideas producidas durante las décadas de 1870 y 1880 cuando los refugiados y exiliados comuneros en Inglaterra y Suiza como Élisée Reclus, André Léo, Paul Lafargue y Gustave Lefrançais, entre otros, se reunieron y colaboraron con otros muchos seguidores y compañeros de viaje como Marx, Kropotkin y William Morris. Estos tres últimos, aunque geográficamente distantes de la insurrección de la primavera –al igual que Arthur Rimbaud, sobre quien he escrito en otro lugar–, se hallaban entre los muchos para quienes lo sucedido en París durante aquellas pocas semanas se convirtió en un punto de inflexión en su vida y pensamiento.
He alterado los límites temporales y espaciales habituales de la Comuna para incluir sus efectos sobre esos dominios cercanos por dos razones muy precisas. La temporalidad ampliada me permite mostrar que la guerra civil no fue, como generalmente se dice, una consecuencia accidental del patriotismo y las dificultades coyunturales provocadas por la guerra contra una potencia extranjera. Me permite, de hecho, mostrar casi lo contrario: la guerra franco-prusiana como un aspecto momentáneo de la guerra civil en marcha. En segundo lugar, al poner en primer plano la producción teórica posterior, producida por los exiliados fuera de Francia (en lugar de, digamos, los pensadores que la precedieron como Proudhon o Blanqui), puedo rastrear, en los desplazamientos, intersecciones y escritos de los supervivientes, una especie de vida ulterior de la Comuna que, en mi opinión, no es exactamente posterior sino parte integral del acontecimiento en sí. La palabra francesa survie lo expresa muy bien: una vida más allá de la vida. No es la memoria del acontecimiento o su legado, aunque ciertamente se estuviera ya constituyendo algún tipo de memoria o legado, sino su prolongación, casi tan vital para la lógica del evento como los actos iniciales de la insurrección en las calles de la ciudad. Es una continuación del combate con otros medios. En la dialéctica entre lo vivido y lo concebido –la frase es de Henri Lefebvre–, la idea de un movimiento sólo se genera con y después de él: liberada por las energías creativas y el exceso del propio movimiento. Son las acciones las que producen los sueños y las ideas, y no a la inversa.
Un pensamiento tan íntimamente ligado al exceso de un acontecimiento no tiene la delicadeza y minuciosidad de la teoría producida a cierta distancia, ya sea geográfica o cronológica. Lleva las huellas del momento o, mejor aún, se ve a sí mismo como una parte de la construcción real de ese momento y, por tanto, como esbozo o elaboración inacabada. Se parece poco a la «gran teoría» en el sentido habitual del término. La guerra civil en Francia y El Capital no son libros del mismo tipo. Y, si Reclus y Morris, por ejemplo, figuran a veces como pensadores confusos o poco sistemáticos, es porque insistieron en considerar el pensamiento como creación y construcción de un contexto donde las ideas pueden ser a la vez productivas e inmediatamente eficaces en su momento.
Cuando escribí por primera vez sobre el comunero Élisée Reclus, hace veinticinco años, su trabajo era prácticamente desconocido aparte de los estudios de unos cuantos geógrafos anticoloniales pioneros como Béatrice Giblin e Yves Lacoste. Ahora suscita un enorme interés e investigadores de todo el mundo se esfuerzan por repensar su obra como una especie de ecologismo avant la lettre. Sus escritos sobre el anarquismo, como los de Kropotkin, son objeto asimismo de un renovado interés. Y también William Morris aparece para muchos como una voz fundacional en el discurso de la «ecología socialista». Pero, por muy útil que haya podido ser para mis reflexiones, la investigación actual se abstiene de establecer ningún lazo, o casi, entre el pensamiento político de Morris, Kropotkin o Reclus y lo que Morris llamó «el intento de establecer la sociedad sobre la base de la libertad de trabajo, lo que llamamos Comuna de París de 1871»[5]. El establecimiento de esa conexión es parte del trabajo de las últimas secciones del libro. Otro aspecto es una comparación, en la obra de esos tres autores, de lo que Reclus llamaba solidaridad, Morris «camaradería» [fellowship] y Kropotkin «ayuda mutua», no como sensibilidad moral o ética, sino como estrategia política.
Mientras trataba de rastrear la survie inmediata del movimiento –lo que ocurrió durante la vida de sus participantes–, recordé una imagen del libro favorito de Reclus entre los muchos de los que fue autor, L’Histoire d’un ruisseau. En ese librito, escrito para escolares y que se solía repartir como premio de fin de curso, evoca la forma serpenteante de los «riachuelos […] que aparecen en las playas del océano tras el reflujo de la marea»[6]. Si para nosotros la marea es a la vez la enormidad de la aspiración y los logros de la Comuna y la violencia de la masacre que la aplastó, en la estela y en el corazón mismo de esos dos movimientos antagónicos de fuerza descomunal, aparece –ya– en la arena una pequeña red de respiraderos, señales de la presencia de un mundo invisible. Ese sistema de intercambios rápidos, de cruces y colaboraciones, de formas simbólicas de solidaridad y de encuentros dispersos, a menudo efímeros, ejerce así un arrastre, y eso es lo que he tratado de transmitir en la última parte del libro. L’Histoire d’un ruisseau también es útil en otro sentido, ya que sugiere cómo podríamos entender el desproporcionado poder histórico de la Comuna en relación con su escala relativamente pequeña. El libro formó parte de una serie encargada por Pierre-Jules Hetzel, editor de Julio Verne, Proudhon y Turguéniev, que la diseñó con un afán enciclopédico muy típico de mediados del siglo xix: proporcionar a los adolescentes una «literatura de historias», la historia de cosas y elementos de los que no se suele pensar que la tengan. Por eso se pidió a un conocido astrónomo que escribiera una historia del cielo y, a Viollet-le-Duc, la historia de un ayuntamiento y de una catedral. La elección de Reclus para escribir la historia de un arroyo o riachuelo reflejaba su predilección por una escala geográfica no patológica que podría ser la de un campo, un pueblo o un barrio. De la Comuna podríamos decir que quizá posee las cualidades que Reclus atribuye en su libro al arroyo de montaña. Su escala y su geografía son habitables, no sublimes. En su opinión era superior al río debido a la imprevisibilidad de su curso. Mientras que el río recorre el profundo surco excavado por los millones de metros cúbicos que lo han precedido, el arroyuelo se abre su propio camino. Pero, por esa misma razón, la fuerza relativa de las aguas de cualquier arroyo de montaña es proporcionalmente mayor que la del Amazonas.
[1] Kristin Ross, The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988; Londres y Nueva York, Verso, 2008.
[2] Malia Wollan, «Occupy Oakland Regroups, Calling for a Strike», New York Times (1 de noviembre de 2011).
[3] Gustave Courbet, carta a sus padres, 30 de abril de 1871, en Petra Ten-Doesschate Chu (ed.), Correspondance de Courbet, París, Flammarion, 1996, p. 366.
[4] Élisée Reclus, en La Revue blanche, 1871: Enquête sur la Commune [1897], París, Éditions de l’Amateur, 2011, pp. 81-82.
[5] William Morris, «The Hopes of Civilization», en A. L. Morton (ed.), The Political Writings of William Morris, Londres, Wishart, 1973, p. 175.
[6] Élisée Reclus, L’Histoire d’un ruisseau, París, Actes Sud, 1995, p. 93 [ed. cast.: Historia de un arroyo, trad. de María Tabuyo y Agustín López Tobajas, Palma de Mallorca, José J. Olañeta Editor, 2008].
CAPÍTULO I
Más allá del «régimen celular de la nacionalidad»
Nuestra bandera es la bandera de la República Universal
Cuando Marx escribió que lo más importante de la Comuna de París de 1871 no eran los ideales que pretendiera materializar, sino su propia «existencia fáctica» [«its own working existence», «ihr eignes arbeitendes Dasein»], subrayaba la ausencia entre los insurgentes de un proyecto compartido de la sociedad por venir. La Comuna, en ese sentido, fue un laboratorio de ensayo de invenciones políticas, improvisando sobre la marcha o reuniendo apresuradamente prédicas e ideas anteriores, reconfiguradas según las necesidades del momento y alimentadas por los deseos nacidos en las reuniones populares de finales del Imperio. La Comuna, una insurrección en la capital bajo la bandera de la República Universal, siempre se ha resistido, como acontecimiento y como cultura política, a cualquier integración fácil en la narrativa nacional. Como recordaba años más tarde uno de sus antiguos integrantes, fue, por encima de todo, «un acto audaz de internacionalismo»[1]. Con la Comuna, París no quería ser la capital de Francia, sino un colectivo autónomo en una federación universal de los pueblos. No deseaba ser un Estado, sino un elemento, una unidad en una federación de comunas que debía ser, en última instancia, internacional. Para los historiadores, en cambio, aparte de la alusión de rigor al número y relevancia de sus miembros extranjeros, la originalidad no nacionalista de la Comuna no ha constituido un rasgo central de su legado, y las huellas de la forma en que se produjo y practicó ese aspecto de su imaginario político propio no son fácilmente perceptibles en la historiografía clásica del evento, más preocupada, en general, por las maniobras militares y las disputas y plasmaciones legislativas en el Hôtel de Ville.
Para rastrear ese tipo de ideas, debemos recurrir, en cambio, a pasajes como este que recogen las memorias de Louise Michel. Es abril de 1871. Acaba de describir a «un negro tan negro como el azabache, con dientes puntiagudos como los de un animal salvaje; es muy bueno, muy inteligente y muy valiente, un antiguo zuavo pontificio convertido en miembro de la Comuna»:
Una noche, no sé exactamente cómo, sucedió que los dos estábamos solos en la trinchera frente a la estación; el antiguo zuavo pontificio y yo, con dos rifles cargados […]. Tuvimos la suerte increíble de que la estación no fuera atacada aquella noche. Mientras realizábamos nuestra guardia, yendo y viniendo por la trinchera, me dijo cuando nos cruzamos:
—¿Qué efecto tiene en usted la vida que llevamos?
—Bueno –le dije–, el efecto de ver ante nosotros una orilla que tenemos que alcanzar.
—Para mí –replicó– es como leer un libro con ilustraciones.
Continuamos recorriendo de un lado a otro la zanja bajo el silencio de los versalleses en Clamart[2].
Ahí podemos empezar a distinguir todo lo que había de improbable e imprevisto en las actividades de la Comuna, las prácticas que podían reunir a un africano de la guardia papal y la maestra de escuela Louise Michel, con sus viejos godillots [«botas»] militares bajo el vestido, realizando los dos solos la guardia nocturna en una trinchera. El Ejército papal había luchado en el lado francés en la guerra franco-prusiana, pero se disolvió cuando los prusianos entraron en París; ese hecho ayuda a explicar la presencia del africano en la zona en aquel momento, aunque no su paso a la Comuna. Pero, más allá de la distribución visual sorprendente de esos dos individuos particulares en un relato y en una trinchera, está también la forma en que se les puede oír reflexionar sobre su propia presencia en la historia y su desarrollo mientras se está produciendo. Estas reflexiones pueden ser enigmáticas y elípticas, pero podríamos interpretarlas de este modo: ¿vamos hacia algo nuevo, o estamos leyendo un viejo libro ilustrado, una historia de aventuras tal vez, o una historia de la Revolución francesa?; ¿se trata de llegar a un mundo nuevo, o somos figuras que hablan a partir del lugar que se nos asigna en una narración?; ¿somos hombres y mujeres nuevos, o estamos representando a personajes de la abigarrada imaginería de una vieja historia? Las experiencias expresadas por los dos comuneros son distintas y muestran cuán diferente puede ser la relación de cada uno de ellos con la propia subjetivación política. Pero no se contradicen y nos dan una visión de la transformación de la experiencia del tiempo bajo la Comuna y su relación con lo social, una relación determinada por las formas de memoria histórica que asumen nuevas configuraciones y figuras o movilizan formas y figuras antiguas en un nuevo contexto.
La prehistoria de esta escena se puede encontrar en las oleadas de bullicio y entusiasmo, la fiebre que se apoderó de las reuniones populares y de clubes en todo París durante los dos últimos años del Imperio. Prosper Olivier Lissagaray, comunero veterano, así como su primer y más influyente historiador, nunca dio mucho crédito a aquellas reuniones populares, viéndolas como antros del postureo y la retórica jacobina, con grandes palabras y poca acción. Tal vez por esta razón las principales crónicas históricas de la Comuna siguieron la senda de Lissagaray situando como inicio y anclaje de la historia de la Comuna el 18 de marzo 1871 con un hecho (más bien fallido): el que Marx calificó como intento de «atraco» de Thiers para confiscar los cañones de Montmartre pertenecientes a la Guardia Nacional, que habían sido pagados por suscripción popular en el barrio. Las mujeres de los obreros confraternizaron con los soldados, que rechazaron la orden de disparar contra la multitud. Prácticamente todas las historias o crónicas de la Comuna, las de Frank Jellinek, Stewart Edwards y Henri Lefebvre, y más recientemente la de Alain Badiou, se construyen a partir del Manifiesto del Comité Central fechado el 18 de marzo. Así, la Comuna se inicia con una extralimitación chapucera del Estado y la reacción que esta provoca; sus orígenes son espontáneos y casuales, nacidos de las circunstancias particulares de la guerra franco-prusiana, y están motivados por el fuerte sentimiento de defensa nacional de los parisinos. En este último punto estaba de acuerdo incluso Thiers, quien se refería a la Comuna como «patriotismo equivocado» o «desviado»[3].
Pero, si empezamos por el Estado, terminamos en el Estado. Comencemos en cambio con las reuniones populares al final del Imperio, las diferentes asociaciones y comités que engendraron y las «colmenas zumbantes» que eran los clubes revolucionarios durante el asedio. Entonces vemos una imagen diferente, porque fueron aquellos encuentros y clubes los que crearon e inculcaron la idea –mucho antes del hecho– de una comuna social. Lo que se desarrolló en aquellas reuniones fue el deseo de sustituirlo por una organización comunal, es decir, una cooperación directa de todas las energías e inteligencias, un Gobierno compuesto por traidores e incompetentes. La Policía de la época, así como numerosos comuneros y una corriente minoritaria de historiadores posteriores de la Comuna, lo sabían muy bien. «Son los clubes y asociaciones los que han hecho todo el daño […]. Yo atribuyo todo lo que acaba de suceder en París a los clubes y reuniones […] al deseo de esa gente de vivir mejor de lo que su condición permite»[4]. En su Diccionario de la Comuna, el anticomunero Chevalier d’Alix definía los «clubes» y reuniones públicas como «el Collège de France» de la insurrección[5]. El historiador Robert Wolfe escribe: «Si hubiera que adscribir los orígenes de la Comuna a un solo punto de partida, cabría elegir el 19 de junio de 1868, fecha de la primera reunión pública no autorizada realizada en París bajo el Segundo Imperio»[6].
Pero yo elegiría otro punto de partida, algo posterior. La escena es la misma: la reunión vespertina en el salón de baile de Vaux-Hall en el Château-d’Eau. Para entonces los parisinos ya habían asentado su derecho a reunirse y asociarse y llevaban ejerciéndolo unos meses. En las primeras reuniones de veteranos de 1848, oradores viejos y experimentados se reunían con obreros jóvenes de la sección de París de la Asociación Internacional de Trabajadores y con refugiados de Londres, Bruselas y Ginebra. Quienes hablaban lo hacían «con decoro, tacto, y a menudo con cierto talento, mostrando un conocimiento real de las cuestiones que abordaban»[7]. El tema principal había sido durante varias semanas el trabajo de las mujeres y el modo de lograr que sus sueldos se incrementaran. Durante dos meses se había tratado ordenadamente, con exposiciones estadísticas sobre los salarios de las mujeres a las que la prensa prestaba poca atención y hasta el Gobierno se olvidaba a veces de enviar a sus espías policiales. Pero una tarde de otoño un cierto Louis Alfred Briosne, feuillagiste (fabricante de flores y hojas artificiales) de cuarenta y seis años de edad, subió al podio en medio de una atmósfera de aburrimiento bastante general. Ni su corta estatura ni su delicado estado debido a la tuberculosis que pronto acabaría con él le impidieron dejar caer una bomba en la sala:
Subió al podio […] un hombre de talla algo inferior a la media, apoyándose en la tribuna como si estuviera a punto de nadar hacia el público, como observaron varios de los asistentes.
Hasta entonces, los oradores habían comenzado a hablar con la fórmula sacramental: «señoras y señores…»; pero él, con voz clara y suficientemente vibrante, lanzó un apelativo que había quedado prácticamente olvidado durante un cuarto de siglo: «¡ciudadanas y ciudadanos!».
La sala estalló en aplausos. El hombre acogido de esa manera tal vez no dijo nada más interesante que cualquiera de los que lo habían precedido, pero ¿qué importa? Con sus «ciudadanos», había evocado, ya fuera intencionalmente o no, ¿quién sabe?, todo un mundo de recuerdos y esperanzas. Cada uno de los presentes dio un respingo, se sobresaltó, se estremeció […]. El efecto fue inmenso y su reverberación se extendió al exterior[8].