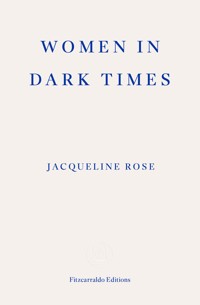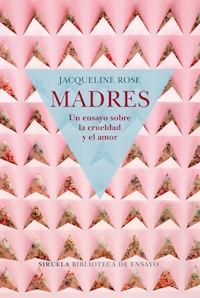
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Madres: Un ensayo sobre la crueldad y el amor se ordena en torno a una idea bien definida: en la cultura occidental, la maternidad es ese espacio en el que enterramos la realidad de nuestros propios conflictos, los que nos identifican como plenamente humanos. Las madres son las responsables últimas de nuestros fracasos personales, de todo lo que está mal en nuestra política y en nuestra sociedad y que, de alguna manera, ellas tienen la obligación de enmendar; una tarea, a todas luces, tan injusta como irrealizable. A la histórica reivindicación feminista en lo tocante a la sobreexigencia de que son objeto las madres, la autora añade una nueva faceta al plantearse qué estamos haciendo al trasladarles aquello que más nos cuesta aceptar. Porque, al hacer que tengan el deber de sufrir todo tipo de crueldades, estamos cerrando los ojos ante las flagrantes desigualdades que nos rodean. Valiéndose de artículos, obras literarias, documentos oficiales o ejemplos de la vida diaria, la obra de Jacqueline Rose se erige en definitiva como una incisiva y apremiante llamada a la acción: o reconocemos de una vez qué es exactamente lo que estamos pidiendo que las madres hagan en y por el mundo, o seguiremos destrozando sin remedio el mundo y a las propias madres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Madres. Un ensayo sobre la crueldad y el amor
Preámbulo
I. Castigo social
Ahora
Entonces
II. Ceguera psíquica
Con amor
Con odio
III. La agonía y el éxtasis
Elena Ferrante
Vuelta del revés
Coda
Agradecimientos
Notas
Créditos
Madres
Un ensayo sobre la crueldad y el amor
Para Lynn Rose
y para Jeanette Stone
con mi amor
Hermiona: ¡Bajad la vista, dioses,
y verted las gracias de vuestros sagrados pomos
sobre la cabeza de mi hija!
WILLIAM SHAKESPEARE,El cuento de invierno
Y supongo que es lo que todos queremos de nuestras madres: que
mantengan el mundo en marcha, y, aunque sea una mentira,
que se comporten como si nunca pudiera acabar.
HISHAM MATAR, El regreso
Oh, Dios. ¿Hay madre todavía después de la muerte?
ALI SMITH,Autumn
Preámbulo
El hilo conductor de este libro es sencillo: en la cultura occidental, la maternidad es ese espacio en el que alojamos o, si se quiere, enterramos la realidad de nuestros propios conflictos, de lo que significa ser plenamente humano; es el último chivo expiatorio de nuestros fracasos personales y políticos, de lo que está mal en el mundo, eso que las madres tienen por tarea enmendar, una tarea, como es natural, irrealizable. Así, a la tan conocida reivindicación de que a las madres se les exige mucho, lamento de honda tradición feminista, este libro va a sumar una nueva dimensión, o un interrogante más: ¿qué estamos haciendo —a qué aspectos de nuestras relaciones sociales y de nuestra vida interior les estamos dando la espalda; pero, sobre todo, qué les estamos haciendo a las madres mismas— al cargarlas con lo que más nos cuesta aceptar en nuestra sociedad y en nosotros mismos? Ser madre es, por definición, estar en contacto con los aspectos más difíciles de cualquier vida vivida en plenitud. Porque, además de la pasión y del placer, lo que las madres comparten es un conocimiento íntimo. ¿A santo de qué, pues, han de ser ellas las encargadas de pintarlo todo de color de rosa? Hay una línea argumental que recorre todo el libro, y es que, al hacer que las madres tengan licencia para sufrir todo tipo de crueldades, nos estamos tapando los ojos ante las injusticias que nos rodean y estamos cerrando las puertas de nuestros corazones. Una de dos: o reconocemos qué es exactamente lo que les estamos pidiendo a las madres que hagan en el mundo —y por el mundo—, o seguiremos destrozando el mundo y a las propias madres.
I
CASTIGO SOCIAL
Ahora
Un titular del periódico The Sun del día 12 de octubre de 2016 rezaba: «De aquí a la maternidad». Según este artículo, que ocupaba media portada, un total de novecientas embarazadas habían hecho «turismo sanitario» el año anterior en un hospital de la Seguridad Social británica, con un coste para el contribuyente que rondaba los cuatro millones de libras esterlinas si se sumaban todos los gastos no abonados. Citaba fuentes oficiales sin identificar, según las cuales los partos de las «mamás» que no eran ciudadanas de la Unión Europea representaban una quinta parte de todos los nacimientos habidos en el hospital St. George de Tooting, en la zona sur de Londres. Tal y como pudo leer todo el país en aquel artículo, el hospital había sido «invadido» y se había convertido en «blanco fácil» para «amañadores en Nigeria» que cobraban a las mujeres por hacer uso de la Seguridad Social británica. El editorial del periódico, titulado «Un coste muy poco saludable», calificaba el «escándalo» como «estomagante» (y hay que pensar que el juego de palabras con los términos «poco saludable» y «estomagante» era intencionado) y ponía el grito en el cielo por los 2.000 millones de libras esterlinas que se «despilfarraban» cada año en «turistas extranjeros que no tienen derecho a recibir tratamientos gratuitos en la Seguridad Social británica».
El hospital había pensado responder a la crisis pidiendo que las pacientes ingresadas en la maternidad acreditaran su identidad o demostraran que eran refugiadas. Como ilustración, el artículo incluía una fotografía de Bimbo Ayelabola, una nigeriana que había dado a luz a quintillizos mediante cesárea en el Hospital Universitario de Homerton en 2011, con un coste para la Seguridad Social británica de «200.000 libras esterlinas». Aunque ahí quedaba lo de «amañadores en Nigeria», la imagen de Ayelabola, con los quintillizos en brazos, la habían elegido con toda la intención para reincidir en ese estereotipo tan viejo como el mundo según el cual los negros y los pobres no hacen más que procrear de manera irresponsable. The Sun escribió que la había abandonado su marido, un nigeriano rico, y que todo apuntaba a que la mujer seguía viviendo en el Reino Unido con sus hijos, aprovechándose, sin duda, de unos beneficios a los que, según se hacía ver de manera implícita, no tenía derecho. Así pues, el mensaje subliminal —o quizá no tanto— del artículo era: que echen a esa madre (les faltó decir que había que salir en su busca y captura). Según el editorial, si bien los sindicatos médicos protestan cada vez que sus afiliados tienen que hacer de «agentes de aduanas», la Seguridad Social británica tiene un «ejército» de funcionarios que tendrían que ser más estrictos con el cumplimiento de la normativa. Al parecer, haría falta una respuesta militar para vérselas con la zafia negligencia de las madres extranjeras, una amenaza en toda regla a los valores del país y a sus recursos también. En la edición on-line del periódico (del 12 de octubre de 2016), retitularon el artículo «Envidan y van de farol», como si estas mujeres ni siquiera estuvieran embarazadas.
¿Por qué odian tanto a estas madres? ¿Por qué suele señalarse a las madres como las responsables de los males del mundo, del desgarro en el tejido social, de la amenaza al estado de bienestar y al sistema de salud del país —desde la crisis en la financiación de la Seguridad Social británica hasta el flujo creciente de extranjeros en nuestras costas—? ¿Por qué se ve a las madres como la causa de todo lo malo que tenemos? Vivimos en un mundo cada vez más fortificado, en el que los muros, de hormigón y también imaginarios, se erigen en las líneas divisorias entre los distintos países y fomentan las distinciones entre unos pueblos y otros. En los Estados Unidos y en Europa, llegan de todas partes voces estridentes que nos dicen, cada vez con más insistencia, que la mayor obligación ética que tenemos es la de consolidar las fronteras nacionales y las personales también. Es el caldo de cultivo ideal para censurar a las madres, para marcarlas con el estigma de ser las únicas responsables de un porvenir que se nos antoja imposible, porque no podemos cargarlas con la responsabilidad de asegurar la pervivencia del futuro y, a la vez, acusarlas de poner dicho futuro en peligro.
La virulencia con la que marcaron a las madres con este estigma no fue exclusiva de The Sun. Unos meses más tarde, en enero de 2017, el Daily Mail apareció con el siguiente titular en portada: «Una turista se gasta 350.000 libras esterlinas en una operación… ¡que tú pagas!». Hacía referencia a otra madre nigeriana que había venido al Reino Unido a dar a luz a expensas de la Seguridad Social británica, y que tuvo, en su caso, mellizos. En las páginas interiores del periódico aparecía de nuevo la foto de Ayelabola con sus cinco bebés: «¿No habíamos caído en este engaño ya antes?». La cifra, 350.000 libras, tiene todo el aspecto de haber sido elegida adrede; pues recuerda a los 350 millones de libras esterlinas a la semana que los promotores del brexit aseguraron que volverían a las arcas de la Seguridad Social. Pero esto era falso, y parece que la promesa la hayan roto estas mismas madres. The Sun y el Daily Mail son los periódicos más conservadores del país, pero su retórica tiene un efecto más amplio. Según informes de organizaciones de caridad de todo el Reino Unido, hubo cientos de mujeres extranjeras embarazadas que se saltaron los cuidados de asistencia prenatal porque tenían miedo a que las denunciaran al Ministerio del Interior, o a tener que afrontar costosas facturas. Y hasta ha habido una fundación hospitalaria de la Seguridad Social británica que ha estado mandando cartas a mujeres cuya solicitud de asilo presentaba alguna complejidad; cartas en las que las informaban de que se cancelaría la asistencia prenatal o natal si no aportaban una tarjeta de crédito para cubrir aquellas facturas que superasen las 5.000 libras1. Merece la pena destacar también que, de manera infundada y sin pedir perdón por ello, The Sun y el Daily Mail no tuvieron reparo alguno en lanzar semejante andanada contra unas madres que estaban a punto de dar a luz, o incluso en pleno parto, eso que suelen hacer las madres para que se las considere como tales, huelga decir. Y es que veremos que atormentar a las madres es casi una forma de pasatiempo en el llamado mundo civilizado.
«De aquí a la maternidad» remite a una película de Fred Zinnemann de 1953, De aquí a la eternidad, palabras que han pasado al habla común en el mundo angloparlante cuando se designa un amor que sigue al objeto de su deseo hasta el fin del mundo, incluso aunque el precio sea la muerte. Y el juego de palabras entre «eternidad» y «maternidad» que sugiere la portada de The Sun implica que, si no se toman medidas drásticas, no nos quitaremos jamás de encima esta lacra ni a estas madres. La película está ambientada en los días previos al ataque a Pearl Harbor. Montgomery Clift interpreta a un boxeador que se niega a pelear contra sus compañeros del Ejército y que prefiere tocar la corneta; sufre un trato cruel a manos de su capitán, y al final muere en el ataque aéreo japonés. Hay un sargento (Burt Lancaster) que se hace amigo del personaje que interpreta Clift, y que tiene un romance con la mujer del capitán (Deborah Kerr). Es una película, por tanto, con todos los ingredientes que sazonan una conversación de bar entre hombres que denigran a las mujeres, con un toque de pasión heterosexual. Pero hay un lado oscuro que afecta a las madres. Porque, en la novela en la que se basa la película, la mujer del capitán tiene que hacerse una histerectomía por culpa de su marido infiel, que le contagia la gonorrea. Para pasar el filtro de la productora y sus estrictos códigos morales, en la película, lo que sufre la mujer del capitán es un aborto espontáneo (no podía hacerse alusión a una enfermedad venérea). El marido sigue siendo un mujeriego en la película, pero es el cuerpo de la mujer lo que le ha fallado y la ha privado de la posibilidad de ser madre. El hecho de que, en condiciones bélicas, la mayor libertad sexual por parte de los hombres implicara un peligro para las futuras madres no podía aparecer ni siquiera insinuado en una película que fomenta abiertamente el culto a la masculinidad en el Ejército —ahí la maternidad es un mero aparte, como el goteo irritante que pueda producir un grifo mal cerrado—. En la película, las madres aparecen enfocadas y desenfocadas, sobre todo esto último, pues aquella bebe de los mismos impulsos degradantes que el artículo de The Sun, aunque esté anclada en el extremo opuesto del espectro. Y me atrevo a apuntar que nos hallamos ante una pauta muy común: en la cultura occidental de nuestros días, las madres son casi siempre objeto o bien de demasiada atención, o no de la suficiente.
The Sun centró su objetivo en las madres extranjeras en un momento en el que la imagen de niños sin madre que no tenían ni asistencia ni sustento copaba las noticias. La Jungla de Calais, tal y como se la llegó a conocer, contaba entre sus pobladores con menores de edad que no iban acompañados por ningún adulto y que esperaban a que el Gobierno británico completara el proceso de autorización de entrada en el país de aquellos que cumplían los requisitos. Se estima que había en toda Europa unos 85.000 niños y jóvenes dejados de la mano de Dios desde que empezó la crisis en 2015; y que, aproximadamente, unos mil vivían en Calais totalmente «asilvestrados»: las tiendas podían llegar a albergar hasta a dieciocho niños o adolescentes, no había colchones, ni calefacción, ni mantas. Algunos murieron cuando intentaban alcanzar la libertad en el Reino Unido o bien sujetos a los bajos de los vehículos, o escondidos en camiones frigoríficos, o cuando se echaban encima de los coches que —pensaban ellos— podrían llevarlos a Gran Bretaña. Se invocó más de una vez el Kindertransport que salvó a niños judíos alemanes del genocidio nazi al trasladarlos a Inglaterra; sin embargo, el proceso de admisión de los niños migrantes varados en Calais fue muy lento, debido a las constantes evasivas del Gobierno conservador británico. En febrero de 2017, el Gobierno canceló el acuerdo que había alcanzado para realojar a tres mil niños refugiados. Hasta ese momento, solo habían entrado trescientos cincuenta (una cifra que se revisó al alza con posterioridad, hasta alcanzar los cuatrocientos ochenta, si bien en julio de 2017 pudo constatarse que no había entrado en el Reino Unido ningún menor no acompañado desde el inicio de ese mismo año)2.
La crisis migratoria de estos últimos años no es algo que ataña exclusivamente a Europa, en absoluto. Pero la debacle de Calais tiene una resonancia especial y demuestra lo inhumanos que se han vuelto nuestros tiempos. A lo largo de la historia, en momentos de tribulación, lo de «las mujeres y los niños primero» ha sido una práctica bastante extendida. No obstante, una cosa es declararlo como principio, y otra, bien distinta, actuar en consecuencia y dejar pasar a nuestro país a seres humanos frágiles y vulnerables cuya sola presencia proclamaría a los cuatro vientos lo absurdo e inhumano que es salvarnos nosotros a costa de todos los demás. En 2016, cuando surgieron las diferencias entre Francia y el Reino Unido sobre cómo resolver la crisis, Bernard Cazeneuve, entonces ministro del Interior francés, comentó: «Lo cierto es que ninguno de los dos Gobiernos ha optado por dejar a la intemperie a personas con derecho a asilo. Eso desde luego; pero, sobre todo, nunca a mujeres y niños». Las acciones llevadas a cabo por ambos Gobiernos venían a decir justo lo contrario. Al parecer, el señor ministro tampoco cayó en la cuenta de que era contradictorio pedirle al Reino Unido un gesto humanitario mientras se insistía en que, a la larga, las fronteras debían seguir siendo «impenetrables»3.
¿Dónde están las madres de estos niños? Porque detrás de todos y cada uno de ellos está la historia de sus madres, que espera a ser contada, pero que a duras penas si recibe mención alguna. En la mayor parte de los casos, las madres no salen en la foto. Como si la pérdida de una madre, que tan a menudo constituye razón y condición previa a la suerte de estos niños, fuese el verdadero tormento insoportable, un testimonio de la crueldad del mundo contemporáneo demasiado flagrante y, por lo tanto, imposible de contemplar (porque algunas de estas madres habrán muerto). Había un chico de dieciséis años en el campo de acogida, huido de la guerra de Sudán, que llevaba dos años sin hablar con su madre, quien no sabía si estaba vivo o muerto4. Un chico de trece años se refería a sí mismo tan solo por el orden de nacimiento: «El primero de mamá»5. Y, al ser evacuado del campo de Calais después de su desmantelamiento, Samir, de diecisiete años, murió de un paro cardiaco en enero de 2017, en el centro de recepción de menores de Taizé, en el departamento francés de Saona y Loira, al poco de serle denegada la solicitud de entrada al Reino Unido para reunirse con su hermano (ha habido otros: treinta solicitantes de asilo quedaron enterrados en el cementerio de Calais, en tumbas anónimas, la mayoría de ellos). Su madre no pudo viajar para asistir al funeral y pidió que no se facilitara el nombre completo de su hijo, por miedo a represalias contra la familia por parte de las autoridades sudanesas6.
Estas madres ausentes, desaparecidas, son la otra cara de la moneda de las embarazadas que hacen «turismo de maternidad» y que conocieron el azote de The Sun. A las madres, pues, se las pasa por alto o se las anatematiza; pero es la migración y sus miserias la verdadera historia que subyace en ambos casos. A su vez, está el clásico del imaginario maternal, la sufrida maternidad, la madre a la que le han arrebatado al hijo: está Níobe, que se lamenta por el asesinato de sus catorce hijos a manos de los dioses celosos; y está la Pietà, la Virgen María, en su duelo por el Cristo muerto, dos de los ejemplos más conocidos. Eso sí, la madre tiene que ser noble y estar inmersa en una agonía redentora, tiene que mostrar el sufrimiento del mundo grabado a fuego en la cara, y llevar a cuestas la pesada carga de la desgracia humana, la cual aplaca en nombre de todos nosotros, si bien lo que el dolor de las madres no debe mostrar nunca es la cruda injusticia del mundo en el caos que lo gobierna.
El recurso a la agonía de las madres como excusa perfecta para no tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos en las cosas del mundo goza de larga tradición. El lamento de una madre ha sido y sigue siendo sello inconfundible de las llamadas «catástrofes naturales», como los terremotos. En esas imágenes no se hace a las madres responsables, a diferencia del caso de Bimbo Ayelabola. No obstante, hay cierta relación, pues se explota su desgracia y son expuestas a la vista de todos para que otros salgan ilesos, como los constructores de edificios que se vienen abajo, o los urbanistas que no dudan en meter a toda la gente que pueden en un espacio reducido con tal de ahorrar costes. Por esa razón, Bertolt Brecht no vio con buenos ojos el despliegue de fotografías en las portadas de los periódicos después del terremoto de Tokio y Yokohama, en 1923, en el que se estima que murieron 140.000 personas, porque estaba lleno de imágenes que recordaban a la figura de Níobe. Él creía que, en vez de eso, la única respuesta política realmente a la altura de tamaña catástrofe sería una única fotografía que mostrase las pocas edificaciones sólidas que se mantuvieron en pie, rodeadas de escombros, y con el siguiente titular: «El acero aguantó» (solo habían sobrevivido los edificios construidos como Dios manda)7. En los terremotos, siempre caen primero los pobres, víctimas de constructores y arrendadores sin escrúpulos. Y no solo en los terremotos, como demuestran otras catástrofes: la trágica oleada de huracanes que ha asolado Norteamérica (Nueva Orleans en agosto de 2005, Haití en septiembre de 2008 y octubre de 2016, y Houston en agosto de 2017) o el incendio que arrasó la Grenfell Tower de Londres en junio de 2017. Lo que venía a decir Brecht era que si uno se quedaba mirando las estructuras de acero no se echaría a llorar, sino que eso lo haría pensar. Y después, con un poco de suerte, se pondría a actuar, organizar y exigir reparación.
Brecht llevó también sus ideas políticas al ámbito de las madres. Puede que, de todas sus obras de teatro, la que más me guste sea La madre (1932), menos conocida que Madre Coraje. En ella, la madre del título se opone a la guerra que, sabe, matará a su hijo. Hay una escena clave en la que sale discutiendo con las madres que hacen cola para donar sus cazuelas y sartenes, en respuesta a una llamada del Gobierno, que necesita munición para acabar la guerra. La madre se limita a constatar lo que parece obvio, aunque nadie quiera verlo, y es que con ese gesto estarán contribuyendo a que la guerra continúe. No se trata de una madre agónica, aunque peligre la vida de su hijo, sino que está concentrada en su objetivo, es contumaz y tiene el don de la palabra. Ella dice la verdad y asume en su persona el papel de separar el grano de la paja en la propaganda oficial.
De forma parecida, la novela El testamento de María, de Colm Tóibín, de 2012, cuenta la historia de la crucifixión de Cristo desde el punto de vista de la Virgen María, tirando así por tierra siglos y siglos de dolor materno elevado a las alturas. Tóibín le da a María la última e iconoclasta palabra a la hora de levantar acta del Cristo muerto: «Os digo ahora, cuando afirmáis que redimió al mundo, que no valió la pena. No valió la pena»8. En la versión teatral llevada a las tablas en Broadway y en el Barbican londinense en 2014, la obra acaba así, con estas palabras en boca de la actriz Fiona Shaw, que las pronuncia entre dientes, haciendo un esfuerzo por controlarse; pero, a la vez, de manera certera y precisa. En El testamento de María también vemos cómo la protagonista huye horrorizada ante el espectáculo de su hijo crucificado, desmintiendo la imagen de la Pietà, esa madre que sostiene entre sus brazos el cuerpo de un moribundo Jesucristo, al que se aferra, dando ejemplo de acatamiento.
¿Cuántas veces se les da voz a las madres de los soldados y niños desaparecidos? ¿Cuántas veces nos es dado contemplar el dolor de una madre fuera del consabido patetismo en el que se lo suele encuadrar? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar lo que estas madres tienen que decirnos, la historia que las dignifica? Son famosas las madres de plaza de Mayo, en Argentina. Empezaron a congregarse en 1977 para protestar por la desaparición de sus hijos a manos del régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 (en abril de 2017 han conmemorado que llevan cuarenta años con sus protestas). En el Reino Unido, Doreen Lawrence, madre de Stephen Lawrence, asesinado en una calle de Londres en 1993, ha hecho campaña contra los crímenes racistas y se ha mostrado muy activa denunciando el racismo en la Policía de Londres y transformando la muerte de su hijo en una tarea cívica (solo por eso ya se granjeó las sospechas de la Policía secreta, que la espió, tanto a ella como a su marido). Su ejemplo nos recuerda que el activismo político y el dolor de una madre no son incompatibles. Hay un cuadro de Chris Ofili, de 1998, en el que se la ve llorando, y tiene pintada la imagen de su hijo en cada lágrima. Pero todavía les cuesta hacerse oír a las madres que revelan la injusticia latente en su desventura, por usar la sugerente fórmula de Judith Shklar, y que le cuentan al mundo las iniquidades políticas y sociales que hay detrás de la muerte de un niño9. Por decirlo a las claras, se admite el sufrimiento en una madre, y se la toma como objeto de una conmiseración sincera, siempre y cuando no indague ni hable demasiado.
Cuando Nicolas Kent le encargó a Gillian Slovo que escribiera la obra de teatro verbatim —es decir, que utiliza como texto testimonios reales— Another World: Losing our Children to Islamic State, representada en el National Theatre en 2016, ella decidió centrarse en las voces de tres madres, Samira, Yasmin y Geraldine, cuyos hijos habrían ido a Siria a luchar contra Bashar al Asad. No consiguió hablar con ninguna madre en el Reino Unido, inmerso como estaba el país en una atmósfera de vigilancia opresiva y de exacerbado racismo contra la comunidad musulmana. La gente tenía miedo de exponerse, así que habló con madres de Molenbeek, en Bruselas. (Esto fue después de los atentados contra Charlie Hebdo en París, en enero de 2015, pero antes de que Molenbeek se hiciera tristemente famoso como centro de terroristas después de los atentados en la sala Bataclan de París ese mismo año y de los consiguientes ataques de Bruselas en marzo de 2016).
La obra dramatiza su historia, pero lo hace basándose en las palabras de las propias madres, quienes se lamentan por la pérdida de sus hijos: el hijo de una está muerto; el de otra, desaparecido; y la hija de la tercera decidió quedarse en Siria después de la muerte de su marido, con el que se había casado en Bruselas y que resultó muerto en combate a las pocas semanas de llegar la pareja. Puede que sientan que han fracasado como madres, tal y como no dejan de afirmar dos de ellas. No obstante, también quieren saber, porque el principal motivo de su flagelo es que no alcanzaron a tomar conciencia de la situación y evitar lo que sus hijos tenían en mente hacer. En un mundo cada vez más despiadado con sus hijos, y más indiferente, hostil y carente de significado para ellos, las madres intentaban entender por qué habían emprendido ese camino. En la obra, dos de ellas, Samira y Geraldine, viajan a Siria. Samira está dispuesta a buscar a su hija Nora «hasta el fin del mundo» (según palabras textuales suyas: «dondequiera que estés, por ti dejaré todo. Iré a buscarte y te traeré a casa»). Geraldine, después de la muerte de su hijo Anis, viaja a la frontera sirioturca, donde le da la ropa de su hijo muerto a una mujer embarazada, una de tantos refugiados que se apelotonan a la espera de cruzar. La embarazada dice que llamará a su hijo Anis, y así acaba la obra. Es decir, que abunda en imágenes que nos son bien conocidas —la idea de ir hasta el fin del mundo, el dolor de una madre— y les da un nuevo giro, solo con dejar que sean las mujeres las que hablen. «Ahí lo tienes: esa es la historia de la madre» son las últimas palabras de la obra; como si viniera a decir que la maternidad es parte de la política de Estado10. Y que, si se le brinda voz, espacio y tiempo suficientes, la maternidad puede y debe ser un medio fundamental para que un momento histórico cuaje con plena conciencia de sí mismo.
¿Por qué se ve como una excepción en nuestros días que las madres participen en la vida pública y en la política; y por qué da la sensación de que el Reino Unido va a la zaga del resto de Europa, de los Estados Unidos y de otros países en este aspecto? ¿Por qué no vemos que las madres, por el mero hecho de serlo, constituyen un aporte fundamental al modo en el que entendemos y ordenamos el espacio público y político? En vez de eso, se exhorta a las madres a que vuelvan a prestar atención a sus instintos y se queden en casa (de lo cual hablaré más tarde); o bien, a dejar su huella en la sala de juntas —«vayamos adelante», por utilizar el imperativo y espantoso título del libro superventas de Sheryl Sandberg—; como si lo máximo a lo que las madres pudieran aspirar fuese a servir de decorado al neoliberalismo, el reconocimiento más alto en lo social y laboral que pueden esperar. Asistimos en la actualidad a lo que la socióloga feminista Angela McRobbie ha descrito como la «intensificación neoliberal de lo materno»: esas madres, que suelen ser blancas, con un acabado perfecto en toda su persona, de clase media, que tienen un trabajo perfecto, un marido y un matrimonio perfectos, y que irradian un aire de estar encantadas de haberse conocido, que, se supone, hará que cualquier mujer que no responda a esa imagen (porque sea más pobre, o negra, o porque tenga una vida más complicada, como todo ser humano) se sienta una fracasada; de hecho, uno de los artículos que McRobbie ha escrito sobre el tema lleva el título de «Apuntes sobre la perfección»11. Y ello posee el valor añadido de que se exime de toda responsabilidad a los Gobiernos, cuyas políticas de austeridad siempre caen con todo su peso sobre las mujeres y madres más vulnerables, que no tienen la más mínima oportunidad de alcanzar jamás semejante ideal.
Todo esto solo tiene una cosa buena, y es que cuanto más énfasis se pone en cebar el estereotipo, en este como en tantos casos, más resalta su vacuidad, y más se le ven las costuras. Podría decir que las madres son las verdaderas subversivas; y que, tal y como el feminismo lleva años insistiendo, nunca son lo que parecen, o lo que se supone que deben ser. A las pruebas me remito: ahí están los numerosos y magníficos testimonios de los que me ocuparé más adelante en este libro; pese a cuya existencia, sin embargo, y a que cada vez son más audibles, el entusiasmo y el furor del que hacen gala las madres sigue siendo el secreto mejor guardado de nuestro tiempo. Jamás he conocido a una sola madre (y yo me incluyo) que no sea mucho más compleja de lo que le hacen creer o la obligan a creer, y más crítica y enfrentada a la serie de clichés que supuesta y alegremente encarna.
Está aquí en juego un tipo muy concreto de agresión que la sociedad sanciona, y que está siempre al acecho. En diciembre de 2016, hubo un clamor en el Reino Unido para que se pusiera fin a la práctica de obligar a las madres en vías de separación, que tienen que establecer un sistema de visitas a los hijos, a ser interrogadas de manera rutinaria por sus exparejas, en vistas secretas celebradas en los juzgados de familia, algo que está prohibido en casos de delito penal. A una mujer la obligaron a ver un vídeo en el que se revelaban los abusos sexuales que había sufrido, sentada al lado del mismo hombre que se los había infligido (nunca quedó claro cómo las autoridades consintieron que sucediera esto)12. De manera más sutil pero no menos pérfida, cuando Theresa May resultó elegida primera ministra en julio de 2016 mantuvo en la cartera de Sanidad a Jeremy Hunt, que gozaba de nula popularidad; y eso que se suponía que el cambio de gabinete iba a aniquilar para siempre el legado del anterior primer ministro, David Cameron. Y lo mantuvo para que pudiera culminar lo que ya estaba en proceso en el Ministerio: imponer un contrato nuevo a los médicos residentes, pese a las manifestaciones y huelgas que estos habían llevado a cabo. Según palabras de su propio portavoz, era un contrato que muy posiblemente «tuviera un descomunal impacto en las mujeres», sobre todo las madres, porque los horarios impedían la conciliación familiar. Tal y como ha señalado la Federación de Médicas, las más afectadas serán las MIR sujetas a contratos temporales, así como las cuidadoras y las madres solteras (el Ministerio, en un derroche de imaginación, sugiere que las afectadas deberían buscarse «formas alternativas de cuidar a sus hijos»). Los abogados de las afectadas han advertido de que el nuevo contrato podría ir contra el derecho de los médicos residentes a una vida familiar digna, recogido en la Carta de Derechos Humanos. «Cualquier efecto negativo que pueda tener sobre las mujeres», concluía el informe del Ministerio de Sanidad, «es un medio proporcionado para conseguir un fin legítimo»13.
Por sí solo, y de forma harto descuidada, este contrato limitará el acceso de muchas mujeres a las escalas más altas de la profesión médica, sobre todo de las que sean madres. Como consecuencia, únicamente les quedará la salida de ser enfermeras y no especialistas ni cirujanas, y es que las mujeres que trabajan como enfermeras encajan dentro de otro estereotipo. Hubo un periódico que publicó un artículo en plena polémica con el siguiente título: «El nuevo contrato para los médicos residentes es a todas luces machista: ¿cómo es que eso no le preocupa a Jeremy Hunt?»14. Preocuparse o no preocuparse, ese es el problema. Porque la preocupación existe, pero solo si se aplica como una especie de cuarentena para tener a las mujeres en una casilla aparte, específicamente femenina y de un nivel más bajo. Como si una devota sociedad neoliberal pudiera asignar a las mujeres el papel de cuidadoras, pero ningún otro; y, desde luego, jamás uno que vaya contra ninguna de las líneas maestras que esa misma sociedad traza porque cree que así va a perpetuarse de manera más efectiva. Y todo esto acontece con un desprecio supino por el papel indispensable que tienen las madres a la hora de asegurar cualquier tipo de futuro a esa misma sociedad, como si la maternidad fuera el problema que tiene el mundo contemporáneo.
En julio de 2015, un informe emitido por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos puso de manifiesto que cada año 54.000 mujeres pierden su puesto de trabajo en el Reino Unido porque están embarazadas15. Un 77 por ciento de las mujeres y las madres recién paridas sufren alguna forma de trato negativo en el trabajo (intimidación o comentarios hirientes, cuando no son directamente insultos, o les dejan caer que son una carga para la empresa y el Estado). En general, la gran mayoría de las mujeres embarazadas se enfrenta cada año a algún tipo de discriminación ilícita, o a experiencias negativas (ese 77 por ciento de mujeres embarazadas y puérperas que sufre algún tipo de marginación laboral contrasta con el 45 por ciento de hace una década)16. La normativa vigente les da tres meses para presentar una denuncia (lo que acaba revelándose del todo imposible, pues la mayor parte de las mujeres se muestra reacia a hacerlo en el embarazo)17. Parece que el problema empeora, porque esas aproximadamente 54.000 mujeres despedidas doblan la cifra correspondiente al año 2005. En 2016, la organización Citizens Advice denunció un 25 por ciento más de incidencias en las consultas sobre asuntos relacionados con el embarazo y la maternidad18. La organización Maternity Action pide que la protección legal vigente para las mujeres embarazadas, recogida en la Disposición para el Permiso de Maternidad y Paternidad (artículo 10), se extienda hasta incluir los seis meses posteriores a la incorporación de la mujer a su puesto de trabajo, el periodo en el que es más vulnerable.
Según Maria Miller, presidenta de la comisión parlamentaria que informó en 2016 sobre la discriminación en el trabajo, «Al enfoque del Gobierno le falta urgencia y pegada» (la comisión se comprometió a revisar el estado de cosas y rechazó lo que pedía una parte de la sociedad: prohibirles a las empresas que despidan a las mujeres mientras están embarazadas y en los meses subsiguientes, salvo en circunstancias excepcionales, tal y como recoge la normativa alemana)19. Para las mujeres que solicitan un puesto de trabajo no hay desagravio que valga, porque si advierten que estás embarazada en una entrevista es poco probable que te den el trabajo. Igualmente, en los Estados Unidos, en teoría, las mujeres están protegidas por la ley contra la discriminación, pero en la práctica no lo están. Entre 1935 y 1968, la normativa federal incluía en su articulado que no se podía dar trabajo a las mujeres que tuvieron hijos20. Y la situación apenas ha mejorado. En 2014, a una mujer que trabajaba en la perfumería de Dolce & Gabbana que Procter & Gamble tiene en la cadena de grandes almacenes Saks de la Quinta Avenida de Nueva York, cuando comentó que le gustaría ser madre algún día, le dijeron: «El embarazo no es parte del uniforme». En febrero de 2015, cuando llevaba cuatro meses de embarazo, como tenía que sentarse a veces y tomarse pequeños descansos en la jornada laboral —que la dirección había aceptado—, la echaron21.
Hace falta cambiar la ley, pero el problema va más allá. Una amiga mía que tiene un bebé de meses estaba a punto de volver al trabajo, con la esperanza de concebir el segundo al año siguiente. La angustiaba que pensaran que estaba abusando del sistema de baja por maternidad contemplado en la ley. No se le pasó por la cabeza la idea de que todos sus compañeros, de hecho, todo el mundo, depende de que las mujeres tengan hijos —o, si no, obsérvese el pánico social que provoca en el acto la más mínima alusión a una bajada en el número de nacimientos—; ni la de que debería gozar de plena libertad a la hora de planificar sus embarazos como mejor les viniera a ella y a su familia (personalmente, me quedé impresionada al ver que no se arredraba ante la perspectiva de tener dos bebés casi a la vez). Tampoco parece que fuera consciente de que, a cualquier mujer que no estuviera en su situación —la de tener recogidas en el contrato tales garantías legales—, lo más seguro es que la echaran. Se sentía culpable. Hacía lo que estaba en su mano por evitar que la maternidad la absorbiera por completo; y, sin embargo, estaba totalmente convencida de que había que proteger a todo el mundo, menos a ella y a su bebé; que todo el mundo debía ser libre para hacerlo menos ella.
Lo que no es menos chocante, más bien al contrario, es que casi la mitad (el 41 por ciento) de todas las embarazadas en el Reino Unido se enfrenta en el trabajo a algún tipo de riesgo para su seguridad y su salud. El 4 por ciento de las embarazadas y las recién paridas —una cifra que la organización Maternity Action tilda de «asombrosa»— deja el trabajo por motivos de salud y de seguridad. Las empresas en la actualidad están obligadas a evaluar estos riesgos para las mujeres a las que tienen empleadas; no obstante, Maternity Action dice que es «una pena que sea tan inadecuada»22. Según la ley, si una empresa no puede o se niega a ofrecer un entorno seguro para el desempeño del trabajo a estas mujeres, ellas tienen derecho a ser apartadas de su puesto de trabajo sin suspensión de sueldo.
Esto nunca se cumple. Lo que exige Maternity Action es que se acuerde formalmente, desde el punto de vista legal, qué es un «entorno no seguro para el desempeño del trabajo». En cambio, lo que hacen es que, cuando una mujer se encuentra en tal situación, se la obliga a cogerse la baja por maternidad antes de tiempo, o a decir que está de baja por enfermedad, o, lo que es lo mismo, a quitársela de en medio, como si, de nuevo, su cuerpo y su salud fueran culpables.
El feminismo lleva largo tiempo señalando que casi todas las funciones fisiológicas específicas de las mujeres, esto es, la menstruación, el embarazo o la menopausia, son consideradas sin distinción como una forma de debilitamiento o enfermedad: porque tienen demasiada sangre en las entrañas; porque se les seca el cuerpo, o se les humedece en exceso; o porque sus cuerpos borran de forma incómoda los límites entre lo de dentro y lo de afuera. El castigo a las embarazadas y a las madres es una pauta social bastante extendida (lo que cobra una mujer británica que está de baja por maternidad es una miseria comparado con otros países de Europa: estamos por detrás de Croacia, Polonia, Hungría, la República Checa, Estonia, Italia, España y Francia)23. Si bien no debemos pasar por alto los efectos de una economía global que cada vez es más despiadada y busca sacar beneficios a toda costa, salta a la vista que en todos estos casos hay algo más aparte de la balanza de costes y beneficios. Porque las mismas empresas que hacen estudios rutinarios para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores cuando estos padecen una enfermedad, algún tipo de lesión o discapacidad siguen negándose a estudiar caso por caso el riesgo para las embarazadas y las puérperas. Para más inri, a un 10 por ciento de las mujeres embarazadas en el Reino Unido sus empresas les quitan de la cabeza la idea de acudir a una clínica prenatal, lo que pone en grave riesgo su vida y la del feto.
Es decir, que si hubiera sido sincera del todo con mi amiga, aparte de recordarle que el mundo necesita madres o, al menos, que algunas mujeres sean madres, y que ser madre no es en absoluto un acto antisocial, sino una de las banalidades de la existencia, tendría que haber añadido que anduviera con cuidado, porque las madres pueden llegar a desplegar auténtico sadismo. Y quizá hasta tendría que haberle pedido disculpas (como si, por el mero hecho de pensarlo, ya tuviera yo la culpa de esta situación tan lamentable). Hay muchas razones para que esto sea así, como veremos; pero uno de los motivos por los que la maternidad desconcierta a tanta gente es por lo cerca que está de la muerte, una proximidad que molesta. Primero, por los riesgos del parto, que tanto varían según la raza y la clase social. En los Estados Unidos, el índice más alto de mortalidad en bebés se da entre las mujeres negras no hispanas, las indias nativas, las mujeres de Alaska y las de Puerto Rico. Hasta tal punto esto es así que la diferencia entre las negras no hispanas y las blancas se ha doblado sobradamente en la pasada década24. En el Reino Unido, un 66 por ciento de la población de reclusas son madres, y se encarcela al doble de mujeres negras que blancas por los mismos delitos; mientras que las refugiadas y las que solicitan asilo representan el 14 por ciento de todas las muertes en el parto (pese a constituir solo el 0,5 de la población)25. El otro motivo es menos tangible, pero no menos acuciante, y es que el simple hecho de nacer puede servir de incómodo recordatorio de que hubo un tiempo en el que no estábamos aquí y de que llegará el día en que ya no estemos. Como escribió John Donne: «Hay una mortaja en el vientre de nuestra madre, que crece con nosotros desde que somos concebidos»26. En términos más sencillos, nacer —un acto que da fe, cada vez que se repite, de la tremenda fuerza física y mental de todas las madres— nos pone también sobre aviso de la irreductible fragilidad de la vida. Las madres necesitan protección, solaz y apoyo desde el mismo instante en el que se saben portadoras de nueva vida. En cambio, en vez de eso, una diría que son el peligro contra el que la empresa debe protegerse.