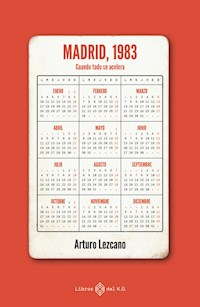
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Descubra una emocionante crónica de un momento muy especial de la historia de España.
Una ciudad, un año, un país. El momento convulso en el que todo se acelera: la postransición y el desencanto, el desembarco del poder absoluto del PSOE (representado en Madrid por el carismático Tierno Galván) y el comienzo del fin de las combativas asociaciones vecinales que habían luchado durante el franquismo por la dignidad de los barrios. El instante clave en el que se sientan las bases —con sus aciertos y sus errores— de la España actual: reforma Ledesma, expropiación de Rumasa, reconversión industrial. Una ciudad asolada por la heroína, el terrorismo («Madrid es la cabeza del reino. Hay que golpear ahí, porque lo que hagas va a doler mucho más»), la delincuencia quinqui y la ma fia policial, pero que también hierve en un clima de libertad y creación artística que desemboca en eso que se llamó la movida. Un año extraño en el que, durante el transcurso de un mes, ocurren tres tragedias consecutivas (dos accidentes de avión y el incendio de la discoteca Alcalá 20) que sumen a la ciudad en un clima fúnebre y conspiranoico.
Madrid, 1983 es una crónica histórica fascinante y audaz, entre la nostalgia de un documental de los ochenta y el ritmo vertiginoso de una noria desbocada.
SOBRE EL AUTOR
Arturo Lezcano (Ferrol, 1976) trabajó 12 años como corresponsal en Latinoamérica. Ha colaborado en El País, Gatopardo, O Globo, Jot Down, Vanity Fair, Líbero, La Voz de Galicia y tintaLibre, entre otros. Creador de los podcasts In situ, La Fortuna, Olafo o En el corredor de la muerte. Dirigió A terra onde nin o demo chegou (TVG, 2010) y escribió el documental El último símbolo (Amazon, 2020). Es guionista de Salvados (La Sexta) y productor de NBC Telemundo. Ha publicado Fútbol sobre lenzo (Lea, 2005) y sus textos aparecen en las antologías Un mundo lleno de futuro (Planeta) y Crónica (UNAM).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arturo Lezcano
MADRID, 1983
Cuando todo se acelera
primera edición: septiembre de 2021
© Arturo Lezcano González, 2021
© Libros del K.O., S.L.L., 2021
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
isbn: 978-84-17678-81-4
código ibic: hb, dnj
diseño de cubierta y mapas: Artur Galocha
maquetación: María OʼShea
corrección: Zaida Gómez y Melina Grinberg
Á María, ao Cibrán, á Lila
Ao Ruco, in memoriam
A. Tierno
Envuelto en la oscuridad y el frío de la madrugada, entre el humo que se huele a kilómetros, Enrique Tierno Galván llega al número 20 de la calle Alcalá. Se ajusta el chaleco, mira el reloj de bolsillo y asiente con la cabeza al periodista de Televisión Española que le pide unas palabras. Están a la puerta de la discoteca Alcalá 20, hace un par de horas, el local de moda de Madrid; ahora, solo un agujero negro, resultado de un incendio con cientos de jóvenes en su interior: «Lo que le puedo decir a usted, simplemente, es que estoy deseando que se acabe ya este año».
Es 17 de diciembre de 1983.
1. Del barro al barrio
Como si la M-30 fuese una alfombra para esconder desechos
1. La periferia existe
1983 comenzó el 28 de octubre de 1982. Aquel día el PSOE arrasó en las urnas y se hizo con el Gobierno. La jornada, con aroma a nueva era, tuvo su punto culminante de madrugada, cuando el larguísimo recuento electoral ya evidenciaba una tendencia imposible de revertir. Televisión Española llevaba varias horas emitiendo un programa de fórmula novedosa para un momento tan señalado. Se llamaba La noche de todos y en él se iban alternando la información del escrutinio desde plató con una gala musical presentada en directo por José María Íñigo desde Florida Park, la célebre sala de fiestas del parque del Retiro. En el exacto momento en que Juan Pardo hacía gorgoritos cantando «Suspiros de amor», la imagen saltó al estudio y el periodista Lalo Azcona dio paso a un reportero ubicado en el Hotel Palace, donde estaba instalado el cuartel general socialista. Estaba jadeante como un locutor de radio en la meta de una vuelta ciclista. «Conexión, conexión, conexión Torrespaña». En imagen, sin solución de continuidad, un tropel de fotógrafos y militantes rodeaban al hombre que todo lo acaparaba en ese instante. Felipe González se subía al estrado para hablar. Al lado, su mano derecha, Alfonso Guerra. Junto a ellos, aplaudiendo, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. El himno de la campaña, compuesto por Julio Mengod con aires de melodía épica de Vangelis, fue desvaneciéndose al abrirse el micrófono del líder socialista: «A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo en estas elecciones». Ovación. Los aplausos y vítores se oyeron en la retransmisión televisiva casi al mismo tiempo que en la calle frente al Palace, a unos metros del Congreso de los Diputados. La plaza de las Cortes se llenó de pancartas rojas y retratos de Pablo Iglesias, el fundador del partido, mezclados con banderas españolas constitucionales —importante apreciación— con el lema socialista: Por el cambio. Poco después, aparecieron González y Guerra en la ventana de una suite y se entrelazaron las manos, y quedó la foto para la historia. Después, desaparecieron tras la cortina.
El eco de la noche retumbó mucho más allá del Palace y de la abarrotada plaza Mayor, núcleo popular de los jolgorios. A unos diez kilómetros del centro de Madrid, en un microcosmos de cemento de más de 40 000 viviendas también se escuchaba jarana. En San Blas, «el mayor barrio obrero de España», el vecindario estaba pegado al televisor siguiendo el recuento. Aunque nació como buque insignia del desarrollismo franquista, allí barrió la candidatura socialista, como en toda la periferia trabajadora. Olvido Fernández, entonces cuarenta y siete años, recuerda que aquel día creyeron vivir una epifanía: «Todos pensábamos que Felipe era Dios y nos había venido a ver. La gente en el barrio se había pasado el día gritando y celebrando por anticipado. Todo el mundo, abiertamente, decía que iba a votar a Felipe. Se había pasado mucha necesidad y arrasó».
La historia del barrio resume la transformación urbana de Madrid en las últimas dos décadas: de las penurias habían pasado a las promesas y de ahí a las aspiraciones. A esas alturas de la historia, sus habitantes querían más realidades que sueños a plazos. Olvido era un buen ejemplo: cuando González alcanzó el poder ya había conseguido canjear su casita baja por un piso a cambio de 1200 pesetas (siete euros) de letra todos los meses, un lujo inconcebible, según cuenta. Sobre todo pensando en las condiciones en que había vivido toda la vida, a solo unos cientos de metros de su nueva calle, una hilera de bloques de doce alturas. «Cuando nos dieron el piso creíamos que de repente éramos ricos. Cómo sería que yo al principio me perdía al entrar». Y sonríe.
Su historia es la de tantas otras que pueblan las periferias, atravesando el siglo y vadeando penurias, desde la aldea al apartamento. Comenzó en un pueblo de Badajoz, poco antes de la guerra civil, que reventó la familia cuando mataron a su padre. Su madre cogió a los cinco hijos y se los llevó a Madrid. En los márgenes ventosos del este de la ciudad, apenas unas lomas de caminos cruzados, detrás del cementerio de la Almudena y delante del Cerro de la Vaca, llegaron al barrio Bilbao, demasiado nombre para lo que se encontraron. «Pagamos un alquiler a una señora por una caseta de piedra sobrepuesta, con cachos de ladrillo y unas latas encima», cuenta hoy en su casa de Fuentidueña de Tajo, un pueblito colindante con Castilla-La Mancha. Su madre, que «se dedicaba a servir», consiguió con los años mejorar sus condiciones y alquiló otra casita muy cerca de allí. Tenía una sola habitación, donde cabían una cómoda y una cama. En ese espacio se arropaban para dormir los seis juntos. El siguiente escalón fue comprar una parcela sin salir de la zona. Allí levantó una casa con varios hombres, «malamente y por la noche», a la luz del carburo y a resguardo de los serenos, la Guardia Civil y los guindillas, los policías municipales. Con la luz del día, la autoridad hacía la vista gorda —propina por medio si era preciso— si ya estaban levantadas las casas bajas, en muchos casos puro eufemismo para denominar aquellas infraviviendas. «Había alcantarillado, pero no agua. Teníamos cocina, pero en el barrio Bilbao nunca hubo grifos ni lavabo ni ducha. El agua la cogíamos de una fuente en el cementerio o de una tubería de la carretera, con una goma y un cántaro. Así vivíamos». ¿Transporte? Llegaba el último tranvía, el 4, hasta Ventas. De ahí en adelante, «andando por un camino de cabras hasta casa». En esas condiciones echó raíces la familia de Olvido, que se casó y crio a cuatro hijos, junto con su marido, «limpiando para otros y sin sacar casi ni para comer».
Como ellos, cientos de miles de emigrantes del éxodo rural se acomodaron en el Madrid de posguerra. Un aluvión sin trabajo ni alojamiento, que recurrían, como la familia de Olvido, a la autoconstrucción. De este modo brotaron como setas núcleos de casas lejos del centro, bolsas de pobreza —sin agua, sin luz, sin asfalto— que parecían invisibles a la Administración y a la sociedad capitalina. Madrid hacía efecto ventosa para los inmigrantes, pero luego los convertía en ciudadanos sin derecho a la ciudad. Invisibles. El mejor ejemplo ocurría en la avenida de América, inaugurada en 1952 como conexión de la capital con el aeropuerto, «la primera autopista de España», como se ufanaba en glosar el régimen, que empezaba a salir de la autarquía. Cuenta el investigador Ricardo Márquez que cuando llegaban altas personalidades extranjeras, el franquismo se tapaba las vergüenzas de forma literal: «En la intersección de la actual M-30 con la avenida de América, donde estaba la barriada de la Quinta de la Paloma, cubrían todo con carteles, para que los coches oficiales pudieran llegar de Barajas a la Castellana sin ver las chabolas».
El cinturón periférico aumentó en un millón de habitantes en solo una década. Se ideó entonces el Plan de Urgencia Social, en 1957, que construiría 60 000 viviendas «para hacer realidad la consigna de Franco para un gran Madrid». La periferia, que ya existía con el desorden propio de la improvisación, se dibujó desde entonces con la escuadra y cartabón de los despachos. Ese año, clave en el cambio de modelo económico, se creó el Ministerio de la Vivienda. Su titular, el histórico falangista José Luis Arrese, pronunció una frase que le ponía letra a una música que sigue sonando hasta hoy: «No queremos una España de proletarios, sino de propietarios». El discurso encandilaba a cientos de agentes del incipiente sector inmobiliario, una platea enfervorizada ante el nuevo amanecer que les prometía el ministro: «Os vamos a necesitar cada vez más —decía el ministro— porque cada vez más claramente y sin torceduras vamos a fomentar la propiedad privada». Paradójicamente, Arrese, uno de los puntales estratégicos del movimiento, había sido un feroz crítico del capitalismo. Con el cambio de modelo económico, al ministro no le quedó otro remedio que abrazar el liberalismo de pala y piqueta que se convertiría en estandarte del segundo franquismo, dominado por el núcleo de tecnócratas del Opus Dei. A partir de entonces, el motor doméstico se basó en la transferencia directa de la remuneración laboral a la letra de la casa, configurada como fórmula cristiana «del sagrado hogar». Allí estaba, presentándose en sociedad, reluciente, el franquismo sociológico.
Con la nueva política, la vivienda se convirtió en la aspiración por excelencia, el símbolo de movilidad social, sobre todo para las masas migrantes: para el recién llegado a la ciudad, una casa era un ancla. Y lo que mejor lo simbolizaba era la placa con el membrete del yugo y las flechas del Instituto Nacional de la Vivienda, que aún hoy jalona fachadas por toda la geografía. El cine, manifestación cultural con mayor penetración en la población, tampoco era ajeno a la fiebre de la vivienda. El mismo año del discurso de Arrese se estrenaba El inquilino, que trataba de forma dramática el desahucio de una familia. Y al año siguiente lo hacía El pisito, el primer guion de Rafael Azcona, una tragicomedia costumbrista en la que dos recién casados, José Luis López Vázquez y Mary Carrillo, se las ingeniaban para conseguir el bien consagrado que preconizaba el ministro. Y lo hacían, precisamente, en el recién levantando barrio de San Blas.
El 24 de octubre de 1983 el alcalde Enrique Tierno Galván inauguraba el primer centro comercial de la capital. Se llamaba Madrid 2 La Vaguada y se ubicaba en el barrio del Pilar, al norte de Madrid, uno de los polos de viviendas más densamente poblados de la capital, 25 000 familias alojadas a lo alto, en las torres que aún hoy caracterizan la zona, por entonces todavía entre terraplenes y solares pelados. En las exageraciones de la época se le comparaba a Hong Kong. Según cuentan los vecinos en el gran documental de los barrios, La ciudad es nuestra, de Tino Calabuig, a finales de los setenta en el Pilar hay «150 bares, 40 tabernas y 12 barras americanas». Pero ni un ambulatorio. Mucho menos unas urgencias. Aun así, en la prensa se vendía que la modernidad llegaba a la capital por La Vaguada, un centro comercial de cristal y materiales nobles, a pesar de que a miles de personas no les llegaba ni el agua a las casas. Eso también era Madrid en 1983. Pero detrás de la banda de música y las palmeras del hall, de los flashes y las sonrisas de los empresarios, se escondía otra historia de lucha vecinal. No fue cosa de un día. Duró diez años, desde que José Banús, el gran promotor inmobiliario del franquismo —del Valle de los Caídos al barrio de la Concepción, de Chamartín a Marbella—, vendió a una empresa francesa los terrenos de aquella vaguada por la que pasaba el arroyo de la Veguilla. El vecindario, que veía aquel solar como el lugar ideal de esparcimiento para el ejército de niños del barrio, no tardó en movilizarse. Se formó una asociación que agrupaba vecinos, comerciantes y partidos políticos de tapadillo. Se llamó La Vaguada es nuestra y fijó un frente común: evitar la construcción del centro comercial.
La confrontación se nutrió de actos simbólicos. Un día se encaramaban a las grúas, otro día hacían plantaciones de árboles, otro se manifestaban en masa por la vaguada (con minúscula). Por entonces, el alcalde, aún orgánico, Juan de Arespacochaga, tildaba a los vecinos de «delincuentes», lo que tampoco ayudaba demasiado a la resolución del conflicto. Con la coalición de izquierdas instalada en el Ayuntamiento desde 1979 las cosas se matizaron: se permitió una versión reducida del centro comercial —menos de la mitad de la superficie inicial—, y contó con los guiños de su diseñador, el artista canario César Manrique, que apelaba a la conciencia social de los vecinos y se enfrentaba a Banús públicamente. El mayor logro llegó traducido en puestos de trabajo. La asociación firmó un acuerdo en la misma casa de Tierno apenas un par de días antes de la inauguración y después de hacerse oír con acciones directas como suspenderse de las jardineras de la fachada del complejo durante semanas. Con el pacto, sesenta vecinos consiguieron contrato de trabajo en el centro, y con los años se crearon cientos de empleos para trabajar en aquel gigante que «iniciaba un nuevo concepto comercial en España», según dijo aquel día su director. Como actor político, el movimiento ciudadano podía haber dejado atrás sus mejores días, pero seguía siendo una fuerza sólida en la defensa de los derechos de los barrios. La periferia seguía en pie.
El extrarradio de Madrid, granero de la izquierda, había sido motivo de orgullo para la propaganda franquista. «Modernos rascacielos elevan al espacio esbeltas estructuras —declamaba sobre fanfarrias la voz engolada en off del NO-DO— en sustitución del chabolismo donde anidaba la desesperación y el odio». El noticiero franquista, tan remilgado con ciertas cosas, presentaba sin filtro ni corrección política el lugar que el régimen había ideado para las masas venidas del sur. «Aquello que llamaron San Blas estaba donde íbamos a buscar carbón ya usado para poder encender algo e incluso para venderlo. Para nosotros era lo último de Madrid», cuenta Olvido, recordando la época en que veía camiones y grúas construyendo en medio de la nada mientras ella seguía en su casita baja. El realojo planificado de miles de inmigrantes rurales a un lugar nuevo, que llegó a desplazar al núcleo histórico de Canillejas, convirtió a San Blas en el experimento más acabado del nuevo paradigma. Por su extensión, el barrio tuvo cierta vocación innovadora: se repartieron sus catorce parcelas entre diferentes arquitectos para evitar la monotonía en las construcciones. Urbanísticamente parecía un colmenar irregular, un denso panal de bloques, siguiendo una línea que remitía al pasado más que al futuro, con vías pegadas, sombrías, como para que los vecinos pudiesen hablar de una ventana a otra como en el pueblo. «Te metías en el barrio y no parecía Madrid», concluye.
Allí confluían las diferentes modalidades de vivienda social que alentó el Estado. En primer lugar, los poblados de absorción —de absorción de chabolas, se entiende—. Más de veinte se hicieron en la ciudad. Poco después vinieron los poblados dirigidos, que incitaban a la colaboración de los propios vecinos. Era una autoconstrucción tutelada por un arquitecto, que ayudaba a guardar cierto patrón, pero que no mejoró la calidad de las viviendas. Siete grandes poblados dirigidos se construyeron en Madrid en todo el perímetro periférico, de Fuencarral a Caño Roto. El de San Blas era un poema: casas de cuarenta metros cuadrados en los que se apretujaban dos y tres dormitorios, sin aislamiento ni las mínimas condiciones de habitabilidad, en edificios llenos de grietas por falta de cimentación y, a los pocos años, en estado ruinoso. Aún encima, sin servicios, sin colegios ni tiendas a la vista. Un parche en el mapa. Parece normal que a los poblados se les tildase de «chabolismo vertical». Tal fue el desastre que en los años ochenta hubo que rehacer lo construido veinte años antes. La falta de previsión era grotesca en un último invento de la época, las Unidades Vecinales de Absorción, las UVA, nacidas como otra solución más a la infravivienda de extrarradio. Eran supuestamente alojamientos provisionales, pero se volvieron eternas. Una de ellas, la de Hortaleza, firmada por Fernando Higueras, entre otros, se lleva la palma. Se hizo para alojar a mil familias durante cinco años; hasta hoy todavía vive gente allí.
La ciudad había crecido en torno a las grandes avenidas donde nacían las carreteras radiales, pero le faltaba una circunvalación que las envolviese. Así nació la M-30. De siempre soñada por políticos y técnicos para marcar la frontera de la ciudad, se empezó a hacer realidad en los años setenta. Los pliegues de la vaguada del arroyo del Abroñigal, uno de los cinco que recorrían Madrid, serían aprovechados para trazar el nuevo telón de asfalto. Mientras el oeste y el norte tenían una fachada verde para las clases acomodadas, el nuevo cinturón escondía la miseria de los bordes sur y este, un enorme patio trasero sin urbanizar debidamente, que iba desde la carretera de Barcelona a la de Extremadura. Más acá, Madrid. Más allá, el arrabal, como si la M-30 fuese una alfombra para levantar y esconder desechos, o para realojarlos en otros barrios, como ocurrió con los chabolistas que tuvieron la mala suerte de vivir en el recorrido de la vía. Si se recortara el mapa por esa línea de puntos, se caerían al suelo una lista de barrios que siempre vivieron bajo el estigma periférico. Al centro nunca se le ha perdido nada en el suburbio, pero si hay una cicatriz de hormigón por medio, mucho menos. Por asimilación ocurría también lo contrario. Los barrios siguieron considerando ajeno lo que sucedía dentro de la almendra. «Fuera de la M-30, de Carabanchel a Fuencarral dando toda la vuelta, siempre hablábamos del centro como algo ajeno. Decíamos: “Vamos a Madrid”», dice Márquez.
Así les ocurría a los de San Blas, que ya formaba un ecosistema propio, de alta densidad de población, repartida en poblados, colonias, albergues, barrios y barriadas. Así llegó Olvido a finales de los setenta al piso «para ricos» en la antigua avenida García Noblejas, de cuatro habitaciones y más de cien metros cuadrados, por formar una familia numerosa. «¡Había agua corriente y ascensor de subida y de bajada!», dice entre exclamaciones aún hoy, recordando aquel cambio drástico. El modelo dejaba al descubierto enormes rendijas de informalidad y falta de controles. Olvido también recuerda los oscuros personajes que servían de puente con la Administración y a los que había que franquear para conseguir la casa deseada. Los «enchufados del ministerio» se repartían el vecindario debajo del mantel. «Había quien directamente creía que manejaba el barrio y les daba a sus amigos lo mejor. Y tú te hacías querer o tenías que untarlo; era el dinero el que tenía la llave de todo», recuerda Olvido. En su caso, una vez consiguió su piso ya nada le importó. Al principio, deslumbrada, no reparó en las verdaderas condiciones de construcción de aquellas casas opulentas que creyó ver el primer día. Luego cayó en que no era oro todo lo que relucía. «Echabas una chuleta al suelo y ya no te hacía falta frigorífico en invierno». Tampoco le importó lo heterogéneo de su nueva vecindad. Algunos a veces entraban sin más muebles que unos colchones y un par de sillas. «Era un mejunje de gente realojada de varios sitios. Nos juntaban a una maraña en la que había de todo. Hasta recuerdo a unos que vinieron con el burro de la casa al piso, y allí lo metieron».
Aquel barrio nuevo, orgullo del franquismo, se convirtió sin embargo en un baluarte rojo. Cuando se pudo votar, PSOE y PCE se repartieron las papeletas. Y no era casualidad. Bajo la precariedad se alojaba un saco de reivindicaciones que solo había que atizar mínimamente para avivarlas. Después de la borrachera electoral de octubre de 1982 venía la resaca y un futuro más allá de las promesas. 1983 iniciaba una nueva época, lo que no sabían era en qué sentido. ¿Y qué tal Felipe? «Se portó bien al principio. Luego no hizo na. Como todos los demás».
El 12 de mayo de 1983 se vivió la primera manifestación ciudadana contra el recién estrenado gobierno del PSOE. Entre ocho y quince mil personas, la mayoría habitantes de chabolas, recorrieron Vallecas gritando contra los recortes al plan de remodelación de viviendas. Por toda la avenida de la Albufera, arteria principal del barrio, hasta el Puente de Vallecas, señores fumadores con pinta de sindicalistas y jersey de pico, a la moda de Marcelino Camacho, familias con carritos de bebé y jóvenes obreros llevaban pancartas firmadas por las coordinadoras de vecinos. Un Renault 8 abría la comitiva con los altavoces atronando sobre la baca.
En los comunicados se leían advertencias de desapego al voto: «Como barrio obrero estamos dispuestos a luchar, y nos dolería hacerlo en contra del Gobierno que hemos elegido». En los eslóganes y las pancartas, más guasa: «Felipe, bonito, queremos los pisitos» fue la frase más coreada, según las crónicas.
2. El pan y la dignidad
Junio de 1983. Palomeras sureste, en Vallecas, es un hervidero de excavadoras y camiones. Cada día de ese mes se delimita una manzana de la barriada y se desaloja y derriban las viviendas que ocupan el terreno. La imagen de la pala sobre escombros de chabolas y casas autoconstruidas, mientras otras esperan su turno aún en pie, es la postal del Madrid de los primeros ochenta. La operación funcionaba como un reloj: las familias liberaban su vivienda de enseres, los colocaban en una camioneta y, en el instante en que salían por la puerta, las máquinas aplastaban tejados y paredes como si fueran hojas secas. En Palomeras sureste vivían quinientas familias de las más humildes de todo Vallecas, un barrio que acometía un proyecto de realojamiento de 12 000 familias, unas 50 000 personas. Se estaba cambiando a toda prisa la vida de una población equivalente a una pequeña capital de provincia de entonces. De la infravivienda al piso de una torre, sin salir de su barrio, y a quince minutos de la Puerta del Sol.
La prensa se hacía eco del fin de la «cuna del chabolismo» en Madrid. En Vallecas ya había asentamientos informales en los años treinta, cuando todavía era municipio independiente, y el fenómeno explotó con la emigración masiva a la ciudad. En el primer censo chabolista de Madrid, en 1956, más de la mitad estaban en Vallecas. El tope de infraviviendas censadas en la capital llegó en la década siguiente, con casi 60 000: era el boom de la construcción, pero también de la autoconstrucción. Madrid se convirtió en la capital europea con mayores problemas de vivienda digna.
El panorama mutó por completo con el Programa Barrios en Remodelación, una iniciativa que le cambió la cara a treinta áreas de Madrid. La OCDE reconocería la operación como «una de las más importantes en Europa desde 1945», cuando comenzó la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. La actuación se desarrolló entre 1979 y 1986, y consistió en rehacer las ruinosas viviendas públicas y construir sobre asentamientos de infraviviendas. Derribar para levantar, como otras veces, con una distinción básica: la participación activa de los vecinos, a través de asambleas y comisiones de control. El caso de Vallecas fue el más visible. Se creó una sociedad mixta, Orevasa, en la que participaron directamente los pobladores: diez consejeros en representación vecinal por once de las Administraciones central y local. 150 000 personas fueron realojadas en pisos de su propiedad financiados por el Estado en condiciones ventajosas. Hasta el punto de que, como dice Marcelino Sancho, un vecino de Vallecas, «le llamaron “remodelación”, pero podían haberle llamado “reconstrucción”».
El plan fue, desde luego, un hito de reformas urbanas tras décadas de improvisación y prisas. Los arquitectos advertían que, tras las paredes encaladas que daban un aire entrañable a las casas construidas décadas atrás por los inmigrantes, había una construcción pésima, hechas con material de derribo, sin aislamiento y con una condición de habitabilidad muy precaria. Más allá, como sucedía en San Blas, la nada. «El barrio llegaba hasta las vías, esa era la frontera de siempre, y luego el campo, donde Ángel Nieto venía a hacer los trompos con la moto. Eran fincas de cereales y ya lo considerábamos el final de Madrid. Y para mí eso era como decir el fin del mundo», cuenta Sancho. Aunque del lado de la ciudad tampoco sobraba siquiera el asfalto en el suelo, salvo en las vías principales. «Cuando llovía era chocolate».
Muchos de los turistas que visitan el parque de las Siete Tetas para hacerse fotos con una de las mejores vistas de Madrid no saben que allí, bajo la mullida hierba que tapiza sus colinas redondeadas, vivían miles de personas hasta anteayer. En el Cerro del Tío Pío se apretujaba un laberinto de chabolas y cuevas en pleno Vallecas que solo terminó de derribarse en 1983. Sus habitantes fueron realojados, no sin problemas, en el recién construido polígono de Fontarrón. «Muchos eran albañiles y hacían las casas a imagen y semejanza de las de su pueblo. Con su maña y buen hacer quedaban unas casas muy bonitas. ¿Y les tenías que decir que se fueran? Era un tema complejo», reflexiona Marcelino Sancho. Hoy el vecino muestra orgulloso, precisamente bajo la lluvia primaveral, el verdor del parque Lineal de Palomeras sureste, otra de las grandes obras de transformación del barrio. Tres kilómetros de lengua verde y ondulada, allí donde no había nada, ideada por los vecinos como cortina para alejar los ruidos y humos de las autopistas que circundan el barrio. La técnica consistió en aplastar los escombros de las casas que daban paso a edificios y del desmonte de las nuevas carreteras para formar lomas, tetas verdes como las del Tío Pío, que cambiaron la fisonomía de Vallecas, pero no su identidad. La gente siguió llamándose por su nombre, continuó yendo a tiendas del barrio y a los cines de reestreno, y no paró de caminar en procesión por la avenida de la Albufera para animar al Rayo los domingos por la mañana.
Paradójicamente, la mejora de las condiciones pareció marcar el fin del movimiento vecinal. Además, las nuevas instituciones democráticas estaban por llenar, especialmente las locales. Y encontraron un potosí en el movimiento ciudadano, aquel que llevaba décadas liderando a poblaciones para mejorar sus condiciones de vida, haciendo política sin siglas y en medio de una dictadura.
Al mismo tiempo que en París los estudiantes descubrían la playa bajo los adoquines, en Madrid los vecinos reclamaban asfalto para sus calles. La mecha prendió en 1968 en Palomeras Bajas. Allí se oficializó la primera asociación, a la que luego siguieron Orcasitas, San Blas o Moratalaz, todas unidas en reivindicaciones básicas como pedir luz y agua. Aprovechaban los resquicios de la recién aprobada ley de Asociaciones, y lo hacían con elementos encubiertos de partidos de la izquierda clandestina, principalmente jóvenes escindidos del PCE y sectores cristianos de base. Era una fórmula de resistencia que se iba expandiendo sin ser proscrita, una suerte de caballo de Troya antifranquista que se fue colando por las rendijas del régimen. Si no se podía protestar en las fábricas, al menos sí se podía hacer en los locales y en las casas.
Al morir el dictador todo se desató. Ya no era una ni dos: eran sesenta asociaciones activas. Los vecinos, agrupados bajo fuertes liderazgos, sacaron las pancartas a pasear más allá de sus barrios. En 1976 la Federación de Asociaciones, aún sin legalizar, preparó una Semana Ciudadana en respuesta a la intervención extemporánea de la Guardia Civil en una excursión unas semanas antes. El 22 de junio se citaron miles de personas en la calle Preciados. Bajo las pancartas que reclamaban derechos vecinales, se escondía una pulsión política hasta entonces sojuzgada por la bota franquista y se mostraba la fuerza de un movimiento que reclamaba así su legalización. En los mismos meses en que Santiago Carrillo entraba en España con peluca y lentillas y antes de que se aprobase la ley de Reforma Política, en la calle había movimientos efervescentes a punto de hacer levantar la tapa de la olla a presión. No eran obreros de la siderurgia o astilleros, tampoco mineros: eran los vecinos de los barrios levantándose contra la carestía de la vida y, concretamente, el precio del alimento básico. Había comenzado la guerra del pan.
«Manifestación autorizada, martes 14 de septiembre de 1976, en el Camino de los Vinateros, puente de la Estrella, barrio de Moratalaz. Convocada por las asociaciones de vecinos, amas de hogar y asociación de comerciantes autónomos. Por el abaratamiento del pan. Contra la carestía de la vida. Por la legalización de las asociaciones de vecinos en trámite. Acude. ¡Participa!». Así gritaban el cartel y las octavillas que se repartían por los barrios de Madrid menos de un año después de muerto Franco. La inflación había alcanzado cifras astronómicas y la gente salió a la calle a mostrar su fuerza. La estampa estaba entre el neorrealismo y el realismo mágico. Miles de personas —las crónicas hablan de 100 000— agitando palos con barras de pan pinchadas en ellos. Denunciaban una estafa que había colmado la paciencia de los vecinos. Habían descubierto, a través de un panificador, que los fabricantes vendían barras que pesaban menos de lo que debían. Aquellos gramos, convertidos en pesetas y multiplicados por millones, se convirtieron en combustible de primera para los barrios sedientos de justicia.
Consiguieron que los responsables fueran condenados. Y lograron dejar un poso de victoria en una lucha que, aunque pudiera parecer pequeña, era tan simbólica como los eslóganes que cantaban aquel día histórico: «Abajo los precios, arriba los salarios», pero también «amnistía, libertad y unidad», lo que deja claro el cariz que había tomado ya el movimiento vecinal. Uno de los comunicados que se leyeron adelantaba por la izquierda a varios partidos progresistas al responsabilizar de la inflación a «la oligarquía financiera que domina el Estado y que usa el poder exclusivamente a favor del monopolio». Pero ¿cómo se articulaba en un contexto en que no estaban legalizados los partidos políticos siquiera? Con las argucias de las organizaciones ciudadanas: ellas convocaron la marcha, pero acudieron cargos de varios partidos de la izquierda, incluido el PCE. Fue considerada «la primera manifestación autorizada» tras la dictadura, aunque solo durante dos horas, y vigilada. No obstante, algunos investigadores de la ciudad, como Ricardo Márquez, le dan ese honor a otra marcha, celebrada seis meses antes, en Canillas, una concentración en protestas por el degradado firme de acceso al barrio. Así lo resumía la pancarta de la cabecera, ilustrada por Forges: «Carretera de Canillas, 200 baches por milla». Un año después se aprobaba la remodelación de la vía.
Como en la guerra del pan, la lucha vecinal sacaba a la superficie a aquellos que habían sido invisibles, y daba pistas de cómo actuar desde la base para alcanzar objetivos. Por decantación adquirió galones políticos: en un contexto de dictadura, los esfuerzos de despacho por dar una vida mejor a los asalariados más bajos del escalafón social acababan irremediablemente en un callejón sin salida. Había que trepar el muro y liberarse. Y ahí, en ese discurso emancipador, luchando desde abajo y con más urgencias que certezas, los vecinos se convirtieron en un ariete político. La ilusión —o la conciencia de clase— removía los cimientos de las Administraciones en pleno cambio a través de marchas, encierros y otras acciones. Y lo que generaba permitía alcanzar metas inalcanzables —infraestructuras primero, calidad de vida después, dignidad siempre— en un contexto frágil. «En los setenta era en los barrios donde había conciencia social de un cambio de régimen y de todo lo que sucedía alrededor», señala Márquez. «Por su condición de aislamiento es precisamente donde arrasan los boletines de Comisiones Obreras, se hace un hueco la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), el PTE (Partido del Trabajo de España), y los movimientos vecinales se convierten en puntas de lanza políticas». Y por ende, los barrios se volvían un granero electoral inestimable para la mitad izquierda del arco político. Se comprobará en las primeras elecciones generales, cuando las asociaciones meten el barrio en asunto de campaña y se quitan el velo a la hora de pedir el voto. Un buen ejemplo fue el mitin comunista que citó en San Blas a una muchedumbre de 25 000 personas solo un mes después de legalizarse el PCE. Entre los oradores, Rafael Alberti, que empezó su alocución así: «Es la primera vez desde que salí de España que hablo en Madrid al aire, en esta barriada de San Blas donde ondean las banderas rojas entre puños en alto y voces de solidaridad al sol de esta tarde madrileña». Luego recitó poemas.
Ese mismo mes se celebró un encuentro de asociaciones de vecinos de toda España: sumaban casi mil agrupaciones, aunque la mitad estaban sin legalizar. El movimiento ya era imparable y estaba bien articulado. Tanto que consiguieron logros tangibles calle a calle, barrio a barrio, y eso, justamente eso, empezó a disminuir el volumen de las demandas y el de los gritos de las marchas. Se convocaron, además, las primeras elecciones municipales y las listas se nutrieron de nombres conocidos en los barrios, algunos de largo recorrido. Lo que vino después solo certificó la tendencia. «En las elecciones de octubre del 82 algo se rompió, cada uno fue por su lado, y también algunos líderes ciudadanos se fueron al poder», rememora Márquez. También se dio otra ruptura inesperada pero lógica: la generación comprometida del tardofranquismo dio paso a otra menos comprometida en términos políticos, en un entorno de libertades que no habían vivido sus hermanos mayores.
3. La república de los vecinos
En octubre de 1986 se vivieron tres días de fiesta y conciertos en la Meseta de Orcasitas, al sur de Madrid. Era el final de una epopeya vecinal celebrada como si se acabara el mundo. Primera noche de flamenco, con José Menese, el Lebrijano y el Habichuela. Segunda noche de canción ligera, con Mari Trini. Y la tercera, el fin de fiesta, con la Orquesta Mondragón y pregón de cierre de Miguel Ríos y Juan Diego. Y con el circo de Teresa Rabal funcionando toda la semana. Tamaño programa en una de las zonas más pobres de Madrid no respondía a unas fiestas patronales, sino a la gesta de un barrio obrero, que acababa de certificar su incorporación a la ciudad en plenos años ochenta. No porque perteneciera a otro municipio, sino porque se hacía entrega de las últimas casas construidas para los pobladores de las infraviviendas ubicadas hasta entonces en un lodazal sin urbanizar: los chabolistas se convertían en ciudadanos. Como delineó Tomás Martín Arnoriaga en el libro conmemorativo de la epopeya, pasaron Del barro al barrio, una historia de un lugar de calles angostas, meras separaciones entre parcelas diminutas que propiciaban auténticas expediciones, sobre todo en invierno. «Los periodistas venían aquí como quien acude a visitar los poblados esquimales de Alaska o las islas exóticas de la Polinesia», se dice en el libro. Hasta que no lo veían in situ, no podían entender que a cinco kilómetros de la Puerta del Sol no llegaran las ambulancias o, si lo hacían, se quedasen atrapadas en aquel mar marrón. Como se dice en La ciudad es nuestra, el documental de Tino Calabuig que también retrata aquella vida, «los enfermos se sacaban a hombros hasta la carretera. Y también los muertos».
Algo fundamental distingue a la Meseta de Orcasitas del resto de barrios de realojo: la participación de sus habitantes en su diseño. Esa lucha sublima el poder del movimiento ciudadano, hasta límites nunca vistos —antes y después— en Madrid. Esa alma de pioneros le infla todavía hoy el pecho a Félix López Rey, el representante de los vecinos que en los años setenta causó revuelo con sus declaraciones a un programa de radio: «El hombre ha llegado a la Luna, pero en Orcasitas seguimos cagando en una lata». No era figurado: no había retretes. Desde entonces, en poco más de una década, el barrio consiguió sustituir las chabolas por edificios, trazar un mapa urbanísticamente sostenible y dotarse de servicios e infraestructuras, todo diseñado y supervisado por los propios vecinos. ¿Cuál fue el secreto? El propio Félix López Rey lo resume, setenta y dos años, con uno de esos puñetazos verbales que daba sobre las mesas de los despachos: «Yo me siento como el médico o la enfermera que se va a África año tras año durante décadas. Llevamos medio siglo reuniéndonos en asamblea por el bien común, y pasan las generaciones y aquí seguimos. Nos propusimos acabar con el chabolismo y lo hemos hecho. Lo erradicamos», dice hoy, relamiéndose, arrastrando lentamente las erres, mientras degusta unas lentejas en un restaurante de la calle Mayor.
Orcasitas —bautizado con el apellido de la familia propietaria de sus tierras— comenzó a poblarse en 1950. La historia es la de siempre: el éxodo rural masivo, más de 2000 familias, la mayoría de Castilla-La Mancha y Andalucía. Sin vivienda, al llegar ocupan las duras tierras garbanceras del extrarradio, en una meseta donde replican sus pobres condiciones de vida —sin agua, sin luz, sin ningún tipo de servicio— con el agravante de vivir de prestado. Por eso empiezan los problemas, cuando en 1971 la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento presenta un plan parcial, a iniciativa de la terrateniente María Orcasitas, para remodelar la zona y levantar edificios, en una operación donde no entraban sus pobladores. Los vecinos se organizaron. Aceptaban la expropiación, pero exigían que las construcciones fuesen para las familias. Agarrados a ese clavo, Rey y su tropa fundaron la asociación y tumbaron, junto al abogado Eduardo García de Enterría, dos planes parciales en los tribunales, en primera instancia y luego ratificados por el Tribunal Supremo en 1977. La sentencia reconocía el derecho de los vecinos a quedarse en los barrios, remitiéndose a un confuso párrafo de la memoria del plan: «Las características de la zona, eminentemente social, y la existencia de numerosas chabolas, aconsejan una acción fraccionada, que haga posible la acción expropiante, y al mismo tiempo la ejecución de la urbanización sobre lo ya expropiado. Lo que facilitaría el asentamiento de la población ubicada en el sector, sin necesidad de desplazamientos temporales». Aquellas cincuenta palabras condenaron los planes iniciales de la Administración y dieron lugar a la conocida como Memoria Vinculante, un nombre totémico desde entonces para los vecinos. Orcasitas ganó y se convirtió en referencia para todos los chabolistas de España, un ejemplo paradigmático de lucha emancipadora, casi una república autogestionada dentro de la ciudad.
La lucha comenzó en la cocina de la chabola de Félix. Allí empezaron a celebrarse asambleas cada miércoles por la noche, «juegue o no juegue Cruyff», como les decían a los futboleros que protestaban por el día y la hora establecida, que les impedía oír en el transistor los partidos de fútbol europeo. Y lo cierto es que siempre conseguían llenazo. No menos de 200 personas, recién salidas de su turno laboral en la Standard Electric, Marconi o Barreiros, de las fábricas del vecino polo industrial de Villaverde, o de la obra donde trabajasen de peón o albañil, discutían, gritaban y votaban por cada avance, en una lucha machacante como un martillo pilón. «Las asambleas eran el antídoto para todo lo que teníamos en contra. Las hicimos incluso en estados de excepción, o en momentos delicados políticamente», dice Rey, militante comunista desde la dictadura. «Pero yo no empecé en esto por leer a Marx. Llegué por la injusticia. Y lo que buscábamos no era asaltar el Palacio de Invierno. Solo queríamos alcantarillado», recalca. Lo consiguieron a través de encierros, sentadas y consenso para todo.
Aseguran los vecinos que si Orcasitas es un pueblo, la asociación es su Ayuntamiento. Y algo más, se podría decir: en su local instalaron duchas y retretes para los vecinos, acostumbrados a acudir a baños públicos lejanos para asearse. Según los datos del censo, allí solo un 11 % de los vecinos tenía agua corriente al iniciarse la democracia. La Memoria Vinculante lo cambió todo, con la ayuda de un grupo de profesionales e intelectuales, sociólogos, abogados, arquitectos y técnicos que ayudaron a crear desde el fango un barrio con personalidad propia, redactando un plan parcial por primera vez fuera de la Administración. En tres fases, entre 1974 y 1986, se creó un vecindario de más de 3000 viviendas en el que se elegía en asamblea hasta el color del ladrillo. Hoy sigue siendo inconfundible el amarillo de sus edificios. Tras muchas reuniones y negociaciones —y presiones y concentraciones y movilizaciones— con el Ministerio de la Vivienda, consiguieron firmar un precio reducido por los pisos (800 000 pesetas) con cuotas mensuales a pagar durante treinta y cinco años. Los que están terminando de pagar aún mantienen una cuota de veinte euros al mes.
Para López Rey esa es una de las explicaciones a la balsa de aceite que ha sido el extrarradio madrileño a pesar de las crisis y otras vicisitudes: «Las asociaciones vecinales han hecho lo que no han hecho los sindicatos ni jamás harán. Madrid podría haber tenido un estallido social igual que los suburbios de París. La diferencia es que aquí pagamos veinte euros al mes por tener un techo». El concepto de redes sociales —las de toda la vida— siempre se ha trabajado en Orcasitas. «Aquí nunca saldrá una noticia de que una persona llevaba años muerta sola. Y si alguien de nosotros, de la asociación, nos ve de repente con un megáfono, tenemos capacidad de juntar a 200 personas en dos horas donde nos dé la gana». Así han convencido a las sucesivas Administraciones. Un ejemplo gráfico: en sus proyectos desterraron el tendal y el sintasol que les ofrecían para las casas. A cambio consiguieron dotar a sus viviendas de «terraza y terrazo», un simple juego de palabras entrecomillado que se convirtió en otro lema más, en un barrio que bebe de sus propios símbolos como en ningún otro lugar.
Un paseo por el vecindario ayuda a entender la historia de la Meseta de Orcasitas. Basta con ir mirando en cada esquina las placas de las calles, un entramado de vías diseñado con vistas a la vida comunitaria. Sobre plano ya se intuye la idea: el barrio lo forman seis supermanzanas, separadas por un bulevar transversal, la Gran Avenida, que desemboca en un gran espacio central hexagonal llamado plaza de la Asociación, donde está, como no podía ser de otra manera, la susodicha, centro neurálgico del vecindario. De allí van saliendo vías despejadas y arboladas, algunas peatonales y ajardinadas, en contraposición al abigarramiento de las clásicas áreas de vivienda social, y que fueron bautizadas con los nombres que remiten a su propia historia. Son las más curiosas de todo el nomenclátor de Madrid. Así, uno puede ir desde la calle del Empleo Juvenil a la de la Expropiación caminando por la de los Encierros y dejando a los lados Remodelación, Retrasos o Plan Parcial. Y lo mismo pasa con las calles del Censo o la Participación. A su vez, esas calles envuelven los corazones de las manzanas dispuestas de forma simétrica. Y allí, más símbolos: plaza de las Asambleas, plaza de las Promesas, plaza de la Solidaridad, plaza de los Mil Delegados y, por supuesto, plaza de la Memoria Vinculante. No lo tuvieron fácil a la hora de que les aprobaran el callejero, especialmente con la calle de los Encierros. «Cuando se aprobó teníamos el voto en contra del exalcalde José María Álvarez del Manzano, entonces concejal, al que yo le decía: si existe en Madrid una calle que se llama las Navas de Tolosa, por qué no otra con el nombre de nuestra batalla», dice López Rey, orgulloso de la dinámica de reivindicación —logro que caracteriza a esta república vecinal—. «Nosotros no nos limitamos a hacer viviendas. Nosotros decidimos qué se hacía con el suelo que se quedaba libre de los chabolistas. Y cómo se hacía. Eso no había ocurrido nunca».
Una noche de finales de los setenta, López Rey recibió en la puerta de su chabola al delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento, que salía a duras penas de entre el barro en su Renault 5. Se llamaba Florentino Pérez. Lo habían invitado para hacer un parque en Pradolongo, un deteriorado lugar de pasto —y frente bélico en la guerra civil—. «Se trataba de hacerle ver que la vía del tren que iba a Fuenlabrada por Orcasitas fuese soterrada para la construcción del parque. Florentino accedió».
El nuevo recinto inauguró su primera fase con el PSOE en el consistorio, en febrero de 1983, «en homenaje al movimiento ciudadano», según la placa que descubrió el propio Enrique Tierno Galván. El alcalde tuvo uno de sus arranques de naturalidad al prometer más parques para el sur, porque era «una parte de Madrid ocupada por la inmigración que pasaba de la chabola a la urbanización cuando, a veces, la urbanización era la chabola con otra fachada».
Pradolongo pasó de ser una escombrera por la que discurría un colector convertido en pasarela de ratas a convertirse en zona verde, tan necesaria en el sur. Félix acabó teniendo un alto grado de complicidad con Florentino: consiguió que se exonerase a los vecinos de la tasa de basuras —«pagábamos tanto como los de Gran Vía en un sitio donde teníamos que tirar excrementos en un basurero comunal»—. Ambos habían tomado confianza desde sus primeros contactos. Tanto como para confesar sus filiaciones políticas a las primeras de cambio, algo poco común recién muerto Franco. Cuando Pérez le preguntó de qué palo iba, Rey le contestó cortito y al pie: «Yo soy de café puro, nada de descafeinado». Una forma curiosa de decir que era comunista en 1976. Más de veinte años después, el presidente de ACS y, también, del Real Madrid, sería invitado por aquel amante del café a dar el pregón de las fiestas de Orcasitas.
La autogestión de la Meseta no se limitó al diseño de las viviendas o a la planificación urbanística. En 1980 montaron una central térmica en la plaza, una mole con aspecto de chimenea colorida que desde entonces da calefacción a 2500 familias. Gracias a la iniciativa de CETA, el mismo estudio de arquitectos que diseñó el barrio, se creó otra experiencia pionera, una cooperativa eléctrica. «Nosotros, que nos calentábamos con lumbre en la calle o con el picón, qué coño íbamos a saber que un día íbamos a tener una mancomunidad con una central térmica», expresa Rey. Con ese proyecto, sumado al de la vivienda, las cuentas del mes salen: pagan treinta y seis euros todos los meses del año por el gas ciudad suministrado a las casas que ellos mismos diseñaron. «Es el único barrio de pobres con calefacción de ricos», remacha. Por si fuera poco, ahora tienen también placas solares que les hacen disponer de un excedente de energía que venden y les permiten ahorrar más en la factura.
Por todo ello López Rey, que fue primero concejal de Izquierda Unida durante doce años y luego de Más Madrid desde 2019, «pero nunca en el gobierno», no cree que el movimiento vecinal se terminara con los cambios de los ochenta: «Esto es como el teatro, siempre está en crisis, pero está. Y todo a base de vocación. Somos como el montañista que se queda sin dedos por congelación pero sigue subiendo». Y por eso cuenta con emoción los años que lleva detrás de una pancarta. Que son los de la lucha de Orcasitas.
4. Maldito caballo
Como el invierno en Madrid, llegó de golpe, no se sabe muy bien cómo. La heroína apareció y arrasó con todo. «En 1979 el que consumía hachís o maría o anfetaminas acostumbraba a ir al bulevar a comprar. Pero de repente un día le empezaron a ofrecer los polvos. No tengo hachís, pero tengo esto, pruébalo y ya me dirás». Y ahí todo cambió.Enrique de Castro, uno de los curas obreros de Vallecas, baja la cabeza y se queda callado, como haciendo recuento de todo lo ocurrido en las últimas cuatro décadas, en esta habitación, en esta casa que todo el mundo conoce en este barrio: estamos en el Pozo del Tío Raimundo.
Es primavera de 2019 y el barrio anda caliente. Hace unos días un hombre ha matado de una cuchillada a otro por una riña en esta misma calle de Esteban Carros. Una casa está pintada con aerosol: «Asesinos fuera» en el frontal y, en la puerta amarilla, «Perras». Hoy, enfrente de esas casas y en los edificios de al lado, hay miradas torvas al visitante. En los días siguientes una turba de vecinos indignados tirará basura al patio de la casa del presunto asesino, le prenderá fuego en la puerta y vendrá la policía antidisturbios y un sinfín de cámaras: una muerte violenta es noticia, y esa noticia, aunque trágica, tiene un trasfondo diferente a aquel Pozo de los ochenta. Muchas cosas han cambiado. «Tampoco creas que tanto. Aquí lo que ha cambiado es la fachada, pero muchas cosas siguen igual», advierte De Castro.
El Pozo mantenía en 1983 la geografía de los barrios precarios de cualquier lugar del mundo: casas autoconstruidas, fuentes con cántaros, postes de luz con antenas y cables enmarañados, mercadillos de ropa amontonada, otra tendida al viento en las azoteas, con vistas a un descampado sin fin. Había también ejércitos de niños en las calles, con sus madres yendo a trabajar, sin guardería ni colegio donde dejarlos. Toda esa estampa cambiará por completo apenas tres años después, con la entrega de las últimas viviendas públicas y el fin oficial del chabolismo en ese núcleo. Y, como en Orcasitas, se festejará con cuatro noches de conciertos de celebridades: Ana Belén y Víctor Manuel, Paco de Lucía, la Orquesta Mondragón, José Antonio Labordeta, Carlos Cano.
El barrio, vecino de Palomeras y Entrevías, en el distrito de Vallecas, empezó a poblarse de chabolas y casas bajas a finales de los años cuarenta, en los terrenos donde alguna vez hubo un pozo y también un tío Raimundo. Durante décadas fue otro de los símbolos de la periferia subdesarrollada donde no llegaba el Estado ni se le esperaba. Sin ánimo de sustituir, pero sí de paliar y de protestar, un jesuita llegado en los años cincuenta, el padre Llanos, ayudó a los vecinos a organizarse. Era hijo de un militar franquista y él mismo venía del movimiento, pero en el Pozo sufrió una transformación. Como él decía: «Fui a convertir a la gente y la gente me convirtió a mí». Terminó en el Partido Comunista, y de él queda la imagen puño en alto en un mitin del recién legalizado PCE. De él Francisco Umbral proclamó que era «el único santo con boina de todo el santoral y por eso no subirá al cielo». Montó un complejo con una escuela primaria, una profesional, una guardería y el común de trabajadores. Aún en el franquismo izaba cada día la bandera y hacía sonar el himno de un país de la ONU, incluidos los de la Unión Soviética. Así era aquel barrio, cuya historia es la de la lucha política durante la dictadura —la primera Asamblea Nacional de Comisiones Obreras se celebró allí, y de allí salieron cuadros importantes de organizaciones clandestinas de la izquierda— aglutinada en la lucha vecinal. En paralelo a Orcasitas o Palomeras, el asociacionismo tuvo largo recorrido en el Pozo, el mismo camino que se recorrió desde la chabola hasta el piso o las domingueras, aquellas casas de autoconstrucción dirigida que abundan en Entrevías.
Luego llegaron otros curas más jóvenes, entre ellos Enrique de Castro, que puso patas arriba sus parroquias. «Me cargué la catequesis y las misas de niños y las cambié por encuentros sobre la vida de barrio», cuenta. Enseguida distinguió que había una «infancia luchadora» que tenía que pelear cada minuto de vida. Más allá de la vivienda, en el Pozo, como en otros barrios, hubo que lidiar con las drogas, que también generaron entre los jóvenes una pauta de comportamiento hasta entonces desconocida. En un primer momento, desde el principio de los setenta, se convivía con el hachís, la marihuana y los ácidos. Pero un día, De Castro se alarmó cuando lo llamaron para recoger de la calle a uno de los chavales de la parroquia. Lo llevó al hospital. Tenía hepatitis. Pidió que alguna familia lo acogiera. No hubo forma, así que habilitó un lugar en la parroquia para que durmiera. Luego vino un hermano, y otro amigo, y otro. De ahí pasaron a pisos y casas, rápidamente llenas de chicos porque allí se tiraban el rollo, como se decía. Durante la peor época, por ese 1983, llegaron a dormir catorce. «Era una carrera sin fin de violencia y droga. Estos atracaban, se drogaban, venían. Un asalto de un millón de pesetas se lo fundían en tres días», dice Enrique.
Así se construían las vidas de vértigo, fuera de la ley, de transgresión, subidón y locura hasta el bajón, que se pasaba en casa de Enrique, convertido en santuario. No por las imágenes o los altares, sino por ser refugio, un lugar seguro para todos los jóvenes con problemas con la droga y, por consiguiente, con la justicia. «Yo intentaba sacarlos de ese mundo. Hablábamos de cruzar la línea, y luchábamos contra esa frase que tanto repetían, y que tanto significaba: “Me aburro”. Ellos te ponían a prueba, a ver hasta dónde estabas dispuesto a aguantar, si eras fiel, si no te arrugabas. Eso no tardas en descubrirlo. Pero eso de ahondar en los valores morales de los chavales me tocó. Y gracias a reflexionar sobre ellos descubrí que no hay ética si no hay afectividad», cuenta hoy en su salita. Lo llegaron a atracar en su propia casa, a punta de cuchillo. Pidió que lo mataran; no lo hicieron. Descubrió que no tenían conciencia del mal, según sus palabras. Y entendió que se había dado una inversión de valores, y que eran ellos los que le daban sentido a su vida.
En otra zona de Vallecas, relativamente cerca del Pozo, vive arrastrando secuelas Ramón (el nombre lo pone él, «si digo el apodo me reconocen»), visibles en su cara a pesar de llevar casi veinte años limpio. Cumpliría el perfil de los acogidos por Enrique, pero sus vidas no se cruzaron. Pasó por todas las etapas: el enganche inicial, los robos para sacar dinero, la rehabilitación en una granja, las recaídas, la vuelta a marcharse hasta vivir a 500 kilómetros del barrio donde hizo de todo, Vallecas. «Lo digo ahora y me lo creo: ojalá no hubiera probado nunca aquello. Pero eso hubiera sido decirte que no hubiera hecho vida en el barrio, o sea, que no hubiera tenido vida, porque el barrio lo era todo». El relato de Ramón, hoy con dos hijos adolescentes «y con la gente de la época en el hoyo, porque amigos no eran», pasa por las mismas estaciones que contaba el cura del Pozo y se detiene en una frase clave: «A nosotros nos mató no estar informados de lo que era esta mierda. Si sales de tu barrio tienes mucho que ganar, porque ahí empezamos todos. Pero vete ahora a tu barrio y no te metas. Imposible».
*
Cuentan quienes lo trataron en aquellas giras que el músico norteamericano Lou Reed no entendía qué había pasado en Madrid. Entre su primer concierto en España, en marzo de 1975, con Franco todavía en El Pardo, y los que dio en 1979 y 1980 algo ocurrió. La contención de la dictadura agonizante dio paso a una juventud desatada, con el vértigo de unos años en que todo llegó de golpe y porrazo —la imagen no es gratuita—, como si en vez de un lustro hubiera pasado un siglo. Pero había algo más y tenía que ver con la droga. Y eso no le pasaba desapercibido precisamente a él, apóstol maldito del rock y autor de un himno ad hoc, «Heroin».
En el concierto de 1975, en el pabellón de deportes del Real Madrid, el público del incipiente mundo contracultural de Madrid y Barcelona se quedó anonadado con lo que vieron: un artista, flaco y siniestro, paseándose cimbreante sobre las tablas en un viaje sideral. El summum de la sofisticación —y la pose—. Era la encarnación para quienes anhelaban probar el caballo, que no existía en España salvo para cuatro aventureros, hijos de la burguesía que viajaban por su cuenta a Turquía, India, Nepal o el Sudeste Asiático, incluso Ámsterdam. Tan solo cinco años después, miles de personas se apretujaron en el campo de fútbol del Moscardó, en el barrio de Usera, para ver a su ídolo. Las cosas habían cambiado: la droga ya había tomado las calles y corría por las venas de muchos espectadores. En el escenario, en cambio, aquel antiguo yonqui se había transformado en un tipo estirado, distante y ajeno a aquella sustancia a la que, eso sí, seguía cantando. Aquella noche, sin embargo, no pudo interpretar su oda a la heroína, porque poco después de comenzado el recital salió pitando, del campo del Mosca y del país, asustado porque le tiraban objetos. La noche terminó de la peor manera. Hordas de chavales subieron al escenario y robaron los instrumentos que la banda dejó abandonados. Otros la tomaron con la mesa de sonido y la destrozaron. Cuando se fue todo el mundo, entre porrazos de la policía, los miembros de la producción descubrieron montones de jeringuillas tiradas en el suelo. El artista había cambiado; el público lo había hecho todavía más. Y en direcciones contrapuestas. En cinco años la heroína había pasado de ser una droga rara, elitista y de transgresión a convertirse en un caballo galopante por la ciudad. Dicen que en Usera se escuchó un bombo de batería toda aquella madrugada, y que los grupos del barrio obrero del sur de Madrid utilizaron los instrumentos del músico neoyorquino durante años.
Cualquier niño de la época recordará las pintadas de barrio donde se hacía apología de la jeringa y el jaco. Cuanto más yonqui, mejor. La cronología es tan rápida que consumidores, testigos y estudiosos no aciertan a calcular el período de tiempo que tardó en reinar la heroína inyectada, pero, por fechas y referencias, la conquista definitiva de los barrios a manos de la heroína no duró más de tres meses. Lo que en el 78 era un encoger de hombros ante algo que no se conoce, en el 80 ya es una negación con la cabeza, la certificación de que no se puede hacer nada1.
«Nuestros jóvenes luchadores cayeron en la trampa de la heroína —dice Enrique de Castro— y yo siempre he dicho que había una intención de que esa juventud no despertara. Una vez me preguntó un chaval si yo creía que el Gobierno pretendía que se drogara. Y se lo dije de otra manera: el Gobierno tiene interés en que no luchéis». La aseveración tajante del cura obrero responde a la teoría que acusa al Estado de utilizar la droga como herramienta de control social. Según esta corriente de opinión, la generación de jóvenes del posfranquismo se vio privada de participar plenamente en el cambio político por culpa de la droga, que los llevaría a la delincuencia, la cárcel y, más tarde, el sida, un circuito mortal que atribuían a una mano negra controlada por el Estado. Según esa hipótesis, defendida por colectivos vecinales y grupos de izquierda, los barrios del extrarradio de las grandes ciudades, así como los ambientes independentistas vascos y los libertarios catalanes, fueron los objetivos de la acción intoxicadora de la droga controlada por el poder.
En 2015 Juan Carlos Usó, historiador y coetáneo de la generación más castigada, trató de desmontar esa hipótesis en su libro ¿Nos matan con heroína?





























