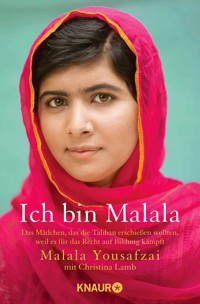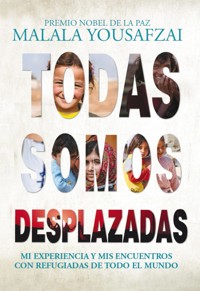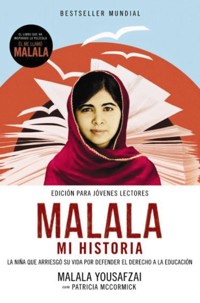
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros Singulares (LS)
- Sprache: Spanisch
PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2014. Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la música era pecado. Decían que las mujeres no debían ir al mercado. Decían que las niñas no debían ir al colegio. Malala creció en una pacífica región de Pakistán transformada por el terrorismo. Aprendió a defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012 estuvo a punto de perder la vida por la causa: le dispararon a quemarropa en el autobús cuando volvía a casa del colegio. Nadie creía que fuera a sobrevivir. Se ha convertido en un símbolo inernacional de la protesta pacífica y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. En esta nueva edición de sus memorias, que incluye numerosas fotos y otros materiales, escuchamos de primera mano la extraordinaria historia de una niña que, desde muy pequeña, sabía que quería cambiar el mundo... y lo hizo. La poderosa historia de Malala nos abre los ojos a otro mundo y nos impulsa a creer en la esperanza, la verdad, los milagros y la posibilidad de que una persona -una persona muy joven- puede inspirar el cambio en su comunidad y más allá.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MALALA YOUSAFZAI
con PATRICIA McCORMICK
Malala
MI HISTORIA
Traducido del inglés por Julia Fernández
Índice
Prólogo
Parte primera: Antes de los talibanes
1. Libre como un pájaro
2. Sueños
3. Un lápiz mágico
4. Una advertencia de Dios
5. La primera amenaza directa
Parte Segunda: Una sombra sobre nuestro valle
6. El Mulá de la Radio
7. Los talibanes en Swat
8. Nadie está a salvo
9. Caramelos del cielo
10. 2008: Cómo es vivir bajo el terrorismo
Parte tercera: Encuentro mi voz
11. Una oportunidad de hablar
12. El diario de una colegiala
13. Se acabaron las clases
14. La escuela secreta
15. ¿Paz?
16. Desplazados
17. En casa
18. Una humilde petición
19. Por fin, buenas noticias
Parte cuarta: En el punto de mira
20. Me amenazan de muerte
21. La promesa de la primavera
22. Augurios
23. Un día como cualquier otro
Parte quinta: Una nueva vida lejos de casa
24. Un lugar llamado Birmingham
25. Problemas soluciones
26. Cien preguntas
27. Pasando el tiempo
28. Ahora ya estamos todos aquí
29. Respuestas para las preguntas
30. Mensajes de todo el mundo
31. Un día agridulce
32. Milagros
33. Este nuevo lugar
34. La única cosa que todos sabemos
35. Aniversario
Epílogo: Una niña entre otras muchas
Agradecimientos
Información adicional
Glosario
Cronología de acontecimientos importantes
Nota sobre el Malala Fund
Sobre las autoras
Archivo fotográfico
Créditos
Para los niños de todo el mundo que no tienen acceso a la educación, para los maestros que valientemente continúan enseñando y para todos los que han luchado por su educación y sus derechos humanos fundamentales.
Prólogo
Cuando cierro los ojos, veo mi cuarto. La cama está sin hacer, la mullida manta está arrugada a un lado porque llego tarde a un examen y me he levantado a toda prisa. En mi mesa está abierta mi agenda escolar en la página que lleva la fecha del 9 de octubre de 2012. Y el uniforme —el shalwar blanco y el kamiz azul— está colgado en una percha de la pared, esperándome.
Oigo a los niños del vecindario jugar al cricket en una callejuela que hay detrás de nuestra casa. Oigo el rumor del bazar, no muy lejos. Y, si escucho atentamente, oigo a Safina, mi amiga que vive en la casa de al lado, dando golpecitos en la pared para contarme un secreto.
Huelo el arroz que se está haciendo mientras mi madre se ocupa de todo en la cocina. Oigo a mis hermanos pequeños pelearse por el mando a distancia, y los canales de la televisión fluctuar entre WWE SmackDown y dibujos animados. Pronto oiré a mi padre llamarme por mi apodo con su profunda voz. «Jani —dirá, que en persa significa “querida amiga”—, ¿cómo marchaba hoy el colegio?» Me pregunta cómo han ido las cosas en el Colegio Khushal de Niñas, que él había fundado y donde yo estudiaba, pero yo siempre aprovecho para responder literalmente.
«Aba —responderé en broma—, ¡el colegio no marcha! En todo caso, camina lentamente.» Ésa es mi forma de decirle que las cosas pueden ir mejor.
Salí de mi querido hogar en Pakistán una mañana, pensando que, en cuanto acabaran las clases, volvería a meterme entre las sábanas. Sin embargo, acabé en el otro extremo del mundo.
Algunas personas dicen que ahora sería muy peligroso para mí volver. Que nunca podré regresar. Así que, de vez en cuando, vuelvo allí en mis pensamientos.
Pero ahora otra familia vive en aquella casa, otra niña duerme en aquella habitación, mientras yo estoy a miles de kilómetros de distancia. No me importan mucho las demás cosas que hay en mi habitación, pero sí me preocupan los premios escolares que hay en mi estantería. Incluso sueño con ellos algunas veces. Hay un premio de finalista del primer concurso de oratoria en el que participé. Y más de cuarenta y cinco copas y medallas doradas por ser la primera de la clase en exámenes, debates y competiciones. A otra persona le pueden parecer adornos de plástico sin valor. Pero, para mí, son recordatorios de la vida que amaba y de la niña que era… antes de salir de casa aquel día fatídico.
Cuando abro los ojos, me encuentro en mi nueva habitación. Está en una sólida casa de ladrillo en un lugar húmedo y frío llamado Birmingham, Inglaterra. Aquí sale agua corriente de cada grifo, fría o caliente, como prefieras. No hace falta traer las bombonas de gas desde el mercado para calentar el agua. Aquí hay habitaciones grandes con suelos brillantes de madera. Los muebles también son grandes y hay un televisor enorme.
Apenas se oye un ruido en este barrio de las afueras, tranquilo y verde. No hay niños riendo y chillando. No hay mujeres abajo cortando la verdura y charlando de sus cosas con mi madre. No hay hombres fumando y discutiendo de política. Sin embargo, a veces, a pesar de las gruesas paredes de la casa, oigo a alguien de mi familia llorar porque se acuerda de nuestro hogar. Entonces mi padre entra en casa y dice con voz fuerte: «¡Jani!, ¿Qué tal en el colegio?».
Ya no hacemos juegos de palabras. No me pregunta por el colegio que él dirige y en el que yo estudio. Pero hay algo de preocupación en su voz, como si temiera que yo no fuera a estar ahí para responderle. Porque no hace mucho tiempo casi me mataron, simplemente por defender mi derecho a ir a la escuela.
*
Era un día como muchos otros. Yo tenía quince años, estaba en noveno curso, y la noche anterior me había quedado demasiado tiempo levantada, estudiando para un examen.
Ya había oído al gallo cantar al amanecer, pero me había vuelto a dormir. Había oído la llamada a la oración de la mezquita que había cerca de nuestra casa, pero me había ocultado bajo la manta. Y había fingido que no oía a mi padre cuando vino a despertarme.
Entonces se acercó mi madre y me sacudió suavemente el hombro. «Despierta, pisho —dijo, llamándome “gatito” en pashtún, la lengua de los pashtunes—. ¡Ya son las siete y media y vas a llegar tarde al colegio!»
Tenía un examen de historia y cultura pakistaní. Así que rogué apresuradamente a Dios. Si es tu deseo, ¿sería posible que fuera la primera? —susurré—. ¡Ah, y gracias por todos los éxitos que he conseguido hasta ahora!
Con el té, me tomé a toda prisa un trozo de huevo frito y chapati. Mi hermano más pequeño, Atal, estaba especialmente pesado aquella mañana. Se quejaba de toda la atención que yo recibía por pedir que las niñas recibieran la misma educación que los chicos, y mi padre bromeó con él un poco mientras tomaba el té.
«Cuando Malala sea primera ministra algún día, podrás ser su secretario», dijo.
Atal, el pequeño payaso de la familia, fingió ofenderse.
«¡No! —gritó—. ¡Ella será mi secretaria!»
Toda esta charla casi me hizo llegar tarde y me apresuré a marcharme, dejando el desayuno a medio acabar en la mesa. Bajé corriendo por el sendero justo a tiempo de ver el autobús lleno de niñas de camino al colegio. Aquel martes por la mañana subí de un salto y nunca volví la vista hacia nuestra casa.
*
El camino al colegio era rápido, sólo cinco minutos por la carretera y a lo largo del río. Llegué a tiempo y el día del examen pasó como de costumbre. El caos de la ciudad de Mingora nos rodeaba, con el ruido de los cláxones y las fábricas, mientras nosotras trabajábamos en silencio, inclinadas sobre nuestros papeles y completamente concentradas. Al salir del colegio, estaba cansada pero contenta; sabía que el examen me había salido bien.
«Vamos a quedarnos hasta el segundo turno —me dijo Moniba, mi mejor amiga—. Así podemos hablar un poco más.»
Siempre nos gustaba quedarnos hasta el último autobús.
Durante varios días había tenido una extraña e inquietante sensación de que algo malo iba a ocurrir. Una noche me encontré pensando en la muerte. ¿Cómo será estar muerta?, me preguntaba. Estaba sola en mi habitación, así que me volví hacia La Meca y pregunté a Dios.
«¿Qué ocurre cuando te mueres? —dije—. ¿Qué se siente?»
Si moría, quería explicar a la gente lo que se sentía.
«Malala, eres tonta —me dije a mí misma—. Si estás muerta, no vas a poder explicar a nadie cómo fue.»
Antes de acostarme, pedí a Dios una cosa más. ¿Podría morir un poquito y regresar para poder decir a la gente cómo es?
Pero el día siguiente había amanecido claro y soleado, lo mismo que el siguiente y el otro. Y ahora sabía que había hecho bien mi examen. Los nubarrones que hubiera habido sobre mi cabeza habían empezado a despejarse. Así que Moniba y yo hicimos lo que siempre hacíamos: charlamos de nuestras cosas. ¿Qué crema para la cara estás usando? ¿Se había tratado la calvicie uno de nuestros maestros? Y, ahora que el primer examen había pasado, ¿sería muy difícil el siguiente?
Cuando llegó nuestro autobús, bajamos las escaleras corriendo. Como siempre, Moniba y las demás niñas se cubrieron la cabeza y la cara antes de salir del recinto y subir al dyna, la furgoneta blanca que era el «autobús» del Colegio Khushal. Y, como siempre, el conductor tenía preparado un truco de magia para divertirnos. Aquel día hizo desaparecer un guijarro. Por mucho que lo intentábamos, no conseguíamos descubrir su secreto.
Nos apretujamos dentro, veinte chicas y dos profesoras apiñadas en los tres bancos que se extendían de un lado a otro del dyna. El calor era sofocante y no había ventanas: sólo un plástico amarillento que golpeaba contra un lado, mientras avanzábamos a trompicones por las abarrotadas calles de Mingora en la hora punta.
La calle de Haji Baba era una confusión de rickshaws de vivos colores, mujeres con velos hinchados por el viento, hombres en moto, tocando el claxon y zigzagueando por el tráfico. Pasamos junto a un tendero que estaba sacrificando pollos. Un muchacho que vendía helados de cucurucho. Una valla publicitaria del Instituto de Trasplante Capilar del Doctor Humayun. Moniba y yo estábamos absortas en nuestra conversación. Tenía muchas amigas, pero ella era mi amiga del alma, a la que contaba todo. Aquel día, cuando especulábamos sobre quién tendría las mejores notas ese semestre, una de las niñas empezó a cantar y el resto nos unimos.
Justo después de pasar la fábrica de dulces Pequeños Gigantes y la curva en la carretera, a no más de unos tres minutos de mi casa, el autobús se detuvo lentamente. Fuera reinaba una extraña calma.
«Hoy está esto muy tranquilo —dije a Moniba—. ¿Dónde está toda la gente?»
Después no recuerdo nada más, pero ésta es la historia que me han contado:
Dos jóvenes con vestimenta blanca se plantaron delante del autobús.
«¿Es éste el autobús del Colegio Khushal?», preguntó uno de ellos.
El conductor se rió. El nombre del colegio estaba pintado en letras negras a uno de los lados.
El otro joven saltó y se asomó a la parte de atrás, donde todas íbamos sentadas.
«¿Quién es Malala?», preguntó.
Nadie dijo nada, pero varias niñas miraron en mi dirección. Levantó el brazo y apuntó hacia mí. Algunas niñas gritaron y yo apreté la mano de Moniba.
¿Quién es Malala? Yo soy Malala, y ésta es mi historia.
Parte primera
Antes de los talibanes
1
Libre como un pájaro
Soy Malala, una niña como cualquier otra… aunque tengo algunos talentos especiales.
Tengo articulaciones dobles y puedo chasquear las articulaciones de los dedos de las manos y los pies cuando quiero. (Y me encanta ver la cara de grima que pone la gente.) Puedo ganar un pulso a alguien que me dobla la edad. Me encantan los cupcakes, pero no los caramelos. No creo que el chocolate negro merezca ser llamado chocolate. Odio las berenjenas y los pimientos verdes, pero adoro la pizza. Creo que Bella, de Crepúsculo, es demasiado voluble y no entiendo por qué elige al aburrido de Edward. Como decimos mis amigas de Pakistán y yo, es un muermo.
No me gustan las joyas ni pintarme, y tampoco soy lo que podrías llamar muy femenina. Sin embargo, mi color favorito es el rosa y reconozco que me paso mucho tiempo delante del espejo probando peinados. Cuando era más pequeña, intentaba aclararme la piel con miel, agua de rosas y leche de búfala. (Cuando te echas leche en la cara, huele muy mal).
Afirmo que si abres la mochila de un chico, siempre está desordenada, y si miras su uniforme, siempre está sucio. Esto no es una opinión. Simplemente es un hecho.
Soy pashtún, miembro de una orgullosa tribu repartida entre Afganistán y Pakistán. Mi padre, Ziauddin, y mi madre, Toor Pekai, son de aldeas de las montañas, pero cuando se casaron, se fueron a vivir a Mingora, la ciudad más grande del valle de Swat, que está al noroeste de Pakistán, donde yo nací. Swat era conocido por su belleza y venían turistas de todo el mundo para ver sus altas montañas, sus verdes colinas y sus ríos de agua cristalina.
Me pusieron Malala por la gran heroína pashtún, la joven Malalai, cuyo valor fue un ejemplo para sus compatriotas.
Pero yo no creo en la lucha, aunque mi hermano de catorce años, Khushal, no para de provocarme. Yo no me peleo con él. Más bien, es él quien se pelea conmigo. Y estoy de acuerdo con Newton: para cada acción, hay una reacción equivalente y opuesta. Así que supongo que se puede decir que cuando Khushal se pelea conmigo, yo le sigo la corriente. Discutimos por el mando del televisor. Por los recados. Por quién es mejor alumno. Por quién se comió los últimos gusanitos. Por todo lo imaginable.
Mi hermano de diez años, Atal, me incordia menos. Y es muy bueno recogiendo la pelota de cricket cuando se sale del campo. Pero a veces él crea sus propias reglas.
Cuando era más pequeña y mis hermanos empezaron a llegar, mantuve un pequeña charla con Dios. Dios —dije—, no me consultaste antes de mandarme a estos dos. No me preguntaste qué me parecía. A veces son un fastidio. Cuando quiero estudiar, hacen un ruido terrible. Y cuando me cepillo los dientes por la mañana, golpean la puerta del baño. Pero ya me he conformado con estos hermanos. Al menos con dos se puede jugar un partido de cricket.
En nuestro hogar, en Pakistán, los tres solíamos correr como una conejera por las callejuelas próximas a nuestra casa; jugábamos a «corre que te pillo», a otro juego que se llamaba «mango, mango», a una rayuela que llamábamos chindakh (que significa «rana») y a policías y ladrones. A veces llamábamos al timbre de la casa de alguien y después corríamos a escondernos. Pero nuestro favorito era el cricket. Jugábamos al cricket día y noche en la callejuela que había al lado de casa o en nuestra azotea, que era plana. Si no podíamos permitirnos una pelota de cricket de verdad, la hacíamos con un calcetín viejo relleno de desperdicios; y dibujábamos con tiza las metas en la pared. Como Atal era el más joven, le mandábamos a recoger la pelota cuando ésta se salía de la azotea; a veces, ya puesto, aprovechaba para llevarse la pelota de los vecinos. Regresaba con una sonrisa pícara y se encogía de hombros. «¿Qué tiene de malo? —decía—. Ellos se llevaron ayer la nuestra.»
Los chicos son así. La mayoría de ellos no son tan civilizados como las chicas. Por eso, cuando no estaba de humor para aguantar sus maneras inmaduras, me marchaba abajo y daba dos golpecitos en la pared que separaba nuestra casa de la de Safina. Ése era nuestro código. Ella respondía con otros dos golpecitos. Entonces retiraba un ladrillo y por el hueco que dejaba entre las dos casas podíamos susurrar. A veces, una de nosotras visitaba a la otra en su casa, y veíamos en la televisión nuestro programa favorito, Shaka Laka Boom Boom, sobre un chico que tenía un lápiz mágico. O trabajábamos en las pequeñas muñecas que estábamos haciendo con cerillas y restos de tela para una casita de muñecas de cartón.
Safina había sido mi compañera de juegos desde que yo tenía ocho años. Era un par de años más joven que yo, pero éramos muy buenas amigas. A veces nos copiábamos una a la otra, pero en una ocasión me pareció que Safina había ido demasiado lejos cuando desapareció mi posesión favorita: mi único juguete, un móvil de plástico rosa que mi padre me había regalado.
Aquella tarde, cuando fui a jugar con Safina, vi que tenía uno igual. Dijo que era suyo, que lo había comprado en el mercado. No la creí, y estaba demasiado enfadada para pensar con claridad. Así que, disimuladamente, le quité a ella unos pendientes. Al día siguiente, un collar. Ni siquiera me gustaban aquellas baratijas, pero no podía controlarme.
Unos días después, al llegar a casa, encontré a mi madre tan disgustada que no quería ni mirarme. Había encontrado los adornos robados en mi pequeño armario y los había devuelto.
«¡Safina me robó a mí primero!», grité.
Pero mi madre no se ablandó.
«Tú eres la mayor, Malala. Deberías haber dado ejemplo.»
Muerta de vergüenza, me fui a mi cuarto. Pero lo peor fue la larga espera hasta que mi padre llegara a casa. Él era mi héroe —valiente y honesto— y yo era su jani. Iba a ser una gran decepción para él.
Pero no me levantó la voz ni me regañó. Sabía que yo ya era tan dura conmigo misma que no tenía necesidad de reprenderme. Al contrario, me consoló hablándome de los errores que los grandes héroes habían cometido de pequeños. Héroes como Mahatma Gandhi, el gran pacifista, y Mohammad Ali Jinnah, el fundador de Pakistán. Se refirió a un proverbio de una historia que su padre solía contarle: «De niño, un niño es un niño, incluso si es un profeta».
Pensé en nuestro código pashtunwali, que gobierna la forma en que vivimos los pashtunes. Un elemento de ese código es el badal —la tradición de la venganza—, según el cual a un insulto hay que responder con otro; a una muerte, con otra, y así sucesivamente.
Yo había probado la venganza. Y era amarga. Juré entonces que nunca tomaría parte en el badal.
Pedí perdón a Safina y a sus padres. Esperaba que Safina también pidiera perdón y me devolviera mi teléfono. Pero no dijo nada. Y, aunque me resultó muy difícil mantener la promesa que acababa de hacer, no mencioné mis sospechas sobre el paradero de mi teléfono.
Safina y yo en seguida volvimos a ser amigas, y tanto nosotras como todos los niños del vecindario volvimos a nuestros juegos de correr y perseguirnos. En aquella época vivíamos en una parte de la ciudad que estaba alejada del centro. Detrás de nuestra casa había un campo en el que había diseminadas misteriosas ruinas —estatuas de leones, columnas rotas de una antigua estupa y cientos de enormes piedras que parecían sombrillas gigantes— donde, en verano, jugábamos al escondite, el parpartuni. En invierno, hacíamos muñecos de nieve hasta que nuestras madres nos llamaban para que nos tomáramos una taza de té caliente con leche y cardamomo.
*
Desde que tengo memoria, nuestra casa siempre estaba llena de gente: vecinos, parientes y amigos de mi padre, así como la interminable afluencia de primos y primas. Venían de las montañas donde mis padres habían crecido o de algún pueblo próximo. Incluso cuando nos mudamos de la pequeña casa en que vivíamos al principio y empecé a tener «mi» habitación, casi nunca era mía del todo. Siempre había alguna prima durmiendo en el suelo. Eso era porque uno de los principios más importantes del código pashtunwali es la hospitalidad. Como pashtún, siempre tienes que abrir la puerta a un visitante.
Mi madre y las mujeres se reunían en el porche en la parte de atrás de la casa y cocinaban y reían y charlaban sobre ropa, joyas y otras mujeres del vecindario, mientras mi padre y los hombres se reunían en la habitación de invitados y bebían té y hablaban de política.
Muchas veces dejaba los juegos infantiles, pasaba de puntillas por los aposentos de las mujeres y entraba en la habitación de los hombres. Me parecía que era allí donde estaba ocurriendo algo interesante e importante. No sabía exactamente lo que era, y desde luego no entendía de política, pero me sentía atraída hacia el grave mundo de los hombres. Me sentaba a los pies de mi padre y no se me escapaba nada de la conversación. Me encantaba escuchar a los hombres discutir de política. Pero, sobre todo, me encantaba sentarme entre ellos, hipnotizada por aquella conversación de un mundo que estaba más allá de nuestro valle.
Al final, salía de la habitación y me quedaba un rato con las mujeres. Los suspiros y sonidos de su mundo eran muy distintos. Eran suspiros amables, confiados. Risas suaves, unas veces. Carcajadas fuertes, estrepitosas, otras. Pero lo más asombroso de todo: se habían quitado los pañuelos y los velos. Era una delicia ver sus largos y oscuros cabellos y sus hermosos rostros, maquillados con henna y pintalabios.
Había visto a esas mujeres casi todos los días de mi vida observar el código purdah, por el cual se cubren en público. Algunas, como mi madre, simplemente se ponían un velo que les tapaba la mayor parte del rostro: es el niqab. Pero otras llevaban burkas: largas túnicas negras que les cubrían la cabeza y la cara, de forma que la gente ni siquiera podía verles los ojos. Había quienes incluso llevaban guantes y calcetines negros para que no se les viera nada de piel. Había visto que las mujeres debían caminar unos pasos por detrás de sus maridos. Había visto que las mujeres estaban obligadas a bajar la vista cuando se cruzaban con un hombre. Y había visto cómo las niñas mayores con las que jugábamos desaparecían tras los velos en cuanto llegaban a la adolescencia.
Pero ver a aquellas mujeres charlando despreocupadamente, con las caras radiantes de libertad, era descubrir un nuevo mundo.
Nunca ayudé mucho en la cocina —tengo que reconocer que siempre que podía intentaba librarme de cortar las verduras o lavar los platos—, así que no me quedaba allí por mucho tiempo. Pero cuando me marchaba corriendo siempre me preguntaba cómo sería vivir oculta.
Vivir confinada bajo los velos me parecía tan injusto… y tan incómodo. Desde muy pequeña siempre decía a mis padres que, hicieran lo que hicieran las demás niñas, yo nunca me cubriría la cara así. Mi cara era mi identidad. Mi madre, que es muy devota y tradicional, estaba escandalizada. Nuestros parientes pensaban que era muy atrevida. (Algunos decían que insensata.) Pero mi padre decía que yo podía hacer lo que quisiera. «Malala será libre como un pájaro», decía a todos.
Así que me marchaba corriendo para volver con los niños. Especialmente en la época de las competiciones de cometas, cuando los niños trataban habilidosamente de ganar terreno a las cometas de los rivales y derribarlas. Era un juego emocionante, lleno de escapadas y caídas impredecibles. Era hermoso, pero también me parecía un poco triste, cuando veía aquellas bonitas cometas caer al suelo.
Quizá porque preveía que a mi futuro le cortarían las alas, igual que a aquellas cometas, simplemente porque era una niña. A pesar de lo que mi padre decía, yo sabía que cuando Safina y yo nos hiciéramos mayores, deberíamos cocinar y limpiar para nuestros hermanos. Podríamos ser médicos, porque hacían falta mujeres médicos que trataran a las pacientes. Pero no podríamos ser abogadas o ingenieras, ni diseñadoras de moda ni artistas, ni nada de todo lo que soñábamos. Y no podríamos salir de casa si no nos acompañaba un pariente varón.
Pero, incluso entonces, yo sabía que era la niña de los ojos de mi padre. Algo muy infrecuente para una niña pakistaní.
Cuando nace un niño en Pakistán, se celebra por todo lo alto. Se hacen disparos al aire. Se dejan regalos en la cuna del bebé. Y el nombre del niño se inscribe en el árbol genealógico. Pero cuando nace una niña, nadie visita a los padres, y las mujeres sólo muestran simpatía hacia la madre.
Mi padre no hizo caso de esas costumbres. He visto mi nombre —en brillante tinta azul— entre los nombres masculinos de nuestro árbol genealógico. El mío fue el primer nombre femenino en trescientos años.
Durante toda mi infancia me cantó una canción sobre mi célebre tocaya pashtún. «Oh, Malala de Maiwand —cantaba—. Levántate una vez más para que los pashtunes comprendan la canción del honor. Tus poéticas palabras transforman mundos enteros. Te lo pido, levántate de nuevo.» De pequeña no entendía qué significaba esto. Pero, al crecer, comprendí que Malalai era una heroína y un modelo, y quise saber algo sobre ella.
Cuando empecé a leer a la edad de cinco años, mi padre se jactaba ante sus amigos: «Fijaos en esta niña —decía—. ¡Está destinada a algo grande!»
Yo fingía avergonzarme, pero las palabras de elogio de mi padre siempre han sido lo más precioso del mundo para mí.
También era más afortunada que la mayoría de las niñas en otro sentido: mi padre dirigía una escuela. Era un lugar humilde en el que sólo había pizarras y tizas, y que estaba junto a un río maloliente. Pero, para mí, era un paraíso.
Mis padres me cuentan que, incluso antes de aprender a hablar, iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Daba lecciones en mi parloteo infantil. A veces me sentaba con los niños mayores y escuchaba reverencialmente todo lo que se les enseñaba. Más adelante, estaba deseando ponerme el uniforme que veía que llevaban las niñas mayores cuando llegaban al colegio cada día: shalwar kamiz —una larga túnica de color azul oscuro y pantalones blancos anchos— con un pañuelo blanco.
Mi padre abrió la escuela tres años antes de que yo naciera y no sólo ejercía de maestro, contable y director, sino también de portero, recadero y mecánico jefe. Se subía a la escalera para cambiar las bombillas y bajaba al pozo cuando se estropeaba la bomba de agua. Yo me ponía a llorar cuando le veía desaparecer en aquel pozo, porque creía que no regresaría nunca. Aunque no lo entendía en aquella época, ahora sé que nunca había suficiente dinero. Después de pagar el alquiler y los sueldos, no quedaba mucho para comida, así que con frecuencia la cena era escasa. Pero la escuela había sido el sueño de mi padre y todos éramos felices haciéndolo realidad.
Cuando por fin llegó el momento en que empecé a ir a clase, estaba tan entusiasmada que apenas podía contenerme. Se podría decir que crecí en una escuela. La escuela era mi mundo y mi mundo era la escuela.
2
Sueños
En primavera y en otoño, durante las fiestas del Gran Eid y del Pequeño Eid, visitábamos uno de mis lugares favoritos de la tierra: Shangla, la aldea de las montañas en la que se criaron mis padres. Cargados de regalos para nuestros parientes —velos bordados y cajas de dulces de pistacho y rosas, así como medicinas que no podían conseguir en la aldea—, nos dirigíamos a la estación de autobuses de Mingora y veíamos prácticamente a toda la ciudad congregada allí esperando al autocar.