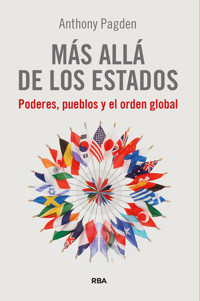
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
UN PERSPICAZ ANÁLISIS GLOBAL ANTE LA LLEGADA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL. Tras el declive de la época de los imperios, la mayor parte del mundo se fue dividiendo en Estados nación, que en la actualidad es la manera más habitual de unir a una población dentro de unas fronteras. Pero en los últimos tiempos este sistema político se está enfrentando a una serie de cambios profundos y de imprevisibles consecuencias. Prácticamente ninguno de los grandes desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad —desde el cambio climático hasta la propagación de enfermedades, desde el terrorismo hasta las migraciones masivas— puede ser controlado con eficacia por un solo Estado nación, por poderoso que este sea. Ante esta evidencia, se empieza a vislumbrar la posibilidad muy real de una nueva sociedad civil global. Pero ¿qué forma política debería adoptar? Desde una perspectiva realista pero también visionaria, el gran historiador Anthony Pagden examina los antecedentes y nos proyecta hacia un futuro probable no solo para Occidente, sino para un mundo que pueda estar en paz consigo mismo. «Cualquier libro de Anthony Pagden es un acontecimiento que hay que celebrar. Pocos historiadores tienen tanto alcance y tantos lectores; pocos escritores tienen tanta profundidad de erudición». DAVID ARMITAGE, profesor de Harvard y miembro de la Royal Historical Society
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Introducción
1. El nacimiento del estado nación
2. De lo nacional a lo internacional
3. Ordenar el mundo
4. Una federación mundial
Agradecimientos
Notas
Titulo original francés: : Oltre gli stati. Poteri, popoli e ordine globale
Il Mulino, 2023.
© del texto: Anthony Pagden, 2023, 2024.
© by Società editrice il Mulino, Bologna, 2023.
© de la traducción: Patricia Escalona, 2025.
El presente libro se ha traducido a partir de la edición inglesa ampliada Beyond States.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición a libro electrónico: marzo de 2025
REF.: OBDO464
ISBN: 978-84-1098-190-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA GIULIA COMPAGNA DI VITA
INTRODUCCIÓN
I
Hoy en día vivimos en un mundo de Estados. Esto es cierto incluso para los más o menos diez millones de personas «sin Estado», en el sentido de que no se les reconoce pertenencia a aquel en que residen. Un Estado es simplemente un sistema legal y político que ejerce poder sobre una nación. En general, se entiende por nación a un pueblo único que vive en un espacio geográfico concreto, unido por una cultura, idioma, hábitos y creencias, que comparte una historia común, ya sea real o imaginaria y, a menudo, también una religión común.
Juntos conforman el «Estado nación» y desde 1945 vivir en uno al que se pertenezca, ya sea por nacimiento o herencia, se ha convertido en lo que la Carta de las Naciones Unidas denomina un «derecho de todos los pueblos». Sin embargo, la distinción entre los términos «Estado» y «nación» es muy escurridiza, y en la mayoría de las ocasiones se utilizan como si fueran intercambiables. Mientras que, claramente, un Estado no puede existir sin una nación, hay muchas naciones que no son gobernadas como tales por Estados o, al menos, no por Estados de su elección. Un pueblo como el kurdo —que está sujeto a las leyes de los Estados modernos de Turquía, Siria e Irán— es una nación sin Estado. Ninguno de los pueblos indígenas de América, Australia y Nueva Zelanda tiene Estados propios, aunque en ocasiones posean amplios poderes ejecutivos independientes. Hay muchas tribus en África —los masáis, los tuaregs, los dogones y los himbas— que viven entre las fronteras de diferentes Estados nación. Y aun con todas estas anomalías y excepciones, el Estado nación —que el gran poeta bengalí Rabindranath Tagore (quien era muy consciente de no pertenecer a ninguna nación) llamó una «espantosa abstracción para la organización de personas»— ha llegado a contemplarse como casi connatural a la condición humana.1
Y todo esto, a pesar de su muy reciente origen. Durante los siglos XVII y XVIII, surgió en Europa el primer Estado nación parecido a su forma moderna, tras más de un siglo de implacables conflictos intestinos religiosos e ideológicos. Se concibió como un medio de unir esa colección de dominios feudales, ciudades Estado y comunidades religiosas bajo una autoridad soberana, esas patrias chicas2 o petites patries, que era como se las llamaba en francés, de las que la mayoría de las monarquías europeas se habían compuesto hasta entonces.3 A estas, se les había otorgado una identidad política más poderosa y más inclusiva gracias a las Revoluciones estadounidense y francesa, que sirvieron para reformular las naciones premodernas existentes en nuevos Estados nación, con nuevas formas estatales. (Es destacable que los colonos británico-americanos decidieran llamar «Estados Unidos» y no «Naciones Unidas» a lo que crearon en 1776). También dieron pie al desarrollo de una ideología propia, el «nacionalismo». El nacionalismo exigía una fe inquebrantable en la integridad y el carácter distintivo de la propia nación y su superioridad sobre todas las demás.4 Los nacionalismos eran, tal y como los denominó José Ortega y Gasset en 1929, «callejones sin salida». «El nacionalismo es siempre un impulso de dirección opuesta al principio nacionalizador. Es exclusivista, mientras que este es inclusivista». Una vez que la nación se ha creado —continuaba—, el nacionalismo se convierte en una mera «manía, el pretexto que se ofrece para eludir el deber de invención y de grandes empresas».5
Aunque el Estado nación era, como Tagore había explicitado, inicialmente un concepto europeo, se empezó a exportar, o imponer, en el resto del mundo. «¿Es que no has visto aún», se preguntaba, «que su horror ha sido el único monstruo con el que el mundo entero ha temblado…?».6 A pesar de ese «horror» y de los debates, a menudo agrios, sobre el futuro político de los nuevos Estados independientes de Asia, África y Oriente Próximo, todos los futuros libertadores del mundo colonizado acabaron convenciéndose de que crear Estados autónomos y soberanos era la única manera de lograr, y asegurar, la verdadera independencia, como habían hecho en su día los americanos tanto del Norte como del Sur. «Buscad primero el reino político», como declaró Kwame Nkrumah, el primer presidente de la Ghana independiente, «y todo lo demás vendrá por añadidura». En el curso de su breve y violenta historia, el Estado nación ha llegado a considerarse el objetivo por el que toda la humanidad ha luchado a lo largo de su existencia, «el fin de la historia», en lugar de solo una fase de la historia humana.
El Estado nación ha demostrado ser una manera eficiente de unir a la población dentro de sus fronteras, sí, pero también, como demostraron con toda su ferocidad las dos guerras mundiales, ha conseguido dividir a los pueblos del mundo como nunca antes habían estado divididos. Para mucha gente desde 1918, esto sugiere que puede que existan otras maneras de concebir tanto el Estado como las relaciones entre Estados, para llegar al surgimiento de un modo de socialización humana aún indefinido y no muy claro, pero más abierto, más «cosmopolita», y menos restrictivo y homicida, por lo menos, en principio. Algunas voces han anunciado el fin inminente del Estado. Este libro intenta ofrecer una respuesta que tiene sentido en el contexto del relato de las maneras en las que los seres humanos del planeta han reflexionado, durante siglos, sobre la naturaleza y los grados crecientes de interacción, de conexión, que existen entre ellos.
II
Antes de la llegada de los Estados nación, la mayor parte del mundo se dividía en imperios, las sociedades políticas más extensas y longevas que se habían dado hasta entonces. Los imperios son difíciles de definir, incluso de describir: unían a los pueblos aunque, a menudo, al principio fuera contra su voluntad, pero también servían para disgregar a gente por el territorio; crearon nuevas percepciones de lo que era el espacio y el tiempo; construyeron nuevas sociedades, nuevas etnias, nuevas formas políticas; y en su cruzada por gobernar espacios infinitos lo que hicieron, en realidad, fue crear lo que conocemos hoy en términos generales como «el globo», un espacio político imaginario.
Sin embargo, los imperios no fueron —al contrario de cómo se les representa a menudo hoy— meros sistemas de conquista y colonización, impulsados por una idea inexorable y autocomplaciente de cómo gobernar el mundo, qué leyes deberían poseer, a qué valores deberían aspirar y, a veces, qué religión o sistemas de creencias deberían tener. Los imperios del mundo, incluso los más voraces, no se dedicaban tan solo a batallar y conquistar, explotar y extraer, saquear y establecerse: no solo servían para dominar a la gente, sino que también asentaban relaciones entre las personas. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que el Imperio mongol no era más que el conjunto de bandas de jinetes merodeadores seminómadas, pero la verdad es que también fue el responsable de la creación de una compleja red de relaciones comerciales que se extendía por toda Asia y que, con el tiempo, se convirtió en una fuerza global de desarrollo cuyos efectos aún se pueden notar hoy en día.7
Llegó un momento en que esta expansión comercial y de intercambios acabó por transformarse en lo que se dio por llamar la «sociedad comercial» (global). A mediados del siglo XVIII la mayoría de los pueblos del mundo, al menos aquellos que no habían sucumbido a lo que Adam Smith llamó «las injusticias salvajes de los europeos», tenían algún grado de relación, o cuando menos conocimiento, de la existencia de muchos de los demás. Y mientras que esto, muy a menudo, servía para reforzar un sentimiento innato de la superioridad de un grupo de seres humanos sobre los otros, también tuvo como resultado una necesidad de comunicarse y entenderse con esos mismos otros; un deseo que con el tiempo provocó el nacimiento de un mundo más polifacético y más conectado. La creencia —la esperanza— de los grandes teóricos políticos y económicos de la Europa del siglo XVIII era que llegaría un momento que haría a todos los pueblos más «amables» porque el comercio implicaba, sobre todo, comunicación, y la comunicación, aunque se originara a partir de la avaricia o la necesidad, obligaba a reconocer la valía de los demás, a «empatizar» con ellos a lo largo y ancho de los continentes. Montesquieu lo llamó, célebremente, «dulce comercio». Es posible que esta afirmación fuera excesivamente optimista: la avaricia humana hacía que la mayoría de las naciones con relaciones comerciales fueran más propensas, y no menos, a estar a la greña a perpetuidad, a causa de lo que David Hume bautizó como «la envidia del comercio». Pero incluso el enorme escéptico que era Hume estaba preparado para creer que «las relaciones ventajosas de mutua conveniencia» inevitablemente tendrían como resultado el aumento de «la expansión de las opiniones de los hombres y la fuerza de sus conexiones recíprocas».8
La sociedad comercial llevaba inexorablemente a una concepción del mundo que hoy describimos cada vez más en términos de global, planetario e «internacional», tal y como Jeremy Bentham lo denominó por primera vez en 1780.
Los procesos de conquista, colonización y comercio construyeron el mundo, pero lo que ha conseguido mantenerlo unido, darle coherencia, es la ley o, más concretamente, el intento de crear un sistema global de justicia. Los imperios eran, o se creía que eran, tanto sistemas legales como sistemas de extracción y explotación, y su principal objetivo declarado siempre fue llevar la justicia a todos los pueblos del mundo. Esto pudiera parecer tan solo una manera de justificar lo que, en realidad, era un brutal expolio sostenido en el tiempo, pero si los imperios no hubieran sido capaces de otorgar algunos beneficios a los pueblos conquistados, no hubiera conseguido sobrevivir tanto tiempo. (De hecho, los imperios que no lo hicieron, como el Tercer Reich de Hitler, no duraron). «Vivimos en todas las regiones concebibles», escribió el poeta hispanorromano Prudencio en el siglo IV, sobre el imperio del que era ciudadano, «apenas diferente de una ciudad y patria que encerrara a sus conciudadanos dentro sus murallas».9 El poeta reafirmaba una imagen autoindulgente de la Roma imperial, sin la que esta nunca hubiera sobrevivido más de un milenio como lo hizo.
Una parte de esta autopercepción de lo que suponía ser romano —lo que entre los siglos I y II el teólogo cristiano Tertuliano llamó romanitas— era la «ley de las naciones», o «la ley de los pueblos» (ius gentium). Originalmente, había formado parte de la ley privada que amparaba a romanos y no romanos. Para el siglo I, se había convertido a todos los efectos, en lo que el jurista Gayo describió como la «ley observada por todas las naciones» que, como tal, es el antepasado remoto de la ley internacional de hoy en día. La ley de las naciones se situaba en algún lugar entre la leyes civiles —es decir, el derecho positivo interno— y una especie de «ley natural», cuyos dictados son obra de la razón y que, por tanto, se aplican a todos los seres humanos, sin importar sus creencias, origen o afiliaciones. Lo que hoy entendemos por «ley internacional» es, en muchos sentidos, la descendiente de esta «ley de las naciones». A pesar de las muchas dificultades a las que se ha enfrentado a lo largo de los siglos, a pesar de que fue el marco legal del imperialismo europeo hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de que en el presente casi carece de fuerza de ley, «la ley internacional», y todas las instituciones internacionales que han crecido a su alrededor para articularla y reforzarla, se ha convertido en la manera más eficaz de unir a los Estados nación del mundo moderno.10
III
La mayoría de los imperios llegaron a un abrupto y, con frecuencia, violento final en un periodo de tiempo muy corto, entre más o menos el final de la Primera Guerra Mundial y la década de los 1960, aunque habían dirigido las vidas de la mayoría de los pueblos del mundo durante toda la historia de la humanidad. Tanto es así que, como ha observado el teórico de las relaciones internacionales G. John Ikenberry, «en gran medida la política mundial del siglo XX ha sido una lucha prolongada sobre si y cómo el mundo transicionará de un sistema basado en el imperio a uno nuevo».11 La cuestión, en cualquier caso, no era solo «si» o «cómo», sino también «¿hacia qué?».
Para muchas personas, la respuesta parecía ser obvia: hacia un mundo de Estados nación, unidos por un sistema de tratados internacionales. Esta visión de un orden postimperial de pueblos múltiples y diversos, cada uno ocupando su propio territorio nacional sobre el que ejercerían soberanía exclusiva, pero ligados a obligaciones recíprocas o de amistad fue la inspiración detrás de la Liga de las Naciones creada después del final de la Primera Guerra Mundial en 1919. Esta nueva «mancomunidad de naciones» se tenía que construir bajo el principio de «autodeterminación» y constituir un «parlamento del mundo». Era el proyecto más ambicioso y a largo plazo concebido jamás por un grupo de naciones beligerantes y, por esto mismo, el más optimista y abiertamente idealista. Como se podía intuir, las cosas no fueron como se esperaba. Los británicos y los franceses aprovecharon su mandato para ampliar sus imperios en Oriente Medio y África, a costa de los perdedores, otomanos y germanos. Contemplaban la Liga como un instrumento para asegurar sus viejas hegemonías en un mundo que se estaba disolviendo. (Por mucho que se hablara la «autodeterminación» de los pueblos, los términos del Pactos de la Liga relegaban a dos mil millones de personas a ser súbditos coloniales.)12 Cuando, finalmente y después de muchos tira y afloja, el Senado de Estados Unidos, desafiando a los deseos de su presidente, rechazó entrar en la Liga con el pretexto de que les robaría a los Estados Unidos su soberanía, se hizo evidente para mucha gente que el viejo mundo de los Estados en guerra iba a volver.13 En una década, la Liga había pasado de ser una «sociedad» —como la habían denominado Francia e Italia— a poco más que «un lugar muy útil en donde encontrarse en ciertas circunstancias», como la definió con desprecio Carl Schmitt, el «jurista coronado del Tercer Reich».14
Lo que siguió durante las décadas de 1920 y 1930 fue el surgimiento de los movimientos nacionalistas más feroces que el mundo ha visto jamás, lo que desembocó en una guerra que amenazó con destruir el viejo orden europeo para siempre y, con él, todo lo que aún quedaba de la habilidad de los «grandes poderes» occidentales de determinar el destino de buena parte del planeta. Después de 1945, hubo quien declaró, triunfal o desesperadamente, que el Estado había muerto. El historiador y teórico de Relaciones Internacionales E. H. Carr, quien había estado involucrado en el borrador del Pacto para la Liga de las Naciones, pero que no se hacía ilusiones con respecto a lo que llamó con desprecio «esas elegantes superestructuras»,15 observó en 1945: «Puede que esto acabe por convertirse en el último triunfo del viejo nacionalismo fisíparo, de la ideología de la nación pequeña como unidad política y económica definitiva; porque se trataba de una de esas victorias que demuestran ser destructivas para el vencedor».16 Diez años después, un desesperado Carl Schmitt escribió a su insólito amigo y aliado Alexandre Kojève, un filósofo hegeliano franco-ruso: «El “Estado” ha llegado a su fin, es verdad. Ese dios mortal ha fallecido. No hay nada que hacer». Después continuaba con que el futuro estaba en manos de aquellos que llamaba de manera sarcástica «los mayores hombres», quienes estaban construyendo un nuevo «plano espacial que se adaptará a las necesidades de la tecnología de hoy y mañana».17 El resultado de esas nuevas aspiraciones, sobre las que Kojève había escrito un documento en 1945 para el gobierno francés, acabaría por ser la Unión Europea.
Desde el final de la Segunda Guerra mundial hasta hoy, ha existido una lucha continua entre aquellos que mantenían que «la soberanía y Estados soberanos han sido el fenómeno pasajero durante unos cuantos siglos [y] su desaparición no es en absoluto lamentable»,18 en palabras de Neil MacCormick, jurista escocés y miembro del Parlamento Europeo; y aquellos que insisten en lo contrario: que la única opción viable para el mundo es un «nacionalismo liberal», como muchos, entre ellos el parlamentario israelí Yael Tamir, lo denominan. Tal y como expone, apoyarse en el «constitucionalismo, los derechos universales, la igualdad en la pertenencia» podrá ser «una guía valiosa para la acción política… pero afecta poco a las personas» y «ofrece una base muy endeble para la cooperación social y política». Esto, afirma, es la verdadera razón por la que el nacionalismo —bueno y malo, liberal y aliberal— «continúa renaciendo, apartando el civismo, en su camino al escenario principal».19
Puede que tenga razón, pero el Estado nación tiene que ser más que una fuente de identidad, consuelo y apoyo para sus ciudadanos. También tiene que operar en un mundo expandido, uno que cada vez está más interconectado, «globalizado», amalgamado. Y en este mundo de migraciones masivas a través de fronteras que se están disolviendo, de cambio climático acelerado, en el que las decisiones van desde el tipo de armas que el ejército de un Estado puede utilizar hasta cómo puede regular los paquetes de cigarrillos en su territorio, y se toman bajo los auspicios de un tipo u otro de ley internacional, el Estado nación tal y como se ha concebido desde hace 200 años, ofrece algunas protecciones. Desde luego, no está «muerto» o «marchitándose» o «disolviéndose entre sombras», como alguna vez se había sugerido.20 Sin embargo, parece claro que está sufriendo cambios tremendos, muchos de los cuales son incontrolados, incontrolables y están poco estudiados.
IV
Lo que se necesita, por tanto, es una nueva interpretación de cómo se concibe el orden internacional o, por lo menos, una profunda revisión. Uno de los defectos más obvios y comentados de la ley internacional parece ser la ausencia de cualquier tipo de coerción, tal como Immanuel Kant ya comentó sobre la «ley de las naciones» previa. Sin un sistema judicial, sin un cuerpo de policía, Kant decía que era «difícil incluso conceptualizar o pensar en la ley en un Estado sin ley sin entrar en contradicciones».21 No han faltado voces desde los tiempos de Kant que hayan despreciado la ley internacional como poco menos que un idioma cómodo que Estados utilizan para negociar o reafirmarse en sus intereses, y que se podía desestimar, o ignorar cuando esos intereses se vieran amenazados. En el siglo XVIII, en un mundo de Estados encarnizadamente competitivos, atrozmente independientes y casi totalmente autosuficientes, estaba claro que, como Kant observó, la «ley de las naciones» era tan solo la evidencia de que la humanidad poseía «la disposición moral para llegar a convertirse en dueña y señora del principio de maldad que habitaba en ella», reconfortante, tal vez, pero no muy útil a la hora de construir un nuevo orden mundial más justo y humano.22
En cualquier caso, en el mundo de hoy, aunque es cierto que el Estado nación aún determina la mayoría de la existencia humana, no hay Estado que no esté sujeto a otros con una compleja trama de tratados internacionales, acuerdos comerciales y organizaciones interestatales. Todos son incapaces de sobrevivir solos y tampoco podrían garantizar un mínimo de seguridad y bienestar para su ciudadanía. Tal vez, en este mundo, la fuerza coercitiva no sea una condición necesaria para un ordenamiento jurídico imperativo y global. En 1940, el gran jurista austríaco Hans Kelsen argumentó que realmente la única institución capaz de mantener el orden internacional era un sistema de leyes creado por un tribunal o tribunales internacionales, cuyos jueces, más que los de cualquier legislatura estatal, crearían las leyes tal y como se había hecho en el pasado: a partir de «costumbres y acuerdos». La coerción no sería necesaria porque ninguna nación que escogiera estar sujeta al tribunal debiera tener el deseo o la capacidad de violar esas leyes. Lo que Kelsen tenía en mente era el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado por la Liga de las Naciones en 1920 y disuelto en 1946, pero dotado con lo que él llamaba «jurisdicción obligatoria». Los Estados del mundo estarían gobernados por la judicatura, pero no así los pueblos. Sin embargo, para que esta jurisdicción fuera realmente obligatoria se requeriría un sistema de gobierno superior, que fuera no solo capaz de legislar, sino también de organizar el mundo. Lo que se necesitaría es lo que está surgiendo en diversas regiones del globo: un sistema político que preservara los rasgos del Estado que hacían de él una fuente de seguridad y pertenencia para sus pueblos y que también garantizara una interconectividad y dependencia con otros Estados.
El futuro más probable para la humanidad no es el surgimiento de un mundo compuesto de superestados hostiles, como tantos pronosticaron durante la Guerra Fría y están de nuevo afirmando ante el crecimiento de China. Y mucho menos, la disolución del Estado nación en una red múltiple de redes supranacionales no sujetas a poder alguno, algo que Carl Schmitt en 1932, hablando de lo que él concebía como un mundo gobernado por la Liga de las Naciones, llamó «una entidad unificada basada exclusivamente en la economía y en el tráfico regulado técnicamente». El comercio —bajo la etiqueta de la «globalización»— y la ley internacional han conseguido crear un mundo de pueblos que están más unidos de lo que jamás habían estado antes. Sin embargo, el futuro es todavía anárquico, caótico y su porvenir aún está lejos de ser una certeza.
El filósofo político Philip Pettit probablemente tiene razón cuando dice que «hasta donde podemos aventurar, el sistema de Estado parece que está aquí para quedarse», aunque solo sea porque «la desconfianza entre los pueblos seguramente impedirá acordar un contrato vinculante y sostenible que apoye a un gobierno global».23 Pero, la visión de un «gobierno global», tal y como la imaginaron quienes defendían un orden global en los siglos XIX y XX, ya no es, si es que alguna vez lo fue, un objetivo plausible, y mucho menos deseable. De todas formas, existe otra manera más adaptable, más capaz de contener o aplacar «la desconfianza entre los pueblos»: las federaciones.
Las federaciones han existido desde hace mucho tiempo. Eran un rasgo distintivo del mundo antiguo. Se cree que algunas de las más poderosas, como la Délfica, también llamada Gran Liga Anfictiónica, se fundaron después de la guerra de Troya para proteger el templo de Apolo en la isla de Delfos y aún existía en el siglo II. La federación fue la forma escogida por unos incipientes Estados Unidos en el siglo XVII y si el libertador Simón Bolívar hubiera hecho realidad su ambición de crear un nuevo Congreso Anfictiónico Americano que uniera los que ahora son, en su mayoría, pobres, divididos e inestables Estados sudamericanos independientes en una gran confederación, esta bien podría haber sido un equivalente de su vecino del Norte. También es importante destacar que, a diferencia de los Estados nación, las federaciones no se originaron solo en Occidente. De una manera u otra, han existido en todas las grandes civilizaciones del mundo. Hubo quien, en el periodo de descolonización comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial y la década de 1960, prefirió una solución federal a una nacional en India, Asia, África y el Caribe, dada la inminente desintegración de los viejos imperios del mundo.
La federación supone una manera de preservar todos los beneficios que un Estado nación ha otorgado indudablemente a su población y, al mismo tiempo, permite (u obliga) a esa población a coaligarse para el beneficio de todos sus miembros. El «sistema federativo», tal como el historiador francés François Guizot escribió en 1828, se puede definir como el que
consiste en dejar en cada lugar y en cada sociedad particular la parte del gobierno que puede permanecer allí, y en tomar de ella solo aquella parte que es indispensable para el mantenimiento de la sociedad general, y llevarla al centro de esa sociedad para constituir allí de ella un gobierno central.24
Hoy existe solo una federación de este tipo, aunque, hasta el momento, rechaza denominarse de esta manera: la Unión Europea. A pesar de todos sus fallos, deficiencias, aunque sea un proyecto aún a medio hacer, a pesar de todos los errores, despropósitos y tragedias, como la que dio lugar al Brexit, la UE se ha convertido de hecho, como uno de sus fundadores, Jean Monnet, predijo en 1947, en una «gran potencia civil».25 Es un modelo para lo que otros Estados —e incluso en una fecha lejana, el mundo entero— pueden llegar a conseguir. Se trata, como mínimo, de una indicación de en lo que se puede llegar a convertir el futuro. Y aunque solo es un poco menos difícil imaginarse una Federación del Mundo que un Gobierno del Mundo, sí es posible, tal vez, concebir una federación de federaciones en la que la confederación global se parezca no a un gobierno, sino a algo similar a la corte internacional de Kelsen formada por jueces de todas partes del mundo y a la que se remitirían todas las cuestiones de trascendencia mundial, y que no hiciera derecho «inter-nacional» sino «inter-federal».
Esto no es, debo añadir, una profecía. Un problema de intentar prever el futuro es que el ritmo y dirección de la evolución humana son absolutamente impredecibles. Ahora mismo los pronósticos sobre nuestro futuro próximo insisten en algoritmos e inteligencia artificial, pero hace, digamos, 70 años ambos conceptos eran desconocidos e inimaginables. Como el sociólogo suizo Andreas Wimmer ha señalado: «Hace 300 años el mundo estaba compuesto de reinos dinásticos (como la Francia absolutista), confederaciones tribales (como sucedía en Somalia) o imperios… El modelo de Estado nación surgió medio siglo después en las Revoluciones francesa y estadounidense. Ninguna extrapolación de tendencias basada en cómo funcionaban los imperios o los reinos podría haberlo previsto».26
Es imposible predecir qué dirección va a tomar ahora la flecha de la historia. Solo propongo lo que considero la alternativa más deseable a la actual evolución, aparentemente sin rumbo, del mundo moderno de los Estados nación. Se trata de lo que Sócrates llamaba «paradigma» o a lo que Immanuel Kant se refería como «principio regulador»: una idea que puede proporcionar no una certeza, sino más bien una guía para cuestionamientos posteriores.27 Y, tal y como Kant afirmó sobre su propia previsión para el futuro de la humanidad como un orden cosmopolita de repúblicas unidas; aunque nunca llegue a suceder, no debería abandonarse, «bajo el miserable y dañino pretexto de su impracticabilidad».28
En una conferencia extremadamente profética que dio en Londres en 1960, el filósofo liberal francés Raymond Aron, después de reflexionar sobre el sufrimiento que había asolado Europa desde principios de siglo, dijo: «Me parece cierto, o al menos plausible, que en el transcurso de este siglo la humanidad haya experimentado una especie de evolución, o quizás sería mejor llamarla mutación, cuyas primeras fases tuvieron lugar antes del siglo XX, pero que se ha acentuado en las últimas décadas».29
Este libro pretende seguir el curso de esa evolución —o mutación— y esbozar la posible dirección que podría tomar en el futuro. Para ello, sin embargo, debemos empezar comprendiendo el pasado.
1
EL NACIMIENTO DEL ESTADO NACIÓN
¿QUÉ ES UNA NACIÓN?
En 1882 el historiador, teólogo y polemista Ernest Renan dio una charla en la Universidad de París que acabó por hacerse famosa. Se titulaba Qu’est ce qu’une nation? («¿Qué es una nación?»). La respuesta a esta complicada pregunta no se encontraba en un lugar o en un lenguaje y, ciertamente, tampoco en una etnia o raza. En contra de lo que él denominaba «esencialismo germánico», insistía en que todo lo anteriormente mencionado «no contaba para nada en absoluto en la constitución de las naciones modernas» y en que la explicación la íbamos a encontrar, más bien, en la expresión de una voluntad colectiva. Una nación, explicó a su público, es un principio espiritual del alma, pero también era mucho más que eso, según la que tal vez sea la definición más inquietantemente esquiva de la nación moderna, que profirió a continuación: «Presupone un pasado y se resume, sin embargo, en el presente por un hecho tangible, a saber, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar una vida en común. La existencia de una nación es, si se me permite la metáfora, un plebiscito diario, del mismo modo que la existencia de un individuo es una perpetua afirmación de vida». Es una creación de «conciencia moral». Reconocía que, aunque ahora fuera el concepto aparentemente dominante en todas partes, la nación era «aún una novedad en la historia» y que, en general, el pasado que todas las naciones se presuponía que tenían se había compuesto de hostilidades que causaban una división entre mundos estrechamente divididos.1 La nación, a diferencia del Estado al que se la había unido, era producto de la imaginación colectiva de su ciudadanía. Requería la narración de una historia «nacional», una especie de trayectoria ineludible hacia la unidad. (Todos los grandes relatos nacionales del siglo XIX y los mitos nacionalistas que engendraron servían para este fin). De esta manera, adquiriría, o esa era la esperanza, un imaginario nacional completamente artificial, algo que permitiera unir a la nueva generación de ciudadanos y ciudadanas, que había nacido en el curso del siglo XIX. La nación se convirtió en una «sociedad política sentida de una cierta manera… una sociedad política vista desde un punto de vista afectivo», como la describió el gran sociólogo francés Émile Durkheim en 1905.2 Así, la nación se hacía con una personalidad colectiva, se convertía en un «ente moral», o lo que el historiador francés Jules Michelet denominó en 1831 «señal y garante de un ser vivo».3
Hoy en día, este sentido de nación se ha convertido en la norma, hasta el grado de que muchas personas, y no todas obviamente nacionalistas, hablan de ella como si se tratara de un sistema político natural, como una «necesidad universal»,4 que dijo el antropólogo y filósofo checo-francés Ernest Gellner en 1983. En la actualidad, las naciones abarcan prácticamente todo el mundo conocido, hasta el punto de que casi nadie podría imaginar vivir en otro tipo de sociedad.
EL AUGE DE LOS IMPERIOS
Aunque su aparente omnisciencia pudiera indicar lo contrario, en realidad, la nación es solo el más reciente de los tipos de socialización humana. El más antiguo es el que los romanos, y los indoeuropeos en general, llamarían «tribus»: grandes grupos de un mismo linaje en que todo el mundo se conocía, todo el mundo estaba emparentado aunque fuera lejanamente, y en los que el sistema era el de una jerarquía patriarcal. Todas estas primeras tribus que existían en condiciones de precivilización, preEstado o lo que desde la Antigüedad se llamaba habitualmente «estado natural» también vivían en conflicto perpetuo las unas con las otras. Su capacidad de destrucción era pequeña si la comparamos con la de cualquier Estado nación moderno, pero su beligerancia es incomparable. En muchas sociedades tribales, el porcentaje de población que moría en una guerra supera el de cualquier Estado moderno, incluyendo Alemania y Rusia en el siglo XX.5 El genocidio no solo no era un «crimen contra la humanidad» impensable e intolerable: era la norma, tal y como lo es para nuestros parientes no humanos más cercanos, los chimpancés y bonobos.
Esto, sin embargo, contrastaba notablemente con la vida puertas adentro de la comunidad. Henry Sumner Maine, el antropólogo pionero inglés del siglo XIX y «jurista comparativo», según su propia autodescripción, observó en 1871: «La beligerancia universal es la beligerancia de un grupo total, tribu o aldea, con otro; pero en el interior de los grupos el régimen no es de conflicto y confusión, sino de ultralegalidad».6 Fue esto lo que permitió sobrevivir a las tribus más poderosas y llegar a apoderarse de los bienes y tierras de sus vecinos; y si al final no conseguían borrarlos de la faz de la tierra por completo, acababan por mezclarse con ellos. Sin las restricciones que imponen las relaciones sociales complejas, sin la ultralegalidad de Maine en cada comunidad, la raza humana (Homo sapiens sapiens) podría haber seguido el mismo camino que el 99,9 % de las demás especies, lo que incluye a todas las especies previas de humanoides que una vez habitaron la tierra; ni por una concatenación de acontecimientos cataclísmicos ni por los impulsos homicidas de otras criaturas: por nuestra propia tendencia a la autodestrucción.
Con el tiempo, ciertos humanos en ciertos lugares del mundo consiguieron crear uniones políticas, o lo que es lo mismo, asentamientos de más de una tribu que eran comunidades económicas, lugares con fronteras y límites, es decir, se hicieron con un territorio. Y como Maine evidenció, fue entonces cuando «la tierra [empezó] a ser la base de la sociedad, sustituyendo al parentesco».7 Esos espacios delimitados son lo que, a grandes rasgos, conocemos como ciudades. Sus miembros ya no solo no tenían por qué guardar vínculos de parentesco, de sangre, ni tan siquiera compartir las mismas costumbres, hábitos o expectativas. Los vinculaba su relación y su compromiso con la propia comunidad. En otras palabras: se habían convertido en ciudadanos. El gran jurista romano del siglo I, Cicerón, resume perfectamente la historia de todo este proceso como la evolución de un reconocimiento de lo que él denomina una «similitud» entre distintos grupos humanos, determinada primero por la sangre, luego por las «costumbres» y la «amistad» y, por último, por la «igualdad» (ante la ley) creada por la ciudadanía.8 Esto fue lo que se convirtió en el rasgo definitorio de lo que (mucho tiempo después) llegaría a ser Occidente. Los Estados occidentales estaban «civilizados», en el sentido de que estaban gobernados por las leyes civiles.9
En este mundo el «Estado» —en su sentido original del territorio de un príncipe— pertenecía a la gente, no al soberano, quien, por tanto, ejercía sobre la gente, no la tierra. Por esta razón, según Maine, los reyes medievales se autodenominaban Rex Anglorum, Rex Francorum —Rey de los ingleses, Rey de los franceses— y no Rex Angliae, o Rex Franciae —Rey de Inglaterra, Rey de Francia—, que fue en lo que se convirtieron a posteriori. Por esta razón, aquellos que deseaban extender el alcance de su poder más allá de los límites de su comunidad inicial solo tenían una opción. «La alternativa a esta peculiar noción de soberanía» —volvemos a Maine de nuevo— «parece haber sido la idea de dominio universal». Es decir, cuando un soberano se apartaba de la noción de sí mismo como «jefe de los hombres del clan» el único modelo
que se sugirió adoptar fue la dominación de los emperadores de Roma. Adoptando una cita común, se convertía en «aut Caesar aut nullus». O pretendía gozar de todas las prerrogativas del emperador bizantino, o carecía de estatus político [...] El jefe que ya no se llamaba a sí mismo Rey de la tribu debía pretender ser Emperador del mundo.10
Así, el emperador aqueménida Ciro el Grande se denominaba a sí mismo «Rey del universo [...] Rey de las cuatro partes del mundo», y los gobernantes de Vijayanagar, la «Ciudad de la Victoria» en el río Tungabhadra, al sur de la India, afirmaban «gobernar el vasto mundo bajo una sola sombrilla». Del mismo modo, en los periodos Chou y Ch’in de China, t’ien hsia («todo bajo el cielo») era un término utilizado para referirse simultáneamente al Estado chino y al mundo entero. Sus sucesores modernos rara vez fueron más modestos. Puede que los españoles, los franceses, los británicos y los rusos no adoptaran títulos tan grandilocuentes, pero todos aspiraban a su versión de poder ilimitado. También los venecianos, si creemos a Maquiavelo, aunque, como señaló mordazmente el utopista inglés James Harrington, «no se puede plantar un roble en una maceta».11 Tales sociedades eran verdaderamente, según la terminología del siglo XVIII, «monarquías universales».
Sin embargo, la mayoría de estos aspirantes a monarcas universales sabían que el mundo al que pertenecían no era, en realidad, el globo entero. Los romanos, por ejemplo, comerciaban con los chinos, a los que llamaban los «Seres» o «pueblo de la seda» y sobre los que sabían que no ejercían, ni podían ejercer, ningún grado de autoridad política. (También creían que eran ateos y raspaban la seda de los árboles, tenían los ojos azules, el pelo de lino y vivían más de 200 años). Los propios chinos, que a principios del siglo XV habían enviado barcos por los mares de China y el océano Índico desde Taiwán hasta el golfo Pérsico, y por la costa oriental de África hasta Malindi y Mombasa, también sabían que esos lugares no formaban parte del Estado chino. Pero a ojos de la mayoría, estos otros mundos no poseían una identidad propia como comunidades —y mucho menos como potencias políticas—. Así pues, siguiendo el orden natural de las cosas, o bien se les podía ignorar sin peligro porque eran «engañosas exageraciones de cosas extrañas, alejadas del testimonio de los ojos y oídos de la gente», como decían los chinos, o bien podían quedar absorbidos por «el mundo», que se convertía así en un lugar de expansión potencialmente infinita. El jurista alemán Carl Schmitt escribió en 1951:
[Cada antiguo orden político] se consideraba a sí mismo como el mundo, al menos el mundo habitado por los seres humanos, o como el centro del mundo, el cosmos, la casa, y consideraba la parte de la tierra fuera de este mundo carente de interés o como una extraña curiosidad, mientras no pareciera amenazadora. Si el exterior era amenazador, se pensaba que era un caos malévolo, un espacio «abierto y desocupado», «libre» para la conquista, la apropiación territorial y la colonización.12
Estos órdenes eran las formas primigenias de imperios, el sistema político más duradero que ha existido. A través de los siglos, los imperios han tomado diferentes formas, y no hay una definición satisfactoria que pueda englobarlos a todos. En su mayoría, son el resultado de los que el jurista sajón del siglo VII, Samuel Pufendorf, describió lacónicamente como el proceso por el que Estados poderosos «incrementaban drásticamente sus dominios tragándose a sus vecinos pequeños e integrándolos en su propio organismo».13 Cuando menos se puede decir que son agrupamientos de diversas etnicidades y culturas, que hablan diferentes lenguas, adoran a deidades distintas, que se han unificado a través de la conquista y la coerción, pero todos bajo la «efectiva soberanía política de otra sociedad política», según el historiador estadounidense Michael Doyle.14 De esta manera, los imperios podían crear nuevas sociedades globales, y muchos lo hicieron, como los persas, los romanos, los chinos, los otomanos o los mongoles. Los imperios eran, por necesidad, mucho menos autocráticos que las naciones individuales de las que se habían constituido originalmente. A pesar de las otras desigualdades e injusticias de las que eran responsables, generalmente, también controlaban las hostilidades étnicas y religiosas mejor que los Estados nación de hoy; y a las minorías étnicas y religiosas normalmente les ha ido mejor con los imperios que con los Estados nación, que intentan moldear a los ciudadanos (o súbditos) para que se adapten a un todo político, legal y cultural. Por el contrario, los imperios siempre aceptaron que solo podían sobrevivir si continuaban siendo diversos y tolerantes dentro de unos límites, convirtiéndose en comunidades plurales multiétnicas, multiculturales y multirreligiosas bajo un solo poder soberano. Puede que el Imperio otomano no fuera el paraíso de tolerancia universal que a veces se ha descrito: a pesar de las oportunidades reales que ofrecía a sus grandes minorías religiosas —sin parangón en el mundo cristiano—, también les imponía limitaciones reales. Pero ¿qué sirio, cristiano o musulmán de hoy en día no preferiría ser súbdito del sultán que de Bashar al-Asad? «Es bien sabido», observó el historiador, teórico de las relaciones internacionales y diplomático inglés E. H. Carr, que había sido testigo del colapso del Imperio austrohúngaro, el último gran imperio dentro de Europa, «que, después de 1919, un buen número de personas en Europa central lamentaban la libertad nacional que les había liberado del imperio de los Habsburgo».15 Y con razón.





























