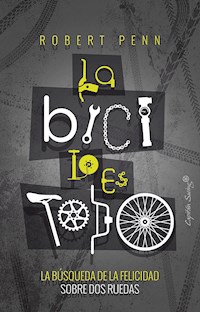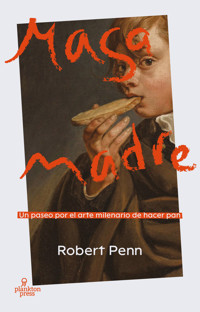
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plankton Press
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Plankton Press
- Sprache: Spanisch
Acostumbrado al pan de molde del supermercado, Robert Penn prueba pan «de verdad» y despierta una obsesión: se propone hacer pan de manera totalmente artesanal, desde la siembra y siega del trigo, pasando por la molienda, la fermentación y el amasado, hasta el producto final, que hornea en su obrador de piedra de un pueblo de Gales. Pero antes, Penn recorre el mundo en busca de testimonios de agricultores a las orillas del Nilo, científicos del Midwest americano y panaderos parisinos. Este libro parte del desafío de proveer pan a la familia y se convierte en una celebración del antiquísimo arte de su elaboración. Penn recorre una fascinante historia que comienza con la domesticación del trigo y desemboca en esa «basura procesada» que es el pan blanco industrial. La vuelta al horneado artesanal se plantea como un modo de conectar con nuestras raíces, incentivar la autosuficiencia y redescubrir el placer elemental de comer un buen pan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TÍTULO ORIGINALSlow Rise: A Bread-Making Adventure© 2021, Robert Penn en acuerdo con Penguin Books Ltd
Publicado porPlankton Press S. L.C/ Hernán Cortés, 329679 Benahavís (Málaga)[email protected]
Primera edición en Plankton Press: noviembre 2023
© de esta edición, 2023, Plankton Press S. L.© de la traducción, 2023, Lucía Barahona Lorenzo
ISBN digital: 978-84-19362-20-9
Fotografía de cubierta: Taste, Michaelina Wautier.Museum of Fine Arts, Boston Diseño de cubierta: Ana Cordero LanzacMaquetación: Álvaro López
Tipografía: Sabon
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total niparcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión deninguna manera ni por ningún modo sin autorización previa por escritodel titular de los derechos, salvo para uso personal y no comercial.
Robert Penn
MASA MADRE
Un paseo por el arte milenario de hacer pan
Traducción de Lucía Barahona Lorenzo
Plankton Press2023
Índice
Cubierta
Legal
Portada
Prólogo. Harina, levadura, agua y sal
Capítulo 1. Grano de verdad: siembra
Capítulo 2. Se siega lo que se siembra: cosecha
Capítulo 3. Cada grano tiene su propia paja: trillado y aventado
Capítulo 4. Wi’ Nowt Taken Out: molienda
Capítulo 5. Amasando sueños: levadura
Capítulo 6. Le pain se lève: horneado
Epílogo
Pan integral de masa madre simple
Bibliografía
Agradecimientos
Colofón
Contracubierta
Prólogo
Harina, levadura, agua y sal
La necesidad de lo inmaterial es la más arraigada de todas las necesidades. Uno debe tener pan, pero antes que el pan, hace falta un ideal.
Victor Hugo.
Aunque Tarık Yıldız tenía el rostro angelical de un niño que miraba a través de la ventana de un avión sobre la pista de aterrizaje, manejaba el coche como un conductor a la fuga. Nos precipitábamos con gran estruendo por la carretera que llevaba a Siverek. Los picos blancos de los montes Tauro se recortaban en el azul celeste del cielo de Anatolia. Hacia el sur, nubes de tormenta se acumulaban sobre la llanura de Harrán, una gran extensión de ricas tierras agrícolas de resonancias bíblicas. Pasamos por pequeñas plantaciones forestales, de pistacho y de almendro, por cuencas abigarradas con campos de regadío y por enormes y desnudas mesetas donde reinaba el viento. A medida que acelerábamos en dirección noroeste, los mogotes de piedra caliza dieron paso a laderas rojizas de basalto gris y negro. Aquí y allá, las rocas se habían amontonado formando muros de separación, creando pequeños campos del color del chocolate negro. Al coronar una de las ondulantes crestas a gran velocidad, las manos de Tarık soltaron el volante y señalaron el horizonte. Ahí estaba, un inmenso arco horizontal de piedra volcánica fracturada que sobresalía por la línea del horizonte, como la columna vertebral de un estegosaurio enterrado: el macizo de Karacadağ.
Tarık es amigo de un amigo de un amigo. Creció en el pueblo de Örencik, cerca de la ciudad de Sanliurfa, a tiro de piedra de Göbekli Tepe, uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos y extraordinarios del planeta. Como la mayoría de la población en este rincón de Anatolia, Tarık pertenece a la etnia kurda, la nación sin estado de treinta millones de personas que viven a lo largo de las altas montañas y de las llanuras de Siria, Turquía, Irán e Irak. Le había contratado para que me ayudara a encontrar trigo silvestre en las faldas del Karacadağ. Y a pesar de que era evidente que, a sus ojos, aquella era una empresa cuando menos extraña, nuestro lejano vínculo le obligaba a asistirme. Además, un antiguo amigo de la universidad vivía en la ciudad de Siverek, al pie del macizo que nos proponíamos escalar. Berzan Karadağ tenía una licenciatura en Arqueología. No solo sabría llevarnos hasta la cima, sino hasta el mejor restaurante de Siverek, donde tendría lugar la cena de celebración que les había prometido una vez descendiéramos. Siverek, me repetía Tarık una y otra vez, era célebre por su pan.
Karacadağ se alza sobre el vértice del Creciente fértil, un territorio del mundo antiguo en forma de medialuna conocido como la cuna de la civilización que incluye el Irak moderno, el Irán occidental, el sureste de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania y Egipto. Hace unos quince mil años, parte de esta región estaba ocupada por los natufienses, una comunidad heterogénea de cazadores-recolectores unidos por una cultura compartida. Los natufienses fueron los primeros humanos en adoptar una forma de vida semisedentaria y el primer pueblo de la tierra que coció pan.
En 2017, el hallazgo de restos de alimentos carbonizados en un hogar del yacimiento de cazadores-recolectores llamado Shubayqa I, en un área desolada de Jordania oriental conocida como el Desierto Negro, fechó la preparación y el consumo de productos similares al pan, sin levadura y elaborados con cereales y raíces de plantas, en hace unos catorce mil cuatrocientos años. El análisis, con un microscopio electrónico de barrido, de la estructura de los fragmentos parecidos al pan en los restos encontrados indicó que habían sido ampliamente tratados. Los componentes de cereal y no cereal habían sido trillados, aventados, molidos y, posiblemente, tamizados antes de ser mezclados con agua para formar una masa que a continuación se cocinaba. Por supuesto, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Puede que el pan entrara a formar parte de la dieta humana incluso antes, pero en lo que respecta a los datos empíricos, este es el comienzo del pan.
Durante los milenios silenciosos, en el eón de la prehistoria, la humanidad subsistía cazando y recolectando. El ser humano anatómicamente moderno apareció hace unos ciento cincuenta mil años y es razonable asumir que, a partir de ese momento, hemos ingerido semillas de pastos silvestres. Las hierbas de la familia de las poáceas (o gramíneas), que ocupan más de la mitad de la masa continental habitable del planeta, tienen una capacidad especial para recoger la energía del sol y transformarla después en una forma de biomasa nutritiva para el ser humano. Se han datado restos de sorgo, encontrados en herramientas de piedra en una cueva en Mozambique, con ciento cinco mil años de antigüedad. Sabemos que, hace cincuenta mil años, la dieta de la extinguida subespecie humana de los neandertales incluía cebada. Existen pruebas de que la molienda mediante piedras que se empleaba en diversas tareas cotidianas, incluyendo el procesamiento de granos de cereales, se volvió una práctica común hace quince mil años. Pedazos de granos carbonizados, encontrados en distintos emplazamientos a lo largo del Mediterráneo oriental, muestran que el trigo silvestre pasó a formar parte de la dieta de los cazadores-recolectores en torno a la misma época, en forma de rudimentarias gachas de granos machacados y mezclados con agua. Habría sido un paso pequeño y el colofón lógico a una secuencia de actividades humanas relacionadas con los cereales —recolectar, moler o triturar, seguido de remojar y mezclar— hasta la auténtica cocción de pan, tanto sobre piedras planas y calientes como sobre las cenizas de una hoguera.
Shubayqa I estaba ocupada por natufienses que, al procesar y cocer granos de cereales silvestres, crearon un alimento que resultaba más atractivo por varios aspectos. El olor, la apariencia y el sabor del pan habrían sido mejores que los de las gachas a las que estaban acostumbrados. También habría resultado más fácil de digerir y más nutritivo. En Shubayqa I, así como en otros yacimientos arqueológicos de la región, hay evidencias que sugieren que, más que un alimento básico, el pan era una rareza. Para los natufienses podría haberse tratado de un alimento reservado para la élite, solo preparado en ocasiones especiales o con propósitos ceremoniales. O tal vez, dado que el proceso requería tiempo y energía, no se molestaban en hacer pan con regularidad, como ocurre hoy en día.
Las plantas de trigo que se recogían en los alrededores de Shubayqa I y se procesaban para elaborar pan eran pastos silvestres de una familia de plantas que crecía en gruesos rodales y en suelos pesados de la región montañosa del Creciente fértil. Poco a poco, a lo largo de milenios, los natufienses dependieron cada vez más de estos pastos silvestres, tal vez a medida que el impulso nómada de sus ancestros comenzaba a apagarse. Fabricaban mejores herramientas para cosecharlos, entre las que no faltaban hoces con hojas de sílex y mangos de hueso, y se desplazaban a nuevas zonas en busca de pastos, estableciendo sus campamentos base semipermanentes dondequiera que las plantas alimenticias, en particular el trigo y la cebada silvestres, fueran abundantes.
En torno al 10 000 a. C., a medida que el clima se volvía más cálido, húmedo y estable en todo el Creciente fértil, dos especies de gramíneas anuales autopolinizadoras, conocidas hoy en día como escanda (o trigo almidonero silvestre) y farro (o trigo farro), expandieron su hábitat y comenzaron a crecer con mayor profusión. Ambas especies de trigo producen cabezas, o espigas, que contienen semillas adheridas a tallos quebradizos, o raquis, y que se desprenden de forma espontánea cuando maduran, así, esparcen las semillas al viento, que germinarán en el suelo (un mecanismo de dispersión desarrollado a lo largo de cientos de miles de años para asegurar una propagación natural). Sin embargo, una sola mutación genética en ambas especies produjo un raquis duro, que no se desprendía, lo que hizo que las semillas hinchadas se quedaran adheridas a las espigas de algunas plantas. En torno al 9000 a. C., los protoagricultores comenzaron a recolectar estas espigas de trigo mutantes y a plantarlas en zonas más próximas a sus campamentos. Durante un prolongado periodo de tiempo, la escanda y el farro se volvieron cultivos domésticos con un crecimiento modificado que respondía a nuestro incipiente deseo de obtener alimentos más prácticos y abundantes. Así, el ser humano invirtió de forma eficaz el medio de propagación natural de estas plantas para fecundar la tierra con más facilidad y llevar pan a la mesa. El proceso de selección y propagación —se cree que comenzó con la escanda y continuó con el farro— fue la primera mejora humana jamás realizada en una planta. Le arrebatamos el control reproductivo a la naturaleza. El hombre era el único que podía propagar las nuevas variedades de trigo domesticado: sin saberlo, la vida de ambos, el hombre y la planta, había pasado a depender inadvertidamente del otro. Esto señaló la llegada de la agricultura y el comienzo de lo que hoy se conoce como la revolución neolítica.
Ya en el 7000 a. C., la mayor parte del trigo que crecía y se cosechaba en Oriente Próximo era de la variedad que no se desprendía. Los descendientes de los natufienses, que en ese momento vivían en asentamientos permanentes, empezaron a utilizar la azada y el arado, lo que les permitía plantar los granos a mayor profundidad. Comenzaron a escardar, a irrigar y a fertilizar sus campos. El ciclo de crecimiento, fruto, muerte y renacimiento de las plantas, y su interrelación con el ciclo de las estaciones, con el movimiento de los cuerpos celestes y con los ritmos climáticos adquirió una profunda importancia para ellos. En los sucesivos milenios, la población humana mundial se ha duplicado diez veces, hemos pasado de unos cinco millones a cerca de ocho mil millones de personas, y pronto alcanzaremos los diez mil millones. La mayoría de las calorías que han permitido este incremento proceden de tres plantas: arroz, maíz y trigo, siendo esta última la más antigua e importante. El trigo es el ingrediente básico de la humanidad.
El trigo no fue la única planta silvestre que proporcionó los cimientos comestibles de la civilización en el Creciente fértil hace diez mil años. Según un longevo consenso arqueológico, los cultivos fundadores fueron el farro, la escanda, la cebada, el garbanzo, la algarroba amarga, el guisante y el lino, aunque actualmente se cree que pudo haber más. La escanda y el farro, junto con la cebada, fueron los primeros en ser domesticados y ofrecieron una serie de ventajas desde el principio. Crecían rápido, tenían buen rendimiento y podían cosecharse pocos meses después de la siembra (una ventaja para los grupos de cazadores-recolectores que habían iniciado la transición de nómadas a pobladores asentados). Los cultivos cosechados podían transformarse con facilidad en alimentos como gachas y pan empleando tecnologías desarrolladas a lo largo de los milenios anteriores. Era esencial que pudieran almacenarse durante periodos prolongados, lo que permitía la supervivencia de las comunidades cuando escaseaban otros alimentos. También podían transportarse e intercambiarse como materia prima. Por último, tanto la escanda como el farro, así como toda la familia de las gramíneas, son autopolinizadoras.
(a) Una espiga madura de escanda silvestre: las espiguillas que contienen las semillas se separan fácilmente del quebradizo raquis cuando están maduras. (c) Una espiga madura de trigo domesticado: las espiguillas que contienen las semillas permanecen en la espiga hasta que se liberan durante la trilla. (d) Granos de escanda silvestre. (e) Granos de escanda domesticada.
La velocidad y los medios del proceso de domesticación, en primer lugar a lo largo y ancho del Creciente fértil y después en Asia, el norte de África y Europa, han desatado polémicas. A medida que crecía la población en comunidades agrícolas establecidas, oleadas de agricultores colonizadores abandonaron Oriente Próximo, llevándose con ellos sus prácticas —la siembra, la cría de animales, la siega y la trilla—, así como su cultura cereal de la fermentación, la cocción y el almacenamiento de granos. Al mismo tiempo, el ser humano comenzó a cultivar nuevas plantas. Los palos para cavar y las azadas primitivas evolucionaron en arados y la dependencia del suelo natural progresó a través de etapas de minuciosa preparación hasta llegar al enriquecimiento planificado. Hacia el 7000 a. C. habíamos domesticado el ganado bovino, que alimentábamos con pastizales que incluían trigo, para conseguir leche, carne y los preciados excrementos que fertilizan los campos. Con el tiempo, el destino de los agricultores y de las plantas domesticadas quedó por completo entrelazado.
En esta gran convulsión agrícola, social y medioambiental que se produjo en oleadas durante milenios, tuvo lugar una importante hibridación natural en el trigo, que provocó cambios significativos. El farro domesticado se cruzó con una especie de hierba del agrado de las cabras (Aegilops) para producir lo que hoy se conoce como trigo pan o trigo harinero (Triticum aestivum), muy probablemente en el noroeste de Anatolia, cerca del mar Caspio, en torno al 6000-5000 a. C. Este es el acontecimiento clave, espontáneo, en la evolución del trigo. Tanto la escanda (Triticum monococcum) como el farro (Triticum dicoccum) son trigos descascarados: las semillas están encerradas en vainas externas llamadas glumas, que son difíciles de liberar durante el proceso de trillado. Sin embargo, el trigo pan es de grano desnudo, o libre de trillado: la cáscara se separa fácilmente de la semilla, lo que suponía una bendición para el agricultor. El trigo pan también poseía otras cualidades: los granos eran más largos y los raquis más fuertes (e incluso menos propensos a que se los llevara el viento), mientras que la complejidad genética del trigo significaba que podía tolerar climas más diversos. También permitía hacer un buen pan.
A pesar de todas estas ventajas, el trigo pan arraigó con sorprendente lentitud. Hicieron falta varios milenios antes de que los griegos primero y los romanos después adoptaran el trigo pan por delante de la escanda y el farro. A partir de ese momento, avanzó sin tregua hasta conquistar el mundo entero. Hoy, el trigo pan representa el noventa y cinco por ciento de todo el trigo cultivado en el planeta y cubre una superficie de unos dos millones de kilómetros cuadrados —más que cualquier otro cultivo—, lo que proporciona alimento para dos mil millones y medio de personas. El trigo pan sigue siendo una de las plantas más fructíferas de la historia, aunque no crezca de forma natural.
Durante mucho tiempo, el lugar exacto en el que se domesticaron por primera vez la escanda y el farro silvestres fue un misterio. La arqueología, los datos arqueobotánicos, las representaciones artísticas y la etnografía proporcionan indicios que sugieren que el proceso ocurrió de manera simultánea en diferentes lugares dentro del Creciente fértil. Finalmente, en 1990, los avances tecnológicos permitieron a los genetistas analizar secciones equivalentes de ADN en los cromosomas de plantas distintas y comparar sus secuencias. Tras estudiar las variedades silvestres y domesticadas de escanda y farro en emplazamientos que abarcan desde Europa central hasta el oeste de Irán, los genetistas concluyeron que ambas especies de trigo domesticado habían evolucionado exactamente en el mismo lugar. De manera sorprendente, las variedades cultivadas, tanto de farro como de escanda, son las más estrechamente relacionadas con las de sus ancestros silvestres, que todavía hoy crecen juntos en las laderas inferiores del mismo volcán basáltico entre los ríos Éufrates y Tigris: el macizo de Karacadağ.
Recogimos a Berzan en una exposición agrícola en Siverek. Corpulento, de barba pelirroja como la de Tolkien y ojos que brillaban como escamas de pez en aguas cristalinas. Mientras nos apresurábamos hacia el volcán, me explicó que se dedicaba a la venta de maquinaria, porque en la arqueología no había dinero. En la red de aldeas situadas en las laderas inferiores del Karacadağ, las rocas basálticas retiradas de los campos se habían convertido en cabañas, en establos ganaderos, en almacenes de pienso de invierno y en corrales para los animales. Nos deteníamos con frecuencia. Berzan preguntaba direcciones y yo mostraba imágenes de plantas silvestres de escanda y farro en mi teléfono. Los aldeanos nos indicaban que la cima de la montaña quedaba por aquí o por allá y que, en efecto, ese trigo crecía ahí, pero no en esa época del año. Sospechaba que la tercera semana de octubre sería demasiado tarde. En el sureste de Anatolia, el trigo madura en junio y se marchita a principios de otoño. En cualquier caso, examinamos los bordes de la carretera. Caminé entre pastos silvestres desecados en busca de semillas de trigo que pudieran haberse esparcido con sus cáscaras. Tarık y Berzan se apoyaban en el capó del coche y fumaban cigarrillos de filtro blanco.
Al final encontramos el pueblo de Karacadağ —su nombre significa «montaña de ciervos»—, y la carretera comenzó una abrupta ascensión entre hileras de postes de nieve. Los últimos pastos dieron paso a un matorral subalpino y escarpado de viejos tusoc y cardos. Tuvimos que echarnos a un lado de la carretera para dejar paso a un vehículo militar armado turco que me intimidó más que los dos muchachos kurdos. Cada curva de la carretera ofrecía una nueva vista panorámica de un páramo agreste y sin árboles. Aparcamos el coche en una estación de esquí abandonada, compuesta por un mecanismo de arrastre roto y una cafetería de ventanas tapiadas con listones de madera. Para consternación de Tarık, que iba calzado con mocasines negros, echamos a andar hacia la cumbre.
Desde la cima, a una altura de 1957 metros, una serie de picos rocosos —uno con una estación meteorológica, otro con un puesto de observación militar— se perdía en dirección sur. Los montes Tauro kurdos, escarpados y coronados de nieve, trazaban a nuestro alrededor un arco que se prolongaba a lo largo del horizonte septentrional, como una dentadura rota. La ciudad de Diyarbakır, que la debilitada luz del sol teñía de color crema, parecía una pieza de puzle mal colocada en la inmutable llanura por la que discurre el río Tigris. Cuando una nube tapó el sol, todo el paisaje, ligeramente dibujado por milenios de esfuerzo humano, se volvió distante, tanto desde una perspectiva física como temporal. Incluso el viento parecía viejo.
Berzan señaló el campamento de pastores que había debajo de nosotros, encajado en un hoyo en mitad del páramo, junto a un lago de montaña negro. Explicó que este pueblo seminómada pasa la mitad del año en los pastizales de las tierras altas, donde apacientan sus ovejas y cabras. A finales de otoño, descienden a sus aldeas en las llanuras. Esta existencia trashumante se remonta al inicio de la civilización. Las ovejas y las cabras fueron domesticadas por vez primera en el Creciente fértil, en torno a la misma época que el trigo. Contemplábamos a los chiquillos correteando entre las tiendas; parecían hormigas. El viento acercaba sus débiles gritos. ¿Recolectaban todavía las mujeres del campamento las semillas de las plantas ancestrales de escanda y farro a los pies de la montaña y preparaban con ellas pan con que alimentar a sus familias? Berzan no lo sabía, pero a mí me pareció probable que así fuera. A finales de la década de 1960, Jack Harlan, el botánico estadounidense y la respuesta a Indiana Jones en el campo del cultivo de plantas, cruzó las laderas inferiores del Karacadağ a través de grandes extensiones de trigo silvestre, arrancando cabezas de semillas con la mano primero y con una hoz de sílex después. En una hora había cosechado dos kilos de farro silvestre. Más tarde calculó que, en tan solo tres semanas, una familia podría recolectar con facilidad suficientes cereales silvestres para un año.
Por qué los seres humanos pasaron de cazar y recolectar a cultivar es una de las preguntas más importantes de nuestra historia, y desconocemos la respuesta. Existen muchas teorías. Harlan creía que el cambio del estilo de vida exclusivamente cazador-recolector por uno que conllevaba la cosecha de cereales se produjo porque la abundancia era una alternativa muy atractiva a la incertidumbre de la caza. V. G. Childe, el gran arqueólogo australiano que en 1923 acuñó el término «revolución neolítica», abrazaba la idea de que el cambio climático fue la primera causa que condujo a nuestra especie a la agricultura. Algunos demógrafos consideran que el crecimiento de la población en las comunidades de cazadores-recolectores exigió el cultivo de más alimentos por unidad de tierra. Los antropólogos han argumentado que nos volvimos sedentarios, en primer lugar, para celebrar y participar en rituales efectuados en complejos comunales como el de Göbekli Tepe, a cien kilómetros de distancia y visible desde el Karacadağ en un día claro; de forma inevitable, a esto siguió la domesticación de los cultivos. Tal vez la caza mayor se agotó. Tal vez perdimos el impulso nómada. Es posible que simplemente nos enamoráramos del pan y quisiéramos más.
Por debajo de donde nos encontrábamos, en el campamento, habían encendido una hoguera. Pensé en el engañoso espectáculo de la evolución del hombre; su estilo de vida nómada ha cambiado muy poco a lo largo de diez milenios. Tal vez —era una idea descabellada, pero estaba desfallecido después de examinar el paisaje prehistórico— un ancestro de aquellos pastores fue quien caminó a través de un manto de pastos silvestres en las laderas que quedaban a nuestros pies y el que, una mañana de junio hace once mil años, peló una espiga intacta de trigo mutante y se la llevó a casa para hacer pan. Tal vez él, o más probablemente ella, frotó la espiga entre sus manos y, en un momento de contemplación, vio en esas semillas doradas un destello de las rebosantes ciudades, de las agujas de las catedrales, de las librerías del conocimiento, de los cohetes volando a la luna e incluso de las máquinas inteligentes. Tal vez envolvió las semillas con la mano, regresó con ellas al campamento y las plantó: una simple acción doméstica que podría haber puesto en marcha tumultuosos cambios en la sociedad humana y en el medioambiente, cuyas consecuencias ahora suponen una amenaza. Fue un momento crucial en la vida de la Tierra. Con aquella acción, el Pleistoceno, la época prodigiosa de la prehistoria que empezó hace 2,6 millones de años, llegó a su fin. Comenzó el Antropoceno. Compartí este pensamiento con Tarık, que levantó mucho sus espesas cejas negras y dijo:
—Robert, Berzan tiene hambre.
La luz se desvanecía más rápido que la paciencia de Tarık. Era evidente que aquel día no íbamos a encontrar escanda ni farro silvestres en las laderas del Karacadağ. La cena y una bandeja con los famosos panes de Siverek ofrecían un nuevo atractivo.
Yo crecí con pan industrial. Mi madre es una excelente cocinera —incluso tuvo su propio negocio de cáterin durante un tiempo—, pero cuando yo era joven, ella trabajaba a jornada completa y la comodidad que ofrecía el pan de molde blanco tamaño mediano era demasiado grande para resistirse a ella. Mi hermano y yo comíamos decenas de rebanadas de las marcas Mother’s Pride y Sunblest, en ocasiones ingeríamos todo un paquete de una sentada. Durante años, nuestra obligada primera parada en la cocina era el arcón beis del pan. De puntillas, subido a un taburete, alargaba un brazo y, como una máquina de gancho de feria, tanteaba a ciegas en busca del esponjoso bulto rectangular envuelto en plástico. Me sentí brevemente cautivado por el famoso anuncio de Hovis dirigido por Ridley Scott en 1973 —un joven repartidor de pan que empuja una bicicleta por una calle adoquinada con la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák, de fondo—, pero jamás probé el pan moreno que anunciaba. Era, o el blanco con nutrientes —de una blancura suficiente para cegarte—, o nada: tostadas de pan de molde blanco con miel para desayunar, pan de molde blanco para mojar en el guiso de hígado y tocino a la hora de comer, pan de molde blanco con Marmite y alubias cocidas de lata al estilo inglés mientras veíamos la serie Grange Hill por televisión para merendar. Cuando mi madre cocinaba uno de los curris indios que eran su especialidad, preparaba a mano los distintos panes (rotis, parathas y naan), pero nunca se le ocurrió hornear el pan que comíamos a diario. No conocíamos a nadie que comiera pan casero. Al final de un camino, en el extremo de un pueblo en las Tierras Medias Occidentales inglesas, no tenía ni idea de que los idealistas de la contracultura de los sesenta en California vieran el tipo de pan que comíamos como la materialización comestible de todo lo que estaba mal en el Estados Unidos moderno. Nuestra biblioteca local no guardaba una copia de Beard on Bread, el libro de James Beard de 1973 que actuaba como barómetro de una nueva conciencia culinaria. Cuando a principios de los setenta Diane Vreeland, la autoridad en materia de estilo, escribió que «la gente que come pan blanco no tiene sueños», nadie vino a mi casa a decírmelo.
En la universidad, a finales de los ochenta, las aterciopeladas rebanadas medianas de pan blanco sin sabor continuaron siendo uno de los pilares de mi dieta. Lo comía con indiferencia, como los trabajadores del Estado que construyeron las pirámides en el Egipto faraónico o los campesinos que labraban los campos en la Inglaterra medieval. Aun así, nadie me indicó que el pan moderno industrial —un producto de la tecnología, de la harina de calidad estandarizada y levaduras de fermentación rápida, de las mezcladoras mecánicas y los hornos automáticos— era una imitación innoble de los alimentos sagrados con los que sobrevivieron nuestros antepasados. Mientras trabajaba en una oficina de Londres en la década de los noventa, el pan continuó suministrando un importante componente de mi ingesta de carbohidratos. La tienda de comida preparada de Covent Garden, donde cada día compraba un sándwich a la hora del almuerzo, ofrecía rellenos novedosos como aguacate, salsa y beicon o salmón ahumado y queso para untar, lo que insinuaba la aparición de una cocina británica más allá del beicon cocido y el Angel Delight. El pan, no obstante, seguía siendo tan blanco como las nuevas señales viales, y las rebanadas eran industriales. Entonces me fui de viaje. En los tres años que pasé recorriendo el mundo en bicicleta comí mejor pan que en los veintisiete años anteriores. Bagels y pan de maíz, pumpernickel y tortillas, pan de dátiles, de cebolla, lavash, pan de patata húngaro, puri georgiano, chapatis y pitas. Pedaleando por Irán, devoraba sangak y barbarí. En Turquía me cargaba de carbohidratos a base de gözleme y simit. Al cruzar Europa, me maravillaron todos esos panes regionales de los que nunca antes había oído hablar: grissini, fougasse, pogacha de Macedonia, Bauernbrot y pan de centeno de masa madre, por nombrar solo unos pocos.
De vuelta en Londres a finales del milenio, por lo menos era posible comprar buen pan, o «pan real», como empezaba a llamarse. La tienda de productos integrales de mi barrio, en Brixton, vendía hogazas integrales muy contundentes. A kilómetro y medio de mi piso, la panadería orgánica más antigua de la capital, la Old Post Office, producía panes de centeno y masa madre de primera clase. Entonces, mi mujer y yo nos mudamos a las Montañas Negras, en Gales. Tuvimos tres hijos precipitadamente. La panadería artesanal no había llegado a las poblaciones de la Gran Bretaña rural y nos olvidamos del pan real. Nos rendimos, igual que había hecho mi madre en los setenta, a la conveniencia. Todos comíamos el pan de molde superabundante, barato y envuelto en plástico que adquiríamos en nuestra visita semanal al supermercado. Entonces enfermé.
Después de dar la vuelta al mundo en bicicleta, comiendo al borde de la carretera y bebiendo agua no tratada, había abierto la veda a una letanía de dolores intestinales que incluían disentería bacilar, disentería amebiana y giardiasis. Me preguntaba si alguna de estas enfermedades habría regresado a por mí a los cuarenta y pico. La disentería amebiana, por ejemplo, puede permanecer latente en el intestino humano durante años. Me hice pruebas. No resultaron concluyentes. Leí mucho sobre la estabilidad de la bacteria en el intestino y los alimentos que la alteran. Empecé a fijarme en mi dieta, que siempre había pensado que era equilibrada y saludable desde el punto de vista nutricional. Un día, mi mujer se preguntó en voz alta si no tendría una enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune grave que afecta a alrededor del uno por ciento de la población y por el cual la ingesta de una proteína llamada gluten, que se encuentra en el pan, provoca lesiones en el intestino delgado. Los síntomas de la celiaquía varían de una persona a otra y los índices de diagnóstico van en aumento en todo el mundo. Leí más sobre el gluten, una de las proteínas que más se consume en el planeta. Se forma durante la fermentación de la masa del pan, cuando dos proteínas que se almacenan de forma natural en las semillas de trigo se mezclan con el agua. La prueba de la enfermedad celíaca salió negativa.
Entonces leí Bread Matters [El pan importa], de Andrew Whitley, el panadero y padrino de la Real Bread Campaign. Decía:
El pan británico es un desastre nutricional, culinario, social y medioambiental, hecho con trigo agresivamente hibridado que crece en suelos de fertilidad natural decreciente, rociados con toxinas para combatir plagas y enfermedades, trillado de una forma que le roba la mejor parte de sus nutrientes, enriquecido con tan solo dos minerales y dos vitaminas en el vano intento de remediar los perjuicios, y convertido en pan empleando un cóctel de aditivos funcionales y una fermentación súper rápida (basada en cantidades demasiado incrementadas de levadura), lo que inhibe la asimilación de algunos de los nutrientes restantes a la vez que causa molestias digestivas en muchos consumidores.
Y aunque nunca había hecho dieta ni me había planteado la posibilidad de eliminar un único alimento, dejé de comer pan. No eliminé el gluten de toda mi dieta: esto es algo difícil en nuestros días. Desde los años setenta, el gluten se ha convertido en un ingrediente oculto en miles de productos alimentarios, entre ellos la pasta, los cereales del desayuno, las tartas, las galletas, las sopas, la comida preparada, las bebidas nutricionales, las salchichas y los cosméticos (no es que yo los coma). Simplemente dejé de tomar pan industrial y mis dolencias estomacales desaparecieron.
Justo cuando sentirme bien dejaba de ser una novedad, un vecino nos regaló una tarrina de iniciador de masa madre natural, el poderoso agente leudante que durante milenios se ha empleado en el horneado del pan. Mi mujer aprendió muy rápido a preparar un pan de masa madre excelente, de fermentación lenta, que solo llevaba harina, agua, sal y el iniciador natural. Nuestros hijos lo devoraban. Para entonces ya me había informado sobre los beneficios en la salud de una fermentación lenta: ralentiza la absorción del almidón en el organismo y ayuda a romper las proteínas de gluten, volviéndolas más digeribles. Algunos investigadores creen que el incremento de la intolerancia al gluten y de las enfermedades celíacas en el último medio siglo está vinculado a que el pan industrial se fermente demasiado rápido. Aun así, en un primer momento reprimí las ganas de comer el pan que preparaba mi mujer. En su lugar, aprendí a hornear. Cuando sacaba del horno mis propias hogazas de aroma dulce para mis hijos, impacientes por devorarlas, me sentía como Odiseo atado al mástil de su galera mientras navegaba junto a la isla de las sirenas, con su seductoras entonaciones. No tardé en arriesgarme a remar hasta la rocas. Volví a comer pan: pan real. Era muy agradable al tacto y su sabor era fantástico. Milagrosamente, a mi estómago no le sentó mal.
El proceso de panificación me absorbió con velocidad. Hogaza tras hogaza, mi pan era cada vez mejor. Los beneficios emocionales y psicológicos de hornear pan pronto superaron el placer físico de comerlo. Leí acerca de la relación simbiótica entre el panadero y los millones de microorganismos impalpables presentes durante la fermentación. Me enamoré de la sensación de la masa y de la naturaleza meditativa del amasado. En palabras de la gran escritora gastronómica estadounidense M. F. K. Fisher, una de las primeras en denunciar el pan industrial: el pan casero «olerá mejor y sabrá mejor que cualquier otra cosa que recuerdes, y te hará sentir, al menos por un momento, como recién nacido en un mundo mejor de lo que este a menudo aparenta».
Al principio utilizaba harina blanca estándar, de supermercado. El siguiente paso fue la harina de fuerza orgánica. Luego tropecé con la red británica de pequeños molinos harineros, que producen los ingredientes que han impulsado el renacimiento de la panadería artesanal. Empecé a interesarme por los distintos sabores y texturas. Preparaba hogazas con harina integral, harina malteada, harina de espelta ecológica biodinámica y harina de centeno (que mis hijos se negaban a comer).
A medida que mejoraba mi comprensión del proceso de panificación empecé a conocer la historia del pan. Fue algo revelador. El pan es uno de los alimentos básicos de la humanidad —la «esencia de la vida», tal y como se denominó en el siglo XVII—, pero no tenía ni idea de que un único alimento pudiera ejercer semejante impacto en nuestra evolución como especie. Desde los primeros pasos en la evolución del hombre, el pan nos ha fortalecido de forma incalculable. La historia de la civilización humana se ha concentrado en unos pocos miles de años y el pan ha sido una constante a lo largo de todo este periodo. El pan se encuentra en la economía, en la política, en la biología humana y en la religión. La disponibilidad del pan ha influido de forma significativa en la demografía y el crecimiento de la población. Su historia es la historia de la humanidad.
Desde la inicio de la revolución neolítica en las laderas del macizo de Karacadağ, el pan ha constituido la base nutricional y económica de las civilizaciones. Mucho antes que el dinero, el pan era riqueza, y el control del pan se traducía en poder político. La prosperidad de Uruk, considerada la primera ciudad por algunos arqueólogos, se basaba en el pan de cebada. En el antiguo Egipto, el pan era el elemento más importante de la dieta nacional y una parte del salario de los trabajadores del Estado se pagaba en forma de hogazas. En la antigua Roma, el gobierno distribuía una dotación mensual de grano subvencionado o gratuito y, posteriormente, de pan, a los ciudadanos más pobres para mantener y ganar votos. En reconocimiento a la importancia nutritiva e ideológica del pan en la Inglaterra medieval, en 1266 se aprobó el Impuesto al Pan; este estatuto, la primera ley sobre alimentos, ataba por primera vez de manera oficial el peso de una hogaza al precio del grano (reflejando así la estrecha vinculación entre el pan y el dinero). Fue diseñado para asegurar la venta de pan a un precio razonable. Sorprendentemente, se mantuvo hasta principios del siglo XIX. Entonces, el precio del grano y la disponibilidad de pan barato para impulsar la industrialización de Gran Bretaña se hallaron en el centro de una contienda entre la aristocracia con tierras y los arribistas propietarios de fábricas, entre el proteccionismo y el libre comercio, lo que provocó una conmoción descomunal en el Parlamento que llevó a la derogación de las Leyes de cereales en 1846. Antes de esto, al otro lado del Canal de la Mancha, el pan, o la falta de él, aceleró la cadena de reacciones políticas que culminó en la Revolución francesa en 1789: «¡Basta de hablar! ¡Pan!», gritaba la turba de los sans-culotte. En el siglo XX, el dogmático deseo de Stalin de exportar trigo a toda costa aseguró la muerte por inanición de millones de personas debido a la escasez de pan a comienzos de la década de los treinta. Más recientemente, durante el levantamiento que tuvo lugar en Egipto y que formó parte de la Primavera Árabe, en todas las manifestaciones podían verse imágenes de pan, un estandarte bajo el cual la gente podía unirse y un símbolo de algo por lo que valía la pena luchar.
La necesidad de mantener un suministro de pan adecuado forjó patrones de progreso tecnológico, primero a través de perfeccionar herramientas, después mediante el uso de la energía (en particular, el molino de agua de Vitruvio) y, finalmente, con el desarrollo de la producción a gran escala. De manera similar, dio pie a avances agrícolas fundamentales, como la rotación cuatrienal de cultivos, o sistema Norfolk, y a progresos en la disciplina científica de la hibridación de plantas. Asimismo, la necesidad de pan impulsó el desarrollo del comercio mundial y de los mercados de materias primas. El pan, inevitablemente, ha sido un factor determinante en la guerra. Como señala un proverbio ruso: «El pan es el mejor aliado del ejército: el soldado no marcha más lejos que su estómago». O como dijo Napoleón, que en 1807 militarizó la producción de pan con sus panaderías de campo y un séquito de ingenieros de la harina o sapeur blancs: «Vencer a los rusos es un juego de niños, siempre y cuando pueda conseguir pan». Durante la guerra de Secesión, el norte tenía trigo y el sur tenía algodón: el pan dio la victoria al Ejército de la Unión.
Para muchos, «vida» y «pan» eran términos sinónimos. Una serie de mitos procedentes de diversas culturas plasman el pan como un regalo divino a la humanidad. En el argot popular de muchas lenguas, «pan» y «pasta» significan dinero —la persona que «gana el pan», o gagne-pain en francés, es la que lleva el dinero a casa para mantener a la familia—, mientras que en muchas otras «pan» significa «alimento» en general (en el sentido de «llevar el pan a la mesa»). Aunque el término «breadline» (literalmente «línea del pan», sinónimo de «umbral de pobreza») no fue acuñado hasta finales del siglo XIX, el pan ha sido el producto básico por excelencia, y ha establecido los parámetros de la supervivencia en la mayoría de la poblaciones durante buena parte de la historia.
El valor nutritivo y la ubicuidad del pan han provocado que acumule un gran poder simbólico en las distintas culturas y religiones, dondequiera que se comiese. Puesto que lo representa todo, desde la esperanza y el trabajo honrado a la riqueza y el bienestar, es posible que el pan sea el alimento más simbólico y evocador de cuantos hay. En la última cena, Jesucristo se lo dio a sus discípulos y dijo: «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo», creando uno de los símbolos más poderosos en las sagradas escrituras de cualquier religión y en cualquier momento de la historia. Existen —o por lo menos existían, hasta la homogeneización de las culturas en el siglo XX— panes simbólicos para celebrar los principales acontecimientos del calendario. Del mismo modo, la mayoría de las culturas han concebido panes para simbolizar los momentos de transición claves en el ciclo de la vida humana. Entre ellos destacan los panes de boda, cuyas raíces históricas están presentes en muchos países. El pan suele elaborarse para ser compartido y está ligado a valores humanos básicos, como la sociabilidad: partir el pan con otros significa amistad y confianza. El pan continúa siendo una parte fundamental de la tradicional bienvenida que las familias ofrecen a los visitantes en muchos países. Numerosos tipos de hogazas son representativas de las sociedades que las hornean, mientras que el pan que comemos (o que no comemos) todavía dice mucho acerca de quiénes somos. Es más, con la marea creciente de la sensibilidad al gluten y la vuelta al horneado artesanal, el pan tiene una historia sorprendentemente contemporánea.
Para fermentar mi fascinación, empecé a leer sobre trigo, la planta más importante en la historia del pan. Estudié artículos de John Letts, un arqueólogo y agricultor de cereales especializado en cultivar variedades «antiguas», es decir, anteriores a la agricultura moderna. John ha encabezado un movimiento silencioso de agricultores, molineros, panaderos y consumidores de pan en Reino Unido que cultivan y procesan variedades de trigo para producir un pan sabroso en lugar de limitarse a proporcionar un alto rendimiento. He leído sobre los micronutrientes del suelo y el terruño en la harina. Y entonces pensé: ¿cómo puede uno hacer buen pan sin conocer la variedad del trigo empleada?
Descubrir trigos ancestrales fue como entrar en la Tardis del Doctor Who, con su infinidad de pasillos y estancias. Encontré una web llamada Brockwell Bake Wheat: Gateway, administrada por Andy Forbes, un cultivador y panadero activista. La página pone a disposición pública más de cuatrocientos mil accesos o entradas de trigo, en bancos genéticos de todo el mundo, que el ser humano ha cultivado en las distintas épocas. Andy también cultiva algunos de estos trigos antiguos en huertos alquilados, recintos escolares y jardines comunitarios por todo el sur de Londres.
¿Se puede cultivar trigo en un huerto alquilado? Esto me golpeó como un rayo. Pensaba que hacía falta una pradera. En la web había fotos de pequeños rodales de trigo despuntando en cubiertas vegetales y niños de primaria sembrando en lechos elevados del tamaño de una bañera. Un sábado por la tarde de aquel mismo otoño, me reuní con Andy en Ruskin Park, en el barrio londinense de Lambeth, donde un par de caballos de tiro llamados Heath y Nobby araban una parcela de hierba del tamaño de una pista de tenis, preparándola para la plantación de los granos ancestrales. Me pregunté si yo también podría cultivar mi propio trigo. Era el siguiente paso lógico para satisfacer mi creciente obsesión. Planteé la pregunta a Andy mientras recogíamos nuestras cosas. Se echó el pelo largo hacia atrás, dio una calada a su cigarrillo de liar y asintió.
El pan es el milagro de cada día: fotones de luz, nutrientes del suelo y un poco de esfuerzo humano se convierten en un alimento delicioso. Es un recordatorio de la abundancia terrestre. Cultivar mi propio trigo podría llevarme a nuevas reflexiones sobre esta cuestión y, dado que el pan nos ofrece una idea de nuestra relación con muchos alimentos, posiblemente a pensar más sobre la comida en general. Encima de mi escritorio, clavada en un tablero, tenía una cita de Las uvas de la ira, de John Steinbeck:
Y cuando aquella cosecha crecía y luego se segaba, ningún hombre había desmigajado un terrón caliente con sus manos ni dejado la tierra cribarse entre las puntas de los dedos; ninguno había palpado la semilla ni anhelado que esta germinase. Los hombres comían algo que no habían cultivado y no había conexión entre ellos y el pan. La tierra daba frutos sometidos al hierro y bajo el hierro moría gradualmente; porque no había para ella ni amor ni odio, y no se le ofrecían oraciones ni se le echaban maldiciones.
El siglo XX fue el primero, desde el inicio de la civilización, en que la mayoría de nosotros no nos hemos impregnado del cultivo y la cosecha de cereales, de su posterior trillado, molienda y horneado, con el fin de comer pan. Hubo un tiempo en que la cosecha era el futuro y, para muchos, también el pasado. Tal vez el cultivo tradicional de trigo desatascaría alguna válvula en lo más profundo de mi ser que la época moderna había logrado obstruir.