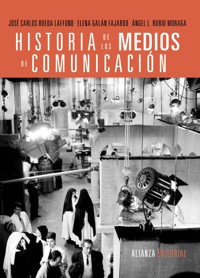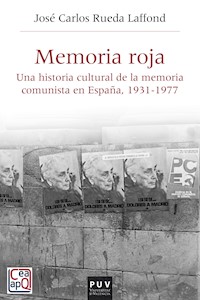
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història i Memòria del Franquisme
- Sprache: Spanisch
Este libro propone un recorrido sobre la cultura comunista entendida como lugar de memoria. Se aproxima a las narrativas históricas producidas y manejadas por el Partido Comunista de España entre el 14 de abril de 1931 y el 15 de junio de 1977. La II República y su legado. La Guerra Civil y la reconciliación nacional. La bolchevización y la desestalinización. El franquismo y la Transición democrática: unos contextos que sirvieron de eslabones para situar un pasado que no pasaba y que actuó como espacio de identidad tanto en el exilio como en el interior. La hipótesis esencial remarca la flexibilidad de la memoria comunista y la capacidad de adaptación de unas profundas huellas de recuerdo y reconocimiento que actuaron como hilos conductores durante décadas. Para entender ese fenómeno, el libro explora la singularidad de la memoria de partido, sus derivas generacionales, el peso de los relatos orgánicos o la diversidad de declaraciones autobiográficas propias del sujeto comunista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1064
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MEMORIA ROJA
UNA HISTORIA CULTURAL DE LA MEMORIACOMUNISTA EN ESPAÑA, 1931-1977
HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME / 51
DIRECTORS
Ismael Saz (Universitat de València)
Julián Sanz (Universitat de València)
CONSELL EDITORIAL
Paul Preston (London School of Economics)
Walter Bernecker (Universität Erlangen, Núremberg)
Alfonso Botti (Università di Modena e Reggio Emilia)
Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris VIII)
Sophie Baby (Université de Bourgogne)
Carme Molinero i Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)
Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida)
Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante)
Javier Tébar Hurtado (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya, UB)
Teresa Mª Ortega López (Universidad de Granada)
MEMORIA ROJA
UNA HISTORIA CULTURAL DE LA MEMORIA COMUNISTA EN ESPAÑA, 1931-1977
José Carlos Rueda Laffond
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© José Carlos Rueda Laffond, 2018© De esta edición:Institució Alfons el Magnànim i Publicacions de la Universitat de València, 2018
Institució Alfons el Magnànimwww.alfonselmagnanim.com
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Ilustración de la cubierta:«El PCE pega carteles», Madrid, 1976, EFE/VOLKHART MÜLLERMaquetación: Inmaculada MesaCorrección: Iván Martínez Navarro
ISBN: 978-84-9134-383-7
«Los comunistas no solo contamos la historia, sino que la vivimos.Por eso no podemos conformarnos con registrar estos hechos».
JESÚS HERNÁNDEZ, La Internacional Comunista, IDiscurso en el VII Congreso de la Internacional Comunista.Moscú, 8 de agosto de 1935, en «Por el Frente único PopularAntifascista en España. Informe de la delegación española sobreel punto del orden del día», 1 de diciembre de 1935, p. 101.
«El partido es la encarnación de la idea revolucionaria en la historia. La historia no tiene escrúpulos ni vacilaciones. Inerte e infalible, corre hacia su fin. A cada curva de su carrera deposita el fango que arrastra y los cadáveres de los ahogados. La historia conoce su camino. Nunca se equivoca. El que no tiene una fe absoluta en la historia no debe estar en las filas del partido […]. Y de repente ese pasado era puesto en tela de juicio. El cuerpo cálido y viviente del partido se le aparecía cubierto de llagas, de llagas purulentas, de estigmas sanguinolentos. ¿Dónde y cuándo encontraba la historia santos tan enfermos? […] Si el partido encarnaba la voluntad de la historia, entonces era que la historia misma estaba enferma».
ARTHUR KOESTLER, El cero y el infinito,Debolsillo, Barcelona, 2011 [edición original de 1940], pp. 69 y 83
ÍNDICE
Siglas y acrónimos utilizados
PRESENTACIÓN
MARCOS DE LA MEMORIA
I. FABRICANDO HISTORIAS
1. Viejas memorias
2. Testimonios y hechos
3. Teoría y práctica de la tutela
4. Historia y memoria
5. Memoria comunista
II. IDENTIDADES COMPARTIDAS
1. Rasgos de una comunidad de memoria
2. Generaciones de memoria
3. Memoria cosmopolita
4. Matar al padre
5. A vueltas con el estalinismo
6. Taumaturgia
III. EL SUJETO COMUNISTA
1. Sujeto y subjetividad
2. La producción de sentido común
3. Usos del tiempo
4. Egodocumentos: una vida para el partido
5. Autocrítica
6. Estándares de afirmación
PRÁCTICAS SIMBÓLICAS
IV. NARRATIVAS MATRICES
1. Imágenes y contra-imágenes
2. Polisemias revolucionarias
3. Memoria del antifascismo
4. Patriotismo
5. El poder de la propaganda
V. ELLOS Y NOSOTROS
1. Conmemorar la guerra en la guerra
2. Socializando la historia
3. 1937, 1917
4. La vida es nueva, mejor, más alegre
5. El enemigo interior
6. Relatos para después de una guerra
VI. GLACIACIONES
1. España, primera y última trinchera
2. Deshielo y memoria fría
3. Semblanzas
4. Inflación simbólica
5. Invocando al diablo
VII. TIEMPOS NUEVOS
1. Interregno
2. Desacralización
3. Historiadores suplentes
4. Memoria transactiva
5. Memoria e impugnación
6. Rojos
VIII. EPÍLOGO: ¿OLVIDO O CATARSIS?
1. Fracturas
2. Gestión de la memoria
3. El partido del antifranquismo
4. Futuro y pasado
Siglas y acrónimos utilizados
AERCU
Asociación Española de Relaciones Culturales con la Unión Soviética
AGA
Archivo General de la Administración
AGA/C
Archivo General de la Administración, sección Cultura
AGA/GE
Archivo General de la Administración, Gabinete de Enlace
AGLA
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón
AGMM/FDGSHM
Archivo General Militar, fondos Depósito de la Guerra y Servicio Histórico Militar
AHN/FC-CG
Archivo Histórico Nacional, fondos contemporáneos, Causa General
AHN/FDM
Archivo Histórico Nacional, fondo Diego Martínez Barrio
AHN/FJG
Archivo Histórico Nacional, fondo José Giral
AHN/FLA
Archivo Histórico Nacional, fondo Luis Araquistáin
AHN/FMN
Archivo Histórico Nacional, fondo Margarita Nelken
AHN/FMP
Archivo Histórico Nacional, fondo Marcelino Pascua
AHPCE/AC
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Activistas
AHPCE/ACER
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Archivo Central del Ejército Rojo
AHPCE/CP
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Correo de La Pirenaica
AHPCE/D
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Documentos
AHPCE/DG
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Dirigentes
AHPCE/DV
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Divergencias
AHPCE/EP
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Emigración Política
AHPCE/ER
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Ejército Republicano
AHPCE/FF CC
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Fuerzas de la Cultura
AHPCE/MCI
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Movimiento Comunista Internacional
AHPCE/MG
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Movimiento Guerrillero
AHPCE/NAC-AR
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Aragón
AHPCE/NAC-C
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Cataluña
AHPCE/NAC-CC
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Castilla-Centro
AHPCE/NAC-GL
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Galicia-León
AHPCE/NAC-LA
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Levante-Aragón
AHPCE/NAC-M
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Nacionalidades, Madrid
AHPCE/RF
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Represión Franquista
AHPCE/TMM
Archivo Histórico del Partido Comunista de España, sección Tesis, Manuscritos y Memorias
ASM
Agrupación Socialista Madrileña
AUS
Asociación de Amigos de la Unión Soviética
BBC
British Broadcasting Corporation
BDA-PA
Das Bundesarchiv, Berlín, Picture Archive, Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst-Zentralbild
BN
Biblioteca Nacional de Madrid
BP
Buró Político
1CM
Centro 1.º de Mayo
CC
Comité Central
CCB
Comisión de Cine de Barcelona
CCM
Colectivo de Cine de Madrid
CC. OO.
Comisiones Obreras
CDRTVE
Centro Documental de RTVE
CEDA
Confederación Española de Derechas Autónomas
CE
Comité Ejecutivo
CEE
Comunidad Económica Europea
CEIC
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista
CDMH/PS
Centro Documental de la Memoria Histórica (Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno), sección Político-Social
CIA-FOIA
Freedom of Information Act Electronic Reading Room CIA
CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas
CGTU
Confederación General de Trabajadores Unitaria
CLC
Congreso por la Libertad de la Cultura
CCLC
Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura
CNA-P
Comisión Nacional de Agit-Prop
CNT
Confederación Nacional del Trabajo
CP
Comité Provincial
CRAI/AM
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
, Biblioteca Pavelló de la República, Serie Arxiu Moscou
ECC
Escuela Central de Cuadros
EPK
Partido Comunista de Euskadi
FE
Falange Española
FFIC
Fonds Français de l´Internationale Communiste
FFLC
Fundación Francisco Largo Caballero
FIM
Fundación de Investigaciones Marxistas
FN
Filmoteca Nacional
FPI/AADR
Fundación Pablo Iglesias, archivos Amaro del Rosal
FPI/ABSD
Fundación Pablo Iglesias, fondos de Bernardino Sánchez Domínguez y Dolores Vergé
FPI/ACZ
Fundación Pablo Iglesias, archivo César Zayuelas
FPI/AH
Fundación Pablo Iglesias, archivo histórico
FPI/AJGG
Fundación Pablo Iglesias, archivo Julián Gómez García (Gorkin)
FPI/AMT
Fundación Pablo Iglesias, archivo Manuel Tagüeña
FRAP
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
FUE
Federación Universitaria Escolar
GRAPO
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
GRU
Departamento Central de Inteligencia Soviético
HMM
Hemeroteca Municipal de Madrid
IC
Internacional Comunista
IRD
Information Research Department
JONS
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
JSU
Juventudes Socialistas Unificadas
KOMINFORM
Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros
KOMINTERN
Internacional Comunista
KIM
Juventud Comunista Internacional
KKE
Partido Comunista de Grecia
KPD
Partido Comunista Alemán
KSČ
Partido Comunista de Checoslovaquia
MAOC
Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas
MFA
Movimento das Forças Armadas
NEP
Nueva Política Económica
NKGB
Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado
NKVD
Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos
OMS
Departamento de Relaciones Internacionales de la IC
ORTF
Organismo Público de la Radio y la Televisión Francesa
OSE
Organización Sindical Española
PCCH
Partido Comunista Chino
PCE
Partido Comunista de España
PCE (I)
Partido Comunista de España (internacional)
PCE (M-L)
Partido Comunista de España (marxista-leninista)
PCE (R)
Partido Comunista de España (reconstituido)
PCF
Partido Comunista Francés
PCG
Partido Comunista de Galicia
PCI
Partido Comunista Italiano
PCOE
Partido Comunista Obrero Español
PCP
Partido Comunista Portugués
PCPV
Partido Comunista del País Valenciano
PCUS
Partido Comunista de la Unión Soviética
PCY
Partido Comunista de Yugoslavia
PLUSD
Public Library of US Diplomacy
POUM
Partido Obrero de Unificación Marxista
PPR
Partido Obrero Polaco
PSOE
Partido Socialista Obrero Español
PSUC
Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI
Radiotelevisione Italiana
REDIZDAT
Servicio Editorial de la Internacional Comunista
REI
Radio España Independiente
RDA
República Democrática Alemana
RGASPI
Archivo Estatal de Historia Socio-Política de la Federación Rusa
RGVA
Archivo Estatal Militar de la Federación Rusa
RNE
Radio Nacional de España
SED
Partido Socialista Unificado Alemán
SEU
Sindicato Español Universitario
SFIO
Sección Francesa de la Internacional Obrera
SIM
Servicio de Información Militar
SPD
Partido Socialdemócrata Alemán
SRER
Archivo del Ministerio del Interior de la Federación Rusa
SRI
Socorro Rojo Internacional
TSDA
Archivo Central del Estado de Bulgaria
TVE
Televisión Española
TV3
Televisió de Catalunya
UFEH
Unión Federal de Estudiantes Hispánicos
UGT
Unión General de Trabajadores
UIL
Unión de Intelectuales Libres
UJC
Unión de Juventudes Comunistas
UJCE
Unión de Juventudes Comunistas de España
URSS
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
VOKS
Sociedad para las Relaciones Culturales con el Exterior
PRESENTACIÓN
Esta obra desea analizar diversas claves distintivas presentes en la memoria comunista española durante el amplio periodo circunscrito entre la Segunda República y la Transición democrática, aunque su eje de atención prioritario se sitúa entre la Guerra Civil y finales de los años sesenta. Se trata, por tanto, de una propuesta concebida con afán panorámico que cubre un amplio lapso de tiempo y que se inscribe ante una secuencia de contextos históricos diferenciados. Desde el punto de vista de su fundamentación documental combina fuentes primarias junto a reflexiones basadas en bibliografía nacional e internacional. Su intención es presentar una mirada, selectiva e integrada, que combine la investigación y la síntesis reflexiva.
En los últimos años se han multiplicado las aportaciones de calidad sobre el sujeto de atención abordado en las siguientes páginas, el PCE. Ahí pueden situarse algunos estudios puntuales que han explorado la memoria personal de algunos dirigentes o intelectuales comunistas.1 Sí contamos, en cambio, con numerosos artículos o capítulos de libro que permiten acotar el terreno de análisis de la memoria comunista, su imaginario simbólico y sentimental o sus prácticas históricas. En ese marco explicativo se emplazarían, por ejemplo, diversos trabajos de Francisco Erice, David Ginard o Xavier Domènech.2 Igualmente, en otras visiones más generales –como las notables investigaciones de conjunto realizadas por Francisco Hernández Sánchez acerca del PCE durante la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo, o por Carme Molinero y Pere Ysàs sobre el período 1956 a 1982– se han interpretado materiales que formarían parte importante de la memoria comunista.3
Todos estos análisis se localizarían en lo que David Ginard denominó la normalización historiográfica de la valoración interpretativa del PCE.4 Prácticamente hasta los años noventa las exploraciones historiográficas sobre el partido ofrecieron importantes carencias cuando no estuvieron dominadas por una intensa impronta de ideologización y carga polemista. Dos ensayos posteriores a la muerte de Franco –los de Joan Estruch y Gregorio Morán– serían muestras de la lenta tendencia hacia la configuración de nuevas formas de tratamiento, si bien evidenciaron las limitaciones que acabamos de señalar: en un caso por sus carencias documentales y en el otro por la falta de un aparato crítico que las explicitase.5
Si atendemos a los trabajos más recientes, esa normalización historiográfica ha estado nutrida por investigaciones que han terminado por hacer del PCE un campo de análisis susceptible de miradas diversas. Algunas obras se han presentado como monografías de conjunto y otras se han interesado por abordar cuestiones concretas como la acción política, el horizonte ideológico, el papel de bases y dirigentes, los valores grupales o las culturas identitarias.6 Otra línea de reflexión se ha centrado en el estudio del movimiento guerrillero de los años cuarenta e inicios de los cincuenta, un ámbito donde el protagonismo comunista resultó casi absoluto. Esta cuestión no puede deslindarse del abordaje de las formas de resistencia frente a la dictadura o de las estrategias desplegadas por el PCE como principal expresión en la oposición a Franco.7 A estas áreas de investigación cabría añadir los trabajos enfocados desde una perspectiva biográfica o prosopográfica.8 U otros estudios centrados en la producción cultural comunista, las estructuras de sus aparatos de propaganda, sus políticas mediáticas o en la recepción de sus cosmovisiones.9
Este no es un libro sobre la historia del PCE, como no es tampoco una historia de la Guerra Civil, del régimen de Franco, del exilio, la resistencia contra la dictadura o de la Transición, pero todos esos momentos y situaciones, así como la trayectoria del partido como estructura orgánica y colectivo sociocultural, componen más que meros trasfondos para las siguientes páginas. Al apelar a la memoria como objeto de estudio aludimos a ejercicios de evocación personal y a dinámicas de rememoración compartidas, a políticas de recuerdo, a símbolos con carga conmemorativa y a señas de afirmación o de rechazo grupales, o con gran alcance social. También a determinados liderazgos susceptibles de encarnar evocaciones históricas, con frecuencia desde retóricas de tono épico o dotadas de una notable carga de emotividad.
Desde tales coordenadas puede trasladarse al caso español alguna lectura formulada ante otros escenarios, como la sugerida por Marc Lazar sobre el comunismo francés entendido como un poderoso lugar de memoria. Según ese punto de vista, el PCF se habría erigido históricamente como un espacio referencial con capacidad para concitar culturas y percepciones de pasado, a pesar del declive vivido por la organización desde la década de los ochenta. Lazar explicó el comunismo como una suerte de intersección entre viejos y nuevos valores o experiencias, como síntesis de modalidades de exaltación y reconocimiento labradas a lo largo del siglo XX: la idealización de la URSS, la interiorización de los valores republicanos y de la Resistencia, la «pasión social», la utopía de la felicidad o la readecuación de un «síndrome totalitario» –cuyas raíces se proyectarían hasta la experiencia jacobina– en un entorno democrático que el PCF ayudó a configurar de modo decisivo.10
Tal y como se irá desgranando en este libro, estimaremos que el PCE constituyó entre los años treinta y setenta un ejemplo emblemático de emplazamiento cargado de sentidos y significaciones asociables con imaginarios de pasado que respondieron a usos e intencionalidades diversas. Este fenómeno puede relacionarse con la visión otorgada a los partidos comunistas como maquinarias de políticas de recuerdo susceptibles de expresarse a través de múltiples formas (testimonios autobiográficos, relatos biográficos, producción de textos o iconografías con potencial carga historiográfica…), que se vieron sometidas a diversas mecánicas de control.11 Igualmente consideraremos que muchos dirigentes, militantes o simpatizantes comunistas españoles podrían ser tildados, retomando la consideración de Svetlana Aleksiévich sobre el poder de la impregnación de pasado en la cultura soviética, como «personas incapaces de sustraerse a la historia, de despegarse de ella».12 Una carga trascendental que ayuda a entender lo que se ha definido como complejo de superioridad comunista, basado en sobrevalorar el carácter del partido como herramienta propiciatoria del cambio histórico o la emancipación social.13
Según se argumentará más adelante quizá más que de memoria en singular debería hablarse de memorias relativamente plurales. Tal diversidad habría sido fruto de los efectos provocados por las coyunturas por donde transcurrió el devenir del partido concebido como comunidad mnemónica. Dicha comunidad se habría caracterizado por presentar un carácter compacto, pero en su seno también se produjeron frecuentes tensiones, desavenencias y desgarros. Una de las correlaciones habituales presentes en las dinámicas de divergencia y fraccionamiento interno fue que los grupos disidentes denunciasen ciertos aspectos de la versión histórica oficial. Como alternativa propusieron nuevas lecturas heterodoxas, aunque en ocasiones estas estuvieron ligadas con imaginarios en crisis o en desuso por parte del grueso de la organización.
En este libro se considerará que unas y otras memorias pudieron estar condicionadas por particularidades de índole política y cultural: por la teleología histórica marxista y su ulterior discusión, por el prolongado peso de una concepción leninista rigorista o por el emplazamiento del PCE en las coordenadas de la política de la IC. Y, más tarde, por los efectos de la Guerra Fría y por la asimilación e instrumentalización de las visiones policentristas frente a la URSS, además de por el culto a la personalidad y sus efectos. Las memorias individuales o de partido tampoco pueden desvincularse de las durísimas repercusiones asociadas al exilio como factor que determinó la articulación de las redes comunistas españolas. Ni tampoco del extraordinario impacto provocado por la represión franquista y por las situaciones de clandestinidad que aquella conllevó. Ambas variables –la llamada emigración y las condiciones de violencia política e ilegalidad– dictaron de modo decisivo los perfiles del PCE como comunidad orgánica de valores y de memoria.
Este trabajo asume otras hipótesis que creemos importantes. Cabe destacar la que justifica el dilatado período aquí tratado que se extiende por algo más de cuatro décadas. Esta hipótesis estima que la Guerra Civil actuó como matriz para la articulación de numerosas claves de comprensión que se prolongaron en la memoria comunista durante los decenios posteriores y que, en algunos extremos, han llegado hasta el presente. Consideraremos que la guerra proporcionó, en un primer momento, una suerte de memoria del tiempo presente –o en presente continuo– materializada mediante prácticas de exaltación y conmemoración sobre la propia actualidad vivida entre 1936 y 1939. Muchas de estas marcas ayudaron a nutrir visiones y pasiones posteriores, tanto sobre lo acaecido en el conflicto como en lo relativo a sus consecuencias. Este punto de vista enlaza con la categorización formulada por Pierre Nora respecto a los «acontecimientos monstruo», aquellos eventos históricos que, mediante su articulación como narrativas de gran alcance y canalización a través de los medios de masas, devendrían en «virtualidad imaginaria, espectacular [o] parasitaria».14
La experiencia de 1936-39 proporcionó, además, un vector discursivo y sentimental que acabó por erigirse en columna vertebral y gran aglutinante del relato de memoria comunista: el antifascismo, cuya formulación seminal tomó forma, y fue objeto de primera socialización, antes del verano de 1936. La perspectiva adecuada para comprenderlo es la que sitúa a este vocablo en términos de una metanarrativa –o una «sobrecultura» o «supercultura», según los conceptos sugeridos por Gilles Vergnon– con gran recorrido temporal. La noción de antifascismo se articuló y desplegó durante decenios como gran marchamo con implicación y reconocimiento transversal en el heterogéneo espacio de la izquierda y estuvo dotada de notable sesgo transnacional. Todo ello facilitó un compendio de estrategias apelativas nutridas de imágenes, liturgias, repertorios de acción y registros de evocación que, no solo en España, regresaron una y otra vez a los años treinta entendiéndoles como escena primordial y núcleo histórico ante diversas situaciones de presente. En ese escenario siempre figuró la guerra de España en una posición sobresaliente.
Dicha relevancia estuvo asociada desde 1936 con la lectura comunista sobre la esencia sustancialmente antifascista de la Guerra Civil. Sus narrativas insistieron en una pronta cualificación del conflicto como lucha dotada de cualidades morales y épicas inexorablemente ligadas a una lógica explicativa de la violencia (una guerra justa), del patriotismo (una guerra de independencia nacional contra el invasor) y del empoderamiento popular (una guerra con naturaleza revolucionaria susceptible de alterar el orden socioeconómico).15 Esa visión se proyectó durante décadas posteriores, extendiéndose a la hora de categorizar la esencia del franquismo o sus rasgos estructurales como régimen político y como entramado de poder social y económico. En paralelo, la lucha contra la dictadura se definió como preámbulo y versión local de la épica de las Resistencias europeas cristalizadas durante la Segunda Guerra Mundial. También desde mediados de 1936 se llenó de contenido una categoría explicativa –república de nuevo tipo–, derivada de aportaciones de Georgi Dimitrov y Palmiro Togliatti. Dicha etiqueta, que aludía a las especificidades de las transformaciones vividas en zona republicana, presentó una dilatada genealogía como lugar de memoria que alcanzó, con distintas inflexiones de sentido y significación, el año 1977.
La huella de la Guerra Civil, entendida como alusión explícita o presencia ausente, compuso un hilo de largo recorrido entre los años de la dictadura y la Transición. Sin embargo, sus claves de comprensión estuvieron sometidas a inflexiones y modulaciones ligadas a los cambios de táctica política y a otros vaivenes coyunturales. Durante la Guerra Civil se generaron poderosas visiones mnemónicas de rango fundacional, mientras que el trauma de la derrota y las duras polémicas vividas en el antiguo campo republicano agudizaron el peso de las sombras del enfrentamiento.
Pero, según pasaba el tiempo, el presente se convertía en pasado e iba incorporando otros elementos de significación que tendían a matizarlo o redefinirlo. En esta lógica, el cariz otorgado a la Guerra Civil se fue reformulando en virtud de la conversión de las prácticas del antifranquismo en elemento de reflexión donde se entrelazaban la legitimación histórica y las implicaciones derivadas de diagnósticos de presente o expectativas de futuro. En paralelo, entre 1939 y finales de los años sesenta diversos dirigentes actuaron como historiadores oficiales. Ese rol de autoridad –reforzado por sus intensos atributos simbólicos y emotivos– fue jugado por Dolores Ibárruri, pero también por Vicente Uribe, Antonio Mije o Santiago Carrillo, así como por figuras de segundo nivel o que podrían definirse como intelectuales orgánicos del partido (Federico Melchor, Jesús Izcaray o Eusebio Cimorra, entre otros). En la codificación e interpretación de la guerra, la experiencia republicana o la del franquismo jugaron un papel esencial como voces autorizadas encargadas de fijar y modular claves de valoración desde un apabullante corpus de escritos en forma de informes, ensayos o artículos de divulgación política.
La inflexión interpretativa es uno de los rasgos tradicionalmente atribuidos a la política de reconciliación nacional formulada entre la primavera y el verano de 1956. En ella la dirección del PCE realizó una relectura de la Guerra Civil y de sus efectos actualizando los diagnósticos sobre la dictadura y las vías para lograr su superación. Pero esta misma política, que surgió con nítidos objetivos de corte táctico, también acabó adecuándose a los nuevos escenarios de presente. El vocablo reconciliación nacional sufrió una cierta hibernación durante la segunda mitad de la década de los sesenta hasta resurgir con fuerza en el entorno inmediatamente posterior a la muerte de Franco, en particular entre los últimos meses de 1976 e inicios de 1977. A finales de enero de ese año, tras la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, las alusiones a la reconciliación nacional se multiplicaron en el discurso público del PCE, si bien su sentido preciso no reflejaba un calco exacto de lo afirmado, ni menos aún de lo planificado, en 1956.
En el contexto de la Transición la elusión selectiva, e incluso la amnesia, afectaron a determinados aspectos del viejo discurso institucional del PCE. El más evidente fue el silenciamiento paulatino de la reivindicación republicana. Pero incluso antes de noviembre de 1975 se fueron neutralizando otros aspectos. El partido no abordó, por ejemplo, el análisis sobre el peso que tuvo en los años treinta el relato antitrotskista, la cuestión de la represión del POUM o el impacto en el movimiento comunista del acuerdo ger-mano-soviético de agosto de 1939. En cambio, durante el tardofranquismo y en la Transición continuó retroalimentándose el relato crítico engarzado con la tradición de exaltación poumista, una narrativa que también procedía de la Guerra Civil. Esta visión figuró a finales de los años setenta incluso en forma de best seller divulgativo con declarado tono anticomunista ajustado a los esquemas interpretativos de la Guerra Fría.16
En dicho escenario el PCE ni revisó ni reivindicó algunas de sus afirmaciones más polémicas, como la visión aparecida en el verano de 1940 en España Popular, una de las cabeceras más importantes de su prensa del exilio. En un mismo número se glosaron la muerte de Trotsky y el pacto germano-soviético. El asesinato del dirigente bolchevique fue imputado a las «manos de uno de los aventureros de su banda, (puesto que) entre gánsteres caen los gánsteres». En la página siguiente se reprodujo un artículo de Izvestia que justificaba el pacto con Berlín como muestra de «que las diferencias ideológicas y la diferencia del sistema estatal no (son un) obstáculo infranqueable para el establecimiento de relaciones amistosas».17
La principal polémica respecto al POUM vivida en los últimos años no tuvo ya un carácter explícitamente político, sino historiográfico. Tomó forma a inicios del siglo XXI como reacción al análisis propuesto por Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo en su obra Queridos camaradas. Ambos autores exploraron las consignas precisas llegadas a España desde la élite ejecutiva de la IC, aunque partiendo de la consideración de que los «poumistas dista[ron] mucho de ser esos ángeles de la revolución que [han descrito] sus apologistas». A continuación repasaron críticamente el coste del revolucionarismo del POUM entre julio de 1936 y la primavera de 1937. A la durísima reacción inicial de Pierre Broué, erigido en explícito defensor de aquel partido, le siguió toda una cascada de desestimaciones contra el marco de interpretación de Elorza y Bizcarrondo por parte de otros historiadores o publicistas que les acusaron de falseamiento de la historia, criminalización del POUM y de reproducir los mismos argumentos de «los estalinistas» de finales de los años treinta.18
Durante la Transición no se procedió en el PCE a un análisis riguroso sobre la antigua filiación estalinista, el culto a la personalidad o respecto a las características y límites del proceso de desestalinización. No se analizaron tampoco la memoria o las experiencias del maquis y la guerrilla, ni se impulsaron iniciativas dirigidas al establecimiento de medidas de reparación simbólica frente a la represión franquista más allá de la exigencia de la amnistía.19 El discurso asumido por el PCE fue el de la catarsis, un argumento sustanciado en la tesis muchas veces repetida durante aquel período sobre la necesidad de superar los rescoldos de la guerra y evitar los riesgos de una regresión política. Son cuestiones que han acabado confluyendo en el llamado pacto de silencio, o amnesia pactada, que se habrían establecido en la Transición, asunto que, como es sabido, constituye un importante objeto de debate en la actualidad con ramificaciones políticas e historiográficas. Más allá de la discusión política en estricto tiempo presente que esta cuestión suscita, interesa destacar, traspasando la reflexión de Peter Burke, que los silencios que evidenció el discurso reivindicativo comunista en la segunda mitad de los años setenta también pueden ser aprehendidos como una peculiar forma de memoria. Burke ha destacado que las operaciones elusivas sobre el pasado nunca son casuales y que las prácticas de invisibilidad exigen que nos cuestionemos «la organización social del olvido, las normas de exclusión, supresión o represión, [o] la cuestión de quién quiere que alguien olvide qué y por qué».20
Todas estas dinámicas, ahora brevemente expuestas, nos aportan otra hipótesis más: la que apuntaría al sesgo dinámico y fluctuante de la memoria comunista. Lejos de constituir una categoría absoluta o unívoca, aquí se considerará que la memoria del PCE compuso un ámbito flexible, nutrido de lugares estables pero que podían ser abordados con notables inflexiones selectivas de sentido. La memoria se presentaría así como un espacio de afirmaciones, revisiones, intersecciones y choques donde cohabitaron diferentes perspectivas advertidas a partir de su capacidad instrumental presentista.
Diversos elementos nutrieron las visiones comunistas entre los años treinta y sesenta. Entre ellos resaltarían dos aspectos especialmente relevantes. De una parte, lo que podría tipificarse como memoria de la autopercepción. Este vasto territorio conformó una trama transversal con diversas modalidades de expresión. Ahí figuraron, por ejemplo, las visiones e imágenes idealizadas sobre la propia organización que se formularon periódicamente según se conmemoraban los aniversarios de la fundación del partido; o bien coincidiendo con efemérides de las figuras dirigentes que ejercían un liderazgo alegórico o efectivo. Pero tampoco deben obviarse, como destacó Marco Albetaro, los límites potenciales de la autorrepresentación comunista presentes en muchos materiales o reconstrucciones autobiográficas. Con frecuencia los testimonios personales presentaron un vasto imaginario emplazado en el terreno de la gran política y la legitimación partidaria, pero evitaron evocar otros aspectos cotidianos o privados, a pesar de que para el historiador forman parte medular del bagaje y las prácticas del ser comunista.21
Otro aspecto especialmente visible fue la memoria asociada a la Unión Soviética y a la fecha emblemática de 1917. En este otro caso se conjugaron tres ejes vertebrales. Su invocación fue reflejo, más o menos mimético, de una memoria hegemónica externa que, con frecuencia, adquirió forma dogmática o canónica: la memoria oficial soviética cristalizada entre el estalinismo y las políticas de recuerdo de la era Brézhnev. Pero la visión sobre la URSS se situó, además, en las coordenadas de un escenario de valores cosmopolitas donde figuró inserto el PCE: el propio del movimiento comunista internacional, con su universo de citas, marcas y rutinas. La transferencia e interiorización de esa memoria asociada a la URSS o al hito fundacional de la Revolución de Octubre en su versión española requirió de ciertos procesos de adaptación y reelaboración –o indigenización– que conllevaron una amplia fenomenología de importaciones y adecuaciones que afectaron a los contenidos mnemónicos manejados por el partido español.
Ya en 1936 la prensa comunista enfatizó la coincidencia del 7 de noviembre como hito de recuerdo compartido entre la revolución bolchevique y la defensa de Madrid, un acontecimiento que se estaba produciendo en ese mismo momento. Esa visión paralela fue muestra de un doble ejercicio de evocación, refleja e inmediata, que operó con una nítida ligazón entre el pasado y el presente por encima de las distancias geográficas o culturales. En cambio, en el verano de 1977 la perspectiva manejada en el best seller de Santiago Carrillo Eurocomunismo y Estado se fundamentó en todo lo contrario: en remarcar la distancia existente entre el partido soviético y el español. Si no inscribimos esta obra en el contexto histórico de la Transición, o a la vista de la polémica que suscitaron las críticas soviéticas al escrito del secretario general, el libro pierde todo sentido histórico. Este juego de paralelismos o disensiones es una muestra de lo que Yannis Sygkelos ha llamado la cadena de equivalencias, las correspondencias o rupturas que permiten vincular condicionantes de tiempo presente con el uso e instrumentalización de visiones explicativas sobre el pasado.22
En virtud de lo señalado cabría colegir que el presente ensayo no desea interesarse por las realidades factuales –o, al menos, que procurará hacerlo de forma limitada–, sino que se centrará en su semántica, en su (re)elaboración discursiva, en su traducción en forma de construcción y difusión narrativa y en los procesos de apropiación o subjetivación comunista. Ahí cabría localizar la última hipótesis central que guía a las siguientes páginas: la estimación de la memoria como un ejercicio que, empleando el término clásico de Berger y Luckmann, propicia determinadas construcciones sociales de la realidad. Este prisma sitúa a las memorias en relación con la presencia de marcos cognitivos compartidos, con su formulación desde la acción comunicativa y con su plasmación en prácticas performativas. Para que tal empeño fructifique resulta necesaria una eficaz movilización de claves de significación capaces de actuar en lógica de sentido común, que susciten y activen el reconocimiento y generen empatía. Dichos fenómenos, que se ubicarían en un plano cultural o sentimental de la acción política, serían cambiantes en el tiempo y estarían históricamente determinados.
Atendiendo al lapso temporal aquí abordado debe hablarse de un encuadre del PCE en los márgenes de lo que se ha llamado la cultura política de masas. Tanto su discurso como su articulación orgánica se inscribieron en esas coordenadas a partir de 1936. El franquismo representó, entre otros aspectos, un largo período para la recuperación de dicha dimensión, algo que acabó ratificándose al hilo de la conversión del partido en la gran fuerza de oposición al régimen. Como ha analizado Juan Antonio Andrade, la Transición supuso muchas cosas. Entre ellas, un escenario novedoso que puso a prueba la capacidad de reubicación del PCE en un espacio público de normalidad.23 Los problemas vinculados al tránsito desde la clandestinidad y los valores labrados y asumidos gracias a los ejercicios de oposición antifranquista a este otro terreno también ayudan a entender las particularidades del discurso de memoria comunista entre el ocaso de la dictadura e inicios de los años ochenta.
Las siguientes páginas están organizadas en dos bloques de contenido y ocho capítulos. Los tres primeros, incluidos en el apartado «Marcos de la memoria», abordan cuestiones sobre la conexión entre historia y memoria. Resaltan particularidades sobre la identidad comunista en relación con las generaciones de memoria, la memoria cosmopolita, las significaciones sobre el tiempo o los regímenes de subjetividad. Con frecuencia se aludirá a aspectos externos al caso español, dedicándose especial interés al análisis de la naturaleza y la interpretación histórica del fenómeno estalinista. Este asunto sigue siendo, en palabras de Sheila Fitzpatrick, central y misterioso, y sin el no pueden entenderse muchas de las estrategias de codificación de las narrativas de memoria del PCE durante un prolongado lapso de tiempo.24
Aunque el tiempo histórico tocado en este libro es amplio –de la Segunda República a la Transición– el núcleo de contenidos se sitúa en treinta años, de 1936 a mediados de los sesenta. La segunda parte (Prácticas simbólicas) aborda ese período. En esta sección se ejemplifican diferentes prácticas de memoria comunista atendiendo a su naturaleza, producción, mediación y proyección, o a la presencia de líneas de continuidad y ruptura. Los capítulos incluidos en este bloque abordan la Guerra Civil (capítulos 4 y 5) y el exilio y consolidación del régimen franquista, subdividiéndose en torno a la cesura de 1953-56 (capítulos 6 y 7). Finalmente, el capítulo 8, que actúa como epílogo, se emplaza en el período que va de la recta final del tardofranquismo a 1977.
El devenir de ese dilatado marco histórico ofrece notables redimensionamientos donde interactuaron las esferas interior y exterior. Ahí influyó desde la posición ocupada por el partido como fuerza sociopolítica decisiva en el campo republicano a los dramáticos efectos asociados a la derrota, el exilio y su compleja reconversión como espacio de oposición al franquismo. En 1947 el PCE era una formación pequeña y fragmentada geográficamente, inserta en los vaivenes estratégicos del movimiento comunista internacional que oscilaron entre el impulso a las alianzas antifascistas de posguerra y la beligerancia, los pulsos en la sovietización de Europa Oriental y el aislamiento propio de la Guerra Fría. Ese tránsito afectó a sus modalidades de rememoración, a las lecturas de coyuntura efectuadas sobre la Guerra Civil o a las fórmulas de identificación o apropiación del legado republicano. La ruptura de la solidaridad aliada entre mayo y septiembre de 1947 certificó la quiebra de la cooperación de posguerra. Entonces tuvo lugar la salida de los comunistas franceses e italianos de sus gobiernos y se oficializó la línea del Kominform sobre campos antagónicos, el socialista y el capitalista. Esta quiebra incidió en las narrativas de memoria comunista española que se ajustaron con celeridad a los dictados establecidos por la cosmovisión soviética sobre el enfrentamiento Este/Oeste, así como a la cuestión del culto a la personalidad tardoestalinista, donde se insertó la exaltación de una memoria orgánica privativa y radicalizada.
Los contenidos desarrollados en este libro no pretenden agotar las posibilidades que ofrece un objeto tan amplio y rico como el aquí escogido. Es necesario, pues, justificar algunas opciones y elusiones. El libro propone una visión macroscópica. Es decir, se interesa por una cuestión singular –la memoria– entendida como factor transversal que atraviesa un extenso periplo histórico con una amplia diversidad de manifestaciones. Como se dijo más arriba no se pretende hacer una historia de la guerra, la dictadura o la Transición, sino ubicar las formulaciones de memoria comunista en tales coordenadas y subrayar cómo esos entornos incidieron en el diseño y socialización de los perfiles adquiridos por tales narrativas. Por este motivo un aspecto esencial de atención será la memoria oficial o institucional del PCE. En menor medida se analizarán algunas particularidades de las evocaciones personales de dirigentes o militantes. Por cuestiones de espacio queda fuera el ingente corpus testimonial publicado tras 1978 que, en aspectos como la memoria sobre la guerrilla, es especialmente notable, si bien sus principales aportaciones serán referenciadas con vistas a que el lector pueda ampliar la información. Este libro se interesa por el caso estricto del PCE. Ello supone prescindir de los relatos generados o asumidos por otras organizaciones que –como el PSUC, el EPK, el PCG o el PCPV– actuaron como formaciones ligadas al grupo matriz. Pero que asimismo pueden ofrecer, como demostraron Pere Ysàs y Carme Molinero a propósito del PSUC entre 1956 y 1981, una entidad sustancial como objetos independientes de estudio.25
* * *
Este libro es deudor de múltiples apoyos. En particular, del buen hacer y ayuda de los que trabajan en los centros que han servido de base para esta obra: Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE); Archivo Histórico Nacional (AHN); Biblioteca Nacional (BN); Fundación Pablo Iglesias (FPI); Archivo General de la Administración (AGA); Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (Biblioteca Pavelló de la República, Universitat de Barcelona) (CRAI); Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM); Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH); Centro 1.º de Mayo (C1M); Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC); Filmoteca Nacional (FN) y Centro Documental de RTVE (CDRTVE). También se han consultado materiales del Arkhiv Sotsial’no-Politicheskoy Istorii (RGASPI); Fonds français de l’Internationale Communiste (FFIC); Ciné-Archives. Fonds Audiovisuel du PCF, Mouvement Ouvrier et Democrátique; Picture Archive, Das Bundesarchiv; Public Library of US Diplomacy (PLUSD); Declassified Documents (Venona, NSA); UC San Diego Library y de Freedom of Information Act Electronic Reading Room (CIA Library). Entre los repositorios en red españoles consultados figuran el Archivo Histórico del Partido del Trabajo de España-Joven Guardia Roja; Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores e Historia de la Liga Comunista Revolucionaria.
Asimismo, deseo agradecer el apoyo prestado por varios colegas a lo largo de la gestación, recopilación de material y escritura. En particular, la confianza de Ferran Archilés, Ismael Saz y Julián Sanz, así como la ayuda de Laia Quílez, Juan Francisco Fuentes, José Antonio Sánchez Román, Andrea Donofrio, Marie-Angèle Orobon, Marie Franco, Marie-Linda Ortega, Carlota Coronado y Asier Gil. Finalmente, cabría consignar que este libro se inscribe como resultado del proyecto I+D «Diccionario de símbolos políticos y sociales: claves iconográficas, lugares de memoria e hitos simbólicos en el imaginario español del siglo XX» (MINECO, Ref. HAR2016-77416-P).
1 G. Herrmann: Written in Red. The Communist Memoir in Spain, Chicago, University of Illinois Press, 2009.
2 F. Erice: «El orgullo de ser comunistas. Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles»; y X. Domènech: «Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición», en M. Bueno y S. Gálvez (eds.): Nosotros, los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Madrid, Atrapasueños/FIM, 2009, pp. 138-184 y 93-138; F. Erice: «Memoria colectiva de los comunistas españoles bajo el franquismo. Alcance y mecanismos de construcción de una memoria clandestina», en Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, AHC, 2014, pp. 3789-3814; D. Ginard: «La madre de todos los camaradas. Dolores Ibárruri como símbolo movilizador de la Guerra Civil a la transición postfranquista», Ayer, 90, 2, 2013, pp. 189-216.
3 F. Hernández Sánchez: Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010; y Los años de plomo. La reconstrucción delPCEbajo el primer franquismo (1939-1953), Barcelona, Crítica, 2015; y C. Molinero y P. Ysàs: De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017.
4 D. Ginard: «La investigación histórica sobre el PCE: desde sus inicios a la normalización historiográfica», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (eds.): Historia delPCE. I Congreso, 1920-1977, Madrid, FIM, 2007, pp. 40-47. Otro estado de la cuestión en F. Erice: «Tras el derrumbe del Muro. Un balance de los estudios recientes sobre el comunismo en España», Ayer, 48, 2002, pp. 315-330; o M. Bueno y S. Gálvez: «Apuntes en torno a la bibliografía sobre la historia del PCE», Papeles de laFIM, 24, 2005, pp. 335-345.
5 J. Estruch: ElPCEen la clandestinidad, 1939-1956, Madrid, Siglo XXI, 1982. Este estudio se apoyó solo en fuentes hemerográficas. La obra de G. Morán: Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, se basó, en cambio, en las fuentes de lo que sería el AHPCE, a las que Morán tuvo un acceso privilegiado. El libro ha sido reeditado recientemente (Madrid, Akal, 2017), aunque no se ha subsanado esa absoluta carencia de aparato crítico.
6 R. Cruz: El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, Alianza, 1987; C. Hernández: Madrid clandestino. La reestructuración delPCE, 1939-1945, Madrid, Fundación Domingo Malagón, 2002; E. Treglia: Fuera de las catacumbas. La política delPCEy el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012; o J. Sánchez Rodríguez: Teoría y práctica democrática en elPCE(1956-1982), Madrid, FIM, 2004. Sobre la Transición, véase J. A. Andrade Blanco: ElPCEy elPSOEen (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012. Otras visiones son las de F. Erice (coord.): Los comunistas en Asturias (1920-1982), Oviedo, Trea, 1996; D. Ruiz González (coord.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo XXI, Madrid, 1994; y «Política de alianzas y estrategias unitarias en la historia del PCE», Papeles de laFIM, 24, 2006.
7 S. Serrano: Maquis: historia de la guerrilla antifranquista, Madrid, Debate, 2002; F. Romeu: El silencio roto: mujeres contra el franquismo, Madrid, El Viejo Topo, 2002; J. Sánchez Cervelló (ed.): Maquis: el puño que golpeó al franquismo, Madrid, Flor del Viento, 2003; J. Aróstegui y J. Marco: El último frente. La resistencia antifranquista en España, 1939-1952, Madrid, La Catarata de los Libros, 2008; M. Yusta: Madres Coraje contra Franco. La Unión de Mujeres Españolas en Francia, Madrid, Cátedra, 2009; G. Gómez Bravo: El exilio interior: cárcel y represión en la España franquista (1939-1950), Madrid, Taurus, 2009; y J. Marco: Guerrilleros and Neighbours in Arms: Identities and Cultures of Anti-Fascist Resistence in Spain, Sussex Academic Press, Sussex, 2016.
8 R. Cruz: Pasionaria. Dolores Ibárruri, historia y símbolo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999; M. Martorell: Jesús Monzón, el líder olvidado por la historia, Pamplona, Pamiela, 2000; D. Ginard: Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España, 1931-1942, Palma de Mallorca, Documenta Balear, 2000, y del mismo autor: Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas, Barcelona, Flor del Viento, 2005. Cabe recordar también a F. Hernández Sánchez: Comunistas sin partido. Jesús Hernández. Ministro en la Guerra Civil, disidente en el exilio, Madrid, Raíces, 2007; S. Juliá: Camarada Javier Pradera, Madrid, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2012; A. Sánchez Moreno: José Díaz. Una vida en lucha, Sevilla, Almuzara, 2013; F. Nieto: La aventura comunista de Jorge Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura, Barcelona, Tusquets, 2014; P. Preston: El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Madrid, Debolsillo, 2014; o el monográfico editado por F. Hernández Sánchez: «La(s) vida(s) de Santiago Carrillo», Historia del Presente, 24, 2014.
9 R. Cruz: El arte que inflama. La creación de una literatura política bolchevique en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999; M. Gómez: El largo viaje. Política y cultura en la evolución del Partido Comunista de España, 1920-1936, Madrid, Ediciones de la Torre, 2005; L. Zaragoza: Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista, Madrid, Marcial Pons, 2008; o A. Balsebre y R. Fontova: Las cartas de la Pirenaica, Madrid, Cátedra, 2014.
10 M. Lazar: Le communisme. Una passion française, París, Perrin, 2006.
11 M. Boarelli: La fabbrica del passato. Autobiografie di militante comunista (1945-1956), Roma, Faltrinelli, p. 20.
12 S. Aleksiévich: El fin del «homo sovieticus», Barcelona, Acantilado, 2015, p. 10.
13 El término, como propuesta de investigación, en M. David-Fox: Origins of the Stalinist Superiority Complex: Western Intellectuals inside theUSSR, Washington, NCEEER, 2006.
14 P. Nora: «L’événement monstre», Communications, 18, 1, 1972, p. 168.
15 G. Vergnon: «¿Historizar el antifascismo? Retorno sobre una cuestión», en A. Bosch e I. Saz (eds.): Izquierdas y derechas ante el espejo. Culturas políticas en conflicto, Valencia, Tirant le Blanch, 2015, pp. 349-350.
16 V. Alba: El Partido Comunista en España. Ensayo de interpretación histórica, Barcelona, Planeta, 1979. Fue finalista del Premio Espejo de España. En esas fechas proliferaron las reediciones de textos de dirigentes del POUM, especialmente en los sellos editoriales Fontamara y Júcar.
17 «Entre gangsters caen los gangsters» y «En el aniversario de la firma del Pacto ger-mano-soviético», España Popular, 29 de agosto de 1940.
18 A. Elorza y M. Bizcarrondo: Queridos Camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, Planeta, 1999, pp. 347 y ss.; P. Broué: «Acerca de Queridos Camaradas», Iniciativa Socialista, 58 (2000); P. Pagès: «El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica», Ebre, 38, 4, 2010, pp. 57-76; o P. Gutiérrez Álvarez: «El retorno del POUM»», Viento Sur, diciembre de 2005.
19 Véanse, al respecto, F. Gallego: El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008; C. Molinero: «La Transición y la renuncia a la memoria democrática», Journal of Spanish Cultural Studies, 11, 1, 2010; o E. Rodríguez: Por qué fracasó la democracia en España. La transición y el régimen del 78, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014.
20 P. Burke: Formas de historia cultural, Madrid, Alianza, 2000, p. 82.
21 M. Albetaro: «Cultura política, estilos de vida y dimensión existencial. El caso de los comunistas italianos», en A. Bosch e I. Saz (eds.): Izquierdas y derechas…, p. 364.
22 Y. Sygkelos: «The national discourse of the Bulgarian Communist Party on national anniversaries and commemoration, 1944-1948», Nationalities Papers, 37, 4, 2009, pp. 425-442.
23 J. A. Andrade Blanco: ElPCEy elPSOE…, pp. 310-322.
24 S. Fitzpatrick: «Introduction»», en S. Fitzpatrick (ed.): Stalinism. New Directions, Londres y Nueva York, Routledge, 2000, p. 2.
25 C. Molinero y P. Ysàs: Els anys delPSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010.
MARCOS DE LA MEMORIA
I. FABRICANDO HISTORIAS
1. VIEJAS MEMORIAS
El Moscú nevado de comienzos de 1977 sirvió de telón de fondo para algún pasaje puntual protagonizado por Dolores Ibárruri en el film documental La vieja memoria realizado por Jaime Camino, aunque sus palabras se registraron en el interior de la vivienda que Pasionaria tenía en la capital soviética. Ibárruri, junto con Federica Montseny y Josep Tarradellas, fue probablemente la voz más destacada en aquella película basada en una idea de Camino que contó con la colaboración de Román Gubern y Ricardo Muñoz Suay, intelectuales muy cercanos al PSUC o al PCE. La vieja memoria hacía acopio de una suma de testimonios formulados por protagonistas políticos de la Guerra Civil. Dicha marca de identidad resultó extensiva a todos los intervinientes con la excepción de un personaje de coyuntura –el escritor, actor y aristócrata José Luis de Vilallonga– cuya presencia quedó aparentemente justificada por su carácter de combatiente en las filas del ejército franquista.1
La película tampoco puede deslindarse del contexto de su producción y realización. Formó parte de un amplio ciclo documental centrado en recabar las voces que explicaban el momento presente –propuesto paradigmáticamente como objeto de disección en la obra de Pere Portabella Informe general sobre algunas de interés para su proyección pública (1976)– pero que, sobre todo, se interesó por explorar el pasado. Esa fue la justificación de La vieja memoria y de otros títulos coetáneos, como Entre la esperanza y el fraude: España 1931-1939 (Cooperativa de Cine Alternativo, 1976), España debe saber (Eduardo Manzanos, 1977) y ¿Por qué perdimos la guerra? (Diego Santillán, 1977). La filmación de La vieja memoria abarcó de octubre de 1976 a inicios de 1977, hasta registrar más de veinticinco horas de entrevistas.2 Como ha resaltado Vicente Sánchez-Biosca, ese material se grabó coincidiendo en el tiempo con la dinámica de cambio circunscrito entre la formación del gobierno Suárez, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, los sangrientos sucesos de la última semana de enero de 1977, la legalización del PCE y la convocatoria electoral del 15 de junio.3
Ese mismo tiempo histórico demostró que ninguno de los testigos reunidos en La vieja memoria iba a jugar un papel político decisivo en términos de presente con la salvedad puntual de Tarradellas. Pasionaria era presidenta del PCE desde diciembre de 1959 y poco después de su participación en el film logró acta de diputada por Asturias, ocupando por unas horas la mesa de edad que presidió la apertura de la legislatura constituyente. En aquel momento, sin embargo, su rol distintivo era el de autoridad sentimental y referente simbólico del PCE. Enrique Líster, otro viejo dirigente que intervino en la película de Camino, tuvo menos éxito político. Encabezaba una pequeña formación heterodoxa –el PCOE– frontalmente enfrentada con la dirigida por Santiago Carrillo, de la que había sido expulsado en 1970. En junio de 1977 el PCOE continuaba a la espera de su legalización y Líster se encontraba aún en el exilio. No obtuvo su pasaporte español hasta el mes de septiembre.
Federica Montseny protagonizó un efímero canto de cisne en forma de multitudinaria capacidad de convocatoria apenas quince días después de la jornada electoral, al convertirse en plato fuerte de la concentración reunida en Montjuic el 2 de julio. Aquel acto fue un espejismo respecto al futuro que le esperaba a la CNT en la España democrática, en la que quedó reducida a una posición marginal. Junto a Montseny tomaron la palabra en aquel mitin el histórico dirigente José Peirats y el secretario del sindicato en Cataluña. Entonces fue mencionado en la prensa como Enric Marcos, pero ha pasado a la posteridad como Marco,4 es decir, como el futuro responsable de la Amical de Mauthausen, «campeón» o «rock star de la memoria histórica» a inicios del siglo XXI, y como el «gran impostor y el gran maldito» de esa misma memoria, tras hacerse público en mayo de 2005 la falsedad de sus testimonios acerca de su internamiento en el campo nazi de Flossenbürg.5
Otros intervinientes en La vieja memoria, de signo ideológico opuesto a Montseny, Líster o Ibárruri, acabaron igualmente certificándose como vestigios del pasado. Fue el caso de José María Gil Robles, uno de los inspiradores de la frustrada y frustrante operación por activar la vía democratacristiana. Igual que ocurrió con la mayoría de las organizaciones que proliferaron en la sopa de letras de los primeros meses de la Transición, su Federación Popular Democrática –subsumida, a su vez, por la Federación de la Democracia Cristiana, y esta en una coalición aún mayor, el Equipo de la Democracia Cristiana– obtuvo unos pésimos resultados electorales. Lo mismo pasó con Alianza Nacional 18 de Julio, la coalición de extrema derecha que sirvió de cobijo a Raimundo Fernández-Cuesta, otro de los entrevistados en La vieja memoria. Camisa vieja de Falange, se convirtió desde 1937 en figura omnipresente del entramado burocrático y de poder de la dictadura. A pesar de su voto en contra del Proyecto de Ley para la Reforma Política en las Cortes en noviembre de 1976, participó como candidato en los comicios de junio. Encabezaba una candidatura que reivindicaba el «Estado misional y totalitario» configurado en la «Cruzada», ya que «la idiosincrasia del pueblo español […] quiere la perpetuidad del régimen de Franco, en su más pura esencia».6 Alianza Nacional 18 de Julio solo logró en las elecciones algo más de 67.000 sufragios, apenas un 0,35% del porcentaje total de voto.
Gil Robles había sido desterrado en 1962 por su participación en la reunión celebrada por un centenar de opositores democráticos en Múnich, un encuentro que fue tildado de contubernio e injerencia por el régimen franquista. Uno de los más decisivos impulsores de aquella cita, si bien en zona de penumbra, fue otro de los testigos intervinientes en la película de Camino: Julián Gómez García-Ribera, más conocido como Julián Gorkin, un seudónimo compuesto mediante el cruce de los nombres de Gorki y Lenin que denotaba su antiguo pasado revolucionario. En 1936 Gorkin era uno de los dirigentes más representativos del POUM y director de su órgano de prensa, La Batalla. Detenido tras los enfrentamientos de mayo de 1937, fue procesado y condenado en el otoño del año siguiente en el contexto de uno de los conflictos más graves y controvertidos vividos en zona republicana.
En el exilio Gorkin agudizó su exacerbado antiestalinismo trastocándolo hasta un contundente anticomunismo. Infatigable publicista, fue fundador, director y animador desde 1953 de la revista Cuadernos, una publicación que actuó como think tank en lengua española dentro de las estructuras del cosmopolita Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC). Esta organización se había constituido en Berlín occidental en 1950 al socaire de los vientos cada vez más intensos de la Guerra Fría. En 1967 la prensa norteamericana advirtió de las conexiones entre el CLC y la CIA, un extremo que fue prontamente recogido en la prensa española del momento.7
Gorkin negó siempre su vinculación y la de Cuadernos con la agencia norteamericana. No ha sido hasta fecha reciente, al hilo de investigaciones encuadradas en lo que se ha venido en llamar la guerra fría cultural, cuando se ha abordado su papel en la sección en español del CLC y se han estudiado las redes existentes con sus patronos estadounidenses.8 Esta línea de trabajo no ha estado exenta de polémica, si bien no tanto en lo relativo a las derivas ideológicas que protagonizó el dirigente poumista hasta su reconversión en militante de base del PSOE. El asunto se ha centrado, sobre todo, en debatir los grados de autonomía cultural y política de los intelectuales encuadrados en Cuadernos. Y, en particular, en el papel del colectivo como grupo en una estrategia pionera de consenso hacia la transición democrática.9
Haciéndose eco de lo publicado en la prensa norteamericana en 1967 no faltaron las acusaciones en medios comunistas a las conexiones entre Gorkin, el CLC y la CIA.10 La denuncia volvió a activarse en 1979, en el marco de un agrio debate cruzado en El País entre Gorkin y Santiago Carrillo. El punto de partida fue una entrevista realizada por Juan Cruz donde Gorkin evocó sus sensaciones al ver a Stalin en el Moscú de finales de los años veinte («me dio la impresión de estar ante un domador de animales»). Después declaró que consideraba al eurocomunismo una mera táctica para la toma del poder y negaba sinceridad democrática a Carrillo «hasta que no se autocritique por la carta que le envío a su padre y a Largo Caballero por no haber comprendido al genial Stalin» (aunque Gorkin no aludió a la reconciliación entre Santiago y Wenceslao Carrillo a finales de los años cincuenta).11 La respuesta de Carrillo no se hizo esperar. Apareció en forma de corolario a unas declaraciones de actualidad. El secretario general minimizó el tono de la durísima carta enviada en mayo de 1939 a su padre. Negó sus alabanzas a Stalin y consideró que dicha misiva no fue más que un reproche a su progenitor por su colaboración en el golpe de Segismundo Casado. Sus declaraciones concluían retomando la añeja acusación de que Gorkin andaba metido «en numerosos negocios en que participa la CIA».12
La contrarréplica se publicó en el verano en otro artículo de opinión.13 En él Gorkin reiteró sus ataques al estalinismo presentando como un «proceso de Moscú en Barcelona» la represión vivida por el POUM y el asesinato de Andreu Nin. A renglón seguido hizo acopio de citas literales de antiguos desencantados comunistas, pero sin distinguir cuáles fueron las particularidades en que surgieron tales opiniones. Entremezcló el punto de vista de Manuel Tagüeña sobre Carrillo, expuesto en sus memorias escritas en los años sesenta, con frases entresacadas del virulento panfleto anticarrillista ¡Basta! de Enrique Líster, editado tras su expulsión del PCE en 1970. Y terminó relacionando tales ataques con fragmentos extraídos del libro de Jesús Hernández Yo fui ministro de Stalin, publicado casi veinte años antes que el de Líster, y en cuya concepción –o, más probablemente, difusión–habría participado el propio Gorkin.14
El traslado al presente de la obra de Hernández pretendía desdecir a Santiago Carrillo, sugerir la responsabilidad comunista en el estallido del golpe de Casado y desactivar la mítica de la resistencia republicana. Con ese fin Gorkin recogía las provocativas consideraciones de Hernández sobre cómo se evaluó en Moscú en la primavera de 1939 el final de la guerra española. En ese escenario Hernández situaba a Palmiro Togliatti, el dirigente comunista italiano delegado de la IC en España, como calculada espoleta de provocación. Según Hernández, Togliatti habría forzado el golpe de Casado con la aquiescencia de las autoridades soviéticas al sugerir a Negrín «el nombramiento de elementos comunistas para ocupar los principales mandos, sobre todo en la plaza de Cartagena».
Las desavenencias internas vividas en el bando republicano en febre-ro-marzo de 1939 o la cuestión del POUM no tuvieron, empero, casi eco en La vieja memoria, como tampoco se mencionaron en el film otros aspectos traumáticos con visible presencia en el espacio público español de 1976-1977. La película puede valorarse como notable ejercicio por lograr la transparencia documental en torno al valor del testimonio directo. Su relato solo estaba punteado por breves comentarios del narrador en off o con ráfagas de sonido original procedente de materiales cinematográficos de los años treinta.
Pero, a pesar de ese esfuerzo para presentarse como espejo directo del pasado, lo cierto es que La vieja memoria no pudo sustraerse ni a las operaciones de elusión ni a las de selección. Aunque las filmaciones fueron realizadas en momentos y lugares distantes, Camino optó por combinar planos de intervinientes en silencio mientras se escuchaban en off otros testimonios para crear una sensación de diálogo y suturar la continuidad entre las secuencias de la película. Esta presentaba, además, una clara asimetría de enfoque. Era, ante todo, la exposición de la memoria de los perdedores. La presencia de responsables políticos o combatientes de las filas franquistas era notablemente menor que el protagonismo de los republicanos. El resultado era un relato estructurado por acusados apartados temáticos que arrancaban del 14 de abril, exploraban las raíces del levantamiento militar y se terminaban focalizando en dos secciones dedicadas al debate guerra o revolución y a los sucesos de mayo de 1937. Era en esas coordenadas donde pivotaba el núcleo dramático de La vieja memoria