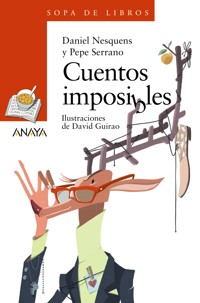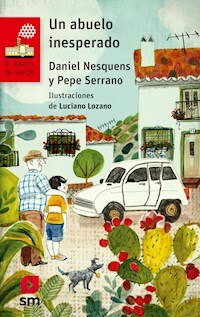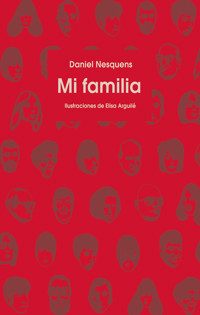
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
Mi familia es el retrato de una generación como es la de los años 60, años en que España empezaba a despertar de un letargo en el que había estado sumida. «Mi familia tiene sus cosas. También sus casas. Mi tío Miguel tiene una en el campo. Están los árboles, la casa y el perro. El perro no es de la familia. Aunque si lo es mi prima Sagrario no sé por qué él no puede serlo. Serlo o serlo, dijo un escritor muy importante. Ser es tan raro como haber sido, digo yo, que no soy importante, pero soy Nesquens. O sea, un individuo común al que le gusta escribir historias extravagantes que persiguen hacer pensar, sonreír y enternecer». Elisa Arguilé recibió el Premio Nacional de Ilustración por su maravilloso trabajo gráfico en este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Nesquens
Mi familia
Nota del autor
¡Vaya un día de lluvia! Un día gris, mortecino. No llueve tanto como el día en el que enterraron a Bigotes, pero casi. Vaya un día para comenzar a hablar de mi familia. ¡Cuando se enteren!
Menos mal que buena parte de mi familia no es de leer libros. Mis parientes más cercanos son más de leer carteles. Que si prohibido hablar con el conductor, que si prohibido fumar en marcha, se vende ¿a qué no?… Lo malo es que se irá pasando la voz y, aunque solo sea por curiosidad, acabarán leyendo este libro. Más vale, pues, que no se publique nunca.
Este no es mi primer libro, espero que tampoco sea el penúltimo. Creo que algunos de ustedes ya me conocen. No obstante, me presentaré utilizando una descripción que escribió Sheila, una chica que cursa Primaria y que vive en un pueblecito llamado Maella. Esto es lo que escribió, a lápiz y con buena letra: «Daniel es un hombre joven. Tiene 33 años y es escritor. Ha escrito más de cincuenta libros. Cuarenta y siete de ellos los tenemos en la escuela. Daniel es alto, de pelo negro y rizado. Tiene un hoyuelo en el mentón. Calza deportivas y lleva gafas de ver cuentos».
Ese soy yo. Pero ¿cómo es mi familia? ¡Eh!, ¿cómo es?
Les prevengo de que entre los míos no hay ningún héroe digno de pasar a la posteridad; nadie que haya visitado las tierras altas de Kenia; nadie que haya buscado pepitas de oro en la reserva de bosques del río Subri (como mucho, han buscado pepitas de sandía). Los Nesquens, y la otra rama de la familia, somos una gente de lo más corriente. Y si no se lo creen, juzguen ustedes mismos.
Y como tengo que comenzar escribiendo sobre alguien, empezaré por mi padre, que para eso es mi padre. Luego, me tomaré un kitaba y continuaré con mi madre. Y al que le parezca mal que coja otro libro. Por ejemplo: Clases de baile para mayores del excepcional Bohumil Hrabal, publicado por la editorial que dirige Diego Moreno (más en los meses de verano).
Nota del editor
Clases de baile para mayores
Traducción de: Jitka Mlejnková y Alberto Ortiz.
Un anciano libertino cuenta la historia de su vida a una bella señorita de una forma muy peculiar. Así nos enteramos de sus conquistas amorosas, escándalos privados y públicos, aventuras militares y de cómo era la vida en los días del Imperio austrohúngaro. Que por otra parte era más aburrida que ahora. Sin Instagram, ya me dirán.
Firmado:
Diego Moreno
Nota de corte
6,5.
Nota musical
Re.
Nota que no ve bien
Ópticas Rambla de Oria.
Mi padre
¡Mi padre! Mi padre es mayor que yo. Como unos veintiséis años. Nació en el seno de una familia humilde. Mamó del seno de mi humilde abuela. Mamó hasta los quince meses.
A los catorce años se marchó de casa. No es que lo echaran, no es que fuese una promesa que hubiese realizado de pequeño. El caso es que se marchó. Dejó allí a mi abuelo, a mi abuela y a sus hermanos. También dejó una guitarra, un tirachinas y unas zapatillas raídas que solo empleaba para dar de comer a los animales. Porque, amigos, en la casa donde nació mi padre, donde aprendió a andar, donde no aprendió a nadar, había animales. No es que hubiese un león o un ñu, un elefante o un yak, un koala o una jirafa (ahora es cuando debería hablar de mi fantástico libro Hasta (casi) 100 bichos, pero no lo haré); se trataba de animales de condición más humilde: cabras, chivos, patos, palomas, gallinas, conejos y un cerdo. También había una burra gris. La burra se llamaba Catalina y yo. Los conejos estaban encerrados en grandes jaulas, las gallinas correteaban libres por delante de la casa, por detrás de la casa, y la burra solía descansar en una cuadra adosada a la vivienda. Una puerta de la cuadra comunicaba con el dormitorio de mis abuelos.
Una de las obligaciones de mi padre era que no faltase el agua en casa. El agua no estaba en el grifo, estaba en la fuente. Mi padre colocaba las alforjas sobre Catalina y yo, acomodaba los cántaros vacíos y marchaba por agua. Los cántaros los colocaba uno a cada lado. Respetando la distribución de cargas, respetando el centro de gravedad del animal. La fuente estaba como a dos kilómetros; el sol, a millones de kilómetros. De la fuente (qué bonito apellido sería todo junto) siempre salía un chorrito de agua pura y cristalina. El chorrito siempre salpicaba, formándose un pequeño charco. Los perros acudían para verse reflejados. Dos piedras lisas servían como huellas para no mojarse el calzado.
Una observación: cuando se nos dice que un planeta, por ejemplo, Júpiter, está a 675 millones de kilómetros de la Tierra, deberían aclararnos desde qué ciudad de nuestro planeta. Porque a esos millones de kilómetros deberíamos sumar los que separan a esa supuesta ciudad de la nuestra. Los kilómetros desde Ejea de los Caballeros, Zaragoza, España, a Júpiter no son los mismos que desde Little Rock, Arkansas, EE. UU.
Kansas. Dust in the wind. Qué recuerdos.
El día que ataron a Alejandro
Alejandro es el nombre que más repite mi padre cuando habla de su infancia. Alejandro era el hijo de Gavilán. Y era el niño más travieso del mundo (incluido Júpiter). Todo el pueblo lo conocía. Todos los perros lo temían. Todos los gatos estaban sin rabo.
Alejandro no fue a la escuela hasta que emigró a Madrid. O estaba subido a una higuera o a un almendro o encima de un naranjo. El caso era estar subido a algo. Ahora es jockey (sin el disc), jubilado pero jockey.
El día de la Virgen del Saliente (patrona y, por lo tanto, día de fiesta en el pueblo), Alejandro convenció a sus amigos para que lo ataran a un olivo centenario que daba algo de sombra a la ermita. Se puso a cuatro patas y comenzó a ladrar. Una cadena le rodeaba por encima del tobillo. Mi padre y algún amigo simulaban sujetarlo. «Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco», afirmaba mi padre. «Qué desgracia, señor, qué desgracia», se lamentó otro chiquillo. Y Alejandro echaba espuma por la boca. «Ya lo decía yo, ese niño acabará mal», aseguraba el más rico del pueblo. Bueno, no lo decía él; como era el más rico, un criado abría la boca por él.
«Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco», insistía mi padre.
En ese momento, Alejandro se soltaba de la cadena y, a cuatro patas, comenzaba a perseguir a los fieles que esperaban la llegada del obispo. Asegura mi padre que Alejandro le pegó tal mordisco al señor Zacarías, el dueño de la única tienda del pueblo, que todos los dientes le dejaron marca. Los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Todos. El señor Zacarías estuvo quince días sin salir de casa. Con fiebre. Corrobora mi padre que a partir de aquel día el señor Zacarías no realizó ninguna suma bien. De doce se llevaba dos, de veintiséis se llevaba tres, de treinta y cuatro se llevaba cuatro…
El río Ebro
Relata mi padre que lo primero que hizo cuando llegó a Zaragoza fue aprender a montar en bicicleta. Y es que, amigos, en el pueblo de mi querido padre solo había dos bicicletas: la del hijo del señor alcalde y la del hijo del mordido señor Zacarías. Una vez montado en la bici, se fue hasta el puente de Piedra, se asomó y saludó al río. Nunca había visto un río con tanta agua. Y es que, como todos sabrán, hay meses en que el Ebro es el río más caudaloso de la península ibérica.
Estaba sentado sobre el sillín, asomado al vacío, cuando un hombre de avanzada edad, un hombre con la cara marcada por la viruela, cargado de espalda, cargado con un cesto lleno de tomates entreverados, se sentó a su lado y, sin conocerlo de nada, le espetó:
—¿A que adivino lo que estás pensando, jovencito? ¿A que estás pensando que toda esta agua se pierde en el mar?
Mi padre afirmó con la cabeza.
—Pues esta agua no se pierde en el mar, jovencito. Esta agua desemboca en el delta del Ebro. Un delta es una zona de tierra en forma de abanico que se adentra en el mar. Funciona como algo vivo y, consecuentemente, es vulnerable. No sé si me explico. Mi mujer es de allí, más concretamente de Tortosa, jovencito. Y tú, ¿de dónde eres? —le preguntó.
Mi padre, todavía subido a la bicicleta, con los pies sobre el pavimento, le contestó:
—Pues no es usted tan listo.
Su primer coche
Mi padre no solo aprendió a montar en bicicleta; también aprendió a bajar de la bicicleta. Y luego a conducir automóviles. Ya conocía a mamá cuando se sacó el carné de conducir. Y es que se lo sacó de la manga. El día que mi padre se examinó en el arriesgado arte de la conducción, todos los candidatos a conductores aprobaron sin demostración práctica, sin demostración teórica. Y es que el examinador acudió beodo.
El examinador, de nombre Ricardo y que mostraba cierto parecido con un actor de Hollywood, caminaba haciendo eses, zetas y uve doble, uve doble, uve doble…
Cuenta mi padre que el examinador mostró, a todos los candidatos, una foto de su heredera (sin comentarios). Aseguraba el señor examinador que la noche de antes, un joven opositor a notarías le había pedido la mano de su «sin comentarios». En vez de un anillo de compromiso, le había regalado una navaja barbera. La alianza llegó una semana después.
«Bingo, bingo…», habría gritado el señor examinador de haber estado de moda el juego de azar.
—33, 32, 31, 30, 29, 7.
—¡Bingo! ¡Bingo!
Aquella noche, con el carné en el bolsillo, con los billetes en la mano, mi padre invitó a mamá al cine. Vieron Cleopatra. Lo sé porque mi padre anotaba en una libreta tamaño bolsillo todas las películas que veía con mamá.
—Cáspita, el examinador —dijo mi padre al ver a Marco Antonio en pantalla, o Richard Burton, lo que viene a ser lo mismo.
—Shhhhhh.
A pesar de no pasar ningún examen, a mi padre nunca le han puesto multa alguna. Ni por aparcar encima de un peatón, ni por atropellar a ningún ratón. Ninguna multa.
Un día de campo
Los domingos mi padre madrugaba y salía a comprar churros. También compraba el periódico. Una vez en la calle, miraba al cielo en busca de nubes. Si el día estaba bueno, nos marchábamos de campo. O al río. En media hora lo teníamos todo preparado: que si las sillas plegables, que si la mesa plegable, que si mi juego de pala, rastrillo y cubo, que si mi balón de fútbol…
Había días en los que nos entrenábamos para tenerlo todo dispuesto en treinta minutos. El récord lo teníamos en veintiséis minutos, diecisiete segundos.
Estábamos tan tranquilos viendo, por ejemplo, Starsky y Hutch y decía mi padre: «Nos vamos de campo». Mi madre corría a la cocina a hacer una tortilla de patatas (sin cebolla) y yo sacaba de debajo de mi cama las sillas, la mesa, la baraja, el balón reglamentario de cuero y algo de pelusilla. Mi padre bajaba las persianas, comprobaba que todos los grifos estuviesen cerrados y llenaba una nevera de plástico con cubitos de hielo. Metía dos botellines de cerveza, una gaseosa y una naranjada para mí. Cuando todo estaba dispuesto, mi padre miraba el reloj. «Treinta minutos y trece segundos. No está mal, no está mal», aseguraba. Después, volvíamos a recogerlo todo en su sitio. La tortilla de patatas se quedaba sobre el plato, sobre la mesa de la cocina. Y sobre Starsky y Hutch, qué decir.
Siempre que salíamos de campo olvidábamos el abridor de latas de conserva. Mi padre, con buen juicio, metió uno en la caja de las herramientas del coche. Yo, con mejor criterio, lo escondí.
Cuando íbamos al río, mi padre se metía en el agua hasta las rodillas. Se mojaba las muñecas y la frente, y salía. Era una forma de evitar el impacto del agua fría, era una forma de evitar ahogarse; mi padre sigue sin saber nadar.
Mi madre
Madre no hay más que una; hermanos, dos; tíos, diez; primos, siete. Menos primos que tíos. No es buena cosa.
Mi madre es la persona en el mundo más buena que conozco. Y eso que conozco gente. Pero toda la gente que conozco es de este mundo. Mi amigo Gonzalo, por ejemplo, es muy buena persona. Pero mi madre lo es más.