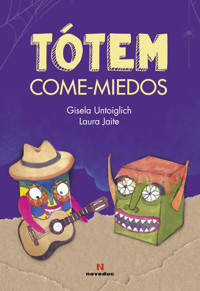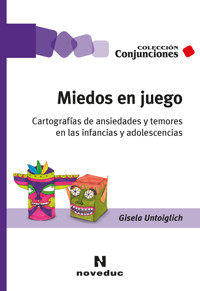
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Si bien los miedos y ansiedades son constitutivos de lo humano, los últimos años incluyeron hechos que impactaron en ellos y no han sido dimensionados lo suficiente: crisis económicas, sociopolíticas y una gravísima pandemia, con efectos complejos observables en particular en niñas, niños y adolescentes. Tempranamente se presentan situaciones de autolesiones, intentos de suicidio o suicidios consumados en adolescentes e incluso en niños, y se incrementan los diagnósticos de trastorno del espectro autista, depresión, ansiedad generalizada y déficit de atención con o sin hiperactividad. Predomina el abordaje medicalizador, sin considerar el contexto, los temores y los riesgos que atraviesan a las infancias y adolescencias actuales. Este libro es una cartografía en construcción que invita a ser pensada desde diferentes disciplinas. Implica la época, la política, la clínica, la educación, las redes sociales, la perspectiva de género y la interdependencia y brinda reflexiones para construir espacios de resistencia creativa y colectiva que ubiquen en su centro la vida con otros, porque los miedos compartidos pesan menos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gisela Untoiglich
Miedos en juego
Cartografías de ansiedades y temores en las infancias y adolescencias
Gisela Untoiglich
Miedos en juego : cartografías de ansiedades y temores en las infancias y adolescencias / Gisela Untoiglich. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2025.
(Conjunciones ; 89)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-74-6
1. Psicología Infantil. 2. Clínica Psicoanalítica. 3. Ansiedad. I. Título.
CDD 155.4
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Sabrina Ricci
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, mayo de 2025
Edición en formato digital: mayo de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-74-6
Conversión a formato digital: Numerikes
Índice
Cubierta
Portada
Créditos
Sobre la autora
Dedicatoria
Epígrafe
Introducción
Capítulo 1. Tótem, tabúes, miedos, ansiedades y angustias epocales
¿Por qué hablar ahora de los miedos?
El tótem arma comunidad
El tótem y los tabúes
Angustias, miedos y terrores
Angustia, ataque de pánico o ansiedad
Miedos, tabúes y angustias. Lo silenciado a través de las generaciones
Capítulo 2. Miedos, odios, neoliberalismo y productividad
Las producciones de subjetividad en la actualidad
¿Puede culparse a la IA por el suicidio de un adolescente?
Neoliberalismo/neuroliberalismo y servidumbres voluntarias
El mérito nos tiraniza
La perplejidad que provoca pensarnos sin Estado
¿Por qué avanzan la crueldad y el odio con ropajes de libertad?
Capítulo 3. Peligros en la telaraña digital: grooming, ansiedad, autolesiones y soledad al acecho
¿Qué es el grooming?
Las infancias y adolescencias reconfiguradas
Ansiedad y autolesiones al acecho
Soledad, una epidemia que avanza
Capítulo 4. Atención, desatención, bordes y desbordes
Un recorte clínico, un recorte de época
Diferenciar TDAH de dificultades atencionales
¿Cómo se constituye la atención?
Impulsividad, estallidos y desbordes
Atención en el contexto neoliberal
Capítulo 5. Miedos en la escuela, acoso escolar, bullying y ciberbullying
Atahualpa, un niño que sufre
De acosadores y acosados. Los usos ideológicos del concepto de bullying
¿Cuál es la relación entre este fenómeno y el contexto?
La encerrona trágica
La escuela como productora de subjetividades
Capítulo 6. Renuncio a la escuela para no tener que renunciar a mi infancia1
¿Por qué viene naufragando la idea de inclusión?
Los “caídos del mapa”. Repensar el concepto de deserción escolar
La inclusión como acontecimiento ético
De la inclusión a jugarnos en la convivencialidad
Capítulo 7 FOMO (Fear Of Missing Out)
Una niña pide ayuda
Una madre pide ayuda
FOMO y brainrot
Capitalismo del Yo: ¡Se puede todo, ya! ¿Se puede todo? ¿Se puede ya?
Malamadre: el miedo al fracaso, el miedo a no encajar
Capítulo 8. Hijos a la carta
¿Qué implica ser familia en la actualidad?
Hijos de la ciencia / hijos del deseo
El lugar de “la verdad” en los armados familiares
¿Cuánto lugar ocupa lo “no dicho” en el armado familiar?
¿Cuántas personas y cuánto tiempo se necesitan para “fabricar un niño”?
Dilemas éticos
Capítulo 9. Terror generalizado en el desarrollo de la parentalidad (TGD-P)
TGD: “Terror generalizado en el desarrollo”
Generalizaciones en el terror generalizado del desarrollo de la parentalidad
¿Quién aloja la angustia ma/parental?
La historia es historia libidinal
Terror generalizado en el desarrollo de la maternidad a causa de situaciones de violencias o abusos
Holding del holding
Capítulo 10. Cartografías deseantes. Los miedos compartidos pesan menos (La experiencia del Tótem Come-Miedo)
Cartografías deseantes
El Tótem Come-Miedos, una invención posible
Miedos de niños, niñas y adolescentes
Misiones, Escuela Rural en zona de Frontera (13 a 18 años), BOP N° 38, 5to año (17 años). Encuentro Infancias/ Plaza
Ciudad Autónoma de Bs. As. Escuela Primaria Pública, (Niños y niñas de 4 a 12 años)
Miedos de adultos
Análisis cualitativo de los miedos compartidos
Cuando lo innombrable pasa a tener forma y enlaza
Prácticas de cuidado. La CUIDAdanía desde la lógica de la ternura
La experiencia del Tótem Come-Miedos. Conversar desde el “nos-otros”
Archivo de miedos
Bibliografía
Hitos
Tabla de contenidos
GISELAUNTOIGLICH. Doctora en Psicología (UBA). Codirectora académica del Curso de Posgrado “Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas (Forum Infancias y FLACSO). Codirectora del Programa de actualización “Problemáticas clínicas actuales en la infancia”, posgrado de la Facultad de Psicología (UBA). Profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Chile, España, México, Uruguay. Miembro fundador del Forum Infancias. Supervisora de los equipos de concurrentes y residentes de Psicopedagogía de los Hospitales Durand y de Niños “R. Gutiérrez”, y del CESAC N° 15 (dependiente del Hospital Piñeiro). Supervisora del Equipo interdisciplinario del Centro de Desarrollo Infantil y de Estimulación Temprana “El Nido” (San Isidro).
A la memoria de Curt y a la presencia de Susi, que siempre estuvieron para sostenerme.
A mi madre, que hizo lo mejor que pudo entre tanto miedo y soledad.
A Ari, compañero incondicional.
A Mai y Nicky, la alquimia perfecta entre ilusiones y miedos.
A Juan Carlos Volnovich, alojador de miedos.
A mis amigos y a mis compañeros de Forum Infancias, con los que tejemos redes de ternura en tiempos difíciles.
Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros parajes.
Deleuze y Guattari, 1988
Introducción
Este libro surge en el entrecruzamiento de más de treinta y cinco años de trabajar con infancias, adolescencias y sus familias; de dar clases; de supervisar e intercambiar con colegas de distintas latitudes; de construir pensamiento interdisciplinariamente indisciplinado –como dice Alicia Stolkiner– y, sobre todo, de apostar siempre a jugar y a escuchar eso que tratan de decirnos niños, niñas y adolescentes, de modos tan diversos.
¿Por qué escribir ahora acerca de los miedos y ansiedades, tanto de las infancias y adolescencias como de los de sus cuidadores?
Si bien los miedos y ansiedades son constitutivos de lo humano, estos últimos años han incluido grandes crisis sociopolíticas y económicas, guerras y una gravísima pandemia con sus efectos –observables, sobre todo, en las niñas, niños y adolescentes–, que considero que son hechos no suficientemente dimensionados. Cada vez más tempranamente se presentan situaciones reiteradas de autolesiones, intentos de suicidio o suicidios consumados en adolescentes e incluso en niños. Asimismo, se incrementan los diagnósticos de TEA (trastorno del espectro autista), depresión, trastorno de ansiedad generalizada, TDAH (trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad), que se expanden tanto en las infancias como en la adultez como respuestas simplistas en las que predomina el abordaje medicalizador, sin que se cuestione el contexto ni la soledad en la que se encuentran muchos de los sujetos que nos consultan. Tampoco se indaga en cómo nos atraviesa todo esto a los profesionales que acompañamos a las familias.
En el año 2024 (cuando muchos miedos que creíamos ya superados volvieron a cobrar vida para numerosas personas en Argentina), un grupo de integrantes del Forum Infancias1 y el equipo del Centro Lúdico de CABA planificábamos una actividad para las niñeces con diversos espacios lúdicos. Ellos tenían una especie de tótem para embocar pelotitas y planteé transformarlo en un “Tótem Come-Miedos”, con una boca muy grande que pudiera tragarse la mayor cantidad posible de temores.
Armamos un formulario, inspirados en el Archivo General y Depósito de los Miedos del Tríptico de la Infancia creado en 2001 por Chiqui González, en la ciudad de Rosario. La consigna era: “Dejo este miedo para que quede aquí guardado (podés escribirlo o dibujarlo)”. En el formulario se solicitaba además proporcionar el nombre (optativo), la edad y la ciudad e incluía una constancia que se le entregaba al depositante una vez recibido el miedo.
Nunca imaginamos los efectos que se generarían… A partir de una propuesta que ponía los miedos a jugar, la experiencia comenzó a rodar por diferentes espacios y nos sorprendió a todos los que intervinimos en ella. Se trató de lo imprevisible de un acontecimiento, esos hechos que transforman a sus participantes.
Con su presencia, el tótem producía un agenciamiento singular y colectivo; los niños iban y venían, y compartían más y más miedos; los adultos los observaban y se animaban también a depositar los suyos. Se trataba de una escritura errante, que se alimentaba de los encuentros y cambiaba según los escenarios en los que circulaba. El tótem viajero, nómade, tenía el poder de afectar y, a su vez, de ser afectado. Encontramos que algunos temores eran comunes, otros singulares, otros muy autóctonos, algunos privadísimos. Se trataba de un pensamiento vivo, de un trazado colectivo, de una cartografía en construcción que evidenciaba las urgencias de este tiempo.
En este libro no se intenta realizar un mapeo de todos los miedos posibles de las infancias y adolescencias actuales, sino que se priorizan algunos recorridos. Por eso es una cartografía en construcción que invita a ser pensada desde distintos puntos de vista y diferentes disciplinas, así como también implica la época, la política, la clínica, la educación, las redes sociales, la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interdependencia. Somos con los otros, y nuestros miedos también adquieren mayor consistencia (o la pierden) en los encuentros con otros, en un contexto determinado. Se cartografía en el territorio con la participación de todos y de cada uno; siempre se trata de una práctica social.
En esta experiencia también hay una dimensión artística en juego que busca des-sujetar, posibilitando nuevas perspectivas. Son los grupos, los colectivos –constituidos por sus mitos, sus sueños, sus ansiedades y sus miedos– los que pueden cartografiar sus modos de ocupar el territorio, sus prácticas, sus organizaciones materiales y simbólicas. Cartografiar es una actividad vital, una experimentación en acto, una apuesta deseante que también posibilita construir áreas de seguridad y confianza con otros.
Es preciso subrayar que la propuesta del Tótem Come-Miedos no es exclusivamente terapéutica, ya que justamente la idea es que pueda ubicarse en distintos ámbitos (escuelas, plazas, diferentes tipos de instituciones). Sin embargo, si estos miedos luego pueden recolectarse y ser trabajados en un espacio educativo o terapéutico, con adultos disponibles para alojarlos, es factible que haya efectos sobre las subjetividades.
Cada capítulo de este libro aborda temáticas diversas pero interconectadas y está enmarcado por algún miedo enunciado en la clínica o compartido con el Tótem Come-Miedos. Hay miedos, ansiedades y angustias que son ancestrales; otros que pasan de generación en generación; algunos son políticos; ciertos miedos surgen a partir de vivencias escolares difíciles; otros, de cómo se transita la ma/paternidad, y muchos –exacerbados por la telaraña digital en la que estamos inmersos, que atrapa especialmente a niños, niñas y adolescentes– se entrelazan con odios, inseguridades y ansiedades que allí se fogonean. Si bien estos afectos también son primarios y constitutivos, su actual uso político, económico y social es muy significativo, y los recursos tecnológicos para agitarlos, así como el empleo del algoritmo para sujetarnos, son de temer. Aparecen conceptos como el acoso escolar, bullying, ciberbullying o ciberacoso; el acoso sexual pederasta a través de las redes o grooming; el FOMO, temor a perderse algo; el uso de las técnicas de reproducción asistida y cómo eso influye en la construcción de identidad; el temor y a la vez la búsqueda de etiquetas diagnósticas con las que identificarse. Diferentes modos de poner en juego los miedos y de ponerlos a trabajar tanto en ámbitos clínicos como educativos.
Cartografiar los miedos no es solo armar un inventario: es construir una trama sostenedora; es percibirnos inmersos en ese tejido del que formamos parte y que a la vez nos con-forma; es saber que la vida es con otros en el aquí y ahora; que la creatividad y el juego potencian lo vital; que somos, en tanto diversos, entramados en esa pluralidad. Es construir territorios de tozuda esperanza para recomenzar todas las veces que sea necesario, para afectar y ser afectados, para generar lazos de ternura con ese otro que sufre en tanto otro, pero quizás también en tanto semejante.
¿Cómo pensar/nos en tiempos de ruptura y ataque activo a los lazos, en épocas del otro visto como un enemigo a eliminar; en momentos en que las personas pasan de ser ciudadanos con derechos a ser consumidores/consumidos por un mercado voraz que los etiqueta y los descarta?
Es preciso salir de este estado de perplejidad, encontrarnos con otros, recuperar la ética del semejante y apostar a que los miedos compartidos pesen menos. Tendremos que construir espacios de resistencia creativa y colectiva que ubiquen en su centro la vida con otros, repotenciándonos en los buenos encuentros que fortalezcan las pasiones alegres y el buen vivir.
Nota
1. Colectivo interdisciplinario de lucha contra la patologización y medicalización de las infancias que fundamos junto a un grupo de colegas en el año 2007.
Capítulo 1TÓTEM, TABÚES, MIEDOS, ANSIEDADES Y ANGUSTIAS EPOCALES
“Le tengo mucho miedo a los mostros”
(Niño de seis años, Santiago del Estero)
All monsters are human. K. Michelle
¿POR QUÉ HABLAR AHORA DE LOS MIEDOS?
¿Por qué es preciso profundizar acerca de los miedos en este momento histórico? Si bien ellos son constitutivos de lo humano –como veremos más adelante– y han existido siempre, considero que no están siendo suficientemente dimensionados ciertos sucesos acontecidos en estos últimos años: grandes crisis globales, arrasamientos producidos por el cambio climático generado por los humanos, el viraje hacia la ultraderecha en su versión más monstruosa y cruel en varios países, guerras y la pandemia con sus efectos –sobre todo en las infancias y adolescencias actuales–.
Muchas de las viñetas clínicas que recorto en este libro se refieren a niños, niñas y adolescentes que atravesaron la pandemia, incluso, algunos de ellos que nacieron en ese momento. Lo llamativo es que tanto las escuelas como muchos profesionales de la salud y también las familias parecen haber querido borrar las consecuencias de estas vivencias que han sido muy traumáticas y acrecentaron el temor a la muerte presentificada por doquier, así como los miedos, terrores, angustias, ansiedades y tristezas, la soledad y el aislamiento extremos. En ese contexto, se produjeron significativas rupturas de lazos que aumentaron exponencialmente las autolesiones, los intentos de suicidio o los suicidios consumados y los diagnósticos de TEA (trastorno del espectro autista), depresión, trastorno de ansiedad generalizada, TDAH (trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad), etcétera. Por supuesto que no todo lo que les sucede a las infancias y adolescencias actuales se explica por los cambios políticos o el atravesamiento de la pandemia; es preciso realizar un análisis desde la complejidad del entrecruzamiento entre lo singular y lo colectivo.
Este libro surge a partir de una experiencia lúdica que profundizaré en el último capítulo. Solo comentaré aquí que, a partir de la propuesta de construir un Tótem Come-Miedos y todos los temores que en él fueron depositando niñas, niños, adolescentes (y también algunos adultos), se abrieron mundos impensados y emergió la necesidad de explorar acerca de los miedos, las angustias, las ansiedades y los terrores actuales. Un tótem como catalizador de miedos.
EL TÓTEM ARMA COMUNIDAD
Etimológicamente, la palabra tótem proviene del inglés, derivada de las voces nïnotëm (“mi tótem” o “la marca de mi familia”) y de la lengua ojibwa, hablada por los pueblos originarios del Norte de América, derivada de la raíz o.te, que se relaciona con “vivir dentro de cierta comunidad o vínculo de sangre entre hermanos y hermanas, hijos de la misma madre que no pueden casarse o procrear entre sí”.
Un tótem puede estar representado por un animal, una planta, un fenómeno natural o un objeto inanimado. Sirve como emblema de una familia o comunidad y suele ser un recuerdo de los ancestros. Nos referencia como miembros pertenecientes a la misma comunidad y se lo suele asociar con reglas prohibitivas.
Freud escribe Tótem y tabú (1913) para interrelacionar la metapsicología individual con la historia de la humanidad, es decir, para comprender la dialéctica entre fenómenos psíquicos singulares y procesos histórico-sociales. En esa obra hace referencia a ciertas tribus australianas sobre las que basará sus estudios. Un tótem suele ser mayoritariamente un animal comestible que puede ser inofensivo o peligroso y temido, y que mantiene un vínculo particular con la estirpe entera: es su antepasado y a la vez su espíritu guardián y auxiliador, que envía oráculos; puede ser peligroso en general, pero siempre es benévolo con sus hijos.
Los diferentes miembros del clan tienen la obligación sagrada de no aniquilar a su tótem y no consumir su carne; la inobservancia de este precepto se castiga. El tótem caracteriza a todos los de su especie. A veces, los sujetos que pertenecen a un mismo clan realizan ceremonias en las que imitan las cualidades del tótem. Este puede heredarse por vía materna o paterna, siendo más común lo primero. La pertenencia al mismo tótem es la base de todas las obligaciones sociales y relega a un segundo plano el parentesco por vía sanguínea. “El lazo totémico es más fuerte que el lazo de sangre o familiar en el sentido moderno” (Frazer, citado por Freud, 1913, p. 12).
En los lugares donde rige el tótem existe la normativa de que los miembros del mismo clan no pueden entrar en vínculo sexual. Así, se lo conecta con la exogamia.
EL TÓTEM Y LOS TABÚES
En Tótem y tabú, Freud (1913) señala que “tabú” es un término de origen polinesio, de acepciones contrapuestas: por una parte, se refiere a lo “sagrado”, santificado; por la otra, a lo prohibido, “peligroso, impuro, ominoso”. El tabú se expresa a través de prohibiciones y limitaciones.
Freud cita a Wundt, quien define al tabú como el código legal no escrito más antiguo de la humanidad, anterior a cualquier religión, que refiere a un conjunto de prohibiciones; quien viola alguna, adquiere él mismo el carácter de lo prohibido.
Se llama tabú a todo lo que es portador o fuente de esta misteriosa cualidad, se trate de personas o de lugares, de objetos o de estados pasajeros. También se llama tabú la prohibición que dimana de esta cualidad y, por fin, de acuerdo con su sentido literal, se dice que es tabú algo que participa al mismo tiempo de lo sagrado, que se eleva sobre lo habitual, y de lo peligroso, impuro, ominoso. (...) El tabú no es más que el miedo, devenido objetivo, al poder demoníaco que se cree escondido en el objeto tabú. Originariamente, solo prohíbe estimular ese poder, y ordena anular la venganza del demonio toda vez que a sabiendas o sin saberlo se lo ha violado. (Freud, 1913, p. 31)
Más adelante, el tabú se desanuda del demonismo y construye sus propios fundamentos. Sin embargo, el mandamiento implícito en todas las “prohibiciones-tabúes”, según Freud es: “Guárdate de la cólera de los demonios” (1913, p. 32).
Los tabúes son prohibiciones muy antiguas, generalmente impuestas con violencia por una generación anterior, y siempre recaen sobre actividades hacia las que se siente una fuerte atracción. Las mismas se conservan de generación en generación, sustentadas en un comienzo por la autoridad parental y social. Luego, ya pasan a ser una “pieza del patrimonio psíquico heredado” (Freud, 1913, p. 39). Freud subraya que el que ciertos tabúes se mantengan por generaciones permite inferir que el placer originario de realizar aquello que está prohibido sobrevive en los pueblos en los que operan los tabúes. Acentúa la actitud ambivalente hacia las prohibiciones-tabúes: por una parte, inconscientemente desearían violarlas, pero temen hacerlo y temen porque en realidad querrían, pero “el miedo es más intenso que el placer” (p. 39). Las prohibiciones-tabú más antiguas y fundamentales del totemismo son: “1) No matar al animal totémico. 2) Evitar el comercio sexual con los miembros del sexo contrario del clan totémico” (p. 39). Ambas implican renuncia y ambivalencia. Entonces, la prohibición del tabú debe comprenderse en relación a una ambivalencia de sentimientos; señala la conciencia de culpa y la angustia que devienen de las mociones de deseo que caen bajo la represión y el carácter desconocido y angustioso de esa culpa.
Freud distingue la neurosis como algo singular, de una formación social y ubica el tabú como una creación cultural. Si se lo viola, se teme el castigo, que habitualmente es una enfermedad grave o la muerte del propio individuo.
ANGUSTIAS, MIEDOS Y TERRORES
En 1920, Freud diferencia la angustia del miedo y el terror en cuanto a su relación con el peligro. Plantea que la angustia refiere a un estado de expectativa frente a un peligro desconocido; el miedo, en cambio, precisa de un objeto determinado que lo disparará. Al terror lo define como un estado en el que se cae cuando se corre un riesgo que el sujeto no se siente preparado para afrontar; en él es importante el factor sorpresa.
Jean Delumeau (2012) realiza un recorte muy particular de la historia del miedo en Occidente. Aunque es una obra muy ambiciosa, en realidad se sitúa en unos pocos países de Europa Occidental entre los siglos XIV y XVIII. Plantea que no solo los individuos, sino las colectividades y civilizaciones enteras pueden estar atrapadas en sus diálogos con los miedos, que permanecen ocultos porque suelen relacionarse con la cobardía y la vergüenza
Cuando Don Quijote se prepara para batallar con el ejército de Alifanfarón, Sancho Panza, su fiel compañero, le señala que se trata simplemente de un rebaño de carneros, y él responde:
El miedo que tienes –dijo don Quijote– te hace, Sancho, que ni veas ni oyas á derechas; porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos (...) y si es que tanto temes, retírate á una parte y déjame solo; que solo basto á dar la victoria á la parte á quien yo diere mi ayuda. (Delumeau, 2012)
Delumeau reflexiona acerca de que los seres humanos son los únicos que llevan amuletos, y cita a Marc Oraison, quien concluye que el hombre es, por excelencia, “el ser que tiene miedo”. El animal no piensa en su muerte, en cambio el ser humano, sí, y posiblemente sea eso lo que lo lleve a ser más temeroso y a estar más angustiado. Sin embargo, este autor plantea que el miedo es una emoción ambigua: nos mantiene en alerta, lo que nos posibilita escapar de los peligros y de algunas muertes probables y, a la vez, nos empuja a angustiarnos por miedo a nuestra muerte o a la de nuestros seres queridos.
Delumeau relata que algunos pueblos originarios de México refieren “la enfermedad del espanto”, y advierten que una persona puede perder su alma debido a un susto. Tener un espanto es “dejar el alma en otra parte” y habrá que ir a una “curandera de sustos” que le permitirá al alma reintegrarse al cuerpo del cual ha huido. Quizás por eso, después de pasar una situación de susto, en nuestro país decimos que nos “volvió el alma al cuerpo”.
Desde el punto de vista fisiológico, el miedo es una emoción que pone en alerta al hipotálamo; provoca modificaciones endócrinas y aceleración o ralentización del corazón; híper o hiposecreción de las glándulas; comportamientos de inmovilización o incluso parálisis. Por el contrario, también puede desencadenar una serie de movimientos enloquecidos, violentos, inadaptados, característicos de la sensación de pánico. Como manifestación exterior que implica una fuerte experiencia interior, libera una energía inhabitual que se difumina por todo el organismo. Es una reacción defensiva legítima; sin embargo, según el contexto, no siempre se emplea en el momento oportuno.
En países como Argentina, que promueven la vigencia de un estado de alerta constante, no siempre es fácil saber cuándo se trata de una reacción legítima en respuesta a un peligro real, o cuándo se está sobrerreaccionando, como producto de ese estado de alerta permanente. Delumeau reseña el concepto de “el país del miedo” (por supuesto, aunque no se refiere a la Argentina, lamentablemente, en la actualidad, se ajusta bastante) y cuáles son las reacciones posibles de los individuos sometidos a constante estrés. El autor señala la disgregación, las regresiones afectivas, la multiplicación de las fobias (en muchos casos, en realidad se trata de odios: profundizaremos esto en el Capítulo 2) y dosis altísimas de negatividad y desesperación, que llevan a la desesperanza.
En situaciones grupales, se puede pasar con mayor facilidad y rapidez del miedo al terror o al pánico colectivo; también a los odios colectivos, como veremos más adelante. Siempre resulta más cómodo y económico tener a quién odiar. Amenazas globales de extinción y crisis económicas graves se segmentan en miedos específicos, identificables, con adversarios reconocibles a los que es “lícito atacar e incluso hacer desaparecer”. Entonces, mi malestar es a causa del extranjero, el diferente, el perteneciente a las minorías que cuestionan “mi normalidad” –que no es más que “mis privilegios”, que no estoy dispuesto a reconocer como tales–. Es el miedo a lo otro, a lo desconocido, a lo que está por fuera de mi universo, pero que, en ciertos momentos, también ejerce una atracción poderosa. Lo novedoso, lo extranjero, atrae y provoca temor a la vez. Los cambios perturban el orden, incomodan, sobre todo cuando ponen en cuestión privilegios que se consideran “un orden natural establecido”.
ANGUSTIA, ATAQUE DE PÁNICO O ANSIEDAD
La angustia estrecha la garganta, oprime el pecho y causa una sensación de muerte inminente. Para Kierkegaard (1844), la angustia es el símbolo del destino de la humanidad; le es intrínseca, representa su inquietud metafísica, su libertad y sus ataduras. Los seres humanos somos conscientes de nuestra potencia y de nuestras limitaciones a través de la experiencia de la angustia. En ella siempre hay una reflexión sobre el tiempo, sobre el pasado y el futuro: es en ese instante. Es Kierkegaard quien plantea que la angustia es sin objeto y él la diferencia del temor, que se refiere a algo concreto. Sin embargo, postula que, en realidad, hay un objeto “Nada”, que luego es “Algo”. Esto reará retomado luego por Lacan, cuando plantea que la angustia no es sin objeto.
Kierkegaard propone la angustia como una reflexión, como existencial, interrelacionada con la identidad y la historia (Grön, 1995). En la angustia, el cuerpo se hace presente a través de sus síntomas, que se viven desproporcionadamente. La angustia representa al ser humano en su devenir, que se crea sin cesar y se relaciona con la culpa, que genera un vínculo intrínseco entre angustia y miedo.
Freud (1909) realiza un largo análisis de la angustia de Juanito en referencia a la histeria de angustia y luego la localización de las fobias que le permiten acotar su angustia y enfocarla en ciertos objetos.
Una cuestión interesante que define a esta época es que en el Manual estadístico de las enfermedades mentales (DSM-5, 2013) la angustia no figura en ningún cuadro vinculado a las infancias. ¿Cuál es entonces el presupuesto? ¿Qué los niños no se angustian? ¿Que la angustia asalta en la adultez bajo la forma de “ataque de pánico”? Es decir, “pánico”; un agente externo nos embiste intempestivamente, sin ningún determinante particular. De modo llamativo, es solo en ese diagnóstico que la angustia aparece referida. Es decir, de ocupar un lugar central en el hombre decimonónico, pasó a ser casi borrada en el siglo XXI. Con frecuencia es reemplazada por el término “ansiedad”, que parece ser mucho más fácil de digerir y cuenta con psicofármacos específicos para acotarla, pasibles de ser hallados en casi todas las carteras de las damas o bolsillos de los caballeros. Se observa con preocupación cómo ha aumentado considerablemente el consumo de psicofármacos durante la pandemia y una vez que ella concluyó, a nivel mundial, con frecuencia sin prescripción o con indicación médica de un profesional no especializado en salud mental y sin ningún seguimiento específico, banalizando los graves efectos de la automedicación. La pandemia de COVID dejó tras de sí una pandemia de padecimientos mentales: una de cada cuatro personas padece algún problema en cuanto a su salud mental, para lo que no hay sistema sanitario público ni privado que pueda alcanzar a responder. La pandemia acrecentó los síntomas de ansiedad, depresión y dificultades en el lazo social y en la comunicación, sobre todo.
Hace ya un cuarto de siglo, Roudinesco advertía que:
Frente al desarrollo de la psicofarmacología, la psiquiatría abandonó el modelo nosográfico en beneficio de una clasificación de las conductas. En consecuencia, redujo la psicoterapia a una técnica de supresión de síntomas (...) Que se trate de angustia, de agitación, de melancolía o de simple ansiedad, hará falta primero tratar la huella visible del mal, luego borrarla y, finalmente, evitar buscar la causa de manera de orientar al paciente hacia una posición cada vez menos conflictiva y, por tanto, cada vez más depresiva. En lugar de las pasiones, la calma; en lugar del deseo, la ausencia de deseo; en lugar del sujeto, la nada; en lugar de la historia, el fin de la historia. El sanitario moderno –psicólogo, psiquiatra, enfermero o médico– ya no tiene tiempo para ocuparse de la larga duración del psiquismo, pues, en la sociedad liberal depresiva, su tiempo está contado. (Roudinesco, 2000)
Para ampliar esta cuestión, recorramos el concepto psicoanalítico de angustia en la obra de Freud (1893), que la define como un estado de afecto provocado por un aumento de la excitación que tendería a aliviarse a través de una acción de descarga. En Inhibición, síntoma y angustia (1926), plantea que la misma tiene dos orígenes diversos: en un caso, procede de un exceso de energía libidinal no liquidada (angustia automática); en otro, la angustia le indicaría al yo la inminencia de un peligro (angustia señal). Es interesante considerar que el primero liga la angustia al producto del estado de desamparo psíquico del lactante, que constituye la contrapartida del desamparo biológico inicial, y la define como una respuesta espontánea frente a una situación traumática o su reproducción. La angustia sería la marca histórica a través de la cual se manifiesta el impacto del traumatismo (Kaufmann, 1996), así como también el efecto penoso de los avatares en los vínculos tempranos.
Volviendo a Freud, él define la angustia como una reacción del Yo frente a un peligro ya conocido, pero que no puede ser aprehendido ni identificado con claridad. En Más allá del principio del placer (1920), plantea que hay en ella algo que protege contra el terror, o sea, contra aquello que irrumpe y devasta, y que, en realidad, el ser humano se defiende del terror con la angustia. La angustia es considerada una reacción afectiva ante un peligro externo o interno cuya función es preparar los sistemas psíquicos para la organización defensiva. Entonces, sería funcional a la economía subjetiva y constitutiva de la subjetividad.
¿Qué sucedería entonces si, por una parte, la angustia no tuviera estatuto en la infancia –como observamos en la actualidad– y, por otra parte, si el “otro” no pudiera funcionar como borde de contención a esa irrupción masiva de displacer –porque, atravesado por sus propias angustias, no está en condiciones de sostener–? Sin posibilidad de fuga ni de elaboración psíquica, frente a estas situaciones invasivas, el niño se encontraría en un estado de profundo desamparo (Untoiglich, 2009), lo que reactualizaría el desamparo originario o Hilflosigkeit (Freud, 1853).
MIEDOS, TABÚES Y ANGUSTIAS. LO SILENCIADO A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES
A continuación, presentaré una viñeta clínica para articular algunos conceptos ya enunciados y profundizar en otros enmarcados en esta época histórica.
Florencia1, de catorce años, llega a la consulta a finales de la pandemia. Es piel y huesos, tiene una mirada temerosa, triste y casi no habla. Tiene la palabra “Blímele” tatuada en el antebrazo y algunas cicatrices de pequeños cortes que tapa con muchas pulseras. Le pregunto por el tatuaje; dice que es el nombre de su bisabuela; ella la adoraba, aunque no hablaba mucho. Había fallecido por COVID al inicio de la pandemia y Florencia decidió tatuarse su nombre (“Es en idish”, me aclara). Indago si sabe qué significa y me dice que no; lo buscamos y le cuento que quiere decir “florcita”; queda absolutamente asombrada, porque no sabía que su nombre estuviera relacionado con el de su bisabuela y, de algún modo, también con el de su mamá, Dalia. Le pregunto por qué eligió el antebrazo; me mira sorprendida, no sabe… Inmediatamente, recuerda que su bisabuela siempre usaba mangas largas, incluso en pleno verano, pero una vez ella vio que tenía un número grabado en su antebrazo. Cuando Blímele notó que su bisnieta lo había visto, lo tapó rápidamente. Nunca se habló de esto en su casa; en realidad, en su familia nunca se conversa de nada, afirma. Flor tiene reiteradas pesadillas con monstruos que la acechan, por lo que siempre ha sentido mucho miedo al irse a dormir. No puede hacerlo sola. Más adelante le pregunto sobre sus cicatrices y me explica que son pequeños cortes que se hace con un cúter cuando está muy angustiada; tiene muchos videos de TikTok guardados para saber cómo hacérselos sin “lastimarse de verdad”, aunque a veces se siente tentada de ir más profundo.
Dalia, su madre, está muy angustiada porque teme que a su hija le pase algo, que se lastime más de la cuenta (¿cuánto sería lo tolerable?) o que deje de comer lo poquito que ingiere. Afirma que todo se agravó en la pandemia. Dalia tenía un trabajo esencial y debía estar fuera de casa muchas horas; su hija púber permanecía sola la mayor parte del día, sumergida en alguna pantalla. Habían consultado primero a un psiquiatra que las vio quince minutos por videollamada, diagnosticó TAG (trastorno de ansiedad generalizada) como producto de la pandemia y la medicó con un ansiolítico. La madre no se quedó tranquila con esto y por eso realizan la consulta conmigo.
El fallecimiento de la bisabuela ha sido un golpe muy duro para ambas, un dolor que pasó desapercibido entre tanta muerte transformada en cifras huecas transmitidas por los medios. Dalia había sido criada por su abuela Blímele, porque su mamá era una madre sola y tenía que trabajar muchísimo para sostener a su hija. La bisabuela también había cuidado a Flor siendo pequeñita, porque su padre resultó ser un violento y Dalia había tenido que alejarlo judicialmente, había cortado todo vínculo y tuvo que salir a trabajar a destajo para mantener a ambas. Siempre temía que el padre volviera para dañarlas a ella o a Flor. Nunca le había mencionado a su hija sus miedos, para no sobrecargarla.
Las situaciones de crisis extrema (como la pandemia de COVID-19) nos enfrentaron a fallas graves a nivel político y social y, a la vez, cada persona se encontró con su propia vulnerabilidad. Como sostenía Freud ya en 1932, el cristal siempre se rompe por las líneas demarcadas previamente. La crisis atravesó tanto a los pacientes como a los profesionales. Estos sucesos traumáticos dejaron profundas huellas a nivel individual y colectivo, marcas de dolor social y singular, tiempos trastocados. Yolanda Gampel (2023) reflexiona sobre cómo el dolor social irrumpe en el cuerpo individual y se cuestiona la posición del psicoanalista en cuanto a ese dolor. Silvia Bleichmar (2008) define el traumatismo como un flujo de estimulación psíquica no metabolizable e indomeñable para el aparato psíquico, que lo pone en riesgo de fractura o estallido. Predominan los procesos de contrainvestimento que intentan aislar aquello que resulta perturbador para el psiquismo, y hacia afuera pueden darse a ver como una depresión, como si faltara el soplo vital.
En esta historia nos topamos con mujeres solas, mujeres fuertes, mujeres que cargan con dolores mudos. Cada una pudo sostenerse en la otra, pero a costa de que imperara un pacto de silencio. Un silencio que se hacía cada vez más ruidoso y estallaba en el cuerpo de Flor, un silencio cargado de guerras, muertes, violencias, cortes, monstruos al acecho y miedos profundos que pasaban de generación en generación y se renovaban, silenciados. En Tótem y tabú