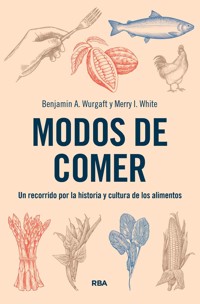
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
UNA INVITACIÓN A SENTIR CURIOSIDAD POR LA COMIDA Y, SOBRE TODO, A PENSAR EN ELLA DE NUEVAS MANERAS. Desde los orígenes de la agricultura hasta los debates actuales sobre qué es más auténtico en cocina, Modos de comer se lleva al lector a recorrer el planeta y explorar la historia y las raíces antropológicas de lo que ponemos en el plato. Viajaremos a distintos momentos del pasado en una sucesión de relatos fascinantes que nos permitirán conocer los alimentos en relación con sus contextos naturales y culturales, y también con el conjunto de normas sociales que dan forma a nuestras comidas. La personalidad de los alimentos está condicionada por variables como las migraciones, la política o las dinámicas de identidad de grupo, y podemos aprender a rastrear esas fuerzas sociales que van desde nuestra mesa hasta la cocina, la fábrica o el campo. Y así se irán desplegando historias sobre cultivadores panameños de café, mujeres medievales que fabrican cerveza o falsificadores japoneses de cuchillos. Desde el comercio de especias veneciano hasta los intercambios comerciales con el Nuevo Mundo, desde el garum romano hasta el kimchi coreano, esta obra nos ofrece una panorámica extraordinaria que abarca las raíces culinarias de los cinco continentes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: Ways of Eating.
© del texto: Benjamin A. Wurgaft y Merry I. White, 2023.
Publicado gracias a un acuerdo con la Universidad de California Press.
© de la traducción: Ricardo García Herrero y Borja Folch, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2024.
REF.: OBDO354
ISBN:978-84-1132-803-6
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
COMEMOS ANTES DE SABER HABLAR. El bebé ya se alimenta antes de poder hablar, y la forma en que comemos y bebemos define nuestra relación con el entorno. Usamos las palabras para explicar ese mundo que nos rodea, pero seguimos dependiendo y siendo vulnerables al mundo que nos alimenta. Si las cosas van bien, tenemos con qué saciarnos, y nos resulta natural apurar la botella de leche, la taza de café o el cuenco de arroz y sentirnos satisfechos. Pero nunca, nunca tenemos suficiente con lo que sabemos sobre la comida, porque el aprendizaje carece de la cualidad de la finitud. Siempre hay algo más que saber. Nuestra curiosidad reaparece como el hambre que vuelve. ¿Por qué el huevo se desparrama por la sartén de esa manera y no de otra? ¿De qué manera el grano fermenta para acabar convertido en cerveza? ¿Por qué la galleta se desmenuza?
La primacía de la comida en nuestras vidas viene de antiguo. Lógico. «Primero comemos y luego hacemos todo lo demás», dice una frase muy citada de la escritora gastronómica Mary Francis Kennedy Fisher. Y cuánta razón tiene. Comer no solo va antes que hablar: va antes que todas las demás actividades humanas dentro del estrecho marco de la vida de un individuo. Pero bajo esta sencilla afirmación subyace una intrincada relación entre el sustento y ese«todo lo demás»: porque «todo lo demás» significa desde moler el maíz para convertirlo en masa hasta criar cerdos, desde promulgar subvenciones agrícolas para los arroceros japoneses hasta proteger las tierras etíopes en las que pasta el ganado. En otras palabras, hay mucha faena agrícola y alimentaria que allana el camino hasta el plato. Y parte de ese trabajo no se realiza en los campos ni en las cocinas. Todo lo demás, de acuerdo con Fisher, incluye la influencia de la cultura, desde los mitos griegos sobre el origen del mundo a partir de un huevo hasta las naturalezas muertas holandesas representando ostras exuberantes y fruta en descomposición. Muchos tipos de actividad humana ponen la mesa (por así decirlo) para comer, incluida la creación de imágenes y descripciones de lo que comemos.
Pero las representaciones de alimentos no son solamente historias o imágenes. Tocan lo que representan. Pensemos en una hoguera encendida en una playa de la antigua Grecia sobre la que el héroe Odiseo y sus hombres han dispuesto unos trozos de carne sacrificial. Los héroes de las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, sacrifican, asan y comen una gran cantidad de animales, y sin embargo toda esta carnivoría no resultaba común entre los griegos antiguos, dado que no era sencillo criar tantos animales en un terreno pedregoso. Lo que refleja más bien esa dieta que vemos en Odiseo es la aspiración y el prestigio que los antiguos griegos asociaban a la carne.[1] Mencionar la carne equivalía a hablar de lujo, de estatus social elevado, o poner en relación las grandes hazañas con los asados no menos sobresalientes. En la Odisea vemos a diferentessiervos o esclavos atendiendo a la familia de Odiseo. Crían cerdos, cabras y vacas para que los nobles coman, y una compleja jerarquía social determina quién disfruta de qué. Pero no solo las historias declamadas por los poetas mantuvieron el prestigio de la carne: también las que se contaran entre sí los miembros del público asistente a lo largo de su vida cotidiana. De manera que aquí vamos a llevarle la contraria a M. F. K. Fisher: primero hacemos todo lo demás, desde plantar cultivos hasta contar historias, y luego ya podemos comer.
Este libro es una invitación a sentir curiosidad por la comida y, sobre todo, a pensar en ella de maneras nuevas. La historia y la antropología de la alimentación ponen ante nuestros ojos historias sorprendentes que a veces se esconden en el origen de sabores familiares, y al tiempo arrojan luz sobre aspectos poco conocidos de los rituales más comunes. Pero eso sí: tenemos que estar dispuestos a investigar. La fresa madura cuyo sabor estalla en la boca nada revela sobre la experiencia de agacharse a recogerla en un campo bañado por el sol; poco nos cuenta de la historia de su cultivo, de la aparición de la planta moderna a partir de un ancestro ya olvidado tras generaciones y generaciones de domesticación. En cierto sentido, el plato de comida viene a ser una confluencia de historia natural (las historias evolutivas de las plantas y los animales que cocinamos) e historia humana (las formas en que guiamos esa evolución, los criamos y los cocinamos). Y, sin embargo, ¿a santo de qué va a pararse el comensal hambriento a indagar sobre estas cosas?
Con todo, un sabor o un olor concretos pueden ser un buen punto de partida, porque los sabores y los olores constituyen una especie de pautas que indican al cuerpo qué alimentos llevarnos a la boca. ¿Va a ser seguro? ¿Será nutritivo? ¿Estará bueno? Cierto que las necesidades de nuestro cuerpo son sencillas y fáciles de satisfacer, pero también puede pasar que la comida y la bebida nos despierten la curiosidad. En el supermercado nos detenemos a mirar una fruta que nunca antes habíamos visto (una fruta del dragón, por ejemplo); en el mostrador de pescado preguntamos por un pez que nos llama la atención (tal vez un rape). Nos preguntamos quién comerá eso y cómo va a cocinarlo (si es que lo hace). O bien nos quedamos mirando algo que nos resulta familiar (una bolsa de cereales para el desayuno, por ejemplo) dándonos cuenta de que no tenemos ni idea de cómo se fabrica. Este libro trata de aquellas preguntas que en ocasiones nos plantean la comida y la bebida, y de cómo la historia de la alimentación influye en nuestros gustos actuales. Y trata también del modo en que la cultura guía nuestra mano cuando tomamos la siguiente fresa del cesto y la cortamos con un cuchillo, en la idea de preparar una tarta. Esa fresa «domesticada» no es una fresa natural, salvaje, sino que forma parte ya del campo de prácticas y creencias que llamamos cultura. Sin la intervención humana, la mazorca de maíz seguiría siendo otra hierba más.
El título de esta obra y las presentes líneas introductorias rinden homenaje al libro sobre arte que John Berger escribiera en 1972, Modos de ver, versión en papel de una serie televisiva que introdujo a muchos espectadores en una nueva forma de pensar sobre el arte.[2] Influido por la crítica cultural marxista, Berger recordó a los lectores que las bellas artes no son solo patrimonio de la belleza. Todo, desde el acto de pintar hasta colgar cuadros en los museos, nos está hablando de clases, de poder y de conflicto social. El arte es un ejercicio formal de representación y evocación de la experiencia humana, pero no flota en el aire libre de contexto. Berger trató de desentrañar las relaciones sociales que encierra la pintura, especialmente en sus formas más reputadas, como el retrato europeo moderno. De forma paralela, los alimentos expresan el modo en que el deseo y el apetito moldean nuestras vidas: a veces lo hacen de forma ostentosa, como el pan de oro recubriendo un plato de pollo biryani, o bien menos visible, como ocurre con las aves criadas durante generaciones con el objetivo producir más carne de forma más rápida. Los conflictos sociales y las privaciones del pasado sobreviven en la cocina del presente, aunque sea en formas muy transformadas, lo mismo que en el caso de las migraciones humanas, los asentamientos, el comercio, las guerras y los viajes.
Deseamos comer y beber. Es bueno reconocerlo y recordar que los apetitos del cuerpo no merecen que los tildemos de bajos instintos como si fueran una especie de desviación animal. En realidad, las apetencias que nos asaltan son el corazón de nuestra relación con la comida, y podemos aprender mucho reflexionando sobre ellas, e incluso disfrutándolas. La experiencia personal constituye una herramienta fundamental a la hora de estudiar la comida. Pero, al igual que otros deseos humanos, el hambre y la sed pueden confundirnos. Hay historias detrás de nuestros alimentos que el sabor por sí solo no va a contarnos. El azúcar nos encanta, pero tras ese placer se esconde toda una historia de las plantaciones coloniales donde los esclavos cultivaban y cosechaban caña de azúcar. El deseo es uno de los ejes centrales de este libro —puede ser el deseo de supervivencia (unas gachas cuando la despensa está vacía), de la comida de nuestra infancia (la sopa de fideos de la abuela) o de novedades (especias traídas de mares lejanos que son el resultado de empresas llenas de riesgos)—, pero el poder es otro (el poder que los europeos ejercían sobre los nativos colonizados, por ejemplo). También la identidad, en el sentido de que nuestros alimentos y formas de cocinar expresan nuestras raíces culturales y sociales.
Sin embargo, las identidades evolucionan con el tiempo. Puede que la receta de esa tarta haya pertenecido a nuestra familia durante generaciones, pero no siempre fue así, y cada pastelero habrá añadido o quitado algo. Comemos traspasando fronteras culturales y alternamos entre la comida de casa y la comida de fuera, pero en realidad ninguna cocina es permanente o inmutable: el cambio siempre ha caracterizado lo que somos y lo que comemos, por más que la ansiedad culinaria nos empuje a aferrarnos a platos que llamamos tradicionales o auténticos. Las comunidades humanas emigran o invaden las tierras de los demás, y los ingredientes nuevos viajan a lo largo de las rutas comerciales. Así pues, el movimiento será otro de los temas de este libro. De la misma forma que prestaremos atención a las diferencias entre lo limpio y lo sucio, y entre lo comestible y lo no comestible, que dan forma a muchas de nuestras prácticas alimentarias, desde la cuestión de qué plantas y animales llamamos comida hasta cómo lavamos los platos. Las herramientas y las técnicas también forman parte de la cultura, al igual que los cuerpos de los trabajadores de la alimentación. Durante generaciones, las mujeres molieron el maíz —para hacer primero harina y luego tortillas— en un mortero plano de piedra llamado metate: los movimientos que hacían cada día, y los efectos sobre sus rodillas y hombros, se convirtieron en parte de una forma de comer.
Conforman este libro un conjunto de capítulos de tipo histórico ordenados bajo criterio cronológico desde los orígenes de la agricultura hasta principios del siglo XXI, intercalados con escenas extraídas de nuestras observaciones y trabajos etnográficos en distintos ámbitos relacionados con la alimentación. Tanto en los capítulos como en las escenas ofrecemos casos concretos que plantean cuestiones relevantes en torno a la comida y la bebida. Repasaremos algunas ideas clave en los campos de la antropología cultural y la historia que ayudarán a explicar determinadas prácticas y creencias alimentarias, pero no nos dirigimos única ni principalmente a los especialistas. Y tampoco tenemos el objetivo de abarcar toda la historia de la alimentación humana, algo imposible para un libro de extensión tan corta (ni en uno que fuera muy largo). Más bien, la obra que el lector tiene en sus manos refleja nuestros intereses personales y campos de especialización académica a lo largo de los últimos años. Y nuestros gustos, claro está.
Vamos a permitirnos una nota personal para darnos a conocer como autores: Merry (Corky) I. White es una antropóloga cultural especializada en Japón, en la comida y la bebida de ese país y de otros más. También ha trabajado como restauradora, periodista gastronómica y escritora de libros de cocina. Por su parte, Benjamin (Ben) A. Wurgaft, hijo de Corky, es un escritor e historiador que se doctoró en historia intelectual europea al tiempo que trabajaba como periodista gastronómico. Otro campo en el que se ha formado y trabaja es la antropología cultural de la ciencia y la tecnología. Ambos creemos que los placeres de la comida y la bebida, así como del reto constante que implica su elaboración, son un añadido —y nunca una distracción— al premio intelectual que implica estudiar sobre estos ámbitos. Todo ello se encuentra íntimamente relacionado. Los capítulos y escenas de este libro son un reflejo de nuestros intereses diversos, pero también el resultado de largos años en los que tuvimos la fortuna de viajar, degustar y beneficiarnos de personas hospitalarias de los cinco continentes; así pudimos comer encurtidos kosher en Minnesota, cocinar con mezclas de hierbas locales en la Toscana o catar cruasanes en Tokio. Algunas de estas escenas reflejan experiencias compartidas; otras son de autoría individual.
Los capítulos ofrecen una historia cronológica de la alimentación que nos lleva desde los orígenes de la agricultura hasta el presente, mientras que las escenas nos introducen en la antropología cultural de la alimentación, una ciencia que busca significados tras la práctica alimentaria. El núcleo de la antropología cultural es la observación, y el antropólogo aporta al trabajo de campo una ingenuidad entrenada y consciente, abierta a todo y a todos los significados posibles. Es difícil abstraerse de los filtros e ideas preconcebidas a la hora de observar, pero la mejor manera de trabajar con esos prejuicios es, en primer lugar, reconocerlos, y a continuación, tratar de que nuestra conciencia sea más amplia y profunda. Nunca sabes qué detalles, o qué sentidos, van a importar más: un hombre carga en el metro con una bolsa de la compra que parece a punto de reventar y ves las zanahorias asomando por el descosido; un repique de campanas atrae a los oficios religiosos a grupos de mujeres enlutadas, y, mientras, sus hombres se quedan tomando café en alguna terraza; un contenedor huele a fermentación suave o tal vez exuda el hedor de la basura podrida. La investigación histórica suele comenzar en un archivo y rara vez implica trabajo de campo; sin embargo, comparte una característica importante con la antropología cultural: aunque todos los historiadores tenemos nuestros prejuicios ideológicos y metodológicos, trabajamos con pruebas, igual que los antropólogos, y tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que las pruebas nos hagan reformular nuestros puntos de vista.
En los campos de la historia y la antropología de la alimentación hay distintos tipos de preguntas, a cada una de las cuales se responde con su correspondiente tipología de métodos y pruebas. Se formulan preguntas empíricas que esperamos responder y explicaciones teóricas que esperamos ofrecer, y parte del arte de la práctica consiste en tener claro cuál es cuál. Y así vamos afinando nuestras preguntas y aprendiendo qué métodos o qué pruebas nos ayudarán a responderlas.
La antropología casi siempre parte de investigaciones realizadas en el mundo actual, pero que a continuación deben sumergirse en el pasado de alguna comunidad. Por ejemplo, tal vez un antropólogo de la alimentación empiece por sentarse en un taburete de algún puesto de ramen en Tokio para después lanzarse a aprender sobre los orígenes del dashi, antecesor del caldo que lleva ese plato. Y sobre las preocupaciones de los japoneses sobre la calidad del agua en el futuro, las migraciones de los peces y el cultivo de algas marinas. La historia, por el contrario, es el estudio del cambio a lo largo del tiempo, y la historia de la alimentación suele comenzar con la investigación de cartas, diarios o pruebas físicas de generaciones pasadas de cocineros y comensales. Los libros de cocina y los menús constituyen materia de estudio para el historiador cultural de la alimentación como los fragmentos de cerámica sirven a los arqueólogos que estudian las prácticas culinarias. Pero, cuando nos preguntamos cómo cocinaban y comían las gentes del pasado, y qué significado daban a aquellos actos, a menudo recurrimos a las herramientas de los antropólogos culturales, porque sabemos que las prácticas culturales infunden y dan forma a todo, desde labrar un campo hasta poner una mesa. Ahora que estamos empezando, tengamos en cuenta las siguientes preguntas: ¿qué podemos aspirar a saber sobre la comida? ¿Qué pasos debemos dar en ese aprendizaje? ¿Qué pueden decirnos nuestras comidas sobre la estructura de las comunidades que nos acogen? ¿Quiénes son los agricultores, quiénes los cocineros, quién fabrica las ollas en las que se cocina? ¿Quién hace el vino y quién lava los platos?[3]
ESCENA 1
EL PARAÍSO DE DUCCIO
Al final de un interminable camino de tierra en medio del bosque gritamos: «¡Duccio! Signore Fantani!». Por fin oímos un «¡si, si!» desde lo que parece un matorral. Llevamos más de una hora intentando localizar a Duccio. Nos encontramos cerca de Siena, no lejos de Florencia, y conocemos a Duccio Fantani del mercado de la cercana población de Castellina, donde tiene un puesto de hierbas. Llevamos semanas poniendo esas hierbas a la carne de cerdo, a la sopa y a las patatas y verduras asadas. Así que hemos venido a conocer el lugar donde crecen.
La búsqueda dura ya un buen rato, tanto que algunos miembros de nuestro grupo han perdido la esperanza de encontrar a Duccio y se han ido a tomar un Campari. Pero aquí lo tenemos, haciéndonos señas de manera insistente para que bajemos una loma recubierta de maleza poco amistosa que nos araña las piernas, siguiendo las huellas de su manada de burros y poco menos que pisando sus boñigas. Algunos de nosotros, que llevamos sandalias en lugar de las botas adecuadas, acabamos con estiércol en las uñas de los pies. Duccio continúa saludando.
¿Cultiva Duccio las hierbas que vende? Nos guía por laderas donde prosperan el cilantro, el romero y el hinojo y vamos aprendiendo que la respuesta es afirmativa y negativa a la vez. No es un recolector, si por recolector entendemos alguien que recoge lo que crece sin que medie intromisión humana de ningún tipo. Tampoco es un espigador que se dedique a recoger los restos de la cosecha. Él es más bien un favorecedor de cultivos, alguien que en ocasiones propaga variedades de hierbas a partir de las semillas del año anterior, aunque la mayor parte de lo que recoge procede de plantas silvestres. Esto no es una granja, y por más que Duccio y su equipo permanezcan en un mismo lugar todo el año, no se le puede considerar un cultivador de hierbas. De vez en cuando construye alguna valla que mantenga a los burros alejados de las mejores matas, pero da la impresión de que los cercados le resultan un tanto invasivos. Enjuto, de ojos penetrantes y coleta cenicienta, se diría un gnomo del bosque. Nos indica los macizos de brotes que anidan junto a los tocones de los árboles y las hierbas que crecen en completa confusión, porque aquí no hay ni hileras cerradas tiradas a cordel ni parcelas homogéneas. Y nos va recitando: «coriandolo, rosmarino, fienogreco, elicriso». La misma lista de ingredientes que aparece en sus tarros con mezcla de especias, que él etiqueta como «Aromi della cucina del Chianti», Aromas de la cocina del Chianti.
¿Podríamos considerar aquello un desaliñado jardín del paraíso, uno en el que madre naturaleza hace brotar sus riquezas sua sponte? De nuevo, sí y no. Duccio se considera feliz espectador del crecimiento casi espontáneo del enebro, la menta gatuna, el hinojo silvestre y la siempreviva. Pero también hay un punto de estrategia y de intervención. Él gestiona el agua, que tiene almacenada para la estación seca y que distribuye solo en la medida de las necesidades. Y los burros que andan a su aire por la propiedad contribuyen también a abonar el suelo. Mientras nos abrimos paso con precaución por entre la lavanda y romero nos imaginamos aquello como una muestra de lo que pudieron ser los orígenes de la agricultura sedentaria. A poco que Duccio construyera unos cercados adicionales y plantara unas cuantas semillas más, cediendo al impulso de ampliar su explotación, el resultado sería una granja. Cumple todos los criterios y, sin embargo, no ambiciona la denominación bio, el marchamo oficial en Italia para los alimentos ecológicos. Dice que «perche troppo costoso»: sale demasiado caro comprar la pureza oficial pasando por el aro del proceso burocrático. Así que en las etiquetas de sus tarros puede leerse «genuino clandestino», toda una declaración de intenciones que proclama su resistencia ante un sello oficial aprobatorio que, aunque aumentara sus ingresos, ofendería su sensibilidad contracultural y política. Su lugar de trabajo, tal como es, irradia ambivalencia respecto al capitalismo.
Atravesamos un campo cubierto de maleza y llegamos hasta una desvencijada estructura de madera. La luz del sol vespertino se cuela por entre los tablones en aquel secadero donde contemplamos, dispuestas en estantes, diferentes hierbas apiladas. El aroma de la lavanda nos deja pasmados. La sala contigua es como un pequeño laboratorio alquímico, donde los ayudantes de Duccio elaboran aceites de hierbas, jarabes y extractos. Todo aquí tiene un aire como preagrícola y preindustrial, pero Duccio sabe bien que hace falta un proceso artesanal para que emerja todo cuanto las hierbas pueden ofrecer. Este lugar es un recordatorio de que, incluso antes de la agricultura, se hacían necesarias la técnica y la habilidad para obtener el sustento de la naturaleza. Y no olvidemos que los aceites, jarabes y extractos dejan mayor margen que las propias hierbas y, en lo que es una tierna paradoja, proporcionan apoyo financiero al proyecto de Duccio, mínimamente intervencionista y contrario a la agroindustria.
CAPÍTULO 1
NATURALEZA Y CULTURA EN LOS ALBORES DE LA AGRICULTURA
¿Por qué comemos lo que comemos? Charles Darwin, en su obra El origen del hombre (1871), especulaba con que la agricultura —palabra híbrida que procede de agri (campo en griego) y cultura (del latín cultivare, cultivar)— constituye la línea divisoria entre el estado de «salvajismo» y el de civilización.[1] Conviene destacar que la práctica de la agricultura suele llevar aparejadas no pocas de las características que sabemos parte de la civilización: un sistema de derechos de propiedad, viviendas fijas, formas complejas de organización social más allá de la familia, etcétera. Incluso puede que esas prácticas en el cultivo hayan contribuido al progreso de las civilizaciones. Darwin se imaginó el origen de la agricultura como un simple accidente que tiene lugar cuando las semillas de un árbol frutal caen por casualidad en un montón de basura. Ciertamente, los verdaderos orígenes de la domesticación de plantas y animales, y por tanto de la agricultura, bastante más complejos, dependieron no solo de la observación de felices accidentes naturales, sino también de la actividad humana coordinada.
En el presente capítulo analizaremos el paso de la caza y la recolección a la agricultura, una transición no resuelta que aún es motivo de debate entre biólogos, paleontólogos, arqueólogos y antropólogos. Sabiendo que la especie humana ha existido en su forma actual desde hace doscientos mil o cuatrocientos mil años (dependiendo de los puntos de referencia que utilicemos para la taxonomía del género), los hombres solo hemos practicado la agricultura durante una pequeña parte de nuestra historia, a partir del año 11.000a.C. aproximadamente (se cree que el uso entre los homínidos del fuego controlado para cocinar precedió al surgimiento de nuestra especie; por tanto, la agricultura sería posterior al fuego).[2] La llegada de la agricultura coincidió con el final del Pleistoceno (la última Edad de Hielo) y el comienzo del Holoceno, el periodo en el que vivimos hoy. A principios del siglo XXI, diferentes analistas del cambio climático han rebautizado el Holoceno como Antropoceno para así reflejar los efectos de la especie humana y de su tecnología en el medio ambiente; sin embargo, podría decirse que esos efectos sobre el mundo natural empezaron con la propia agricultura, uno de los avances más importantes de lo que suele llamarse la Revolución neolítica, cuando empezamos a fabricar y utilizar herramientas de forma generalizada. En lo que parece una triste broma de la Historia, muchas de las primeras zonas fértiles que propiciaron la transición a la agricultura se encuentran ahora degradadas. Gran parte de Irak e Irán, por ejemplo, se han vuelto inadecuadas para los cultivos, y el Sahel, en África, es un territorio asolado por la sequía y el hambre.
El ejercicio de la agricultura implica gestionar las especies vegetales y animales que prosperan en un terreno determinado e irlas cambiando, todo con el objetivo de que podamos comer un mayor porcentaje de la biomasa producida en ese terreno. Semejante definición es lo bastante amplia como para incluir por igual las prácticas agrícolas industriales a gran escala propias de principios del siglo XXI junto a otras que algunos antropólogos denominan intensificación, esto es, el simple esfuerzo por fomentar que determinadas especies prevalezcan en una zona y en cambio disuadir a otras de que se expandan. Incluye también la cría de animales sin agricultura sedentaria. Sea cual sea su tamaño, la actividad comienza con la selección de las especies vegetales y animales más apropiadas para nuestras necesidades alimentarias. Entre las plantas que nos rodean hay relativamente pocas comestibles: de las cerca de doscientas mil especies silvestres que existían hacia el 11.000a.C., solo hemos domesticado unos pocos centenares. Por tanto, nuestras principales plantas de cultivo son las descendientes domesticadas de un puñado de ancestros silvestres que, debido a sus propiedades nutricionales y físicas, atrajeron la atención de los primeros agricultores. Del mismo modo, los animales que comemos (o aquellos que producen lácteos y huevos para nosotros) descienden de antepasados salvajes que parecían adecuados para la domesticación, a menudo porque eran sociables, de temperamento dócil y vivían en una estructura de rebaño o manada que los hacía susceptibles a la autoridad humana. Apenas estamos utilizando (ya sea como alimento, mano de obra o transporte) un puñado de las ciento cuarenta y ocho especies de grandes mamíferos terrestres que existen en la Tierra. Y claro que la agricultura fue el primer paso en el esfuerzo humano por controlar la naturaleza en beneficio propio. Sin embargo, algunos autores han observado el proceso desde el ángulo opuesto: si los humanos se benefician de poder comer un mayor porcentaje de las plantas y animales de una hectárea concreta de tierra, también lo hacen las especies que cultivan, porque los humanos actúan como abejorros, ayudando a su reproducción y diseminándolas a lo largo de los caminos de la migración humana.[3] El resultado es que tales especies ven garantizada su supervivencia y, por tanto, llegar a ser domesticadas constituye para ellas una adaptación exitosa en términos evolutivos.
En nuestros días, apenas una docena de especies vegetales representan el 80% del tonelaje que cultivamos cada año (trigo, maíz, arroz, cebada, sorgo, soja, patata, mandioca, batata, caña de azúcar, remolacha azucarera y plátano), y alrededor del 73% de las calorías que consumimos en el mundo proceden únicamente del arroz, el trigo, el maíz y la mandioca. Son las plantas que el ser humano se ha especializado en comer, y lo más interesante de ellas es que, al mirar la escala de la historia registrada, comprobamos que esas variedades tan relevantes llevan con nosotros mucho tiempo. En las edades moderna y contemporánea (desde el siglo XV hasta la actualidad) no se ha producido la domesticación de ningún nuevo cultivo básico ni de ninguna nueva especie ganadera importante. Sin embargo, da igual si miramos la historia del laboreo desde el punto de vista del agricultor: salta a la vista la naturaleza iterativa de un proceso mediante el cual, al modificar la naturaleza, nos estamos modificando a nosotros mismos. Aunque los seres humanos tienen una flexibilidad extraordinaria en su capacidad para nutrirse de una gama limitada de alimentos —por ejemplo, los inuit que viven en el círculo polar ártico han salido adelante gracias a la carne de ballena y poco más—, para nuestro sustento nos hemos vuelto totalmente dependientes de la disponibilidad de un pequeño conjunto de plantas y animales concretos. Sin esos monocultivos tendríamos que encontrar nuevas estrategias de subsistencia o volver a las antiguas.
Por supuesto, la agricultura es mucho más que un acuerdo entre el Homo sapiens y las especies vegetales y animales que «se ofrecieron voluntarias» para formar parte de nuestra infraestructura biológica. La agricultura ha influido en todo, desde la organización social hasta el lenguaje o la religión. Cientos de rituales de culturas de todo el mundo —como rociar con agua de una calabaza para que llueva, o sacrificar un animal para que los dioses sean propicios al crecimiento de las plantas— dan fe de la importancia del ciclo anual de crecimiento, muerte y renacimiento, y de la centralidad de la agricultura en el imaginario humano.[4] Incluso las creencias más abstractas de religiones monoteístas posteriores en el tiempo, como por ejemplo el cristianismo, hunden sus raíces en la trascendencia del ciclo agrícola. La agricultura no fue solo un mecanismo de adaptación, subsistencia y florecimiento humano, sino que se convirtió en un foco de desarrollo cultural y social, como lo habían sido la recolección y la caza. Por tanto, la subsistencia se vuelve rápidamente una cuestión tan cultural como calórica.
En su libro ya clásico titulado Lo crudo y lo cocido, elantropólogo Claude Lévi-Strauss concibió la cocina como una forma de mediar entre lo que los humanos hacemos o controlamos —el mundo de la cultura— y lo que en última instancia no podemos controlar, el mundo de la naturaleza.[5] Lévi-Strauss construyó un sistema de pensamiento antropológico, denominado antropología estructuralista, a partir de esa premisa binaria, y halló pruebas que apoyaban sus afirmaciones tanto en las culturas humanas premodernas como en las modernas. Según el estructuralismo, el significado se construye mediante oposiciones y diferencias, como al hacer la comparación entre una cesta de nabos crudos y sus homólogos que han sido cocinados cubriéndolos con una capa de piedras calientes.[6] Una de las lecciones del estructuralismo en lo que atañe a la antropología de la alimentación ha sido que los significados de lo que comemos no son fijos, sino que pueden evolucionar a medida que cambia nuestra capacidad de producir diferencias. Así, las nuevas herramientas y técnicas para preparar alimentos tienen implicaciones para la cultura, la cual, a su vez, transforma nuestras herramientas y técnicas. Otra lección es que las estructuras de significado que rigen nuestras vidas son en gran medida impersonales; podemos tener nuestras asociaciones personales con alimentos específicos, pero el concepto de la oposición entre lo crudo y lo cocido es más amplio que nuestras preferencias, y conlleva una connotación que no podemos discutir, del mismo modo que hay algo impersonal en la acepción generalmente acordada de palabras como gato o noche. Por tanto, las costumbres alimentarias se convierten en un sistema de significados, parecido a un idioma. Responden tanto al deseo humano de organizar y dar sentido al mundo como a nuestra necesidad de nutrición.
La revolución neolítica fue testigo de un aumento del sedentarismo, de la fabricación de herramientas de piedra y cerámica cada vez más sofisticadas y de la adopción de la agricultura. En ocasiones, una determinada comunidad se iniciaba en las actividades de labranza y luego se alejaba, para más tarde regresar a ellas. Las razones por las que la agricultura comenzó en torno al 11000a.C. son objeto de una gran controversia, pero sí existe consenso mayoritario sobre las fechas. Por esa época, etapa final de una breve glaciación, las masas de hielo se retiraron, las temperaturas se estabilizaron en un punto algo más cálido y una parte creciente de la Tierra se volvió acogedora desde el punto de vista ecológico. Así que las hierbas silvestres se fueron expandiendo, unas hierbas que los humanos más tarde domesticarán en forma de cultivos.
Muchas de las discrepancias sobre los orígenes de la agricultura parecen deberse a los distintos tipos de pruebas en las que se basan los especialistas: puede que los huesos y dientes humanos nos cuenten una determinada historia sobre lo que se comía y sobre cómo se había conseguido, mientras que las herramientas de piedra, la cerámica y otros objetos nos sugieran explicaciones alternativas. Y otras en el caso de los residuos de semillas u otras materias vegetales conservadas, como por ejemplo los fitolitos o piedras vegetales, cristales de oxalato o carbonato cálcico formados en el interior de las células epidérmicas de las plantas o entre esas células y que se conservan en el suelo tras la descomposición de la planta. La datación por el método del carbono 14 ha sido una de nuestras mejores herramientas durante décadas y, en épocas más recientes, las técnicas de secuenciación genética han profundizado en nuestra comprensión del ritmo parsimonioso al que se fueron domesticando las especies animales y vegetales.
Sin embargo, no puede decirse que esta acumulación de indicios a nuestra disposición haya acallado los desacuerdos y conducido a un consenso unánime en torno a las circunstancias de la aparición de la agricultura. De hecho, posiblemente no exista una sola manera de explicar por qué poco a poco dejamos de ser cazadores y recolectores para convertirnos en agricultores y pastores, o cómo la agricultura se extendió por todo el mundo en lugar de permanecer concentrada en los pocos centros geográficos donde parece haberse desarrollado de forma independiente: Oriente Próximo, algunas partes de China (sobre todo los valles de los ríos Yangtsé y Amarillo), Mesoamérica, el altiplano peruano y el este de Norteamérica.
La palabra infraestructura nos trae a la memoria imágenes de carreteras, puentes y vías fluviales de los que dependemos, pero no hay que olvidar la infraestructura biológica de los campos de cultivo, pues todos nuestros logros como civilización se apoyan en los cimientos de esta bioinfraestructura. Sin embargo, la agricultura no era la única respuesta posible a la pregunta de cómo obtener alimentos. Vista desde la perspectiva cortoplacista de aquellas comunidades de cazadores-recolectores, la agricultura resulta ser una idea sorprendentemente mala. La investigación antropológica sobre la vida de los pocos grupos de cazadores-recolectores que perviven en el mundo actual ha demostrado que suelen trabajar menos horas a la semana que sus vecinos agricultores, y, en cambio, disfrutan como poco de la misma cantidad de calorías a cambio de su trabajo. Los huesos y dientes recuperados en campamentos y cementerios del pasado sugieren que los primeros cazadores-recolectores estaban mejor alimentados, eran físicamente más grandes y vivían más que los primeros agricultores.
Aunque una colectividad agrícola puede inducir a una hectárea de tierra a producir más biomasa comestible al año que, por ejemplo, un bosque salvaje, se requiere un enorme esfuerzo (arar, plantar, atender, cosechar) para lograr ese resultado. Por tanto, si se dispone de abundantes fuentes de alimentos en forma de frutas, frutos secos, tubérculos y animales capturados, desde el punto de vista del individuo es más barato limitarse a explotar esos recursos. Tal vez ese atractivo del estilo de vida basado en la caza y la recolección pueda explicar por qué algunos grupos humanos volvieron a tales prácticas después de haber adoptado en un principio la agricultura. Pero también puede ser que solo tomaran esa decisión debido a la escasez de caza y recolección en sus territorios.
La idea de que la evolución desde la caza y la recolección hasta la agricultura fue un cambio repentino y radical ha sido ampliamente desmentida. Por lo que parece, en muchas partes del mundo se produjeron largos periodos de coexistencia entre ambos estilos de vida, y solo con el tiempo, tras el paso de muchas generaciones, se fue inclinando la balanza a favor de la agricultura. Y además la agricultura no fue tanto una elección de nuestros antepasados como un proceso en el que se vieron inmersos.
Y, sin embargo, nos acabamos convirtiendo en una especie agrícola que no se limitaba ya a habitar nichos ecológicos, sino que los construía. Entre las explicaciones de la adopción temprana de la agricultura figura la teoría del inventor, según la cual los individuos observaron cómo crecían las plantas a partir de semillas silvestres y luego reprodujeron el proceso ellos mismos en condiciones controladas. También existen las teorías de asentamiento, según las cuales la práctica de vivir en emplazamientos permanentes —posible gracias a la lenta retirada de la última glaciación—, hizo más atractiva la agricultura. Otras hipótesis han utilizado como mecanismos explicativos los tipos de personalidad acumulativos, la innovación tecnológica, la necesidad de maximizar una base de recursos cada vez más reducida en condiciones de desertización, la aparición de la idea de propiedad e incluso el desarrollo de la religión, por citar unas pocas, ya que existen muchas más.
También hay teorías que hacen de la presión demográfica el motor del desarrollo de la agricultura, al menos en determinadas partes del mundo. La mayoría de estos modelos consisten en variaciones de la siguiente hipótesis: puede que la agricultura no sea preferible a la caza y la recolección cuando se trata de satisfacer las necesidades de un solo individuo, pero seguro que sí resulte preferible cuando consideramos los intereses del grupo en su conjunto, especialmente en el caso de comunidades humanas más grandes y asentadas. El laboreo de la tierra suministra mayores cantidades de alimentos de una sola vez y de esta forma permite a las comunidades crear reservas de alimentos y nutrir a más individuos. A su vez, el aumento en las provisiones suele conducir a un aumento del crecimiento demográfico, observación formalizada por el economista político inglés Thomas Robert Malthus a finales del siglo XVIII. Según Malthus, el crecimiento de la población siempre va por delante de los avances en los rendimientos agrícolas, y la presión demográfica puede, en determinadas condiciones, mantenerse constante incluso cuando la agricultura se intensifica y se hace más productiva. De ello se deduce que, a medida que las comunidades aumentan de tamaño, les resulta cada vez más beneficioso invertir tiempo en la agricultura. Otra característica presente en muchas teorías sobre el crecimiento demográfico es que la agricultura sedentaria dio lugar a un aumento de la natalidad. Posiblemente las madres que vivían en comunidades sedentarias pudieran tener hijos a intervalos más cortos que sus homólogas cazadoras-recolectoras, quienes debían permanecer en movimiento y, en consecuencia, solo podían cuidar de un menor número de hijos a la vez: las madres de las comunidades nómadas suelen esperar a que un hijo tenga tres o cuatro años y pueda recorrer un largo camino por sí solo antes de tener otro. Pero incluso si el efecto intensificador de la presión demográfica resulta poco menos que indiscutible, la afirmación de que la presión demográfica dio lugar aldesarrollo de la agricultura en primer lugar no parece corroborada por las pruebas existentes. Los arqueólogos no han encontrado en ningún asentamiento humano pruebas de que la presión demográfica aumentara como paso previo a la adopción de la agricultura.
En el yacimiento arqueológico de Tell Abu Hureyra, en la actual Siria, los investigadores han hallado indicios de que ya se sembraba en una época tan temprana como el año 11500a.C. Estos asentamientos se establecieron después de lo que se conoce como la glaciación del Dryas Reciente o del Joven Dryas, que se inició alrededor de 12800a.C. y supuso más de mil años de frío, destruyendo ecosistemas cuya estabilidad permitía el asentamiento humano. Parece probable que el Dryas Reciente pospusiera los primeros experimentos de vida agrícola en todo el mundo. Las pruebas más abundantes de una agricultura temprana ininterrumpida se han localizado en tres grandes regiones: Oriente Próximo, donde la agricultura se afianzó hacia el 9000a.C.; el valle del río Amarillo, en China, con una fecha de inicio en torno al 7500a.C., y el altiplano peruano y Mesoamérica, donde los primeros indicios datan de alrededor del 6500a.C. Es importante señalar que las fechas a las que se atienen los distintos arqueólogos y antropólogos pueden variar, y que probablemente variarán a medida que se realicen nuevos descubrimientos.
A la hora de estudiar aquellos lugares donde la labranza de la tierra tuvo un éxito más visible, debemos tener en cuenta las notorias coincidencias de determinados factores que contribuyeron a su éxito, como es el caso del clima. En Oriente Próximo, el entorno mediterráneo —con sus inviernos suaves y húmedos y sus veranos largos y calurosos— contribuyó sin duda al éxito de la agricultura, puesto que permitía el crecimiento de plantas lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a la estación seca y volver a crecer con las lluvias, pero que al mismo tiempo, al ser anuales, no creaban mucha masa leñosa no comestible. Por tanto, su ciclo vital de un año les permitía dedicar la mayor parte de su energía calórica a la producción de semillas, que el ser humano podía consumir.
Mientras que nuestro planeta cuenta con múltiples regiones de clima mediterráneo, incluidas zonas en las costas occidentales de Norteamérica y Sudamérica, así como de la costa meridional australiana, en Oriente Próximo había muchas más especies de plantas aptas para la domesticación y más mamíferos de gran tamaño, idóneos para el consumo humano. Los principales cultivos del llamado creciente fértil (parte de los territorios delLevante mediterráneoyMesopotamia) eran la escaña o escanda y el farro (dos variedades de trigo cultivadas en épocas muy tempranas), así como la cebada, las lentejas, los guisantes, los garbanzos, el lino (uno de los pocos productos domesticados en los inicios que se cultivaba y utilizaba para vestir, más que para alimentarse) y la veza, cuyas semillas se parecen a las lentejas rojas pero que deben purgarse de su amargor en baños de agua antes de que los humanos puedan consumirlas. El proceso de adopción de la agricultura parece haberse completado hacia el año 6000a.C.
En el creciente fértil, la agricultura y la ganadería se complementaban de manera muy especial. Si dos de las razones para dedicarse a la ganadería son la carne y la leche (el animal productor de leche o de huevos acaba aportando muchas más calorías a lo largo de su vida que uno sacrificado por su carne), al domesticar a los animales obtuvimos otro beneficio: su fuerza de trabajo, a menudo fundamental en la agricultura. Concretamente, en gran parte de África los pastores domesticaron animales y practicaron una ganadería nómada, viajando con sus rebaños, mucho antes de que se domesticaran las plantas.[7]
Las variedades agrícolas más importantes de América fueron las llamadas «tres hermanas»: maíz, frijoles y calabacitas, ya cultivadas en toda Mesoamérica hacia el 1500 a. C., e incluso antes en algunas de sus regiones. La agricultura parece haber nacido en territorios de los actuales México y Perú: según las excavaciones arqueológicas realizadas en el estado mexicano de Oaxaca, la calabacita seguramente fue domesticada más o menos al mismo tiempo que los cultivos de Oriente Próximo, y R. S. MacNeish —uno de los científicos destacados de la primera hora en el esfuerzo por comprender los orígenes de la agricultura— dio con yacimientos en lo que hoy es el estado mexicano de Tamaulipas donde se cultivaban chiles y calabazas, así como calabacitas y frijoles, entre los años 7000 y 5500a.C. Similares cultivos han dejado vestigios en Tehuacán, situado en el centro-sur del México actual, y, de la misma forma, han podido rastrearse el maíz, el amaranto y el aguacate. Sabemos que perros y pavos fueron domesticados como fuentes de alimento, mientras que el maíz, originalmente cultivado en regiones más bajas y húmedas, se fue adaptando de manera gradual a latitudes más altas y secas. En el altiplano peruano se han encontrado frijoles y chiles datados hacia el año 6000a.C. La diferencia más importante entre la agricultura primitiva de América y la de Oriente Próximo puede haber radicado en la ausencia de fuerza animal en el primer caso: si bien es cierto que se domesticaron animales más pequeños en los yacimientos mexicanos y peruanos de agricultura primitiva, no se trataba de las especies más grandes, de más de cien kilos, que sí resultaron útiles en los esfuerzos agrícolas de Oriente Próximo.
Parece probable que el primer lugar de domesticación del arroz fuera el valle chino del río Yangtsé, donde la ancestral planta silvestre fue evolucionando hasta dar como resultado algo parecido al arroz blanco de la actualidad. Los vestigios sugieren que esto pudo ocurrir ya en el año 11000a.C., y por tanto el Dryas Reciente tendría relación tanto con los orígenes de la agricultura china como con los acontecimientos paralelos de Oriente Próximo.
Todos los cultivos chinos importantes eran variedades locales domesticadas: el mijo menor omoha, el mijo común (el valle del río Yangtsé parece haber funcionado como una economía de subsistencia basada en esa planta en algún periodo entre el 5000a.C. y el 3000a.C., y en distintas zonas el mijo fue utilizado antes que el arroz), la soja, las judías adzuki y las mungo y, por último, el arroz. También eran locales algunos animales importantes: cerdos, perros (utilizados tanto para la caza como para la alimentación), gallinas y búfalos. Otras especies (caballos, ovejas y cabras) y plantas (cebada y trigo) fueron traídas de otras regiones.
Las vías más importantes para la difusión de la agricultura se dirigieron desde Oriente Próximo a Europa, el norte de África, Etiopía y Egipto, así como al valle del Indo y, desde China, a todo el sudeste asiático por la cuenca occidental del Pacífico. Igualmente, los cultivos se extendieron hacia el norte desde Mesoamérica para llegar a Norteamérica. En términos generales, las plantas se propagan con mayor facilidad a zonas semejantes a aquellas en las que se adaptaron por primera vez. Por ejemplo, el clima mediterráneo en el que maduraron numerosos cultivos de Oriente Próximo explica su éxito en muchas partes de Europa. Una de las pruebas más sólidas de esa transmisión es la lengua: la distribución mundial de las principales familias lingüísticas en Eurasia y Australasia coincide a la perfección con las pruebas arqueológicas que apoyan la difusión de los cultivos. En Oriente Próximo y China, cunas de la agricultura, se encuentran también las siete principales familias lingüísticas habladas por la mayoría de los humanos modernos. La expansión de la agricultura, sin embargo, podría haber tenido lugar de dos maneras: o bien por la vía demográfica, es decir, poblaciones agrícolas que migran de un lugar a otro y se llevan consigo sus prácticas agrícolas y sus plantas para cultivar; o bien a través de la vía cultural, por la cual la práctica de la agricultura pasa de un grupo a otro mediante el contacto social. En el caso de Europa, los restos genéticos humanos apoyan ambos tipos, probablemente simultáneos.
Ya lo hemos mencionado: según Lévi-Strauss, en las comunidades humanas la cocina ha servido desde tiempo inmemorial para mediar entre el reino de la cultura humana (ese reino que podemos controlar más) y el de la naturaleza (ese espacio más aterrador y salvaje que se encuentra fuera de nuestras hogueras o nuestros muros urbanos). Al dedicarnos a la agricultura y a la cocina estamos recogiendo lo que produce la naturaleza y transmutándolo en elementos útiles, reconocibles y nutritivos para compartirlos alrededor del fuego o en la mesa. Podrá parecer que esas plantas y animales domesticados siguen formando parte del reino de la naturaleza, y hasta resulta concebible que algunos consigan sobrevivir en la naturaleza y tener una descendencia que se vaya asilvestrando con el paso de las generaciones. Pero, en la mayoría de los casos, esto no va a pasar. El maíz, por ejemplo, desciende de una antigua planta salvaje de semillas mucho más pequeñas llamada teosinte, una especie de hierba originaria del norte de México. El maíz «moderno», resultado de incontables generaciones de cultivo humano, solo puede reproducirse mediante la agricultura. Por tanto, hemos cultivado la planta de manera selectiva con el fin de producir más de sus partes comestibles, pero en el proceso hemos eliminado las características que ayudaron al teosinte a florecer en la naturaleza. El maíz no solo es un invento humano —una biotecnología rudimentaria—, sino que ni siquiera puede servir como parte esencial de nuestra dieta sin una preparación especial motivada por un interesante problema nutricional. Algunos de los aminoácidos y vitaminas del maíz solo pueden ser digeridos por los humanos si se tratan con hidróxido de calcio, que los primeros agricultores probablemente producían quemando madera hasta convertirla en ceniza, y que puede producir una solución alcalina si se mezcla con agua. Este proceso, denominado nixtamalización, permitió que el maíz se convirtiera en el alimento básico dominante de las Américas.[8]
Los cereales domesticados —los dos más destacados, el trigo y el arroz— poseen una característica morfológica común: sus semillas individuales crecen a partir de un eje central llamado raquis, del que se desprenden cuando un animal toca la planta o la azota el viento. Eso permite que las plantas puedan dispersar sus semillas por una zona geográfica más amplia. Dado que el raquis se vuelve quebradizo a medida que las semillas van madurando, estas solo se dispersan cuando están listas para arraigar en el suelo y, si las condiciones resultan favorables, convertirse en una nueva planta. Ahora bien: tanto el trigo como el arroz se han cultivado para que el raquis se mantenga flexible y las semillas permanezcan unidas incluso después de madurar, un avance que disminuye en gran medida las posibilidades de que estas plantas se reproduzcan con éxito en la naturaleza, al tiempo que las hace mucho más deseables para los agricultores humanos, que pueden recolectar todas las semillas comestibles de una planta a la vez. El llamado raquisresistente o raquis fuerte, así como la planta a la que pertenece, constituye uno de los primeros casos de éxito en el fitomejoramiento, si bien es difícil utilizar la morfología de las plantas como prueba definitiva de los procesos de domesticación, porque los de algunas plantas de cultivo siguen siendo un misterio. Por ejemplo, las almendras y los anacardos son tan tóxicos para el ser humano en su forma silvestre que no está nada claro cómo se llegó a la conclusión de que eran domesticables. Y el escritor Jonathan Swift calificó de «hombre valiente» al primero en comerse una ostra. Pues bien: la domesticación de los frutos secos tóxicos fue un reto aún mayor.
De la misma forma que la agricultura modificó los cultivos, en la ganadería hizo lo mismo con los animales. Por ejemplo, muchas de las especies domesticadas presentan cornamentas diferentes a las de sus congéneres salvajes —las cabras son un buen ejemplo—, y los grandes mamíferos domésticos son en su mayoría de menor tamaño que sus antepasados. Además, algunos de estos animales criados en cautividad son menos inteligentes que sus semejantes salvajes contemporáneos (la inteligencia es un rasgo importante de cara a la supervivencia) y muchos tienen los sentidos más embotados, ya que en entornos domésticos la ventaja proporcionada por una alta agudeza sensorial del oído, la vista y el olfato resulta menos importante que en la naturaleza. Y los animales que mantenemos con nosotros por su pelaje han sido criados para aumentar al máximo su vello o su lana.
La agricultura nos cambió de manera radical, y lo mismo pasó con nuestras plantas y animales. Pero, lo que es más importante, nos hizo más numerosos. Las estimaciones sobre las primitivas poblaciones humanas apuntan a que alrededor del año 10000a.C. éramos apenas tres millones en todo el mundo. Dos mil años después, en el 8000a.C., había 2,3 millones adicionales, un aumento asombroso, aunque nimio en comparación con las tasas actuales de crecimiento demográfico. Muchos antropólogos sostienen que la llegada de la agricultura transformó nuestras pautas de organización social para hacerlas más complejas. Dicho de manera muy simplificada, la agricultura trae consigo que no todos los miembros de una comunidad necesiten trabajar en la producción de alimentos. Por tanto, crea un excedente de tiempo humano que permite a algunos dedicarse a tareas distintas: fabricar objetos útiles, cuidar de los niños o los enfermos, actuar como sacerdotes o desempeñar funciones administrativas, entre otras.
Al producir materiales útiles para la artesanía —tales como el lino, el algodón y la lana, además del aceite—, la agricultura favoreció el desarrollo no solo de las manufacturas, sino también del complejo conjunto de prácticas sociales que dependen de esas actividades, como las pautasen el modo de vestir. El cultivo de fibras vegetales se fue desarrollando, en una u otra de sus variedades, en la mayoría de las regiones del planeta. Sabemos que en las Américas se cultivaban ciertas variedades de calabaza no como alimento, sino para producir recipientes destinados al almacenamiento. Curiosamente, los efectos de la agricultura sobre el empuje demográfico y el cambio tecnológico parecen marchar en paralelo y hasta cierto punto guardar relación, de manera que, con toda probabilidad





























