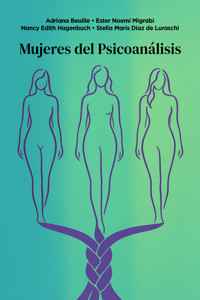
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las mujeres han tenido un lugar destacado en el psicoanálisis, Sigmund Freud les abrió las puertas a principio del siglo XX para acompañarlo en sus investigaciones, tanto en el trabajo con niños como también dilucidar sus preguntas acerca del goce femenino. Muchas fueron los años de trabajo de estas mujeres que llegaban de todas partes del mundo atraídas por el nuevo descubrimiento, algunas fueron sus colegas y otras después de ser sus analizantes se dedicaron al psicoanálisis integrando el circulo intimo que rodeaba al maestro, haciendo extensión en los distintos lugares del mundo, fundando escuelas. Mujeres con vidas apasionantes e intensas, mujeres de avanzada para su tiempo, interrogadas por su sexualidad, por la masturbación, por el orgasmo, por las cifras de ese goce femenino que constituía un enigma. Este libro contiene aspectos de sus vidas, experiencias que ofrecieron para el estudio de la femineidad y sus laberintos. También para darle a los niños la categoría de sujetos que sufren y merecen ser escuchados. Jacques Lacan recupera a muchas de estas mujeres que quedaron en el olvido y no ocuparon el lugar que merecían por su valentía, por su clínica y sus teorías, que dejaron las huellas para que el psicoanálisis descifre los enigmas del sujeto en el amor, el deseo y en sus goces.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adriana Beuille Ester Noemí Migrabi Nancy Edith Hagenbuch Stella Maris Diaz de Luraschi
Mujeres del Psicoanálisis
Mujeres del psicoanálisis / Adriana Beuille ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6455-9
1. Psicoanálisis. I. Beuille, Adriana CDD 150.195
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Sobre las autoras
Palabras Preliminares
Capítulo 1
Introducción
Hermine von Hug-Hellmuth
Eugénie Sokolnicka
Sophie Morgenstern
Capítulo 2
Sabina Spielrein
Capítulo 3
El Erotismo Femenino
Lou Andreas-Salomé
Capítulo 4
Introducción
Helene Deutsch
Joan Rivière
Karen Horney
Ruth Jane Mack Brunswick
Por Adriana Beuille
Capítulo 5
Marie Bonaparte
Capítulo 6
Breve comentario sobre las pioneras en la clínica con niños
Hermine von Hug-Hellmuth
Puntuaciones sobre La guerra y los niños de Anna Freud y Dorothy T. Burlingham
Capítulo 7
Anna Freud
Melanie Klein
Capítulo 8
Contexto Cultural
La instalación del psicoanálisis en la Argentina
Capítulo 9
Biografía de Sigmund Freud
Cartas de Sigmund Freud a sus hijos
Capítulo 10
Biografía de Jacques Lacan
Lacan y las pioneras
Bibliografía General
Las mujeres que investigamos, analistas pioneras, se adelantaron a su tiempo y no temieron escribir sobre el orgasmo y los fantasmas femeninos. Así como no renunciaron a apostar por la clínica de niños.
Sus vidas y sus investigaciones fueron sin duda maravillosas. Amaron, desearon, murieron con toda la pasión que escandalizaba a su época.
Nos introduciremos en sus biografías, en sus investigaciones y en las correspondencias que dan la pista de ese encuentro único de ellas con el psicoanálisis.
Sigmund Freud las recibió y las alentó a investigar donde él advirtió que ellas le llevaban la delantera por el goce que las habitaba. Jacques Lacan volvió a sus trabajos para reconocerlas ahí donde habían sido olvidadas.
Sus vidas, sus amantes, sus familias, sus riquezas, nunca fueron una excusa para renunciar a su causa Es así que este libro se constituye en un homenaje a esas mujeres.
Les ofrecemos algunas pinceladas de sus vidas.
Ellas son:
Hermine von Hug- Hellmuth
Eugénie Sokolnicka
Sophie Morgenstern
Sabina Spielrein
Lou Andreas Salomé
Helene Deutsch
Karen Horney
Joan Riviere
Ruth Mack Brunswick
Marie Bonaparte
Anna Freud
Melanie Klein
Sobre las autoras
Adriana Beuille
Psicoanalista. Egresada de la Universidad de Buenos Aires. Dedicada a la práctica clínica y a la enseñanza, transmisión y extensión del psicoanálisis. Miembro de Discurso Freudiano-Escuela de Psicoanálisis desde 1989. A partir del año 2001 integra el Directorio y luego la Comisión de Garantía de la Escuela. Desarrollando una actividad sostenida en la investigación de distintos temas, especialmente sobre las mujeres que acompañaron a Sigmund Freud. Ha presentado trabajos en distintos ámbitos de la cultura de la ciudad de Bs. As. como también en el interior del país, participando en Jornadas realizadas en el exterior.
Ester Noemí Migrabi
Psicoanalista. Egresada de la Universidad de Belgrano. Se dedica a la práctica clínica y a la transmisión del psicoanálisis. Fue miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina desde 1990 a 2002. Miembro de la Institución Psicoanalítica de Buenos Aires de 2004 a 2008. Miembro fundadora de la Escuela de Psicoanálisis Lacaniano de 2009 a 2015, participando en un período del grupo de Dirección. Actualmente es miembro del Discurso Freudiano-Escuela de Psicoanálisis, siendo integrante de la Comisión de Biblioteca . Ha presentado trabajos en Jornadas y Congresos de Psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Gral San Martín, en el Palais de Glace y en otros sitios de la pcia de Bs.As. Se ha dedicado a la investigación de la vida y obra de las mujeres que acompañaron a Sigmund Freud. Especialmente las analistas pioneras que aportaron su experiencia clínica a los comienzos del psicoanálisis de niños.
Nancy Edith Hagenbuc
Psicoanalista. Egresada de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de Discurso Freudiano- Escuela de Psicoanálisis desde 1993. Integra actualmente el Directorio de la Escuela. Desde el año 1998 se ha dedicado al estudio de las biografías de los personajes más destacados del psicoanálisis, Sigmund Freud, Jacques Lacan y las mujeres que dejaron sus marcas en este campo. Presentó sus trabajos en diferentes ámbitos de la cultura: Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes y otros espacios de prestigio de Argentina y en el exterior. Participa en la formación de los analistas practicantes. Publicó conjuntamente con otros autores: La Creación poética de William Shakespeare, Lectura de Psicoanálisis; James Joyce, su vida y su obra y otras publicaciones.
Stella Maris Diaz de Luraschi
Psicoanalista. Egresada de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Médicas. Miembro de Discurso Freudiano- Escuela de Psicoanálisis desde 1990. Integra el Directorio de la Escuela y Comisiones de trabajo que propician la extensión y la transmisión del psicoanálisis. Investiga la relación del Psicoanálisis con el arte y la literatura, surgiendo de esta última su colaboración para el libro James Joyce, su vida y obra. Presentó trabajos en Jornadas en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires como el Teatro Gral San Martín, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Konex, y en ciudades del interior de la provincia, como resultado de los estudios realizados. En los últimos años las investigaciones la llevaron hacia las mujeres que abrieron el camino llevando por el mundo la buena nueva del descubrimiento freudiano, el psicoanálisis.
Palabras Preliminares
Mujeres del Psicoanálisis es un intento por captar el espíritu, el deseo, de estas mujeres que se atrevieron a desafiar a su época y unirse a la causa que Sigmund Freud construyó alrededor del psicoanálisis. Fueron muchas las mujeres que decidieron cambiar sus vidas a la luz de las verdades que el maestro les transmitió.
Verdaderas pioneras en su época, se acercaron a Freud en búsqueda de análisis y formación analítica; para ello, estaban dispuestas a todo: dejar sus países, sus familias, sus mandatos y mucho más. Al sumergirnos en sus vidas, no podemos dejar de preguntarnos cómo llegaron a semejante entrega. Recorrieron grandes extensiones en tiempos de pre guerra y durante las dos Guerras Mundiales. Nada de esto constituyó una excusa para no producir ellas mismas las investigaciones sobre ese sujeto dividido que el psicoanálisis vino a instalar. En ese camino amaron, lucharon, gozaron y murieron sin retroceder en sus prácticas clínicas y teóricas. Tiempos de descubrimientos que cambiarían el mundo.
Freud las recibió, las incluyó en “Las reuniones de los miércoles”, les brindó análisis y las aceptó en la Asociación Psicoanalítica. Sus investigaciones alrededor del goce femenino y la clínica de niños se vieron iluminadas en este encuentro maravilloso entre cada una de ellas y el fundador.
Un lector curioso podría preguntarse: ¿qué vinieron a aportar? La respuesta inmediata es: sus miradas valientes para ver el drama del amor, el goce y el deseo; una nueva perspectiva sobre la sexualidad femenina que, sin dudas, las interrogaba en sus propias vidas. Muchas de ellas hicieron el viraje al pasar de analizante a analistas. Como analistas llevaron el mensaje freudiano a distintos lugares del mundo y, desde su clínica, desafiaron al sufrimiento que trae el síntoma. Avanzaron sin miedo a equivocarse en una práctica nueva que estaba naciendo en manos de Freud.
Abordaremos sus vidas, los trabajos de algunas de estas mujeres maravillosas y las trazas que ellas nos dejaron. Nuestra investigación también tomará la mirada de Jacques Lacan sobre ellas. Una lectura interesante que el analista francés nos ofrece al presentarlas como mujeres inteligentes, bellas, incorrectas, que supieron abordar algunos de los enigmas del goce femenino.
Uno de los grandes desafíos que ellas se plantearon se construyó alrededor del psicoanálisis de niños, siguiendo los pasos que Freud abrió con el historial Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans).
¿Quiénes fueron estas mujeres?
Eugénie Sokolnicka, “la polaca errante”, fue una de las primeras en hacer su pasaje de analizante a analista. No escatimó ningún esfuerzo para poner en práctica los ejes del descubrimiento freudiano, haciendo su aporte a la clínica y a la extensión del psicoanálisis en Francia.
Hermine von Hug-Hellmuth, maestra y filósofa, fue la primera mujer reconocida por Freud como analista de niños. Dedicó su vida al psicoanálisis y encontró la muerte siendo asesinada por su sobrino. Esto valió que por muchos años su obra quedara oculta. Sus aportes creativos para enfrentar los síntomas y los fantasmas de sus pequeños pacientes recién salieron a la luz a finales de la década del 80.
Sophie Morgenstern, de origen polaco, siguió el camino abierto por su analista Sokolnicka; continuó con el análisis de niños en Francia, donde no se realizaba aún esta práctica. Sokolnicka y Morgenstern nos ilustraron con sus trabajos clínicos, con la frescura que rodea el descubrimiento de la sexualidad infantil y sus accidentes.
Sabina Spielrein, una mujer brillante, que no pudo escapar a un destino trágico. Médica psiquiatra, psicoanalista e investigadora de la infancia, se acercó al psicoanálisis escapando de su locura y se encontró con Carl Gustav Jung en busca de un alivio a su sufrimiento. De paciente pasó a ser amante del médico alemán. El encuentro con Freud la volvió a poner en el camino del psicoanálisis y aportó su captación de la pulsión de muerte con su trabajo La destrucción como el origen del devenir. Sin duda, toda su teorización colaboró a la investigación de Freud sobre Más allá del principio de placer. Finalmente, terminó sus días siendo asesinada en Rusia por el ejército alemán, junto a sus dos hijas.
Lou Andreas–Salomé llegó a Viena con un estilo nada convencional para una mujer de su época. Contaba con una obra importante como escritora, de rigurosa formación filosófica. Su relación con Friedrich Nietzsche, Paul Ree y el poeta Rainer María Rilke le habían permitido adquirir una fama de gran escritora que perdura hasta nuestros días. A sus cincuenta años se acercó a Freud, quien la aceptó como discípula y la invitó a “Las reuniones de los miércoles”. A partir de este genial encuentro continuó ligada al psicoanálisis hasta el fin de sus días. Sus trabajos y su vida se iluminarán alrededor del erotismo femenino.
Luego abordaremos el conjunto de analistas que acompañaron a Freud en el gran debate de la década del 20 alrededor de la sexualidad femenina. Helene Deutsch, Karen Horney, Ruth Mack Brunswick y Joan Rivière fueron algunas de las mujeres que se atrevieron a explorar este enigma y para ello no ahorraron en investigar sus propias experiencias, ricas en amores y amantes a lo largo de sus vidas. Supieron captar algunos de los fantasmas que nutren el goce femenino. Nos hablaron de los fantasmas de sufrimiento, de violación, y otros. El debate se centró alrededor del pasaje de la niña por el complejo preedípico, la relación niña-madre y las consecuencias de la castración.
Joan Rivière será quien nos introduzca al concepto fundamental para entender la histeria y también una característica de la posición femenina: la mascarada, punto que abriremos en uno de los capítulos.
Ruth Mack Brunswick pasará a la historia por continuar con el análisis de El Hombre de los Lobos, uno de los historiales freudianos más completos y ricos, titulado: De la historia de una neurosis infantil.
Nos introduciremos en la vida y la obra de Marie Bonaparte, quien ocupó un lugar fundamental en la vida de Freud y en la extensión del psicoanálisis en Francia. El encuentro entre ella y el padre del psicoanálisis resultó un acontecimiento que cambió la vida de ambos. En pleno avance de los nazis, ella sacó a la familia de Freud de Viena utilizando sus contactos. También le debemos la conservación de la correspondencia de Freud con Fliess. En relación a su práctica, podemos decir que investigó sobre la excitación femenina y sus enigmas.
Pasaremos a las pioneras en la clínica con niños: comentaremos brevemente sobre su clínica para volver a acercarnos a la vida y obra de Hermine von Hug-Hellmuth; sumaremos a Anna Freud, hija del maestro, con su gran trabajo junto a Dorothy Burlingham para alojar a los niños que padecían la Gran Guerra. Una nueva vuelta sobre Anna Freud para homenajear su valentía y sus aportes nos permitirá sumergirnos en su trabajo: Relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno, que inspiró a su padre a escribir sobre el fantasma Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales.
Nos acercaremos a la autora Melanie Klein, quien surgió como una de las principales analistas y dió origen a una de las corrientes del psicoanálisis, la Escuela de Londres. Se especializó en clínica de niños y realizó aportes para la formación de los analistas. Ahí podremos captar el origen de las Grandes Controversias entre los grupos kleinianos y annafreudianos, debate que produjo una importante grieta en el campo analítico.
Continuaremos ubicando el contexto cultural que acompañó al descubrimiento freudiano, permitió la extensión del psicoanálisis y habilitó el llamado a las primeras mujeres audaces que encontraron en Viena un lugar que las alojó y formó en estas nuevas teorías que revolucionaron la historia.
Acompañamos este trabajo con la biografía de Sigmund Freud en relación al contexto histórico al que pertenecen estas mujeres. También ofrecemos algunas de las correspondencias entre Freud y sus hijos, Anna y Ernest, y una carta de Dorothy Burlingham, para transmitir al lector la forma en que el maestro escribía, intercalando cuestiones personales y familiares, dejando algunos trazos de sus descubrimientos y las paradojas que se iban presentando a partir de la construcción del edificio teórico y clínico del psicoanálisis.
El libro contiene algunas pinceladas del nacimiento del psicoanálisis en la Argentina. El lector se encontrará con la labor de esas mujeres que ocuparon un lugar destacado en los espacios donde se gestó la trasmisión del psicoanálisis.
Por último, abordaremos la biografía de Jacques Lacan y su relación con estas mujeres comprometidas con el movimiento psicoanalítico. Recordemos que muchos de sus aportes iluminaron el descubrimiento freudiano sobre el misterio femenino al colocar la hiancia entre el amor, el deseo y el goce para todo sujeto atravesado por el lenguaje.
Para todo ser que habla, el saber es un enigma. Es en este sentido que el inconsciente es testimonio de un saber en tanto escapa al ser hablante. El hecho de que a la mujer no le falte nada en lo real no regula la cuestión del deseo. Aquí se abre todo el juego entre la hiancia de la demanda y el deseo: este se mueve con su causa, el objeto causa de deseo y hace lazo con la causa del Otro.
Las dimensiones del goce nos abren un inmenso capítulo de investigación. Lacan nos decía: “La experiencia analítica devela la heterogeneidad de los goces del hombre y la mujer. En ella el lazo con el nudo del deseo es mucho más flojo y su goce, superior”. Recordemos la disputa de Hera con Zeus sobre quién goza más, si los hombres o las mujeres. Tiresias dictamina a favor de las mujeres: si el placer tuviera diez partes, los hombres gozarían tan solo de una, mientras que las mujeres se satisfacen en las diez deleitando su mente. Jacques Lacan, en su seminario Encore, abordó el goce femenino:
La mujer solo puede escribirse tachando La (…) No hay La mujer puesto que (…) por esencia ella no toda es (…) Solo hay mujer excluida de la naturaleza de las cosas que es la de la palabra, y hay que decirlo: si de algo se quejan actualmente las mujeres es justamente de eso (…) Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente: eso sí lo sabe. Lo sabe, desde luego, cuando ocurre. No les ocurre a todas (…) Llevamos años suplicándoles (…) ¿y qué?, pues mutis, ¡ni una palabra! Entonces a ese goce lo llamamos como podemos, vaginal, y se habla del polo posterior del útero y otras pendejadas por el estilo. Si la mujer simplemente sintiera este goce, sin saber nada de él podrían albergarse dudas en cuanto a la famosa frigidez.
Y, en otra clase, agrega: “El asunto es saber, en lo que constituye el goce, el goce de la mujer en tanto el hombre no la ocupa por entero, y hasta diría que como tal no se ocupa de él en modo alguno, el asunto es saber qué hay de su saber.”
Nuestro agradecimiento a Discurso Freudiano <> Escuela de Psicoanálisis; a su directora, Olga M. de Santesteban, por su colaboración con su trabajo “El Erotismo Femenino”. También nuestro amoroso agradecimiento a nuestras familias que nos acompañaron en la concreción de este proyecto.
Las autoras.
Capítulo 1
Las primeras mujeres que acompañaron a Sigmund Freud
Introducción
Por Stella Maris Díaz de Luraschi
La temática que abordaron las mujeres que protagonizan el presente capítulo fue, en su mayoría, la clínica con niños.
La observación de niños comenzó tempranamente entre los discípulos de Freud desde que él propuso en La interpretación de los sueños que el sueño es el guardián contra las excitaciones que reactualizan un deseo infantil inconsciente. Así fue como Max Graf comenzó con su hijo Helbert, nuestro “pequeño Hans”, del que Freud escribió Análisis de la fobia de un niño de cinco años. Otro caso fue Carl Jung, quien analizó a su pequeña hija Agathlí, de cuatro años, manteniendo correspondencia con Freud. Su esposa Emma y varias mujeres de su entorno en formación analítica, como María Moltzer, Sabina Spielrein y Mira Oberholzer también trabajaban con niños. En Berlín, Karl Abraham estudió a su hija Hilda durante dos meses. Hay publicaciones sobre este material realizadas por él y también en su biografía, escrita por la misma Hilda, quien posteriormente se convirtió en psicoanalista de la Sociedad Británica. En Psicoanálisis clínico Abraham publicó tres historiales infantiles: “La niña que tenía pesadillas”, “El chico que no quería pasear” y “La novia de papá”. Hermine von Hug-Hellmuth analizó a su sobrino, Rudolf Hug. Melanie Klein, a su hija Melitta. Ferenczi escribió numerosos trabajos sobre niños. En 1912 envió a Freud la observación de un niño de tres años y medio: Arpad o “el niño gallo”. Lou Andreas-Salomé también realizó trabajos que comunicaba a Freud en sus cartas. No es casual, entonces, que las primeras analistas trabajasen con niños.
El psicoanálisis infantil siempre ha sido un desafío: lo fue para el mismo Freud desde la formalización de su teoría, para sus discípulas en aquellos tiempos y lo sigue siendo en la actualidad. Los descubrimientos freudianos sobre la sexualidad infantil no impedían el rechazo del análisis en aquel tiempo, creyendo que analizar a los niños pequeños agravaría los síntomas y que no sería posible instalar la transferencia. Aquí entra a tallar con valentía Melanie Klein —como más adelante verán en el libro—, quien trató a niños pequeños con un marco específico adecuado para ellos, desde la caja de juguetes elegidos cuidadosamente para cada niño y con elementos que no se pudiesen romper. Un encuadre que perduró muchos años en el tratamiento con niños en nuestro país.
Hermine von Hug-Hellmuth
Nació en Viena en 1871 con el nombre de Hermine Wilhelmine Ludovika von Hugenstein y murió en 1924. Fue discípula de Freud. Entró a la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1913. Maestra, filósofa y física, es considerada la primera psicoanalista de niños. Sophie, la quinta hija de Freud, crió a su hijo Ernst conforme a los preceptos psicoanalíticos de Hermine. Ernst fue el primer nieto de Freud que conocimos por la descripción de su juego del fort-da, “el niño del carretel”, que quedó registrado en el hermoso texto Más allá del principio de placer (1920).
Anna Freud y Melanie Klein escucharon sus conferencias y leyeron sus trabajos. En aquellos tiempos no había traducción del alemán de su obra, por lo que cayó en el olvido. Se supone que este borramiento de sus trabajos también tuvo como una de sus causas su trágico final, aun cuando era representante del psicoanálisis con niños, designada por Freud antes que a su propia hija Anna. En 1988, gracias a la historiadora suiza Angela Graf-Nold, fue revelada su biografía El caso Hermine Hug-Hellmuth. Una historia temprana del psicoanálisis infantil, que nos permitió extraer algunos datos de su vida. Hermine había dejado en su testamento la prohibición de toda referencia a su obra después de su muerte.
El 29 de octubre de 1913 presentó su primer trabajo en las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena acerca de la obra de Stanley Hall (1844-1924), personaje importante en la extensión del psicoanálisis en América del Norte. Pedagogo y psicólogo, su principal área de investigación fue la niñez, además de ser uno de los iniciadores de la psicología genética, inspirado en la obra de Wilhem Wundt, Principios de la psicología fisiológica, con quien pasó un período de aprendizaje. Stanley Hall hizo su doctorado en fisiología en la Universidad de Harvard e inició el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Asimismo, promovió el desarrollo de la psicología educativa; había incorporado el psicoanálisis en sus cursos y gozaba de gran prestigio. Invitó a Sigmund Freud a Estados Unidos para dictar una serie de conferencias en la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts, para la celebración del vigésimo aniversario de la fundación de ese instituto, del cual Hall era su presidente. Freud llegó a Estados Unidos en 1909 acompañado por Carl Jung. Una de sus teorías es la llamada Recapitulación, según la cual el desarrollo ontológico rememora el filogenético, por lo que los cambios producidos a lo largo del ciclo vital son equivalentes a los que tuvieron lugar con la evolución de nuestra especie. Es recordado por su papel en la American Psychological Association, por la presidencia que ejerció desde su fundación en 1892 hasta su muerte en 1924.
Retomando la vida de Hermine, podemos decir que trabajaba desde la idea de que el campo psicoanalítico incluía las necesidades educativas de los niños. Este sería uno de los ejes de las controversias que se discutirían en las distintas escuelas representadas por Anna Freud y Melanie Klein.
Sigmund Freud siempre valoró el trabajo de Hermine von Hug-Hellmuth y la consideró una de las analistas más allegadas a su círculo. En su Presentación autobiográfica de 1924, Freud escribió en relación a la pedagogía: “Era natural que los descubrimientos analíticos sobre la vida sexual y el desarrollo anímico de los niños reclamaran la atención de los educadores y les hicieran ver sus tareas bajo una nueva luz.” Cabe mencionar a la doctora Hug-Hellmuth y al doctor S. Bernfeld, de Viena, así como a muchos otros. En una nota agregada en 1935, dice: “Desde entonces, el análisis de niños precisamente ha cobrado poderoso impulso gracias a los trabajos de Melanie Klein y de mi hija Anna Freud.” También en Un recuerdo infantil de Goethe en Poesía y verdad (1917) Hermine tiene un lugar destacado, con dos observaciones de niños pequeños. La primera observación dice así:
Cuando tenía cerca de tres años y medio, el pequeño Erich «repentinamente» cobró el hábito de arrojar afuera por la ventana todo lo que no le agradaba. Pero lo hacía también con objetos que no le estorbaban ni le concernían. Justo el día del cumpleaños de su padre —en ese momento tenía tres años y cuatro meses y medio— arrojó a la calle, desde el tercer piso en que se encontraba la vivienda, un pesado palo de amasar que había arrastrado en un santiamén de la cocina a la sala. Unos días después siguió el mismo destino el mortero, luego un par de pesados zapatos de montaña del padre, entonces la que primero debió sacar del armario. Siempre elegía objetos pesados. La madre, que estaba en el séptimo u octavo mes de embarazo, tuvo un fausse-couche, aborto espontáneo, tras el cual el niño «se portó bien, se volvió tranquilo y tierno, como si de pronto hubiera cambiado». En el quinto o sexto mes le había dicho a su madre: «Mamita, te salto sobre la panza» o «te aprieto la panza». Y poco antes del fausse-couche, en octubre: «Si a toda costa debo tener un hermanito, por lo menos que sea después de Navidad»
La segunda observación dice así:
Una joven de diecinueve años ofrece espontáneamente su recuerdo más temprano de su infancia: «Me veo terriblemente traviesa, dispuesta a salir gateando, sentada bajo la mesa del comedor. Sobre la mesa está mi taza de café –todavía ahora veo ante mí nítidamente el dibujo de la porcelana; mi abuelita entra en la habitación en el instante en que quiero arrojarla afuera, por la ventana. Es que nadie había hecho caso de mí, entretanto se había formado en el café una «tela», que siempre me pareció espantosa y sigue pareciéndolo hoy. Ese día había nacido mi hermano, dos años y medio menor que yo; por eso nadie tenía tiempo para mí. Me cuentan siempre que ese día estuve insoportable; a mediodía arrojé de la mesa la copa preferida de papá, a lo largo de la jornada me ensucié varias veces mi vestidito y desde la mañana hasta la noche estuve del peor humor. En mi cólera, destripé también una muñeca de baño.»
Después de la presentación de las dos observaciones de Hermine, Freud continúa:
Estos casos apenas requieren comentario. Corroboran, sin necesidad de ulteriores empeños analíticos, que el encono del niño por la aparición esperada o ya consumada de un competidor se expresa en la acción de arrojar objetos afuera, por la ventana, así como en otros actos de conducta díscola y manía destructiva. En la primera observación los objetos pesados simbolizan sin duda a la madre misma, a quien se dirige la cólera del niño mientras el nuevo vástago no ha llegado todavía. El muchachito de tres años y medio conoce el embarazo de su madre y no duda de que alberga al hijo en su vientre. Cabe recordar aquí al pequeño Hans y su particular angustia ante carros con cargas pesadas.
En la segunda observación es notable la edad de la niña, de dos años y medio. Freud termina este trabajo, como lo había asegurado en La interpretación de los sueños (1900), diciendo: “Cuando uno ha sido el predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas veces lo atraen de verdad.”
Los trabajos de Hermine comenzaron a circular desde la aparición de las primeras publicaciones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En la Revista Imago creó una sección llamada “De la naturaleza verdadera del alma infantil”, por lo que muy tempranamente el psicoanálisis infantil se colocó en un lugar diferenciado y de gran interés.
En 1920 Hermine presentó sus ideas sobre la técnica del juego en el abordaje del psicoanálisis de niños en el VI Congreso Internacional de Psicoanálisis en La Haya, Holanda, donde también expuso su trabajo Eugénie Sokolnicka. Además, estaban presentes Anna Freud y Melanie Klein. Esta última había escuchado sus conferencias en Berlín; Anna, por supuesto, compartía el mismo círculo vienés.
Freud alabó su trabajo Diario de una chica adolescente, al que denominó “una pequeña joya” en una carta del 20 de abril de 1915. Se vendieron 10.000 ejemplares en una sola edición. Posteriormente, se dudó de su autoría, por lo que fue sacado de circulación. En 1920 se publicó su ensayo Sobre la técnica del análisis infantil: La vida psíquica del niño, uno de sus últimos trabajos.
Murió trágicamente el 8 de septiembre de 1924 a manos de su sobrino Rudolf Hug, de 18 años. Rudolf había sido criado y analizado por ella desde muy pequeño, por lo que fue material de muchas de sus publicaciones. Estas circunstancias fueron motivo de escándalos, puso en cuestión la aplicación del psicoanálisis en el tratamiento de los niños y fue aprovechada por los detractores de la teoría freudiana.
Esta analista siempre gozó del apoyo y reconocimiento de Freud y, desde hace algunos años, su trabajo se ha rescatado con gran interés como una pionera del análisis infantil.
Eugénie Sokolnicka
La llamaban “la polaca errante”. Considerada la primera psicoanalista de Francia, Eugénie Kutner nació en Polonia en 1884, en el seno de una familia acomodada, judía y liberal. Su madre y familiares cercanos fueron militantes en la lucha por la independencia de Polonia. Un pequeño recordatorio: antes de la expansión del Imperio ruso, durante la mancomunidad polaco-lituana, esta formaba el estado más grande de Europa. En 1918, después de un siglo de ser gobernada por los estados vecinos, recuperó su independencia, pero sus fronteras fueron alteradas nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Eugénie recibió su primera formación de una institutriz francesa, como era común en las familias acomodadas de esa época, de la que aprendió muy bien el idioma, algo que le fue conveniente en años posteriores. A los 20 años se trasladó a París, donde se graduó en ciencias y biología en la Sorbona, asistiendo al mismo tiempo a las clases de Pierre Janet, discípulo de Charcot, en el Colegio de Francia.
Se casó con Sokolnicka y volvieron a Polonia por unos años. Su interés por el psicoanálisis la llevó a Zúrich en 1911, a la clínica Burghölzli, donde se formó también en psiquiatría. Recordemos que allí hacía ya unos años se estudiaban —y eran aplicados— los trabajos de Freud por Eugen Bleuler, Carl Jung, Max Eitingon y otros. El año anterior se había creado la Asociación Internacional de Psicoanálisis con la idea de organizar filiales en diferentes países. En 1913 tuvo lugar la ruptura con los suizos y Sokolnicka se trasladó a Viena para seguir su formación con Freud y analizarse con él, participando en lo que se ha llamado “La reunión de los miércoles” y, posteriormente, la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1914, siguiendo los consejos de Freud, se intentó instalar en Múnich. Sin embargo, el comienzo de la guerra la obligó a volver a Polonia, donde intentó crear la Asociación Psicoanalítica, pero una descompensación psíquica se lo impidió. Partió para Zúrich ante la amenaza alemana, ciudad donde, dos años después, el 8 de noviembre de 1916, fue aceptada como miembro de la Asociación Psicoanalítica. Comenzó a ejercer allí su clínica.
En la primavera de 1919 trató con éxito a un niño de 10 años, dando lugar a la publicación de un trabajo titulado “El análisis de un caso de neurosis obsesiva”, traducido a varios idiomas. Este caso fue mencionado, años después, por el escritor André Gide en Los monederos falsos, donde escribió que la cura fracasa con el suicidio de Boris, el paciente, por medio de la ruleta rusa. Gide transformó en la ficción el éxito del tratamiento en fracaso, desplazando la historia de este caso sobre la de su propia infancia.
A principios de 1920 fue a Budapest para analizarse con Sandor Ferenczi durante un año. Durante este tiempo sufría de un profundo estado depresivo con ideas suicidas. Por la correspondencia de Freud con Ferenczi sabemos que Eugénie tenía un gran talento para la clínica pero, debido a los síntomas de tipo paranoico, tenía muchas disputas con las personas que vivían en la misma pensión. Esto le provocaba grandes perturbaciones cotidianas. Ferenczi señaló también elementos erotomaníacos.
Algunos datos de las biografías aquí escritas fueron extraídos de las Circulares del llamado “Comité Secreto”, por lo que es necesario unas líneas aclaratorias sobre él. Fue creado en 1912 para la defensa de la causa psicoanalítica frente a todas las amenazas externas. Estaba integrado por el propio Freud, Otto Rank, Karl Abraham, Hans Sachs, Max Eitingon, Sándor Ferenczi y Ernest Jones. En 1927, y hasta 1936 en que dejó de funcionar, el Comité Secreto existió públicamente en calidad de junta directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional, manteniendo correspondencia por medio de circulares. En esta intensa correspondencia se trataban noticias de asuntos diversos: económicos, sobre congresos, traducciones de la obra freudiana, redacción de revistas, información de las asociaciones en distintos países, etc. Es un testimonio del movimiento psicoanalítico de esos años. En una carta al Comité, Ferenczi escribe:
Budapest, 20 de septiembre de 1920
Querido profesor:
¡Queridos colegas y amigos!
Permitidme que con motivo del comienzo de nuestra correspondencia ordinaria os envíe a todos vosotros mis más afectuosos saludos. La convivencia con vosotros en el Congreso [Congreso de la Haya] ha refrescado mi ánimo que necesitaba urgentemente esta inyección de vida. Espero que el intercambio de ideas mantengasiempre despierto el sentimiento de mutua pertenencia y no permita que surja nunca la sensación de cansancio.
Ya que nuestra correspondencia debe ocuparse exclusivamente de cuestiones acerca de la propaganda científica psicoanalítica y de comunicaciones de naturaleza personal y que nuestra actividad no tiene nada que ver con la política, me guardaré, por supuesto, de expresar cualquier opinión sobre asuntos sociales y nacionales.
Y también, este fragmento de la carta de Ferenczi al Comité Budapest, 6-XII-1920:
A Viena: [...] En lo relativo a noticias científicas de nuestra Asociación hay que destacar un excelente análisis de la “Herrenhofsage” [La leyenda de la corte de los Caballeros] de Selma Lagerloff1 hecha por Sokolnicka. La Sra. Klein pronunció ayer una buena conferencia sobre pedagogía infantil. Podría llegar a Berlín a primeros de enero y trabajar en la Policlínica. Es de plena confianza. [...]
En febrero de 1921 se traslada a París por recomendación de Freud.
Resulta importante detenerse en este tiempo en París porque aquí comienzan los grandes cambios que hicieron de esta ciudad el centro de ebullición del psicoanálisis que acogió a Jacques Lacan y a su gran obra. Un tiempo importante en la Historia del Movimiento Psicoanalítico en Francia y un gran trabajo de extensión y transmisión del psicoanálisis de Eugénie Sokolnicka.
Eugénie permaneció en París hasta su muerte. El grupo de la Nouvelle Revue Francaise la acogió fervorosamente porque era portadora de conocimientos técnicos para ser aplicados a la clínica. En esa época los franceses solo tenían ideas y referencias teóricas de naturaleza teórica con la obra de Angelo Hesnard y Regis: El psicoanálisis de la neurosis y la psicosis publicado en 1914, y una serie de aproximaciones de los círculos literarios, particularmente los que conformaban el surrealismo con André Breton, Federico García Lorca, Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Antonin Artaud, entre otros. Élisabeth Roudinesco escribió una frase con la que quisiera embellecer este lugar de los escritores:
Cuando los escritores descubren las ideas de Freud, leen en ellas algo diferente que los médicos y los psicoanalistas. La permeabilidad del medio literario a las ideas freudianas se explica por la importancia que concede a la condición de escribir la sociedad francesa de entre Guerra (…) Ya fuera adaptado o rebelde, el hombre de letras de aquellos años es a la vez mensajero de su escritura, teórico de todas las doctrinas y militante político. Ocupa el lugar del filósofo comprometido y de un artista reconocido o maldito.
Sokolnicka armó un seminario al que acuden André Gide, Jaques Rivière, Gastón Gallimard, Jeane Schlumberger y Édouard Pichon. Dictó ciclos de conferencias en la prestigiosa Casa de Altos Estudios Sociales de París. Georges Heuyer, miembro de la Academia de Medicina, fundador de la psiquiatría infantil en Francia, introdujo con Eugénie Sokolnicka el psicoanálisis en el hospital. Ella dirigía interinamente la Cátedra de Psiquiatría de Sainte Anne, y la invitó al consultorio de psiquiatría infantil donde presenta casos clínicos hasta que la cátedra pasó a Henri Claude, quien dejó de contar con Eugénie por no tener la licenciatura de medicina, y fue sustituida por René Laforgue. El prestigioso Claude fue uno de los maestros de psiquiatría de Jacques Lacan, como George Dumas, pero Lacan sólo reconoció como su maestro a Gaëtan Gatian de Clérambault. Alrededor de Henri Claude se afirmaron los trabajos de la Escuela dinámica y organicista francesa que heredó Henri Ey, de la generación de Lacan, con el cual compartiría la sala de guardia de Sainte Anne.
El trabajo privado era el lugar de Sokolnicka. Entre sus analizantes estaban René Laforgue y su esposa Paulette Erichson, Édouard Pichon, Gide y otros. El 4 de noviembre de 1926 se creó la Sociedad Psicoanalítica de París siendo sus miembros fundadores: Marie Bonaparte presidente, que tuvo todo el apoyo de Freud, Eugénie Sokolnicka vicepresidente, Angelo Hesnard, Rene Allendy, Adrien Borel, Rene Laforgue, Rudolph Loewenstein, Georges Parcheminey, Édouard Pichon y Henri Codet. Luego se unieron dos ginebrinos: Charles Odier y Raymond de Saussure.
El día de la fundación de la Sociedad Psicoanalítica de París, 4 de noviembre de 1926, Jacques Lacan realizó su primera presentación de enfermos en laSociedad de Neurología bajo la dirección del gran neurólogo Théophile Alajouanine, amigo de Pichon. Eugénie Sokolnicka asumió como analista didacta y docente del campo técnico, con una enseñanza no académica.
En 1924 llegó a París Sophie Morgenstern, también polaca, y se analizó con ella. A partir de 1932 se fue opacando la figura de Sokolnicka. Dejó de dar conferencias y de asistir a los congresos internacionales como consecuencia de haberse agravado sus síntomas depresivos. Sus artículos científicos fueron menos frecuentes en la Revue Française de Psychanalyse.
El 10 de enero de 1934 se abrió el Instituto de Psicoanálisis, anexo de la Sociedad Psicoanalítica de París, donde fue nombrada Marie Bonaparte. Eugénie dio algunas clases hasta que entró en una gran depresión. El 19 de mayo de ese año se suicidó abriendo la llave de gas de su domicilio —una casa que le había cedido desinteresadamente Édouard Pichon. Temía que una persecución nazi se extendiera por el mundo. No carecía de razón.
Así termina la vida de la que llamaron “la polaca errante”. Sus viajes eran para su formación, para hallar una cura a sus síntomas, para hacer extensión del psicoanálisis.
El análisis de un caso de neurosis obsesiva
Este trabajo fue uno de los primeros análisis de niños publicados —luego de los de Hermine Hug Hellmuth, considerada la primera psicoanalista de niños. Es el único aporte que quedó de ella en los canales psicoanalíticos, quizás por ser una de las escasas publicaciones acerca del psicoanálisis infantil.
Este tratamiento se realizó en 1919 durante la Gran Guerra. Se trataba de Misk, un niño de 10 años y medio que presentaba un temor incontrolable al tacto, que se acompañaban de una serie de complejos rituales obsesivos y alteraciones de la conciencia. Esto obligaba a su madre a vestirlo, darle de comer, etc. Sokolnicka rechazó el diagnóstico de epilepsia con el que llegó el niño. Trabajó apoyándose en la transferencia con asociación libre, considerándolo dentro de las fobias, con interpretaciones alrededor del complejo de Edipo y de la angustia de castración. Al parecer, los síntomas remitieron.
El tratamiento duró seis semanas. La estrategia terapéutica consistió en sesiones individuales con el niño, sesiones vinculares madre-hijo y sesiones con la madre. El padre estaba fuera de la casa, eran tiempos de guerra y se hallaba escondido para protegerse de los nazis. Las ausencias y los rituales obsesivos desaparecieron.
E. Sokolnicka, al final del historial, dice:
El principal medio de toda curación psíquica y de toda pedagogía lograda ha sido siempre la transferencia (...) El psicoanálisis hizo posible, con la ayuda de la sistematización de la transferencia y de la asociación libre, la toma de conciencia de lo reprimido. Si añadimos a estos recursos de la cura, el combate pedagógico contra el beneficio secundario de la enfermedad, no solo habremos enriquecido el instrumental de la terapia psicoanalítica, sino también habremos aprovechado para los fines que buscamos, todo lo que verdaderamente es utilizable en otros métodos de psicoterapia.
En esa época, Sigmund Freud había escrito Tres ensayos sobre teoría sexual (1908), Sobre las teorías sexuales infantiles (1908) y, al año siguiente, Análisis de la fobia de un niño de cinco (1909), pilares de la teoría y la práctica psicoanalítica con niños. Pasarán diez años más para su Pegan a un niño, contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales (1919), el año de la cura del pequeño Misk. Este caso es un documento histórico y el testimonio de un primer abordaje familiar descrito en la literatura psicoanalítica.
Sophie Morgenstern
Su nombre de soltera fue Kabatschnik. Nació en Grodno, Polonia, el 1 de abril de 1875. No hay muchos datos de su vida personal: se casó con Abraham Morgenstern, tuvo una hija llamada Laura y luego enviudó. Realizó sus estudios de medicina en 1906 en Zúrich, una de las pocas ciudades europeas que permitía el ingreso de mujeres. Convalidó sus estudios en Rusia para poder ejercer en Polonia, pero regresó a Zúrich para trabajar en el Hospital Psiquiátrico Burghölzli como médica voluntaria bajo la dirección de Eugen Bleuler. Recordemos que los suizos de ese hospital estudiaban y aplicaban los trabajos de Freud desde hacía algún tiempo. En 1907 Viena tuvo su primer visitante de ese hospital con la presencia del Dr. M. Eitingon. Pronto lo siguieron otros. Luego llegó Carl Jung que acompañaría a Freud en lugares destacados en la Sociedad hasta 1913.
Sophie Morgenstern se instaló en París en 1924 y, un año después, se hizocargo por 15 años de los psicoanálisis de los niños en el servicio depsiquiatría infantil Vaugirard de la Salpêtrière, dirigida por George Heuyer. Fue aceptada como miembro titular en la Sociedad Psicoanalítica de París en 1929 y también integró el grupo Evolución Psiquiátrica. Publicó El psicoanálisis infantil siguiendo la línea de Anna Freud de no recomendar las interpretaciones profundas en el análisis del niño pequeño, rechazando el modelo de Melanie Klein. En 1937 publica Psicoanálisis infantil. Simbolismo y valor clínico de las creaciones imaginativas en el niño, que prologó Heuyer. Utilizó el dibujo, el juego, el modelado y los sueños, modelo que seguirá su discípula Françoise Marette-Dolto, aceptando la posibilidad de influir en la educación del niño. Durante los tratamientos los mantenía en su hogar y no en el hospital. Consideraba que era preferible trabajar en el ámbito del niño donde podía observar las relaciones familiares e intervenir si fuera necesario. Otros trabajos son Un caso de mutismo psicógeno, Algunas observaciones sobre la expresión del sentimiento de culpa en los sueños y La estructura de la personalidad y sus desviaciones. Fue docente en el Instituto Psicoanalítico adscrito a la Sociedad Psicoanalítica de París desde su fundación en 1934 hasta su muerte en 1940.
Trabajó un caso de mutismo psicógeno con un niño que tenía nueve años y medio; hacía dos que no hablaba. Se comunicaba por medio del dibujo, generalmente con animales enormes, amenazantes; repetía el dibujo de un lobo con la lengua afuera. La interpretación fue un desplazamiento de un temor a su padre y de su angustia de castración, siendo el mutismo un síntoma, la expresión de su angustia. El trabajo fue un éxito, el niño recuperó el habla. A partir de ahí, Morgenstern comienza a trabajar con la asociación libre.
El temor de la guerra flotaba en el aire de Europa. Mientras el psicoanálisis se afianzaba en Francia, Viena despedía para siempre a Sigmund Freud, el 3 de junio de 1938. Marie Bonaparte había logrado, por fin, su salida tan resistida. Llegó a París en la mañana del 5 de junio, donde lo aguardaba la princesa. Fueron doce horas las que permaneció de paso en la ciudad hacia su residencia definitiva en Londres. Al final de la tarde de ese día, algunos psicoanalistas franceses lo saludaron en la casa de Bonaparte y le rindieron homenaje. ¡Qué desgarro tan profundo! El exilio, la incertidumbre del tiempo por venir.
Dos meses después se desarrolló el Congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis en París durante cuatro días, en el que participó Morgenstern junto a Marie Bonaparte, Édouard Pichon, Rudolph Loewenstein, entre otros. Sophie Morgenstern leyó las publicaciones freudianas en alemán. Conocía su obra en profundidad. Su experiencia clínica con niños fue muy respetada.
Se suicidó el 16 de junio de 1940, al día siguiente de la entrada de los alemanes en París. Temía por su vida por ser judía. Algunos datos refieren que la desgraciada muerte de su hija Laura en 1937, durante una intervención quirúrgica de poca importancia, la había dejado muy afectada y nunca pudo recuperarse.
Un caso de mutismo psicógeno
Dos años después de su instalación en la ciudad de París, Sophie tomó en tratamiento al niño mencionado anteriormente de nueve años y medio.
Fue a partir de un cambio de domicilio que el niño dejó de hablar por algunas semanas. Cuando hizo la consulta en octubre de 1926, hacía un año que no hablaba con su padre y cuatro meses que no pronunciaba una sola palabra. Nació a los ocho meses de gestación. Tuvo todas las enfermedades infecciosas de la infancia. Desde los cinco años presenta dificultades en la marcha por una miopatía. A los siete años tuvo 2 crisis comiciales frustradas. Es un niño atrasado más bien por falta de asistencia escolar que por escasez de capacidades; estas son en él muy desiguales.
Sophie Morgenstern partió de la teoría de que los síntomas de los niños provienen de la misma fuente primordial: los impasses ocurridos en el complejo de Edipo y en el complejo de castración. Fue en su búsqueda. Una vez instalada la transferencia que desempeñó un papel fundamental en la cura, se desarrolló la producción del niño en un único medio de expresión: el dibujo. La analista relató que había tenido la sospecha de que se trataba de una esquizofrenia infantil, aunque esta psicosis era rara antes de la pubertad, y que el mutismo de los esquizofrénicos es una manifestación del negativismo o, más bien, del autismo —según Eugen Bleuler, su maestro en la Burghölzli.
Es entonces, una actitud hostil frente al ambiente, actitud que nos demuestra la preferencia que el enfermo da a su mundo interior imaginario, frente a la realidad. Está a menudo asociado a un delirio alucinatorio; son frecuentemente voces las que imponen el mutismo o los motivos del delirio y le obligan a semejante sacrificio, mientras que, en los histéricos, el mutismo representaría la expresión física de un conflicto psicológico.
Llegó a determinar que no estaba dentro del cuadro de esquizofrenia por el comportamiento del niño luego, cariñoso, obediente, tímido, que escuchaba con interés los cuentos, sino que estaba basado sobre el síntoma de un niño en la estructura familiar. “Se decidió que se quedara en la institución para su observación. Demostró mucha simpatía por un joven enfermero que de noche tocaba música a su lado.”
Todos sus dibujos desplegaban escenas de horror y la angustia se expresaba en los rostros de los personajes: víctimas, autores, espectadores. La analista interpretaba los fantasmas que iba desarrollando en los dibujos y él la confirmaba o la rechazaba. “Quedé impresionada tanto por los motivos de los dibujos como por la expresión angustiada de los personajes.” Ante la interrogación de lo que le impedía hablar, dibujaba un hombre con un cuchillo y una serie de dibujos mostrando el daño que le harían: el padre y sus sustitutos, amenazantes, querían dañarlo con un cuchillo. Escenas llenas de atrocidades. Asesinatos, cabezas cortadas, lenguas cortadas, pájaros y animales fantásticos, totémicos, suplencias del padre. Dolor por la separación de la madre desde su internación.
Si, como nos dice Freud, el animal totémico es el padre, los dos mandamientos principales del totemismo —no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que le pertenezca— coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo y con los dos deseos primordiales del niño. Los dibujos muestran el castigo que merecen esos deseos. El símbolo fálico aparece por todos lados, bastones, barbas, brazos extrañamente alargados, muchas veces en erección. El falo, objeto imaginario de la castración. Representa claramente escenas de castración que son interpretadas como castigo por su masturbación, como también los dibujos de las manos y los brazos cortados. Sus padres le ataban las manos de noche para impedir que se masturbara. Los dibujos estaban poblados de trenes, helicópteros, camiones: son los medios de transporte que entran en las creaciones de los mitos. Olga M. de Santesteban, citando a Lacan, dice:
[…] reparemos en toda la ambigüedad del término transporte para captar lo que está bajo este signo del verkehr; verke´hr es tráfico, circulación, trato, comunicación, comercio, movimiento, relaciones, y es un término que forma parte de palabras que indican intimidad, contacto, coito, animación.
Morgenstern interpretó que su mutismo tenía que ver con el temor a que le cortaran la lengua como castigo por su masturbación y en la necesidad de castigo por desear la muerte de su padre. Es decir, esta expresión de la angustia tenía una doble base: el temor al castigo y el castigo que se había impuesto él mismo. Resultó que el niño pudo hacer uso de su voz a los tres meses de trabajo.
Podríamos decir que su trabajo del complejo de Edipo había quedado en su versión imaginaria y la dialéctica del falo no se jugó en el orden simbólico, pero le dio al niño un lugar de confianza y aceptación que modeló la transferencia, trabajó con el síntoma a través de sus fantasmas y las interpretaciones fueron aceptadas por el niño.
Todos los niños —y también aquellos en tratamiento analítico— desarrollan una actividad de investigación referente a su realidad sexual, que Freud llamó las Teorías sexuales infantiles. Lacan lo retomó en su Seminario de 1956-1957 al abordar la estructura de los mitos en la observación de la fobia del “pequeño Hans”:
Algo muy distinto es lo que está en juego en esta actividad. Es mucho más profunda, si es que podemos emplear este término. Interesa al conjunto del cuerpo. Engloba toda la actividad del sujeto y motiva todo lo que podemos llamar sus temas afectivos, es decir que dirige los afectos y las afecciones del sujeto de acuerdo con líneas de imágenes maestras. En suma, corresponde a toda una serie de efectuaciones, en el sentido más amplio, que se manifiestan por medio de acciones irreductibles a fines utilitarios.
También nos dice que el valor exacto de estas teorías, y todo en ese orden de actividades que en el niño se estructuran a su alrededor, se refiere a la noción de mito que tiene carácter de ficción que encierra una verdad. Es en esa actividad donde se va a realizar el pasaje del orden imaginario al orden simbólico. En ese mismo Seminario, Lacan escribe que en la enseñanza de los textos freudianos la experiencia de la castración gira alrededor de la referencia a lo real.
La castración, en la medida en que se experimenta y está presente en la génesis de una neurosis, se refiere a un objeto imaginario. Ninguna castración de las que están en juego en la incidencia de una neurosis es jamás una castración real. Solo entra en juego operando en el sujeto bajo la forma de una acción referida al objeto imaginario (…) simboliza una deuda o un castigo simbólico y se inscribe en la cadena simbólica.
Morgenstern realizó una importante tarea de extensión y de transmisión del psicoanálisis de niños, principalmente. Fue continuadora de la obra freudiana y de Anna Freud. Una de sus discípulas fue Françoise Dolto, quien siempre la reconoció como transmisora de una enseñanza. Decía: “Sophie me enseñó a hacer hablar a los niños con confianza sin que temieran que lo que dijeran les fuera repetido a los adultos”. Dolto, la pequeña Marette, como la llamaban, estuvo cerca de Jacques Lacan desde el 1936, momento en el que tomó notas de su exposición sobre El estadio del espejo como formador de la función del yo (je).
Tanto Eugénie Sokolnicka como Sophie Morgenstern le han dado una esencial y acertada importancia a la transferencia en sus trabajos.
Fue en Estudios sobre la histeria, en 1895, que Freud la mencionó por primera vez; luego en Fragmento de análisis de un caso de histeria (caso Dora), en 1905; “Sobre la dinámica de la transferencia”, en 1912; Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, en 1915;





























