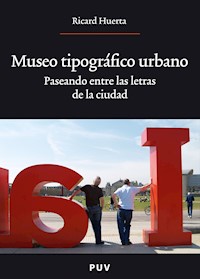
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
Este libro propone una nueva mirada a la ciudad, al tiempo que abre inusuales espacios vinculados al ámbito cultural. El entorno urbano se nos ofrece repleto de mensajes, de elementos que pueden resultar muy atractivos si los observamos desde perspectivas renovadas, fronterizas, sugerentes, creativas. Se reivindica aquí el caminar como práctica estética, el paseo como argumento cultural. Siguiendo la ruta de las letras encontramos trayectorias que nos conducen al arte, al patrimonio, a la literatura, a la fotografía, y muy especialmente hacia el contexto educativo. El autor ilustra con fotografías cada uno de los aspectos que van construyendo estas telarañas complejas, asuntos sociales que acaban teniendo en nuestras vidas un profundo calado emotivo, ya que participan de cada momento de nuestros recorridos sensitivos. Una invitación al paseo tipográfico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MUSEO TIPOGRÁFICO URBANO
PASEANDO ENTRE LAS LETRAS DE LA CIUDAD
Ricard Huerta
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Este trabajo ha contado con una ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del proyecto AECI A/8780/08 titulado «maestrosymuseos.com. Red iberoamericana de educación artística y museos».
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.
© Del texto: Ricard Huerta Ramón, 2008
© De la fotografía de la cubierta: Ricard Huerta, 2008
© De esta edición: Universitat de València, 2008
Coordinación editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Textual IM
Corrección: Communico CB
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-7149-7
Realización ePub: produccioneditorial.com
A Ricard Giralt Miracle, porque encendió mi ya de por sí acelerada atracción hacia las letras, y a Pepica Ramón, evidentemente, porque media entre fuegos dispersos.
PRÓLOGO
El alfabeto está en la calle. Itinerarios letristas
No puedo estar más de acuerdo con Ricard Huerta cuando afirma que «las letras siempre han estado en la base de la enseñanza y que deberían ser tratadas como un elemento gráfico de transmisión cultural, más allá de ser consideradas como superficies decorativas del mero significado verbal de los textos».
Hemos aprendido el valor fonético y semántico de las letras y a articularlas entre sí para la representación verbal y visual de unidades con sentido propio: las palabras. Y, de este modo, la composición de unidades más complejas estructuradas según parámetros convencionalmente establecidos a priori que definen conceptos, plantean argumentos y fijan en nuestra memoria –o en las páginas de un libro– las ideas e inquietudes que explican nuestra visión del mundo.
Pocas veces nos paramos a pensar que esas diminutas formas –a las que llamamos letras– conllevan en su diseño su propio carácter, su propia voz. Y es ese carácter aquello que impregnará todo el texto, dotándolo de significado más allá de aquel que la convención del lenguaje le haya otorgado.
El diseño de tipografía se nutre de todo cuanto le rodea. «La forma de la letra refleja el espíritu de cada época» –nos indica el tipógrafo Adrian Frutiger–, por lo que se intuye que hay valores culturales, más allá de los propiamente tecnológicos, que van a transmitirse en paralelo al mensaje que un determinado tipo de letra va a vehicular.
Incluso las interpretaciones históricas en tipografía están realizadas sobre la base de unas premisas –culturales y técnicas– establecidas desde una visión con temporánea de la historia. Es decir, por ejemplo, cuando seleccionamos un determinado diseño del tipo Garamond estamos empleando una determinada manera de entender esa forma grabada por el célebre Claude Garamond hacia 1545 (y que a su vez éste interpretó de aquellos tipos utilizados por Aldo Manuzio en la Venecia de finales del siglo XV).
La forma de la letra es un arquetipo resultado de una larga evolución en la práctica de la escritura. La forma tipográfica, como diseño, constituye uno de los elementos fundamentales de nuestra cultura gráfica visual.
La letra, como elemento omnipresente en nuestra vida diaria, ejerce un papel importantísimo no sólo en la transmisión de contenidos, como he apuntado anteriormente, sino también como «voz» visual del paisaje cotidiano que nos rodea.
Nuestras calles son un verdadero espectáculo, un hervidero de voces –de colores y formas diferentes– que nos invitan a leer.
Esas formas nos hablan no sólo de «aquello que dicen» sino de «cómo lo dicen». Nos lo cuentan con esplendor, con elegancia, con complicidad, con exuberancia, con rotunda seguridad, de manera vulgar, con amor, con indiferencia, descaradamente, con alegría... Son infinitas las maneras, como también lo son los tonos de voz que empleamos para hablar de un determinado modo.
Ésta es, también, la función de la tipografía: comunicar plásticamente, mediante la forma de las letras.
Y son todos esos rótulos, letreros, carteles... que atrapan nuestra mirada los que constituyen buena parte del paisaje urbano. Un alfabeto con multitud de formas –incluso otros sistemas de escritura que atraen la mirada a nuevas formas jamás leídas– en todas las letras posibles.
Si nuestro conocimiento pasa por el aprendizaje de nuestro alfabeto latino... ¿Podemos aprender a leer la ciudad, a conocerla, a partir de una lectura tipográfica de la misma?
Cualquier ciudad puede ser «leída» desde un punto de vista tipográfico, por lo dicho anteriormente y por todo lo que Ricard nos expone en su libro Museo Tipográfico Urbano, dándonos, además, algunas herramientas para ello.
Leer la ciudad desde la tipografía nos permitirá observar las diferentes maneras de expresarse de los ciudadanos: los rótulos como señal de identidad de un determinado negocio, las señales como sistemas gráficos con voluntad universal, el graffiti como expresión social espontánea, los carteles como soportes de comunicación institucional...
Podemos construir nuestro relato a partir de una lectura alfabética del espacio, buscando nuestro propio alfabeto entre la gran cantidad de propuestas tipográficas aplicadas a nuestro entorno. Ello no dejará de ser un experimento divertido.
Construir nuestro alfabeto urbano a partir del paseo sin rumbo –una A de aquí, una B de allá– es diseñar nuestro propio alfabeto visual.
Mi ciudad –Barcelona– me permite dar infinidad de paseos en los que encontrar, descubrir, recuperar, cientos de alfabetos posibles: me gusta iniciar mi itinerario con la A de Brossa, una estupenda escultura que se encuentra en el parque del Velódromo de Horta, en lo alto de la ciudad, y terminar con la Z del bar Zoo, en pleno barrio gótico, con alguna cerveza de más.
Con todas las letras recopiladas visualmente en la memoria establezco un relato de mi ciudad –uno de los muchos posibles– que deambula por parte de su pasado reciente y atraviesa la historia dando saltos mortales hacia adelante y hacia atrás: la letra B modernista con cierta organicidad en sus formas que nos habla de un encuentro con la naturaleza; una E esculpida en una pequeña lápida detrás de la catedral; el carácter N del alfabeto Flash, de Crous-Vidal, que nos transmite su actitud dinámica con ese zigzagueante brillo en sus formas; la geometría aparente de una O en caja alta en lo alto de un edificio; una divertida letra R con luz propia que nos remite a la Barcelona de los años sesenta; la sensual letra S –del tipo Sirena comercializado por la Fundición Tipográfica Neufville, a mediados del siglo XX– vista en la fachada de una tienda de lencería fina; el trazo fugaz del spray que dibuja una X en medio de una pared en el barrio de Gracia, y así hasta completar todo el alfabeto de formas posibles.
Un rompecabezas de formas que al final consiguen encajar en ese personal relato tipográfico.
La ciudad nos muestra y nos enseña.
Las formas de las letras nos invitan a leer y a comprender. Significados y significantes se confabulan para ofrecernos posibilidades infinitas.
Están ahí fuera, esperando a ser vistas y ser interpretadas.
Agosto, 2008
ANDREU BALIUS
I. PRIMERAS LETRAS
Las letras nos atraen. Al percibir un mensaje escrito, tendemos a leerlo, a descifrar su significado. La primera tentación consiste en averiguar su componente verbal. Para ello tanteamos su pronunciación, incluso cuando se trata de textos que no somos capaces de entender. Pero junto al encuentro verbal aparecen otras sensaciones que ponen en juego múltiples mecanismos perceptivos. Las formas, el color, la adscripción estilística de los textos, su presencia, constituyen factores comunicativos que acaban tejiendo una telaraña de posibilidades expresivas. En la mayoría de casos, ante la saturación que provoca la avalancha mediática, no podemos detenernos a contemplar y descifrar los elementos que conlleva el texto escrito. Este tipo de concentraciones se da especialmente en los mensajes impresos y en la información que nos llega a través de las pantallas. Frente al aluvión gráfico de los medios, cuyas imágenes y textos están al servicio de una serie de condicionantes comunicativos, la ciudad genera un modelo cargado de sensaciones, habitable, cambiante y atractivo, complejo y vivo. La ciudad es un cuerpo que muta, que se transforma creciendo, a veces en una espiral de contradicciones. La ciudad nos sorprende por su capacidad de adaptación. Y las letras de la ciudad hablan de ella, recogen sus cambios, su evolución, sus deseos. De la ciudad nos atrae su complejidad y su eficacia comunicativa. De las letras también.
En un ensayo reciente, el profesor de estética Marco Romano nos habla de la ciudad como obra de arte. Convirtiendo la crítica artística de la ciudad en campo disciplinar, el autor evita las clasificaciones objetivas con pretensiones universales, y propone en cambio un tejido teórico a partir del cual generar una mirada de la ciudad. Para ello sugiere un acto simple y accesible, con intención estética, que nos sirva para actuar y conocer de manera sensible el escenario urbano de lo que él denomina la civitas. El autor defiende la ciudad desde la perspectiva europea, refiriéndose a un modelo de ciudad en el que domina la intervención de su ciudadanía, eje vinculante de todo lo que ocurre en el entramado urbano. Según Romano, si la ciudad es entendida como obra de arte, su lectura genera un ejercicio crítico similar a lo que sucedería con la lectura de cualquier otro artefacto visual al que denominásemos pieza artística. Dicho ejercicio requiere para el especialista un conocimiento en profundidad de la disciplina. Pero al mismo tiempo ofrece al espectador nuevos parámetros sobre los cuales ejercitar su sensibilidad. Del mismo modo que el estudio de un cuadro o de un poema exige un método explícito, al cual siempre resulta conveniente enmarcar en una esfera creativa, el conocimiento de la ciudad plantea un seguimiento riguroso, que nos ayude a comprender las transgresiones que constituyen «l’anima dell’urbs come opera d’arte» (Romano, 2008: 73). Para el profesor Romano, la ciudad es un tema colectivo, un proceso social (en el que el marco común apunta hacia una tradición eminentemente europea), cuyas prácticas y códigos podrían compararse a ciertas reglas literarias. Dichas reglas son transgredidas por los poetas, y en dicha transgresión radica la sorpresa creativa de la poesía. Del mismo modo, el carácter específico de la ciudad se manifiesta de manera particular en las transgresiones de aquellas reglas. Entendemos que uno de los circuitos visuales más poderosos de la ciudad está formado por la maraña tipográfica. En ocasiones detectamos su ordenación como si se tratase de un código estricto. En otras, la sorpresa viene marcada por la transgresión. De Romano nos interesa especialmente la visión social que converge en su concepto de ciudad. Para él, los temas colectivos son los constituyentes de la ciudad europea como obra de arte, y teme que podamos perder esta componente tan particular de sentirse ciudadanos. Reclama un diseño de la ciudad muy vinculado al paseo, al caminar, a una forma física de utilizar nuestro cuerpo en relación con la ciudad. Nosotros también defendemos el caminar como práctica estética. La medida de las percepciones tiene una observación peculiar cuando los ritmos se marcan andando. Sobre éstas y otras cuestiones (tratadas de modo muy especial por autores como Francesco Careri) hablaremos de manera más extendida en los capítulos 3 y 9. Mirar la ciudad con los sentidos de un paseante sería un buen modo de redescubrir tanto la ciudad como nuestra propia mirada como espectadores.
A pesar de que en mi trayectoria profesional, y durante largas etapas, se hayan sucedido episodios de creación gráfica (estudios de bellas artes, edición de carpetas de grabados, diseño de carteles, exposiciones) junto con la reflexión sobre las manifestaciones del grafismo (mi tesis doctoral trataba el tema de las letras en las revistas ilustradas de los años cincuenta), en esta ocasión presento un trabajo en el que domina mi faceta de docente, así como la intención de reflexionar sobre el aprendizaje, y ante todo el deseo de transmitir una pasión que me aporta multitud de satisfacciones desde hace décadas. Me gusta pasear por la ciudad. Me atrae el aparato gráfico urbano, fuente de satisfacción visual y de sensaciones que apuntan hacia lo social, lo colectivo, lo humano. Articular este bagaje permite conocer a sus gentes, a los actores del evento cotidiano. No solamente como turista, sino también como usuario y partícipe de dicha realidad. Adentrarse en las calles y plazas de las ciudades del mundo nos convierte en espectadores del relato urbano. Aquí se narra un modelo de goce, y un esquema de aprendizaje. Se trata de una práctica que ha demostrado su eficacia cuando se le plantea al alumnado. También se recogen algunas imágenes que representan escenarios de dicha búsqueda. Considero la práctica de la fotografía como una componente muy válida para el conocimiento del engranaje urbano. Las ilustraciones que acompañan al texto pretenden establecer un puente visual con la redacción de lo vivido. Se aglutina así tanto la aportación verbal como su vertiente en imágenes, ilustrativa de ciertas andanzas y experiencias. Quisiera transmitir el deseo de recomponer la mirada de la ciudad, a partir no de la ciudad, ni tampoco de sus tipografías, sino desde la percepción del observador. El sujeto que mira es la esencia del presente trabajo. Sus intereses, sus conocimientos, son algo peculiar de cada persona. Pero como sujetos que miran, los ciudadanos y los visitantes aspiran a degustar de forma placentera el encuentro con un entorno que se les presenta lleno de posibilidades. Podemos aprender mucho de la ciudad, y de sus letras. Para ello hemos de confiar en nuestros propios anhelos como observadores activos (vid. fig 1).
Valencia se ha convertido en punto de referencia para los interesados en las cuestiones de tipografía. En los últimos años se han celebrado aquí tres ediciones del Congreso de Tipografía, al tiempo que surgen editoriales centradas en el tema, y proliferan los estudios universitarios sobre la cuestión. No podía ser de otra manera. La tradición de la imprenta encajó perfectamente en esta ciudad coincidiendo con un período histórico de esplendor económico y cultural. Hace cinco siglos Valencia vivió su apogeo urbano, al tiempo que se multiplicaban las imprentas y el negocio de la edición. Si bien puede resultar un tanto extraño referirse ahora a cuestiones ancestrales, lo cierto es que el apego a la letra como elemento de transmisión cultural ha retomado su presencia en estos inicios del siglo XXI. Queremos aportar un elemento nuevo a dicha tradición renovada: la posibilidad de transformar el tejido urbano en un avispero de grafismos, dejando paso a la sensibilidad como punto de arranque de una cierta mirada novedosa al paisaje urbano.
Más allá del convencional estudio sobre estilos, tendencias o materiales (en esta línea destacamos los trabajos de Satué), incluso de las vinculaciones que suele aportar el arte a la tradición de las letras, proponemos un conocimiento muy ambientado en el goce y en la satisfacción, al tiempo que reclamamos una mayor presencia de los aprendizajes sobre las letras y sus usos en las distintas etapas educativas. Hemos entrado en una dinámica digital de interacciones en la que el acceso a la información gráfica, incluso a la manipulación de letras y grafismos, se convierten en algo muy habitual, en algo cotidiano. El potencial que sugiere dicha realidad viene ensombrencido por la prácticamente nula atención que se le dedica, en el ámbito educativo, a estas cuestiones. Ni al profesorado se le prepara para abordar la cuestión, ni al alumnado se le transmiten este tipo de competencias. Destacamos el término competencia puesto que se trata de un elemento clave de la reciente reforma educativa. A pesar de estar familiarizados con innumerables modelos de letras, y de utilizar los textos como verdaderas imágenes al ser manipulados en el ordenador, a los niños y jóvenes se les habla poco en las clases de la capacidad comunicativa de las letras. Ésta es una cuestión fundamental que intentamos desarrollar en el capítulo 6. En este sentido, la formación de los educadores resulta esencial, ya que constituyen el eje de transmi sión tanto de los contenidos como de la adquisición de competencias. Las letras siempre han estado en la base de la enseñanza. Pero también deberían ser tratadas como elemento gráfico y de transmisión cultural, no únicamente como superficie decorativa del mero significado verbal de los textos.
Caminar, observar, ver, leer, disfrutar, entender, relacionar, utilizar, recoger, transmitir, enseñar. El recorrido que ejercita el cuerpo en su cómplice intercambio con la ciudad queda emparejado con el recorrido de la mirada al describir y descifrar los contornos de los escritos. Cuando Claude Garamond diseñó sus célebres tipografías en el siglo XVI, puede que no fuera consciente de la sombra que estaba proyectando sobre la historia de las letras, aunque su rey y mecenas Francisco I, al protegerle, provocase una de las formas características que la cultura francesa ha aportado al patrimonio visual universal. El metro de Londres cuenta con un elemento gráfico poderoso: la circunferencia roja en la que una banda horizontal azul inscribe el nombre de las estaciones. Su diseñador, Edward Johnston, está considerado uno de los exponentes clave de la renombrada tradición inglesa, que siempre se ha preocupado no sólo por la evolución tipográfica, sino especialmente por su caligrafía artística. Además, la escuela de calígrafos ingleses destaca por su vocación educativa también en el ámbito del dibujo y la ilustración. Al sur de Europa, como marchamo de la época de la Ilustración, Giambattista Bodoni representa el prestigio alcanzado por la tradición italiana, que desde el Renacimiento cuenta con destacadas figuras, muy apreciadas por los amantes del arte. Próximas a nosotros, las figuras de Enric Crous-Vidal o Ricard Giralt Miracle, constituyen ejemplos recientes (ambos vivieron en el siglo XX) de una tradición rota por demasiadas lagunas, pero que aporta ejemplos gratificantes en sus momentos álgidos. Entre los impecables trabajos de tipógrafos actuales, no pueden faltar las iniciativas gráficas de Pepe Gimeno, o el deslumbrante poder del trabajo de Andreu Balius. Estos nombres, junto a los responsables de otras facetas más o menos creativas, deberían figurar en los manuales de historia que manejan nuestros hijos (con los políticos, científicos y gobernantes, por ejemplo, que ya aparecen en ellos). Tendrían que formar parte de su formación como ciudadanos. Curiosamente, si bien a nivel escolar no se ha tenido en cuenta el papel de los tipógrafos o de la escritura como diseño, es a través del menú «fuentes», en el escritorio del ordenador, donde los jóvenes tienen acceso al conocimiento de nombres como Bodoni, Garamond, Gill, Goudy o Palatino, todos ellos representativos de sus creadores. De estos maestros, y de otras formas de aprender, hablamos en los capítulos 5 y 7. La palabra maestro juega aquí una refrescante duplicidad, ya que la aplicamos bien al maestro tipógrafo, al diseñador de letras, bien al maestro en un sentido más amplio, como persona de la que aprendemos, tanto en la escuela como en las sucesivas etapas de la vida (vid. fig 2).
Otro aspecto que consideramos conveniente trasladar a nuestra refl exión es el de la creación literaria, cuando está vinculada a la letra como eje conductor, aunque también cuando refleja las vivencias expresadas por los escritores que han retratado sus viajes mediante textos. Hemos querido centrar la atención en un par de autores, personas que continúan deleitándonos con sus escritos. La infatigable Jan Morris, personaje atractivo y peculiar, nos narra sus andanzas por las capitales más suculentas del planeta, a través de sus crónicas de viajes. Su acercamiento a la trama vital de cada estación del viaje nos aporta un jugoso escenario de andanzas. Y teniendo en cuenta que la primera mitad de su vida la relató con un cuerpo de hombre, hasta que a mediados de los años setenta decidió trasladarse a un cuerpo de mujer, entonces nos ofrece una dimensión mucho más rica de su trayectoria, que admiramos por su calidad y por su valentía. En otro ámbito, mucho más novelado, optamos por la narrativa de Juan José Millás, con su ironía punzante y en ocasiones quejumbrosa, retratando una sociedad urbanita en la que cada sujeto se reencuentra a sí mismo en función de diferentes miradas especulares. La literatura de viajes y la novela incorporan en este estudio el necesario aporte creativo que siempre hemos contemplado en nuestras incursiones (durante años me esforcé en trasladar al grabado obras literarias como el Tirant lo Blanc, la Biblia, o la biografía de Alejandro Magno a partir de los textos de Mary Renault), aunque en esta ocasión comparten escenario con las reflexiones heredadas de autores tan queridos como Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Walter Benjamin, o el mismísimo Adrian Frutiger, quien en su fructífera madurez sigue deleitándonos con emotivas reflexiones sobre la letra. Frutiger es otro de los nombres que, tras su aportación a la tipografía, debería figurar en los catálogos de autores que merecen ser conocidos por la mayoría de los usuarios. Sobre todo teniendo en cuenta que Frutiger es el responsable de una de las tipografías más reproducidas de la historia, además de haber instalado sus creaciones en aeropuertos que hemos transitado la mayoría de los viajeros.
En este libro se recogen ideas diversas, aportaciones que se combinan y entrelazan. Sobre este conjunto de sugerencias prevalece un elemento particular que hilvana los diferentes focos de atención y transmite coherencia al conjunto: la reivindicación de que las letras constituyen un factor cultural de gran calado, convirtiendo las ciudades en complejos artefactos visuales. Tanto los especialistas en tipografía y diseño gráfico como los públicos mayoritarios (turistas, escolares, ciudadanos en general) deben ser conscientes del tema que aquí trazamos. Todos ellos son, en mayor o menor medida, usuarios del espacio de la ciudad, de sus calles y edificios, de la cartelística y de los rótulos situados a lo largo y ancho de la geografía urbana. Aunque sea poca la gente que de manera consciente se detiene a contemplar el espectáculo de las letras, un lenguaje gráfico que inunda el espacio urbano, lo cierto es que la oferta se encuentra al alcance de todos. Aquí defendemos la importancia de esta presencia de las letras en las ciudades, así como la necesidad de transmitir –sobre todo a nivel educativo– dicha existencia. Lo hacemos a partir de una reflexión que abarca diferentes ámbitos: la educación artística, la estética, el diseño, la sociología, la historia y la comunicación. Nuestra dinámica expositiva parte de los estudios culturales, cuya tradición viene marcada precisamente por la multidisciplinariedad. En cualquier caso, puede que debido a nuestra adscripción, en la redacción dominará el discurso educativo, y más concretamente el de la educación artística, dentro del dominio de las artes visuales. De hecho, profesionalmente pertenecemos a un área de conocimiento eminentemente híbrida, en la que concuerdan análisis de tipo educativo y artístico, pero también se trata, y de forma generosa, de una parcela del conocimiento muy contaminada de cualquier elemento tangencial que provenga de otras disciplinas o ámbitos. Planteamos nuestro estudio como un territorio fértil desde el cual podemos gestar tanto reflexiones de tipo humanístico como ideas que puedan favorecer nuevas miradas (vid. fig 3).
La distribución de los capítulos del libro se ha planteado a través de un cierto orden conceptual, lo cual posibilita detenernos en algunas cuestiones específicas que conviene matizar. Quienes conocen nuestros trabajos de investigación anteriores saben que nos gusta elaborar discursos distribuyéndolos en clave cabalística. Los capítulos del volumen abordan cuestiones tan diversas como los planteamientos urbanísticos, el papel de la ciudadanía, el diseño de tipografías o los valores educativos. Pero siempre nos decantamos por una voluntad de divulgación, de manera que el libro pueda ser útil tanto para especialistas como para públicos amplios. A veces incidimos en aspectos muy particulares, en otras ocasiones preferimos generalizar. Puede que el mismo dominio de la letra, como escenario múltiple y multiplicador, favorezca esta dispersión. Pero nunca perdemos de vista la repercusión que todo ello pueda tener sobre los espectadores, sobre los públicos, como entidades particulares y con características propias.
Nos gustan las ciudades y nos gustan las letras. En realidad, podemos decir que la letra es un elemento prioritariamente urbano. El hecho de que la legislación española prohibiese, en la década de 1980, la instalación de vallas publicitarias fuera del perímetro urbano, supuso un aumento considerable de la presencia de dichos artefactos en el interior de las ciudades. Pero lo más interesante de aquel fenómeno (ligado a una normativa legal) fue que, de forma inaudita, lo que resultó literalmente invadido por las vallas fueron los límites de la ciudad. De esta forma, en los polígonos industriales, salidas de carreteras, zonas comerciales con hipermercados, etc., en todos aquellos parajes fronterizos, se ubicaron de repente miles de vallas publicitarias que antes estaban diseminadas en los trayectos ajenos a la ciudad. Algo similar a lo ocurrido con el fenómeno turístico de Benidorm: la concentración llegó a tal extremo que el resultado fue apabullante. Para bien o para mal, los límites de las ciudades se han convertido en espacios saturados de vallas publicitarias. Nosotros, como estudiosos del tema, le dedicamos los últimos capítulos del libro a esta temática sorprendente, por novedosa, pasando así a analizar dichos aspectos, al tiempo que exponemos nuestra opinión al respecto, siempre contrastándola con las de autores que se han ocupado de esta cuestión.
Centros y periferias, materia urbana. Esquemas y adornos, materia tipográfica. La lectura de la ciudad favorece la lectura de las letras. De hecho se complementan. Las ciudades y las letras constituyen creaciones eminentemente humanas. Podríamos considerarlas como ejes particulares de las civilizaciones. Se trata sin duda de elementos globales, que mantienen siempre unas características propias en cada territorio cultural, lo cual las convierte en escenarios locales. En el libro se entrelazan, se cruzan, se mantienen difusas al tiempo que definen sus territorios. No queremos hacer de la ciudad un museo, ni de la tipo grafía un contenido museístico. Nuestra intención es mantener viva la carga patrimonial que ambos territorios nos ofrecen. La geografía gráfica de las letras, junto con la territorialidad urbana, mantienen un pulso vital que debemos trasladar a las aulas, a los circuitos turísticos y al paseante que recorre su propia ciudad. Esperamos poder contribuir con nuestro ensayo a la mayor consideracion que requieren ambas realidades.
II. EL ALFABETO COMO ARGUMENTO ARTÍSTICO. ED RUSCHA Y OTROS ARTISTAS TANTEANDO LA CALLE
¿Cómo era posible que, habiendo sólo letras, yo
viera solamente imágenes?
J. J. MILLÁS: El mundo, 2007
Proponemos una lectura del alfabeto y de sus inmensas aplicaciones gráficas y lingüísticas a partir de la vertiente amplia y saludable del arte. Fomentamos una mirada estética, crítica y creativa para redimensionar la apuesta cotidiana de la observación y el deleite. Las letras permiten que el lenguaje verbal se descomponga y se multiplique en numerosas direcciones. Las diferentes lecturas que podemos hacer de un mismo texto pueden variar considerablemente sus significaciones en función de las formas que adopten, o de la coyuntura en la que nacen y se desenvuelven. Aprovechar esta riqueza es una tarea de construcciones a partir de la cual planteamos las ideas de nuestro proyecto. Creemos que el arte de todas las épocas ha reverenciado las posibilidades comunicativas del alfabeto. No hace falta retroceder a las culturas prealfabéticas, que con sus signos ideográficos llegaron a generar multitud de interpretaciones (es conocida la afición de ciertos historiadores a rodear los pictogramas egipcios y sumerios de voluptuosidades religiosas). Centrándonos en el alfabeto latino, disponemos de infinidad de ejemplos con los que podríamos ilustrar varios siglos de herencia gráfica. Desde las mayúsculas impe riales de la columna Trajana (maravillosamente conservada en Roma) hasta llegar a las arquitectónicas incisiones del patio columnario del Palazzo Ducale de Urbino (una obra maestra del Renacimiento) observamos de qué modo se extendieron catorce siglos de tradición escrita sobre los muros de los edificios. Durante esos siglos también hubo evolución escrita más allá de la representación incisa sobre piedra. Los calígrafos y escribas adecuaron a cada época las formas y necesidades que se gestaban, en función de los nuevos materiales de escritura. Desde las instancias del poder se manifestó siempre una auténtica preocupación por unificar criterios de legibilidad y reproducción. Por todo ello, hemos de permanecer en alerta ante las diferentes disposiciones del texto, así como frente a los mecanismos que permiten evolucionar a las diferentes modalidades de escritura. Todo ello no únicamente desde la perspectiva histórica (conservada tanto en documentos como en edificios patrimoniales), sino también observando nuestro entorno inmediato, nuestras calles, edificios, anuncios, señales, etc. El placer de contrastar lo cotidiano con aquello que nos ha precedido fomenta un mayor conocimiento de nosotros mismos en tanto que define nuestra implicación personal y social en el devenir de nuestras experiencias.
Estamos muy acostumbrados a observar textos. Escritos en libros, periódicos y revistas impresas, diseñados en carteles y reclamos publicitarios, serigrafiados sobre las más diferentes superficies y materiales, transformados sobre las pantallas del cine, de la televisión, del ordenador o del teléfono móvil. Los textos y sus letras invaden muchos de los territorios que transitamos visualmente. Por ello resulta chocante que le dediquemos en general tan poca atención a las características formales, culturales y sociales de las escrituras. Conscientes de que aquí no vamos a poder abarcar semejante complejidad de aplicaciones, y respetando los siglos de tradición a los que nos enfrentamos, optamos por detenernos especialmente en el lenguaje del arte, que si bien resulta complejo como ámbito, al mismo tiempo clarifica en su dimensión el escenario que nos interesa. Desde el arte disponemos de una perspectiva bastante más centrada en los usos atractivos de las letras como elemento gráfico. Las tremendas consecuencias que provocan un mayor y mejor conocimiento de las letras nos animan a adentrarnos en esta maraña de gestaciones. Cuando nos referimos al arte estamos en realidad promoviendo una «mirada» mucho más activa e implicada por parte del espectador. Seremos nosotros, como usuarios, quienes decidiremos qué elementos nos interesan. La profusión de imágenes en el actual sistema poscapitalista, nos empaña a veces desde la profusa saciedad que impone. Queremos fomentar la mirada de la ciudad desde una perspectiva de público observador de artefactos visuales, del mismo modo que si paseásemos por las salas de un museo, con una actitud muy receptiva, y por tanto manteniéndonos atentos a los mensajes que recibimos. El trasiego de imágenes que impone la ciudad se puede concretar a partir de las características de los textos. Y nuestra mirada subjetiva y personal resulta idónea para disfrutar de este paisaje urbano preñado de signos.
Entre los artistas que mejor han sabido reflejar la vibración que generan las letras en las ciudades se encuentra nuestro admirado Ed Ruscha, quien ha conseguido combinar con sabiduría el tándem ciudad-letras a lo largo de su carrera profesional, siempre de forma contundente. No fue fácil para él iniciar su trayectoria como creador en una ciudad alejada del foco neurálgico del arte americano, siempre pendiente de lo que ocurría en Nueva York. La hazaña de Ruscha consiste en funcionar desde los márgenes, trabajar de forma coherente, y no dejarse engatusar por las mieles que le ofrecía el ambiente de la todopoderosa Nueva York. Nuestro artista, junto con otros compañeros de la costa oeste, respaldados por algunos críticos y teóricos del arte, genera a partir de los primeros años de la década de 1960 un discurso conceptual y trabado que casi siempre ha contado con el signo gráfico y la letra como factor decisivo. Si bien Ruscha ha utilizado las letras y la tipografía en la mayoría de sus obras (especialmente pinturas, dibujos y grabados), es en el retrato de ciertos edificios y zonas urbanas donde aparece el acento y la intensa evocación por los paisajes de sus ciudades. A nadie se le escapa que precisamente Los Ángeles dispone de un elemento geo/gráfico característico: las letras dispuestas en la montaña que componen la palabra Hollywood. Evidentemente Ruscha ha desatado su peculiar mirada también sobre este icono no solamente paisajístico, sino ante todo de la mitología del cine. Cuando entramos en este territorio casi resulta imprescindible hacer alusiones al cine de los años sesenta, evocando de paso los maravillosos trabajos de Samuel Bass para los créditos de algunas películas legendarias. Del mismo modo que han quedado atrapadas en nuestra retina las letras dibujadas por Andy Warhol en sus piezas replicantes de los envases de sopas Campbell o del detergente Brillo. Todo este engranaje forma parte de un modelo cultural anglosajón que logró ensalzar la tipografía a nivel de elemento artístico, utilizando las letras que, provenientes de la publicidad comercial, irrumpían descaradamente en el discurso del arte. Puede que la tradicional separación entre bellas artes y artes aplicadas (siempre más difusa en el panorama anglosajón) se rompiese con este sencillo mecanismo de equiparación: las letras. Actualmente a nadie se le ocurriría excluir del rango artístico las obras de Robert Indiana, tremendamente tipográficas en su concepción formal.
Para Yve-Alain Bois, Ruscha es el artista esencial de Los Ángeles (Bois, 2005: 71), lo cual refuerza nuestra postura con relación a la mimética influencia que desprenden el artista y su ciudad. Él representa con fuerza la cultura californiana de los sesenta, un ámbito que ha tomado mucha fuerza entre los jóvenes artistas actuales, debido a que marcó un modelo propio, justamente al desmarcarse de la implacable Nueva York. La historia del arte Pop ha puesto a Ruscha en el lugar que le correspondía, ya que su modelo está en realidad impregnado de la tradición conceptual, y sus letras en la ciudad participan activamente del legado de Marcel Duchamp, Tristan Tzara o Joseph Beuys. La modestia de Ruscha, siempre equilibrado desde su ciudad musa





























