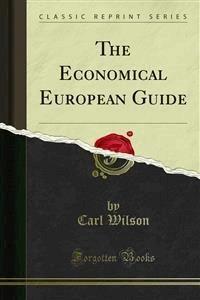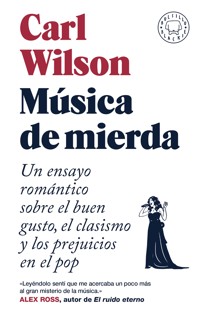
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Si los críticos se equivocaron tanto con la música disco en los 70, ¿quién nos dice que hoy no se equivocan con Britney Spears? ¿Por qué el pop tiene que ser un placer inconfesable? ¿Por qué no dejarse llevar simplemente por el propio placer? A menos que te entusiasmen los himnos del supremacismo blanco, no tiene por qué avergonzarte de tus gustos. Tarareamos canciones que decimos detestar. Solo nos emocionamos cantando cuando nadie nos ve. Lloramos con baladas de las que nos hemos burlado antes. Mentimos sobre lo que nos gusta para que nos acepten. Y decimos que los demás tienen muy mal gusto. Considerado uno de los mejores ensayos estéticos sobre el gusto musical de la década, Música de mierda investiga el mal gusto y la sensiblería musical a partir de una contradicción: ¿por qué la persona que más discos vende es de la que más gente se ríe? Carl Wilson quiso hacer una investigación sobre el éxito de Céline Dion pero se descubrió escribiendo un ensayo maravilloso sobre el amor (a la música), el esnobismo como coraza y la capacidad de emoción en tiempos de cinismo. «Un ensayo profundo, provocador, que te obliga a preguntarte quién diablos eres realmente.» NICK HORNBY «Leyéndolo sentí que me acercaba un poco más al gran misterio de la música.» ALEX ROSS, autor de «El ruido eterno»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CarlWilson
Músicade mierda
Título original: Let’s Talk About Love: Why Other People Have Such Bad Taste
© de la ilustración de la cubierta: Cristóbal Fortúnez
© de la fotografía del autor: Erin Brubacher
© del texto: Carl Wilson y colaboradores, 2014
© del epílogo: Manolo Martínez, 2015
© de la traducción: Carles Andreu, 2015
© de la edición: Blackie Books S.L.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Bookwire
Primera edición digital: mayo de 2025
ISBN: 978-84-10323-52-0
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Índice
Prólogo Los artistas que nos merecemos Nick Hornby
1 Hablemos del odio
2 Hablemos del pop (y de sus críticos)
3 Hablemos en francés
4 Hablemos de conquistar el mundo
5 Hablemos de la sensiblería
6 Cantemos a pleno pulmón
7 Hablemos de gustos
8 Hablemos de quién tiene mal gusto
9 Hablemos con los fans
10 Hagamos una versión punk de «My Heart Will Go On» (o: Hablemos de nuestros sentimientos)
11 Hablemos de Let’s Talk About Love
12 Hablemos del amor
Epílogo Hablemos de los artistas Manolo Martínez
Agradecimientos
PrólogoLos artistas que nos merecemosNickHornby
Últimamente he pasado bastante tiempo escuchando discos en directo de Television y pensando en mi madre. No es una asociación que se produzca con demasiada frecuencia —de hecho, no recuerdo que se produjera nunca con anterioridad—, pero después de leer el libro de Carl Wilson seguramente se entienda que las yuxtaposiciones impredecibles, e incluso indeseables, son algo inevitable.
Conocí a Wilson en 2009. Me entrevistó en un teatro de Toronto con motivo de mi novela Juliet, desnuda, y cuando acabamos mencionó que había escrito un libro sobre Céline Dion. Me interesó de inmediato, pues sabía que seguramente hablaba de algunas de las cosas que, durante la última década, he pasado mucho tiempo tratando de comprender: ¿quién decide si una obra de arte es «buena»? ¿En qué se basan fans y críticos para tomar esas decisiones? ¿Podemos fiarnos de ellos? Juliet, desnuda es en parte una novela que intenta abordar estas cuestiones, pero en ella decidí inventarme a un músico cuya obra cuenta con el favor de los habituales: los críticos de rock y los freaks de Internet. El proyecto de Wilson era más ambicioso. ¿Cuántos de los que amamos la música —la música de verdad, de Dylan, Neil Young, Miles Davis, la Velvet Underground y, sí, Television— nos dignaríamos a dedicar más que un comentario desdeñoso a Céline Dion? Wilson, en cambio, se declaraba dispuesto a desmontar sus gustos y a sí mismo por su causa, y a reflexionar sobre ella «con una mentalidad abierta». ¡Caramba!
Una de las cosas que me incomoda cada vez más de la crítica artística —de mi consumo, experiencia y contribución a la misma— es lo sumamente difícil que resulta toparse con mentalidades abiertas. Lo que abunda, en cambio, son ideas preconcebidas totalmente arbitrarias sobre lo que es el buen gusto crítico que se utilizan como arma arrojadiza contra los no ilustrados. Y cuando empiezas a sospechar que los no ilustrados son personas que viven fuera de las grandes ciudades, que no han tenido acceso a una educación artística de nivel universitario, que han superado la edad de la jubilación y que no leen periódicos liberales serios, el malestar es una reacción completamente justificada. Wilson se horroriza (con razón) porque un periodista anónimo del Independent on Sunday tilda a los fans de Dion de «abuelas, hombres con esmoquin, niños obesos, vendedores de teléfonos móviles y habituales de los centros comerciales». Ese tipo de misantropía despiadada es inevitable si uno lee a menudo reflexiones sobre las formas artísticas más arcaicas y pijas: no es solo El código Da Vinci el que se lleva un revolcón, sino también sus lectores («el vulgar rebaño», según el crítico John Sutherland). Como es bien sabido, Harold Bloom regañó a los miles de millones de niños que han leído Harry Potter (simplemente estaban «equivocados»). El crítico de arte de The Guardian escribió que Jack Vettriano, el pintor más popular de Gran Bretaña, «ni siquiera era un artista» (una afirmación que debió de llevar a Vettriano a preguntarse a qué dedica entonces su jornada laboral). «Se da la circunstancia de que es popular entre la “gente ordinaria” que compra reproducciones.» Jones concluyó, en tono sombrío, que Vettriano era «el artista que nos merecemos», convirtiendo como si nada un encaprichamiento inofensivo del público en una apelación al suicidio nacional masivo.
La popularidad de Céline Dion, lo mismo que la predilección por Dan Brown, J. K. Rowling y Jack Vettriano, provoca desconcierto y consternación entre quienes tienen la suerte de poseer lo que ellos mismos consideran un buen gusto educado. Pero la bilis vertida sobre Dion parece especialmente inmerecida teniendo en cuenta que se dedica a hacer música pop. ¿No habíamos quedado en que la gracia del pop —un término que emplearé aquí para referirme a cualquier tipo de música que no sea música clásica— era justamente su espíritu democrático? ¿No era eso lo más emocionante, que era una música que podía hacer cualquiera (o, cuando menos, cualquiera que llevara un peinado a la moda) y que podía ir dirigida a cualquiera, también a los obesos y a los que no tienen amigos, e incluso a los habituales de los centros comerciales y a los que escriben blogs sobre música? En mi caso, por lo menos, su naturaleza inclusiva y accesible fue una de las cosas que más me gustaron desde el principio.
Muchas de las afirmaciones referidas a las virtudes de la gran literatura ponen un énfasis incomprensible en la capacidad que esta tiene de convertirnos en mejores seres humanos. (No es así, por cierto. Sin ni siquiera darse cuenta, novelistas, críticos literarios y profesores de literatura se han encargado de demostrarlo.) Eso es lo que justifica los malhumorados ataques contra la plebe: si leyeran lo que tienen que leer, nuestra decadente sociedad todavía podría salvarse. Al fin y al cabo, los atracadores no leen a Virgina Woolf; si lo hicieran, esta ejercería en ellos una influencia que los empujaría a hacer algo constructivo con sus vidas. Pero ¿alguien ha intentado alguna vez justificar seriamente que escuchar, pongamos, el primer disco de los Ramones nos vuelve moralmente mejores? Parte de la gracia de los Ramones está en que su música tiene más probabilidades de provocar disturbios que de impedirlos. Pero, entonces, ¿por qué los críticos de rock insisten en que el rebaño vulgar deje de escuchar a Céline y se ponga a escuchar a Joey y a Dee Dee? ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué tiene de malo Céline? ¿Qué mal nos puede hacer?
Llevo toda la vida escuchando música pop. Todavía sigo escuchándola. Escucho música nueva y música vieja, música que conozco y música que no. Y tomarse en serio cualquier forma de cultura popular cuando tienes treinta, cuarenta, cincuenta años, significa experimentar (¡todavía!) condescendencia y desdén. Ahora voy a pasar diez segundos o así en Internet, buscando una cita intelectual que ilustre lo que quiero decir. Esta misma, del crítico de música clásica Norman Lebrecht, me servirá:
Lo peor es que los consumidores de música crossover no son ni jóvenes ni impresionables. La mayoría, según los estudios realizados, son de mediana edad, fugitivos de la música rock pendenciera y malhablada, que no logran hacer una transición madura a las obras maestras de la civilización occidental. La razón por la que no pueden está sujeta a conjetura. A lo mejor el rock les ha arruinado el oído de tal forma que ya no perciben las sutilezas tonales.
Sí, ese soy yo. Como la mayor parte de la población mundial, soy incapaz de hacer esa transición madura.
Cuando el crítico y académico inglés John Carey publicó su magnífico ¿Para qué sirve el arte?, una serie de ensayos que diseccionan con fría lógica las afirmaciones caprichosas, irremediablemente enrevesadas y ocasionalmente hilarantes del Gran Arte y sus defensores, me sentí aliviado, reivindicado y comprendido: resultaba que lo de la «transición madura» era un invento y que las grandes obras de arte de la civilización occidental existían solo en el ojo del espectador.
A la pregunta: «¿Esto es una obra de arte?» [...] hoy solo se puede responder: «Sí, si tú crees que lo es; y no, si crees que no». Y si eso parece sumirnos en el abismo del relativismo, solo puedo decir que en realidad el abismo del relativismo es donde siempre hemos estado, si es que se trata de un abismo.
Me gustó el libro de Carey porque atizaba a mucha gente a la que me moría de ganas de que atizaran. Sin embargo, hasta que leí el libro de Wilson no comprendí que Carey también me atizaba a mí. Resultaba que mis gustos, prejuicios, creencias, preferencias y aversiones eran tan absolutamente indefendibles como los de los partidarios de la alta cultura. ¿Me dedicaba a juzgar a la gente a causa de sus gustos incomprensibles? Ya lo creo. Pero como soy fundamentalmente un populista (contrario a cualquier tipo de pretensión y partidario de la accesibilidad, la simplicidad y la diversión), creía poseer una base de lo más sólida. Unos minutos después de empezar a leer Música de mierda, noté como esa base empezaba a tambalearse, y antes incluso de terminarlo ya se había desplomado bajo mis pies. Efectivamente, me estaba sumiendo en el abismo. El aparato teórico que me permitía juzgar la música pop era tan inflexible, arbitrario y jerárquico como el del crítico de alta cultura más arrogante.
Y eso me lleva de vuelta a mi madre y a Television. Love Goes To Buildings On Fire, el fantástico libro de Will Hermes sobre la música en la Nueva York de mediados de los setenta, me devolvió al disco en directo de Television, The Blow-Up. Escuchando los solos largos y abruptos de «Little Johnny Jewey», y con Música de mierda en mente, empecé a pensar en los factores autobiográficos que hacían que aquella música me resultara al mismo tiempo electrizante y comprensible. Al fin y al cabo, en otros oídos (en los de mi madre, por ejemplo) las frases repetidas y el súbito frenesí de notas que sale de la guitarra de Tom Verlaine podrían sonar como una cortina de ruido —el efecto que a veces produce en mí un solo de John Coltrane—, y en cambio existen una serie de motivos por los que yo puedo seguir a Verlaine como si me estuviera contando una historia.
Yo tenía diecinueve años en 1976, por ejemplo, el año en que Television publicó su primer disco, y estudiaba filología en la universidad. Eso significa que tenía la edad perfecta para toda la música nueva que de pronto había empezado a aparecer y, más importante aún, que tenía siempre el tiempo libre necesario para escucharla, ya fuera en mi cuarto o en directo. Estaba familiarizado con Paul Verlaine y, por tanto, estaba predispuesto a interesarme por alguien que había decidido adoptar su apellido. Yo había nacido a finales de la década de 1950 y, por lo tanto, había vivido totalmente inmerso en la historia del rock ‘n’ roll; había pasado seis años siguiendo la pista a los solos de Hendrix, Duane Allman y Jimmy Page. (Solo que la guitarra y la banda de Verlaine me pertenecían de manera particular, del mismo modo que los Allman y los Hendrix pertenecían a los hermanos mayores de mis amigos.) En 1976 yo me creía todo lo que decía New Musical Express, y Nick Kent acababa de publicar una larga y entusiasta reseña del primer disco de Television, Marquee Moon, que todos mis amigos y yo mismo devoramos. En mi mente, la ciudad de Nueva York era el lugar más apasionante del mundo. Había un millón de razones por las que Television iba a gustarme eternamente, y por las que hoy me sigue gustando.
El libro Psychology of the Arts, de Hans y Shulamith Kreitler, una obra aparentemente exhaustiva a la que hace referencia John Carey, concluye que la explicación sobre por qué las personas respondemos de forma distinta ante una misma obra de arte tendría que «abarcar una serie de variables inconmensurables, que incluirían no solo rasgos personales perceptuales, cognitivos, emocionales y demás, sino también información biográfica, experiencias personales específicas, encuentros anteriores con el arte y asociaciones individuales». En otras palabras: no hace falta ni que lo intentes.
«Marquee Moon es un disco para todos, con independencia de los credos y las peculiaridades musicales de cada uno», escribió Kent en su reseña del nme, pero naturalmente eso no es cierto. No es para mi madre. Incluso es posible que no sea para ti. Me pregunto a quién creyó Kent que incluía en aquel «todos».
En mi mundo ideal, la gente estaría leyendo, escuchando música y viendo películas todo el tiempo, encantada siempre con lo que estuviera consumiendo; juzgar a esas personas o sus gustos, tanto si se decantan por Céline Dion como por una sinfonía de Schubert, dañará su relación con la cultura de forma profundamente innecesaria. El libro de Carl Wilson, inteligente, estimulante y humano, es absolutamente relevante, porque, si la gente escucha lo que dice, mi mundo ideal estará un poquito más cerca.
1Hablemos del odio
«El infierno es la música de los demás», escribió el músico de culto Momus en una columna de 2006 para la revista Wired. Se refería a las molestas bandas sonoras que retruenan incesantemente en centros comerciales y restaurantes, pero su paráfrasis de Jean-Paul Sartre expresa una verdad que a todos nos resulta familiar: cuando odias una canción, tu reacción tiende a ser espasmódica. La oyes y es como si una cucaracha te trepara por la manga: te falta tiempo para sacudírtela de encima. Pero ¿por qué? Y, de hecho, ¿por qué odiamos determinadas canciones, o la obra entera de determinados músicos, que millones y millones de personas adoran?
En cuanto a mi relación con Céline Dion, la guinda fue un comentario sarcástico de Madonna durante los Oscar de 1998. Esa noche de marzo, las gradas del Shrine Auditorium de Los Ángeles fueron el coliseo que presenció la última batalla de gladiadores, en la que los estruendosos carruajes de la cultura de masas arrasaron a los delicados emisarios del arte. Y la emperatriz Madonna se rió.
Hasta aquella noche, yo me las había apañado como había podido para evitar colisionar con Titanic, el transatlántico mediático que desde las últimas Navidades se había abierto paso a toda máquina por cines, revistuchas de famosos y emisoras de radio. No había visto la película y no tenía televisor, pero las revistas y páginas web que leía habían reforzado mi convicción de que aquella cinta tan taquillera era una falsificación condescendiente, una peli de acción edulcorada, diseñada para endosársela a las parejitas.
Soy muy consciente de que esta actitud, como muchas de las que siguen, puede hacerme quedar como un imbécil si el lector de estas páginas es, como millones de personas, un fan de Titanic o de la cantante que interpreta el tema musical de la película. Buena parte de este libro trata de personas razonables que llevan consigo suposiciones culturales que los hacen quedar como imbéciles a ojos de millones de desconocidos, así que pido un poco de paciencia. Además, por aquella época creía contar con apoyos de sobra.
Por ejemplo el de Suck.com, la fuente digital de opiniones cáusticas de finales de los noventa, que describió Titanic como un «vodevil cinematográfico de catorce horas» que «posee lo más importante que una película puede ofrecer: un argumento claro que nos enseña un montón de cosas nuevas e importantes, como por ejemplo que si eres increíblemente atractivo te vas a enamorar». En la reseña se comparaba Titanic con Gummo, una película dirigida por Harmony Korine sobre un grupo de adolescentes con malformaciones pero peculiarmente radiantes que vagan por el entorno rural de Xenia, un pueblo de Ohio devastado por un huracán (algo así como el Kansas de Dorothy convertido en una versión escatológica de Oz después del tornado). Según Suck, Gummo evoca «el vértigo que experimentamos cada vez que alguien descubre y establece nuevos estándares de belleza y de lo que es cool», una sensación a la que la sociedad de masas se resiste porque dichos estándares podrían ser «los equivocados, y no nos podemos permitir prestarles demasiada atención o hacerlo durante demasiado tiempo».
La reseña de cnn.com, en cambio, describió Gummo como «el equivalente cinematográfico de Korine haciendo pedorretas, volviéndose los párpados del revés y comiéndose los mocos», y a su director como un pringado que intenta en vano hacerse pasar por un punki, por un tipo duro. Para demostrar que sabía de lo que hablaba, el crítico mencionaba a los Sex Pistols y afirmaba que, a diferencia de estos, la rebelión de Korine se limitaba a burlarse de los paletos de pueblo.
Yo tenía clarísimo qué argumentos me convencían más, y no era solo porque ese mismo crítico hubiera descrito Titanic como «un viaje estupendo». Al fin y al cabo, Korine era un enfant terrible lírico que había recibido cartas de felicitación de Werner Herzog, mientras que el director de Titanic, James Cameron, hacía pelis con Arnold Schwarzenegger. Basta con comparar las bandas sonoras: Gummo discurre entre un paisaje sonoro de grupos de doom-metal, con toques de gospel y Bach para quitarle gravedad al asunto. Titanic, en cambio, tiene gaitas, cuerdas azucaradas y... a Céline Dion.
El hecho de que yo viviera en Montreal, Quebec, hacía que me resultara imposible esquivar las embestidas musicales de Titanic de forma tan drástica como las de celuloide. Dion era una figura conocida en toda la provincia desde hacía años, primero como estrella infantil, más tarde como diva de todas las naciones francófonas y, finalmente, como éxito de la fusión entre el inglés y el francés. Su versión de «My Heart Will Go On», de James Horner y Will Jennings, apareció inicialmente en su disco superventas Let’s Talk About Love, de 1997, luego en la banda sonora superventas de la película y luego como single superventas. (Diez años más tarde, según algunas fuentes, es la decimocuarta canción pop más popular de la historia.) Yo había dejado de escuchar radios de pop comercial a los once años y los centros comerciales me provocaban agorafobia, pero la flautita de la intro me perseguía en cafeterías, garitos de falafel y, cuando me los podía permitir, también en los taxis. Evitar «My Heart Will Go On» en 1997-98 habría requerido retirarse a lo Unabomber a algún lugar donde no llegaran los rastros sonoros de la civilización.
Pero es que, encima, yo era crítico musical. No llevaba en ello demasiado tiempo: había empezado escribiendo sobre arte en una revista estudiantil y me había pasado al periodismo político de izquierdas antes de convertirme en el redactor de arte de uno de los «semanarios alternativos» del centro de Montreal. Además escribía perfiles y reseñas de discos para el disoluto guitarrista de punk-rock que (cuando llegaba arrastrándose a la oficina a media tarde) editaba la sección de música. Alababa a músicos experimentales y autores de canciones impopulares a los que a menudo me refería como «literatos». No me habría dignado escuchar un disco entero de Céline Dion, pero estar al día de sus éxitos para poder burlarte de ellos era una competencia cultural básica en Montreal. En Quebec, Dion era un elemento cultural que uno podía soportar a regañadientes y con actitud burlona (era un espectáculo dantesco, sí, pero era nuestro espectáculo dantesco), hasta que Titanic echó por tierra (y también por mar) todo sentido de la proporción y las ululantes amígdalas de Dion se dilataron para tragarse el mundo entero.
Con «My Heart Will Go On», vapulear a Céline Dion dejó de ser un hobby exclusivamente canadiense para convertirse en un pasatiempo casi universal. El entonces editor musical de Village Voice, Robert Christgau, describió su popularidad como una prueba que había que superar. Rob Sheffield, de Rolling Stone, dijo que su voz era «cera para muebles, ni más ni menos». Años más tarde, en 2005, su superéxito alcanzó el número 3 de la lista de «Canciones más odiosas de la historia» según la revista Maxim: «La segunda peor tragedia provocada por el legendario transatlántico sigue atormentando a la humanidad años más tarde, mientras la figura más cruel de Canadá alardea de una voz tan potente como una estampida sónica, aunque no tan bella». En 2006, un documental de la bbc dobló la apuesta y situó «My Heart Will Go On» en el número uno de la lista de canciones más detestables de la historia, mientras que en 2007 la revista inglesa Q eligió a Dion entre los tres peores cantantes pop de todos los tiempos y la acusó de «producir cada nota mecánicamente, como si tuviera algo en contra del mismísimo concepto de economía».
Pero el cinturón negro de los improperios lo ostenta Cintra Wilson, cuyo libro contra la cultura del famoseo, A Massive Swelling, describe a Dion como «la mujer más repelente que jamás haya cantado canciones de amor» y destaca «la balada de Titanic, que te hace sangrar por los ojos», y sus «empalagosos maullidos junto a cantantes de ópera italianos ciegos, con un colorido emocional tan primario como chillón». Wilson concluye: «Creo que mucha gente preferiría que la procesara el aparato digestivo de una anaconda a tener que ser Céline Dion por un día».
Mi improperio favorito se materializa en un episodio de Buffy, cazavampiros en el que Buffy, estudiante de primer año, llega a la residencia de la universidad y descubre que su compañera de habitación es, literalmente, un demonio; la primera pista de ello es que cuelga un póster de Céline Dion en su pared. El catálogo de invectivas proferidas por críticos, columnistas dominicales y presentadores de Saturday Night Live bastaría para llenar este libro. Por lo general secundé esas expresiones, incluso cuando un blog organizó un concurso de chistes sobre Dion, donde alguien participó con el siguiente acertijo: «—¿Quién ganaría en una pelea a muerte entre Céline Dion y Shania Twain? —Ganaríamos todos».
Pero fue durante los Oscar cuando la cuestión se volvió personal.
La noche fue un previsible paseo triunfal para Titanic y culminó con la broma autorreferencial del director James Cameron al grito de: «¡Soy el rey del mundo!». (Que desde aquel podio sonó más bien como: «¡Mi marca tiene una sinergia multiplataforma absoluta!».) Pero en la categoría de mejor canción original, Titanic (y Dion) contaban con un rival insólito: ni más ni menos que Elliott Smith.
Smith era uno de los ídolos de un servidor y de la subcultura indie de finales de los noventa, uno de esos compositores «literatos» que grababan en su estudio y cuya visión de lo cool y de la belleza parecía encontrarse a leguas de distancia de lo que propugnaba la máquina del glamour pop. Tímido y picado de viruelas, con un historial que incluía abusos infantiles y (aunque yo eso todavía no lo sabía) una adicción intermitente a la heroína, Smith había grabado fundamentalmente para Kill Rock Stars, un pequeño sello del noroeste de Estados Unidos, pero acababa de firmar un contrato con Dreamworks, que iba a publicar su siguiente disco, xo, ese mismo verano.
En las canciones de Smith, las susurrantes melodías servían de cebo para unas letras cargadas de rabia corrosiva. En ellas se ofrecían destellos de un sol «cuyos rayos guiaban a todos»,1 pero bajo el que todos terminaban quemándose. Sus letras enganchaban más que un anzuelo. Como su biógrafo Benjamin Nugent escribiría más tarde en Elliott Smith and the Big Nothing, «Smith presenta de manera efectiva la toxicomanía como una metáfora de otras actitudes autodestructivas, y la metáfora resulta útil por motivos diversos. Para empezar, un cantautor que use la adicción a las drogas como un tema literal (aunque el amor sea el figurado) no tendrá ningún problema para distanciarse de los clichés al estilo Céline Dion de la música de moda contemporánea, ese lenguaje plagado de corazones, abrazos y distancias insalvables. [De hecho,] se inscribirá en una tradición más cool, la de Hank Williams, Johnny Cash y Kurt Cobain, con sus elegías a la adicción, su repudio y sus cáusticos autorretratos».
Smith también se enfrentaba con franqueza (me parecía a mí) a una de las paradojas de los defensores de una cultura «alternativa»: aunque pueda parecer que postulas tu superioridad respecto a las masas, desde mi posición como niño víctima de bullying siempre me pareció que el origen de todo estaba en el rechazo. Si te negaban el acceso a la justicia más elemental, ibas a construirte una gran vida (no hay mejor venganza) con lo que pudieras reunir lejos de sus órbitas, libre de toda sed de aprobación por parte de la mayoría. Esta dinámica es una constante en la música de Smith. En «2:45 a.m.», una ronda nocturna que empieza «buscando al hombre que me atacó | mientras los demás se reían de mí»2 termina «saliendo de Center Circle | Me echan a empujones y no volveré nunca más».3 Si lo tuyo eran las elegías y el repudio, le sacabas brillo a esos zurullos hasta que relucían. Y hacías correr la voz entre el resto de los alienados y heridos vivientes —una categoría que, en la sociedad de consumo del capitalismo tardío, me decía yo, debía de incluir a todo el mundo menos a los ricos—, para que también ellos pudieran hallar sustento y compasión en un exilio voluntario.
Así las cosas, ¿cómo era posible que Smith hubiera terminado bajo los focos del Shrine Auditorium, junto a los «clichés al estilo Céline Dion», en una yuxtaposición tan inverosímil como que Gummo se llevara el Oscar a Mejor película? En realidad había sido un accidente. Años antes, Smith había conocido al director de cine independiente Gus Van Sant en uno de los bares de Portland donde tocaba la primera banda de Smith, Heatmiser. Esa amistad lo llevó a escribir varias canciones para la primera superproducción de Van Sant, El indomable Will Hunting, y de ahí directamente a la noche de los Oscar, donde (según Rolling Stone) formó parte de «uno de los repartos más extraños desde que Jimi Hendrix fuera telonero de los Monkees», con un trío absurdo compuesto por Trisha Yearwood, Michael Bolton y Céline Dion.
Smith intentó rechazar la invitación, «pero entonces me dijeron que, si yo no actuaba, buscarían a alguien que tocara mi canción», declaró a la revista Under the Radar. «Iban a pedirle a alguien como Richard Marx que actuara por mí. Creo que en el momento en que me dijeron eso empezaron a convencerme. O a lo mejor es que Richard Marx es una táctica universal cuando quieres amenazar a alguien.»
(Richard Marx, para quienes —con buen criterio— lo hayan olvidado, era el intérprete de baladas que en 1989 cantaba «Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you». ¿A que acojona? Si Dion no hubiera estado ya ocupada, también podrían haber usado su nombre.)
La noche de los Oscar, Madonna presentó a los artistas. Smith terminó cantando después de que Trisha Yearwood interpretara el tema de la película Con Air «How Do I Live?» (compuesto por Dianne Warren, que también escribió «Because You Loved Me» y «Love Can Move Mountains» para Dion). Smith subió al escenario ataviado con un traje blanco reluciente prestado por Prada —la única ropa propia que llevaba era la interior— y cantó «Miss Misery», la canción de amor a la depresión que suena al final de El indomable Will Hunting. Los productores de los Oscar no dejaron que Smith se sentara en un taburete y lo abandonaron aferrado a su guitarra en medio de un inmenso escenario desierto, con su canción mínima y exquisita como una miniatura persa del siglo xvi.
¿Y qué vino a continuación? Céline Dion apareciendo entre una nube de niebla artificial, ataviada con un vestido negro estilo reloj de arena, en un escenario donde la esperaba una orquesta de músicos vestidos con frac de cola blanca y dispuestos de forma que pareciera que estaban en la cubierta del Titanic. Céline ya había cantado en la gala en varias ocasiones, acompañada por su amplia colección de gestos y muecas, y en una de sus intervenciones se había golpeado en el pecho con tanto ímpetu que había estado a punto de romper la cadena de su multimillonario collar de diamantes, réplica del «Corazón del océano» de la película. A continuación, Dion, Smith y Yearwood se cogieron de la mano e hicieron una reverencia que Rolling Stone describió como «un extraño sándwich de los Oscar».
«Se convirtió en algo personal», declaró Smith más tarde. «Alguna gente comentó lo frágil que me había visto en el escenario, con aquel traje blanco. Había muchísima atención puesta en la gala, y la gente dijo ese tipo de cosas solo porque no salí y me apoderé del escenario como hace Céline Dion.»
Entonces Madonna abrió el sobre para anunciar que el Oscar era para «My Heart Will Go On», soltó un bufido y añadió: «Menuda sorpresa».
A mí me gustaba Madonna por caminar como nadie por la cuerda floja que separa lo artístico de lo comercial, pero en ese momento cerré los puños con fuerza, deseando que hubiera mostrado una neutralidad decorosa (no en vano, «neutralidad decorosa» es la expresión que te viene a la mente cuando alguien dice «Madonna»). Retrospectivamente, entiendo que se burlaba de lo predecible de aquel galardón, no de Elliott Smith. Mi resentimiento no hizo sino poner de relieve hasta qué punto me había involucrado en todo aquello. No me sorprendía que los Oscar se hubieran comportado como los Oscar, que todas esas personas tan sumamente atractivas se hubieran reconocido mutuamente desde lados opuestos de la sala y, como suele suceder, hubieran corrido los unos hacia los otros para terminar abrazándose entre suspiros. Pero aquel giro carnavalesco del destino que había llevado a Elliott a terminar encajado entre Céline y Trisha era uno de esos desgarros en el continuo espacio-tiempo que hace que sientas que puede suceder cualquier cosa. Y por aquella época yo era lo bastante populista como para soñar que el amor podía mover montañas y curar todo lo que nos dividía.
Pero cuando Madonna pareció burlarse de Elliott Smith, volvió a asaltarme el rencor. No hacia Madonna, sino hacia Céline Dion.
Desgraciadamente, esta historia exige una coda: Elliott Smith reaccionó mal a su dosis de fama. La paranoia de que sus amigos estaban ofendidos con él lo llevó a distanciarse y recaer en los cambios de humor, la toxicomanía e incluso las trifulcas en público. Su trabajo como cantautor se resintió, con el irregular Figure 8 en 2000, seguido de un silencio que duró hasta 2003, cuando supuestamente había logrado superar la adicción y estaba terminando un nuevo álbum. Pero el 21 de octubre de 2003 la policía de Los Ángeles recibió una llamada de la novia de Smith desde su apartamento en Echo Park. Se habían peleado. Ella se había encerrado en el baño, había oído un grito y, al salir, se había encontrado a Smith con un cuchillo clavado en el pecho, muerto a los treinta y cuatro años.
Entre 1998 y 2003 no había vuelto a pensar en la debacle de los Oscar. Me había mudado de Montreal a Toronto, había dejado mi trabajo en el semanario alternativo y me había incorporado a un periódico diario de gran tirada, me había casado (con una mujer que tenía una intensa fijación por Gummo) y me había rodeado de un nuevo círculo de amigos. Pero el día de la muerte de Smith rememoré la noche en que el mundo entero había podido oír lo que uno de sus parias más débiles y poco atractivos le ofrecía, y había respondido: «No, preferimos a Céline Dion».
«El gusto», escribió el poeta Paul Valéry, «está hecho de mil aversiones». Por ello, cuando hace poco se me ocurrió la idea de examinar el misterio que rodea el gusto (lo que divide a los partidarios de Titanic de los de Gummo) analizando de cerca a un artista muy popular que me resultara absolutamente, totalmente insoportable, el primer nombre que me vino a la cabeza fue el de Céline Dion.
1Raining its guiding light down on everyone.
2Looking for the man who attacked me | while everybody was laughing at me.
3Walking out on Center Circle | Been pushed away and I’ll never come back.
2Hablemos del pop (y de sus críticos)
Mi odio hacia Célion Dion no tenía que ver solo con Elliott Smith. Desde siempre su música me había parecido de una monotonía anodina elevada hasta la ampulosidad odiosa (rhythm and blues al que le habían extirpado quirúrgicamente la sexualidad y la picardía, chanson francesa desprovista de alma e ingenio) y su repertorio, un tibio caldo con el sello de aprobación de Oprah Winfrey, ideal para el alma consumista: un crescendo interminable de afirmación personal completamente ajeno a cualquier tipo de conflicto y contexto social. Desde el punto de vista del famoseo, Dion era una buena chica canadiense más, incapaz de generar siquiera un simple escándalo personal decente, más allá de su repulsivo matrimonio con el hombre que había sido su mánager desde los doce años, un tipo manipulador que le doblaba la edad.
Y, que yo recordara, nunca había conocido a nadie a quien le gustara Céline Dion.
Mi desprecio se mantuvo inalterable después de marcharme de Montreal, la zona cero Céline, a pesar de que mi hechizo con los principios culturales underground perdió fuerza y mis sentimientos hacia la música de masas se templaron. No puedo decir que en esa transformación fuera original: la experimenté al mismo tiempo que todos los demás en el mundillo de la crítica musical, con excepción de los elementos más recalcitrantes, que resistieron. Y se produjo con una velocidad alarmante. La nueva generación accedió a posiciones influyentes dentro de la crítica y muchos de sus integrantes pronto mostraron más interés en el hip-hop y la música electrónica o latina que en el rock, ya fuera de masas o no. Establecieron un modelo de crítica total que se oponía al síndrome consistente en evaluar toda la música popular según las normas de la cultura del rock: un «rockismo» que a menudo se contraponía al «popismo» (o «poptimismo»). Los blogs de música y los foros digitales aceleraron la transmisión de esas tendencias de opinión. Internet también relegó la escucha atenta de discos y favoreció un estilo basado en las descargas y la escucha superficial, algo que multiplica las oportunidades de que las novedades pop luzcan más. Asimismo, las descargas acabaron con la situación poco menos que de monopolio de las discográficas sobre la distribución musical, con lo que rebelarse contra el Leviatán de la música de masas se convirtió en algo en apariencia innecesario.
Además, empezó a surgir música pop fantástica, y todo el mundo quería hablar de ello. En una librería de Toronto, en 1999, un joven y brillante guitarrista experimental me cogió totalmente desprevenido cuando me preguntó si había escuchado el hit de la diva adolescente Aaliyah, «Are You That Somebody». No lo había escuchado, pero pronto lo haría. Se trataba de un tema r&b producido por Timothy Mosley, más conocido como Timbaland; él y sus colegas enseguida convirtieron las listas de éxitos en su polimórfico lugar de recreo. Après Timbaland, la deluge: los críticos empezaron a detectar una creatividad similar incluso en un ámbito tan despreciado como el del pop adolescente, y en 2007 periodistas de publicaciones de prestigio como el New York Times o incluso el altivo New Yorker reseñaban elogiosamente a fugaces bandas de r&b con una única canción de éxito y a bandas adolescentes de punk postizo, tanto como a Bruce Springsteen y u2.
Aquello fue el resultado de diversos ciclos de revisionismo: una de las formas que tiene un crítico de atraer la atención es afirmar que una música concreta que todo el mundo lleva años vilipendiando es en realidad genial. Esa estrategia ha «recuperado» todo tipo de géneros, desde la música disco hasta el lounge exotica o el rock progresivo, y a todo tipo de artistas, desde abba hasta Motörhead. Por mucho que diga Rolling Stone, hoy en día la crítica respeta a los Monkees tanto como a Jimi Hendrix. Incluso la música minstrel1 estadounidense del siglo xix