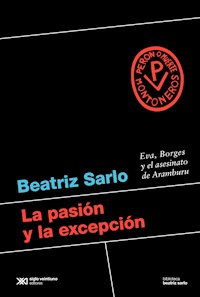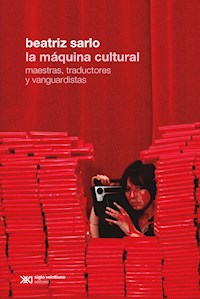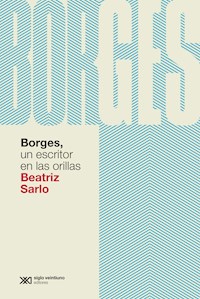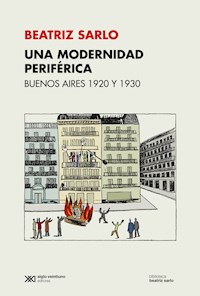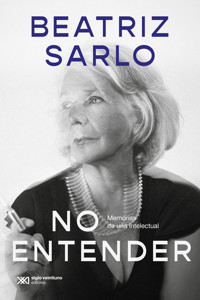
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca Beatriz Sarlo
- Sprache: Spanisch
Desde el fin de la primaria, llamaban con alarmante frecuencia a mi madre, que jamás concurría y enviaba a alguna de sus hermanas. Les decían siempre lo mismo: la chica es inteligente, pero insoportable. Muchas maestras concluían su queja con una interrogación que hasta hoy se repite teniéndome como objeto: ¿quién se cree que es? En una de las pocas ocasiones en que mi madre fue a hablar con la autoridad escolar, escuchó algo que luego me repitió hasta que cumplí 17 años y me fui de casa: "Hay que bajarle el copete poniéndola a lavar pisos". ¿De dónde salió Beatriz Sarlo, la intelectual más conocida de la Argentina y tal vez de la región, la que saltó de las revistas culturales al mundo académico y después al periodismo gráfico y televisivo, la que opinó sobre literatura y actualidad incluso en los canales de streaming? ¿De dónde le venían la seguridad, la rapidez, el filo para la polémica y la claridad de los argumentos? Esta es la historia de cómo la niña nacida bajo el nombre de Beatriz Ercilia Sarlo Sabajanes se convirtió en Beatriz Sarlo, de cómo incorporó dócilmente todo lo que le enseñaron al tiempo que desobedecía los mandatos familiares movida por una voracidad cultural sin límites. Con un estilo nítido y directo, Beatriz Sarlo bucea por primera vez en la intimidad de su novela familiar y en los momentos iniciáticos: cuando huyó de la casa materna y del desamor de su madre, cuando decidió que quería ser una intelectual sin saber qué significaba esa palabra, cuando vivió en un sótano y conoció una bohemia que muy pronto sería barrida por la vanguardia del Instituto Di Tella, cuando decidió estudiar Letras. Su memoria se detiene en la figura central y ambivalente del padre, a quien adoraba aunque lo viera acabado por el alcoholismo. Si en No entender Beatriz Sarlo aborda temas que había evitado hasta ahora, lo hace asumiendo que en su vida –como en el arte y la literatura– hay un misterio irreductible, y que se trata de insistir, con avidez y disciplina, hasta que algún sentido pueda capturarse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Introducción
1. Infancia: “Aprendí todo lo que se les ocurrió enseñarme”
2. Mi padre: “Mirar para arriba y para adelante”
3. No entender
4. Lo que rodeó mis libros
5. Tableros, postales y músicas
Nota de edición
Beatriz Sarlo
NO ENTENDER
Memorias de una intelectual
Sarlo, Beatriz
No entender / Beatriz Sarlo.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB.- (Biblioteca Beatriz Sarlo)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-801-415-9
1. Autobiografías. 2. Memoria Autobiográfica. I. Título.
CDD 920
© 2025, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Edición al cuidado de Ana Galdeano
Diseño de cubierta: Emmanuel Prado / manuprado.com
Fotografía de cubierta: Sebastián Freire
Fotografías de interior: Archivo Beatriz Sarlo
Corrección: Héctor Di Gloria
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: febrero de 2025
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-415-9
Beatriz Sarlo como modelo de una campaña de lectura organizada por Boris Spivacow para el Centro Editor de América Latina.
Hemos perdido el placer privado de no entender,
de retirarnos secretamente a esa tensión,
de cultivar ese silencio.
Julio C. Torres, Todas las islas del mundo
Introducción
No es un libro de recuerdos. Es un libro de recuerdos. Entre estas dos proposiciones se moverá el texto. Sonmis recuerdos de otros, procesados por lo que hoy creo saber. La experiencia del pasado siempre es experiencia de otro. Ninguna idea de intangibilidad de la memoria. Ningún sentimentalismocheap. Atención al peligro de las efusiones subjetivas y la nostalgia nebulosa. Todo es duro y nítido.
Los personajes o episodios elegidos fueron fundamentales en la formación de una intelectual bastante típica si se la observa desde una perspectiva a lo Bourdieu. Sería una especie de Bourdieu personal, aplicado a mi propia formación.
¿Será posible que yo escriba mi propia historia? ¿Será eso lo único que me interesa del pasado? Vivo anclada entre libros que ya no leo sino que releo, en busca de una cita que creo recordar y que, muchas veces, recuerdo mal. Otras veces, persigo una novedad que transmita la ilusión del presente.
Ayer, el amigo de la fotocopiadora me entregó una pila de hojas impresas. Son textos escritos en los últimos años, aunque debería fijarme con detalle entre qué fechas. Allí está toda mi vida, pobre salvo por esos textos, que son mi costado emotivo, intelectual, apasionado, furioso. Allí conviven intuiciones con obviedades. Me arrepiento de ellos, y también los reivindico. No sé cuándo empezó a escribirse la historia pública y secreta de esos papeles. Seguramente tienen varias historias, muchas de ellas olvidadas, que fui recordando a medida que revisaba los impresos que hicieron en el negocio de al lado, donde me conocen de la época en que escribí los textos mismos. Necesitaba escribirlos como se necesita un confidente. No era solo una necesidad mía, sino que tenían que cumplir algún deber en el mundo exterior (para decirlo con más precisión, en la Argentina). Esta era una convicción. Lo demás fue una sucesión de azares.
Nada de mi vida política ha pasado a este libro. Durante casi treinta años, la política fue mi aspecto visible. Poco a poco reemplazó, en el espacio público, a la crítica literaria y la historia cultural, aunque no dejé de escribir sobre esos temas. Durante tres o cuatro años publiqué reseñas de libros en Télam, la agencia nacional de noticias; en los últimos diez años aparecieron libros con mi firma donde se recopilaban artículos o se exploraban nuevos caminos de la literatura argentina, que nunca dejó de ser mi origen y destino. En los Estados Unidos y en Gran Bretaña fui considerada analista cultural y crítica literaria. Por esas disciplinas nunca abandonadas viajé, di conferencias, publiqué artículos en diarios y revistas.
Sin embargo, la política se comió lo mejor y lo peor de estos esfuerzos. Algunas intervenciones en los medios de comunicación durante la década del noventa me dieron una especie de renombre de segunda mano que contribuyó a ocultar la obsesión política que seguía dominándome y sobre la que seguí escribiendo hasta hoy. Quienes no me conocen de los años anteriores a esas intervenciones pueden pensar que soy una improvisada, y no vale la pena desmentirlos. Solo lo que escribí y lo que seguiré escribiendo podría obrar ese milagro transformador. Pero no creo en milagros.
O sea que pueden juzgarme como una improvisada en cuestiones públicas. Y también como una improvisada en la literatura que ocupó mi vida, los libros argentinos del siglo XX y algunos de sus grandes del XIX, como Hernández y Sarmiento.
De todos esos malentendidos soy responsable. Nadie se pregunta sobre la formación ni el oficio de otros especialistas y académicos. Pero mi formación y mi oficio parecen un problema con demasiadas incógnitas. Por eso no reincidiré en el malentendido y en este libro no se hablará de política. Solo quiero dejar en claro que la dictadura me dio el tiempo que tiene un clandestino si consigue burlar la cárcel o la muerte.
Un malentendido no es producto único de la trampa que otros le tienden a lo que uno escribe o enuncia en los medios; no puede ser solamente atribuido a los demás que, en actos de mala fe o de ignorancia, me juzgan. Por el contrario, resulta de prácticas que no pueden atribuirse sino a uno mismo: ambivalencias, duplicidades, mezclas arbitrarias e incomprensibles. Es algo que he contribuido a producir. Fui simpatizante del peronismo a fines de los años sesenta. Fui marxista leninista prochina en esa misma década. Soy una socialdemócrata hoy sin partido. Entre los años sesenta y setenta hice política activamente. Desde 1978, acompañada por Carlos Altamirano, María Teresa Gramuglio y Hugo Vezzetti, fui editora de una revista que hoy se considera importante: Punto de Vista. De los años ochenta en adelante, me convencí de que no existía un partido donde me sintiera en aguas familiares. En primer lugar, porque no había dirigentes que me interpelaran. El último fue Chacho Álvarez. De allí en más, la mía fue la intemperie del intelectual independiente que, aunque no quiera serlo, no encuentra lugar donde afiliarse.
No voy a contar esa historia en este libro. Ya fue estudiada en investigaciones académicas e indagada en reportajes. Quienes se interesen por ella encontrarán allí lo que fueron, para mí y para otros, esos años de búsqueda frustrada o de encandilamientos finales, como el de quienes creyeron descubrir en el kirchnerismo una imagen retocada de sus entusiasmos juveniles (yo no).
Habría resultado bastante sencillo ser una intelectual que adhiriera al kirchnerismo y usar todo lo que ya había aprendido, escrito y leído sobre las capacidades autotransformadoras del peronismo para ocupar un lugar que, en el ciclo de presidencias kirchneristas, era cómodo y conveniente. En cambio, me convertí en la distinguida y odiada opositora. Tampoco me explayaré sobre la historia de una relación con la política que siempre fue retorcida y problemática, sincera y sospechosa, adoradora y crítica. No escribí este libro para repetir ideas de libros anteriores y que han aparecido en centenares de notas y entrevistas. No escribí este libro para repetirme, sino para conocer algo.
Tengo claro qué quiere decir conocer. Pero no tengo claro, para empezar, qué es eso cuyo conocimiento busco. Siempre me resistí a la primera persona autobiográfica, que incluso en mi libro de Viajes queda esfumada entre una tercera y una primera, pero del plural, un ellos y un nosotros con los que se entreteje. Esa forma hizo posible el relato de mis viajes. Excepto en la visita a las Malvinas, donde no había un plural ni una tercera detrás de los cuales ocultarme y mostrarme. En las Malvinas estaba sola, junto a los isleños, tratando de hablarles, de que ellos me hablaran y llegáramos a entendernos en términos locales e internacionales. Fue mi mayor experiencia de hermandad y extranjería. Por eso la primera persona, sin auxilio y sin complicidad, fue necesaria. Pero no para narrar otros viajes y otras experiencias, siempre deudoras de un colectivo que me incluía aunque yo no lo hubiera fundado ni sostenido.
Hay que ganarse el derecho a la primera persona. En la Argentina, La Opinión fue el primer diario que la habilitó casi para cualquier periodista o colaborador. Recuerdo bien el asombro de ver el uso de una primera persona en la nota de tapa. Después, pasó a ser un recurso más. Por supuesto que todavía era necesario ganársela, pero no costaba años de esfuerzo y notoriedad. Como la firma de una nota, el uso de la primera persona empezó a ser generosamente concedido. Fui contemporánea y beneficiaria de este proceso que adquirió fuerza en los años setenta.
Sin embargo, siempre conservé un reflejo de cautela ante la posibilidad de usar la primera persona, aun cuando la ofreciera o autorizara un editor. ¿Quién soy yo para decir “yo”?
No tuve la misma cautela en el discurso oral. Suprimir el “yo creo” o el “yo pienso” vuelve apodíctico lo que se dice al quitarle esa sombra de indecisión que está siempre en la primera persona cuando duda o cuando recuerda. Pero, por escrito, las cosas son diferentes. Y porque lo son, tuve que recorrer un camino para llegar a este libro y comenzarlo con un verbo en primera persona: “aprendí” es la primera palabra del primer capítulo, en cuanto termina esta introducción. Los lectores podrán comprobarlo y ver aquí a alguien que se dispone a escribir tomándose todas las libertades, incluidas las libertades del yo a las que había renunciado durante décadas.
La primera persona de este libro ha vivido mucho tiempo y con intensidad. Como dije, la política ha sido un espacio magnético que me atrajo cuantas veces creí, equivocada o en lo cierto, que desde allí llegaba algún llamado que debía seguir porque sintonizaba exactamente con lo que yo estaba buscando. Después de meses o años, ese llamado demostraba que me había equivocado al depositar en él tantas expectativas o que, si bien estaba en lo cierto en aquel momento, algo había cambiado en el presente.
La autocrítica es el único reflejo auténtico que persiste de mi paso por un partido marxista leninista. Todavía hoy, las redes sociales se ríen cada vez que digo “me equivoqué” en lugar de enmascarar las cosas con explicaciones de baja calaña disfrazadas de meditación filosófica o salida irónica (cosa que nunca hice, sobre todo porque recuerdo lo que antes dijeron otros que hoy afirman lo contrario y creen que resisten la prueba del archivo). Se puede comprobar en internet, donde también están todos mis textos político-periodísticos.
De modo que los lectores que se interesen más por mi pasado político o mis posiciones actuales tienen el inmenso archivo de la web; con un doble clic, encontrarán las inconsistencias y quizás algún acierto. Seguro que son más los errores que los aciertos. Nunca los conté y no releo mis textos salvo que sea indispensable, cuando se plantea alguna discusión que no puedo evitar sin desdecirme. Las equivocaciones pueden resultar tan interesantes como los aciertos. O más.
En este libro tampoco entra el feminismo, o como se quiera llamar a esa ideología que expresa reivindicaciones justas. Tengo una explicación para esa ausencia, que solo me expresa a mí.
Desde el final de la adolescencia, cuando abandoné la casa familiar, me consideré en igualdad absoluta con los hombres, aunque percibiera que esa igualdad podía no ser reconocida. Era algo que no se demostraba con ideas sino con una práctica de la que, probablemente, al principio no fui del todo consciente. Yo era igual a todo el mundo, fuera ese mundo de hombres o de mujeres, de desconocidos o de amigos.
Ser mujer no me colocaba en posición de desequilibrio frente a los hombres. No percibía gestos de autoritarismo masculino, sencillamente porque no creía posible que se ejerciera ningún autoritarismo sobre mi persona, después de haberme liberado de la familia, la religión, la moral inculcada y los mandatos. El feminismo no fue mi tema, sencillamente porque no me sentía subordinada por mi sexo. Esto me impidió ver que otras y otros sí eran subordinados. Pero mi cabeza funcionaba con la fuerza que me había permitido romper con todo sin medir las consecuencias.
Una noche tuve que huir del departamento de alguien que pensaba que las cosas, y las personas, eran de su propiedad. Estábamos en un altillo sobre el Banco de Boston, o enfrente, en Florida y Diagonal Norte. Bajé las escaleras corriendo, en la vereda encendí un cigarrillo y me fui caminando despacio por Florida hasta Córdoba. No sentía angustia: mi suficiencia me lo impedía. No creía que nadie pudiera atreverse verdaderamente conmigo.
Otra noche, tuve que correr varias cuadras desiertas y tocar el timbre en la casa de un médico conocido del barrio, que en ese entonces volvía a la universidad para estudiar literatura. Le conté un intento de forzamiento y él tampoco le dio mayor importancia. A las dos horas, nos despedimos como si nada hubiera sucedido. En la Buenos Aires de 1960 ese tipo de agresiones eran, casi siempre, actos aislados. Como no veía en ellas mayor peligro, ya que me creía más fuerte que mis eventuales agresores, volví a caminar por esas mismas calles a la misma hora.
Una amiga de la Facultad de Filosofía y Letras tuvo peor suerte, no porque la sorprendieran de noche, sino porque el primer hombre que tuvo la pasó a un segundo que resultó ser traficante de personas. Treinta años después, la encontré sentada en el Parque Lezama, recuperada de sus sufrimientos pero melancólica como una flor que ha perdido su primavera. Había vivido en la frontera con Bolivia; no contó muchos detalles más y tampoco se los pedí. Su historia podría haber sido la mía, pero algo nos diferenciaba en el origen familiar; algo que, aunque permaneciera más o menos oculto, salía a relucir como un cuchillo cuando la situación se volvía extrema.
Más allá de que perdiera o ganara, siempre me sentí independiente y nunca atribuí las derrotas a mi sexo, sino a mi ignorancia, mi torpeza o mi apresuramiento. Esto deberá explicarlo un análisis social y subjetivo, que tampoco intentaré aquí. Simplemente expongo por qué motivo esta cuestión no es central en mi biografía. Era orgullosa y estaba absolutamente convencida de que valía tanto como cualquiera. Sabía enfrentar situaciones extremas o peligrosas. Si me tocaba estar sola, no me sentía abandonada. Nunca creí tener menos fueros ni menos derechos que nadie. Pero sí sufrí otros temores y otras sensaciones de ser menos. Fui una estudiante mediocre, perdí el tiempo, me equivoqué muchas veces. Pero todo lo atribuía a mis decisiones y actos libres, quizá porque era demasiado arrogante para reconocerle ese poder a una ideología machista, que en mi adolescencia recién comenzaba a resquebrajarse.
Algunas cosas estaban claras desde el principio: mi meta no era casarme ni formar una familia ni tampoco tener hijos dentro o fuera del matrimonio. Algunos hombres me lo reprocharon. No conocí el deseo reproductivo ni multiplicador. Entre mis proyectos no figuraba reformar la institución familiar, tal como la había conocido, sino independizarme de ella. Mi objetivo era la autonomía completa, no la reforma de algunas costumbres o la obtención de algunos permisos. Mi feminismo era instintivo, poco refinado, ignorante, brutalista.
La historia narrada en este libro era hasta hoy inaccesible. También para mí. A lo largo del tiempo, fui eligiendo tramos que no plantearan problemas ni la volvieran imposible. Algunos fragmentos aparecen en notas ya publicadas. Pero me resistí a agregar explicaciones y, sobre todo, a explorar espacios que permanecen intactos, como esperando un acto de coraje o de sinceridad del que todavía no soy capaz. No estoy convencida de haber encontrado la verdad de esas historias, probablemente porque tampoco encontré el coraje para buscarla. Pero están acá con mayor fidelidad que en otros textos; y recorren un hilo de tiempo menos interrumpido por saltos y desvíos. No podría afirmar que estos recortes del pasado son fieles ni exactos, porque, como dijo Ernst Jünger, pude verlos a través del ojo de una cerradura.[1]
A todas estas historias les llegó la hora. En cuanto escribí ese verbo en primera persona, apenas pude escribir “aprendí”, el trabajo no fue más sencillo pero se volvió posible. Me había sido otorgado el derecho a decir “yo”. Ese es el umbral que, una vez traspasado, coloca todos los verbos en otro lugar. Y las palabras adquieren un sentido que antes no tenían: ese hombre es mi padre, ese jardín es el de mi casa, esa pared blanca es la de la cocina de mis tías. Parece una enumeración de obviedades. Sin embargo, esos datos obvios evocan las escenas donde yo estaba cuando escuchaba a mi padre, cuando jugaba en el jardín de ligustros y rosales o acompañaba a una tía que cocinaba mientras caía la noche del domingo.
Las escenas son los objetos, porque son mediadores esenciales para que las personas vivan en ellas. Muchas historias comienzan por los objetos: la carpeta que adorna la mesa ratona, la fuente de plata sobre el aparador, el florero art déco junto a la biblioteca. Esos objetos construyen un mundo social al que pertenecemos desde el comienzo, aun sin darnos cuenta. Naturalizamos los objetos hasta que, alguna vez, quizá, vemos que su disposición difiere de la que encontramos en otra parte. Sociedad y cultura. “Los objetos del mundo poseen una única estructura de base, que es una proyección de la estructura original de los valores, y allí reside su característica fuerza simbólica”.[2] Tampoco hablaré de ello en este libro. Ya se ha insistido bastante en que esa perspectiva, la de sociedad y cultura, es la única que conozco.
Exploro otras entradas. Antes de iniciar este último viaje, las visiones estaban congeladas en anécdotas que me tenían como objeto y la naturaleza de esas narraciones fragmentarias –en las que era protagonista, narradora y personaje– no me preocupaba demasiado. Traté de conservar la ligereza y la distancia, como si otra persona hubiera padecido o imaginado la situación, alguien que a veces era yo y que, sin conseguirlo, intentaba recordarse como si fuera otra.
Sin embargo, era yo y aquí estoy.
[1] Ernst Jünger, La tijera, Barcelona, Tusquets, 1993, p. 45.
[2] Hermann Broch, Psychische Selbstbiographie, Frankfurt, Suhrkamp, 1999, p. 93 [ed. cast.: Autobiografía psíquica, Buenos Aires, Losada, 2001].
1
Infancia: “Aprendí todo lo que se les ocurrió enseñarme”
En la escuela, todos los años, un tomo diferente deReading and Thinking, con ilustraciones a la acuarela y grabados a pluma. También nos dan adaptaciones de Walter Scott yThe Mill on the Floss de George Eliot. Me regalan una edición deLittle Women que incluye las demás novelas de la serie; buenas ilustraciones, tapa dura.
Eva Perón. El correo de todos los pueblos lleno de paquetes de juguetes, pan dulce y sidra. Un padre enloquecido, despotricando contra Perón, lleva a su hija a arrancar carteles por la calle. Ironía: la niñita internada dos meses en un hospital peronista, por el que corría un río incesante de regalos mandados por la Fundación. Dos años después, la niña gana un premio en un concurso nacional de composiciones sobre Evita. Escándalo familiar y acto en el Teatro Cervantes. La niña desea que su madre se vista y se peine como Eva o, en su defecto, como las chicas Divito.
Aprendí todo lo que se les ocurrió enseñarme. Tenían el poder de la ley cultural y me habían enseñado a respetarla con insistencia benevolente. Me querían mejor, más completa y preparada de lo que ellos habían sido; que no cayera en los mismos errores, que fuera sabia desde el principio. Un imposible, deseaban. Me sometí a la ley cultural mucho antes de conocerla, como un creyente se somete a la divinidad sin pretender conocer sus atributos. La ley cultural era mi inconsciente, al que obedecía sin saber de qué se trataba, ni cuáles eran sus órdenes ni las consecuencias de mis actos si las desobedecía.
Me enseñaron poemas, horribles o mediocres, que aprendí de memoria. La mayoría eran por completo inapropiados, pero justamente por su distancia con lo que yo podía entender o experimentar me gustaban mucho y podía recordarlos: “Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, / porque nunca me diste ni esperanza fallida / ni trabajos injustos ni pena inmerecida”. Literalmente, no entendía nada. Pero en ese no entender residía toda la promesa futura: cuando por fin entendiera, algo pasaría. Presa de esta esperanza viví parte de mi primera infancia, antes de poder comprender esas líneas de Amado Nervo. El enigma era una adivinanza sin límite a la que había que darle tiempo. En algún momento futuro, yo podría descifrar ese hilo de palabras que, cuando las aprendí de memoria, no me ofrecían ningún sentido.
Me atraía la resistencia del sentido, no su apertura. Entender de inmediato llegó a significar, para mí, que lo que se entendía no valía la pena. Si cualquiera lo entendía al instante, mejor dedicarse a otra cosa, porque era más excitante destruir obstáculos que no encontrarlos. También se podían pasar por alto las dificultades, dejar esos detalles incomprensibles para que el futuro los resolviera o fingir que no existían. Esto no convierte a alguien en buena lectora, sino en ejecutante de una partitura incomprensible, que se toca al piano solo para comprobar que los dedos aciertan en las teclas. A veces, lo que leía sonaba como si hubiera sido escrito en una lengua extranjera, de la que reconocía palabras pero no significados.
Nadie percibía mis dificultades. Nadie me explicó qué era la escuela dominical a la que asistía Tom Sawyer, ni señaló en un mapa el río por el que navegaba Huckleberry Finn. Tampoco yo me preocupaba por saberlo, porque practicaba una lectura veloz y desprolija. De haber encontrado notas explicativas, me las habría salteado, para no detener el avance de la ficción. No era curiosa sino hambrienta. De todos modos, la comida abundaba. Crecí rodeada de adultos convencidos de que su principal, si no única, misión en la vida era educarme. Mi padre, mostrándome los tres tomos de la Historia de San Martín de Bartolomé Mitre, en su primera edición, como si ese acto ya contuviera el deber, el método y el placer de una lectura que, décadas después, me hizo conocer la hazaña del abuelo de Borges en la batalla de Junín. Mis tías, leyendo en voz alta a Mark Twain, en las ediciones a dos columnas de Espasa que sacaban de la biblioteca pública del barrio. Un tío, regalándome a los 12 años la doble colección de novelas de Julio Verne y Salgari, que me venía contando desde mucho antes, cuando alternaba esas aventuras con el recitado incomprensible de alguna serranilla del Marqués de Santillana:
Moza tan fermosa
non ví en la frontera,
com’una vaquera
de la Finojosa.
Faciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fraguosa
perdí la carrera,
do ví la vaquera
de la Finojosa.
Me fascinaba la palabra “finojosa” porque era completamente desconocida y, sin embargo, evocaba sentidos comprensibles: la vaquera (profesión que sonaba como el femenino de vaquero, que conocía por las películas) era fina y de ojos grandes, rasgo indiscutible de belleza. Una pastora de vacas, hermosa por sus ojos. Listo. Allí había un sentido perceptible, abarcable, casi familiar con las imágenes del cine de Hollywood. El resto también podía asemejarse al argumento de historias conocidas: alguien se enamora de alguien a primera vista, flechazo romántico. Yo imaginaba entender lo que no entendía. Pero seguramente la lectura es eso: ¿cuánto del Ulises, cuánto de Kafka imaginamos en una comprensión tranquilizadora, pero probablemente infiel? ¿Cuántas veces, al releer, descubrimos que la primera lectura fue un tejido de atribuciones y presupuestos inciertos?
Además, era posible jugar con “finojosa”. Por imperio de la rima, la vaquera podía convertirse en piojosa, lo cual la instalaba en una dimensión realista: vaquera del siglo XV, pobre muchacha, llena de los bichos que se le habían pegado en el campo y los establos. Y los cortos versos de seis sílabas eran fáciles de memorizar, libres del peso de la recitación e incluso libres del peso de su significado. Libres de historia.
Tan libre de historia como mi cómico recitado, con un palo de escoba a guisa de fusil y un casco de corcho, del poema sobre el negro Falucho, heroico y bravo soldado de San Martín:
Duerme el Callao. Ronco son
hace del mar la resaca,
y en la sombra se destaca
del real Felipe el Torreón.
Según mi experiencia de la ciudad de Buenos Aires, Callao era una calle que no daba al mar. Pregunté y me informaron que ese Callao no era mi Callao, que los versos trataban de la costa peruana y no del centro porteño. Y enseguida me contaron el episodio en el que Falucho muere porque se resiste a bajar la bandera del ejército libertador. De ese poema me gustaba la negativa de Falucho según la cuenta Rafael Obligado: “Y un juramento / era el gesto con que el negro dijo: –¡No!”. Me preguntaba cuáles habrían sido el gesto y el juramento, porque estaba convencida de que me vendrían bien para expresar mis negativas, a mi entender nunca lo suficientemente enfáticas. El juramento tenía una fuerza que comprometía el honor.
La puesta en escena de la negativa de Falucho me conmovía, incluso sin entenderla del todo. Sobre todo, porque Falucho había pasado a la historia por su negativa, algo en lo que me consideraba una especialista. Me lo decían todos los que se encargaban de cuidarme: “Vos decís que no automáticamente”. En efecto, la negativa, que era mi reacción espontánea a cualquier orden, sugerencia u oferta, devenida en esa negativa de Falucho, soldado heroico, daba legitimidad a mis reflejos. Yo no era desobediente, era opositora espontánea. La negativa ya no sería juzgada como capricho; pasaba a ser respetable, por el móvil o la consecuencia del acto de negar. Ese argumento, que yo no estaba en condiciones de exponer, se sostenía en una intuición: negar me ponía del lado de los rebeldes, que siempre eran mejores que los sumisos.
Por contradictorio que parezca, era disciplinada en las actividades más sencillas. Cuadernos impecables, con dibujos elementales que no dejaban traslucir ningún talento; redacciones también simples, pero de ortografía y sintaxis intuitivamente correctas. Era mediocre pero entusiasta en los deportes de la escuela. No llamaba la atención ni transgredía ninguna norma. Era una buena alumna que admitía la mediocridad con disciplina. Y esta disciplina ante las jerarquías se veía reforzada por mi padre, que ordenaba consultar el Diccionario de la Real Academia ante cualquier duda. Con un gesto hacia los estantes, repetía la frase: “Agarrá el mataburros”.
Pero algo corría más abajo y se manifestaba como soberbia, que yo y los otros confundíamos con faltas de respeto. La soberbia fue el fundamento de mi relación con la cultura. Una palabra, leída al pasar en el diario El Mundo, me dio el nombre de lo que deseaba ser: “intelectual”; es decir, alguien como Sartre, que aparecía unido a esa palabra en el título de la nota. Entonces no sabía quién era Sartre (me dijeron “es un existencialista”, sin que la aclaración me iluminara). La palabra “existencialista” era demasiado para mi ignorancia. Me quedé con “intelectual”. O sea: cultura francesa e intelectual, dos cualidades necesarias para salir en los diarios. Durante unas elecciones, la foto de mi padre salió en los diarios porque le tocó ser secretario de la Cámara Nacional que controlaba el proceso. Recortamos la foto y la guardamos como si su publicación respondiera a un mérito suyo y no al cargo que ocupaba en la justicia.
Hoy parece demasiado sencillo como premonición de un camino. Pero así fue, porque los trasfondos sociológicos definen trayectos y los golpes de suerte solo suceden dentro de duros límites culturales. Lo que ignoraba era qué debía hacerse para recorrer ese camino abierto por palabras cuyo significado era el primer enigma. Nadie pudo aclararme qué era un intelectual; abundaron falsos o aproximativos sinónimos, entre los que prevaleció el de escritor; pero la diferencia en el uso de una palabra y otra era tan evidente como inexplicable. Al elegir ser, en el futuro, una intelectual, enunciaba un deseo pero no sabía definirlo. Esa palabra, sin embargo, terminó por trazar mi ruta sobre un mapa: tenía que ser culta y saber escribir para llegar a intelectual. Alcanzaría esa condición por mis esfuerzos, no simplemente por mis cualidades. Cuando comprobé que Sartre era bastante feo, y no pude decidir si Simone de Beauvoir lo era, me tranquilicé sobre el aspecto de los intelectuales, que al parecer no planteaba problemas.
Mis mayores tampoco me daban precisiones respecto de los objetos en los que debía concentrar mis esfuerzos; se limitaban a señalar que el objetivo solo sería alcanzado a través de actos difíciles e incluso de resultado incierto. No todo aparecía con esta claridad consciente, pero el orden que me gobernaba era ese: un orden del mito y de la ideología o, como aprendí a decir más tarde, un orden de lo imaginario. Lo más curioso (o, si se quiere, ridículo) es que, como entonces yo no sabía qué era un intelectual, seguramente el sinónimo que se me ocurría era “famoso”. Las dos palabras en género masculino, porque todavía no estaba segura sobre la naturaleza o el oficio de Simone de Beauvoir.