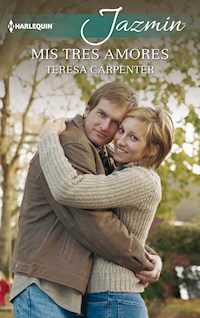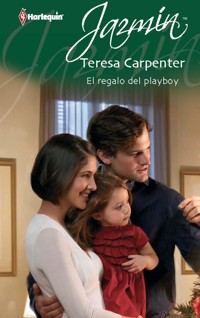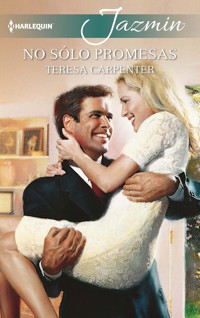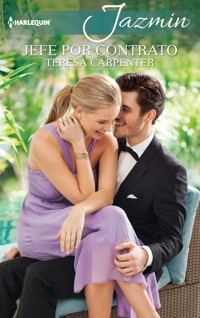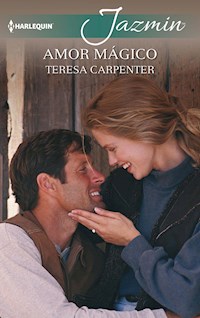6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
No solo promesas A ella no le bastaba una promesa... quería amor verdadero El director de instituto Alex Sullivan tenía muy claro que la nueva enfermera de la escuela estaba completamente fuera de su alcance. Pero cuando la bella rubia se presentó en su casa con aquel bebé empeñada en demostrar que él era el padre, Alex supo que tenía un problema. Después de la muerte de su hermana, Samantha Dell se había encargado de criar a su sobrino como si fuera su propio hijo. Y aunque el pequeño necesitaba un padre, ella no había esperado que Alex quisiera serlo a tiempo completo... y menos que también quisiera casarse con ella. Ganar una esposa Había perdido su tierra... ¡pero había ganado una esposa! Rinaldo Farnese y su hermano Gino acababan de descubrir que una inglesa llamada Alexandra había heredado parte de sus propiedades. Parecía haber sólo una solución para no perder la tierra: lanzarían una moneda al aire y el ganador se casaría con Alexandra. Gino era un hombre encantador, pero sólo salían chispas cuando Alex y Rinaldo se miraban... Él parecía odiarla, pero tampoco podía negar la atracción que había entre ellos. Princesa a la fuga Jamás habría pensado que encontraría el amor en la zona más despoblada de Australia... Isabella Martineau estaba harta de ser princesa y creía que había llegado el momento de escapar y vivir la vida a su manera. La libertad la llamaba desde el desierto australiano, donde el duro Jack Kingsley-Laird enseguida descubrió que bajo su delicada apariencia, había una mujer salvaje y aventurera. ¿Sería suficiente una increíble pasión para salvar la enorme distancia que existía entre sus mundos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 591 - noviembre 2025
© 2004 Teresa Carpenter
No solo promesas
Título original: Daddy’s Little Memento
© 2004 Lucy Gordon
Ganar una esposa
Título original: Rinaldo’s Inherited Bride
© 2004 Barbara Hannay
Princesa a la fuga
Título original: Princess in the Outback
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 979-13-7000-849-9
Índice
Créditos
No solo promesas
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Ganar una esposa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Princesa a la fuga
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Querida Samantha:
Si estás leyendo esta carta es porque yo ya no estoy.
Y ahora sólo quedáis Gabe y tú. Espero que os consoléis el uno al otro como me habéis consolado a mí cuando más os necesitaba.
¡Cómo he envidiado siempre tu carácter y tu determinación…! Yo he sido débil, siempre fui débil. Y sí, he cometido muchos errores.
Tenías razón. Debería haber hablado con el padre de Gabe. Pero él no ha podido echar de menos a un niño al que no conocía y yo necesitaba tanto a Gabe…
Es lo único que he hecho bien en mi vida. Es mi alma y mi corazón. No podía abandonarlo.
Pero voy a decirte la verdad: el padre de Gabe es Alexander Sullivan, de Paradise Pines, California.
No tengo más pruebas que la seguridad de una madre. Él tomó precauciones, pero… está claro que Gabe quería venir al mundo. Y siempre le estaré agradecida por haberme dado a mi hijo.
Descansaré tranquila sabiendo que tú siempre estarás ahí para Gabe.
Con todo mi cariño,
Sarah
Capítulo 1
Alex Sullivan era un hombre al que no le gustaban las sorpresas.
Él creía en las reglas. Siendo el mayor de seis chicos, había aprendido muy pronto que las reglas crean control en medio del caos. Y siendo el director del instituto de Paradise Pines, sabía que el control marcaba la diferencia entre el orden y la anarquía.
De modo que cuando abrió la puerta de su casa un domingo por la mañana y se encontró a la nueva enfermera del instituto, Samantha Dell, con un niño en brazos, supo que había un problema.
—Buenos días, Alex.
—Hola, Samantha —la saludó él, intentando disimular el escalofrío de deseo que sentía cada vez que miraba aquellos brillantes ojos verdes.
Alex tenía por norma no salir jamás con una colega. Aunque, en realidad, Samantha no era una colega. Ni siquiera trabajaba para él. Pero como enfermera del distrito, iba al instituto dos veces por semana, de modo que era intocable.
Y si eso no fuera suficiente, lo sería el niño de mejillas regordetas que tenía en los brazos.
Alex estudió al niño de pelo oscuro y ojos azules, preguntándose qué habría llevado allí a aquella pareja un frío domingo por la mañana.
—Tengo que hablar contigo —dijo Samantha entonces, sin poder disimular cierto nerviosismo—. ¿Puedo pasar?
—Sí, claro.
Alex, aún sudoroso después de su carrera matinal, miró su camiseta y sus pantalones cortos. No iba vestido precisamente para recibir a nadie. El domingo era el único día que se permitía ciertos excesos: se levantaba una hora más tarde, tomaba dos tazas de café mientras leía el periódico y corría una hora más de lo habitual. Los domingos cenaba en casa de su abuela y entre el periódico y la cena se ocupaba un poco de todo y de nada, según le apeteciera.
Alguna vez se sentía solo, pero en general agradecía la paz y tranquilidad de su ordenada vida.
Y la expresión de Samantha le advertía que esa paz estaba a punto de ser destruida.
—Entra —murmuró, dando un paso atrás. La había visto alguna vez con el niño, que no podía tener más de un año, pero siempre de lejos—. ¿Es tu hijo?
En la entrada, Samantha se volvió para mirarlo.
—No, es tuyo.
Alex la miró, incrédulo. Tenía que haber oído mal. O era una broma, claro.
—¿Cómo has dicho?
—Que es tuyo. Tú eres su padre —dijo Samantha.
—Eso no es posible —replicó él, nervioso—. Tú y yo nos conocimos hace cuatro meses…
—Yo no soy su madre, pero tú sí eres su padre —suspiró ella entonces, con los ojos llenos de compasión—. Sé que esto es una sorpresa para ti…
—¿Sorpresa? Un susto de muerte querrás decir.
Samantha estaba muy seria. De modo que aquello no era una broma…
Alex levantó los hombros y se irguió como dispuesto a la lucha. Tenía la impresión de que su vida estaba siendo amenazada…
Pero cuando Samantha reaccionó a su agresiva actitud dando un paso atrás, Alex dejó escapar un suspiro.
—Perdona. Será mejor que vayamos al salón —murmuró, haciéndole un gesto con la mano.
Ella se dejó caer sobre un sofá de cuero negro y acarició cariñosamente el pelo del niño, que se había metido el puñito en la boca.
Alex se sentó en el sillón más alejado del sofá.
Hacía solamente cuatro meses que se conocían, pero Samantha Dell siempre le había parecido una mujer bastante inteligente y sensata. Y un poco distante. Seguramente porque, como a él, no le gustaba mezclar el trabajo con el placer.
Pero mirando al niño de camiseta roja, diminuto peto vaquero y aún más diminutas zapatillas de deporte, empezó a preguntarse…
Cuando miraba aquellos ojitos azules sólo veía una carga, una responsabilidad.
Siendo el mayor de una familia de seis hermanos, Alex había tenido que ayudar a su madre con los cinco pequeños siendo él mismo un crío. Tenía catorce años cuando sus padres murieron en un terremoto en Sudamérica y, de repente, se vio solo con un montón de niños. Sus padres, supuestamente, debían haber ido a comprar joyas para la empresa familiar, la joyería Sullivan’s, pero en cambio estaban en una excavación arqueológica. Habían pagado un alto precio por «jugar» cuando deberían estar trabajando, pensaba Alex. Pero los que más sufrieron fueron él y sus hermanos.
Y, tantos años después, la muerte de sus padres seguía produciéndole una mezcla de pena y resentimiento.
Menos mal que tenían a su abuela, que los acogió en su casa y trabajó como una loca para sacar a la familia adelante.
Él quería a sus hermanos. Y le gustaban los críos, por eso era director de un instituto, pero la idea de volver a casa y encontrársela llena de niños… No, eso no era lo suyo.
Aunque ni por un segundo creía que aquel crío fuera hijo suyo.
—¿Quién es ese niño, Samantha?
—Se llama Gabe y tiene once meses —contestó mirándolo a los ojos—. Es mi sobrino. Y tu hijo.
Alex se levantó, pasándose una mano por el pelo.
—Yo no tengo hijos. Por elección.
—Puede que no quisieras, pero así es. Según la carta de mi hermana, os conocisteis durante unas vacaciones en el Caribe el verano pasado.
Samantha mencionó entonces el nombre del hotel en la isla de St. Thomas donde él había pasado las vacaciones y un escalofrío premonitorio recorrió su espalda.
Muy bien, sabía el nombre del hotel, pero eso no significaba que el niño fuera suyo, se dijo.
—¿Cómo se llama tu hermana? ¿Por qué no me lo ha contado ella misma?
—Se llamaba Sarah Travis. Éramos hermanastras. Y murió en un accidente de tráfico hace seis meses.
Sarah.
Alex recordó entonces a la chica de ojos verdes, melenita rizada… y recordó la habitación del hotel aquellas noches de luna llena.
Ella había sido lo que necesitaba en el peor momento de su vida.
—Me acuerdo de tu hermana. Y siento mucho que haya muerto, pero te equivocas sobre el niño. No es mi hijo.
—Atito, atito… —murmuró Gabe entonces, señalando una figurita de mármol.
—Un pajarito —sonrió Samantha, besando el dedo del niño. Gabe se reía mientras ella le hacía cosquillas en la barriguita… Estaba claro el cariño que sentía por él.
—Mi hermana era un espíritu libre, pero no mentía nunca. De hecho, se negó a revelar la identidad del padre de Gabe hasta que murió. Me enteré por una carta.
—Mira, no quiero faltarle al respeto a tu hermana, pero… —empezó a decir Alex, paseando por el salón—. Sólo estuvimos juntos dos noches y… yo usé protección. Siempre uso protección.
Samantha levantó una ceja.
—Eres director de un instituto, Alex. Y sabes tan bien como yo que los métodos anticonceptivos fallan. Los condones se pueden romper… Y lo siento, pero eres el padre de Gabe.
Él se frotó la sien derecha, confuso. No podía creer lo que estaba oyendo.
—Llevas cuatro meses en el instituto. ¿Por qué no me lo has dicho antes? De hecho, ¿por qué no me lo dijo tu hermana cuando se enteró de que estaba embarazada?
Avergonzada, Samantha agachó la cabeza y empezó a arreglar la ropita del niño. Pero Gabe soportó el arreglo durante unos veinte segundos antes de empezar a dar patadas. En la lucha, enganchó la manita en el escote del jersey de Samantha y tiró hacia abajo…
Alex tuvo que contener al aliento al ver el sujetador de encaje blanco y la piel, más blanca, debajo. Afortunada o desafortunadamente, Samantha se tapó enseguida.
Intentaba calmar la pataleta de Gabe, pero el niño quería que lo dejase en el suelo.
Por un momento, los ojos de Alex conectaron con los ojitos azules del niño. ¿Azul Sullivan? Su determinación, desde luego, era la de su familia.
—Déjalo en el suelo —sugirió.
Samantha miró la mesa de cristal, las estanterías llenas de libros y el mueble metálico del estéreo.
—No creo que sea buena idea.
—¿Sabe andar?
—Aún no, pero cada día está más valiente.
—Déjalo en el suelo. No creo que se haga daño.
Samantha dejó al niño sobre la alfombra y le dio una pelota de goma para jugar.
—Debes saber que mi familia es muy pequeña —dijo entonces—. Mi padre murió cuando yo tenía cuatro años, mi madre cuando tenía diecinueve. El padre de Sarah nos dejó cuando ella nació… En fin, a mi madre no le gustaba estar sola, así que hubo varios hombres en su vida, pero no se quedaron mucho tiempo. Sarah tenía doce años cuando nuestra madre murió, dejándola a mi cargo. Yo hice lo que estaba en mi mano, pero entre la facultad y el trabajo, no pude cuidar de ella como hubiese querido… Cuando te conoció, Sarah necesitaba que la necesitasen. Y decidió que un niño llenaría ese espacio vacío en su vida.
Alex no sabía cómo responder a tan reveladora confesión porque, a pesar de las tristes circunstancias de la vida de Sarah, seguía sin entender la razón por la que no le había dicho que iba a tener un hijo suyo.
—Eso no explica…
—Lo sé. Y lo siento, pero mi hermana no pensaba decírtelo. Yo creo que fue a esa isla con la intención de quedarse embarazada… —Samantha se interrumpió un momento para aclararse la garganta—. Pero no quería hacerte responsable.
La sorpresa dejó a Alex helado. Helado y furioso. «Otra vez no», pensó. «Otra vez no».
Sentía como si le hubieran robado una parte esencial de sí mismo.
Como no decía nada, Samantha contestó a la segunda parte de la pregunta.
—Quizá debería habértelo contado antes, pero tardé algún tiempo en instalarme en Paradise Pines. Además, antes de decírtelo quería conocerte un poco.
—¿Estás diciendo que debía pasar una especie de prueba? —exclamó él, furioso.
Samantha se encogió de hombros.
—Cuando supe que mi hermana estaba embarazada, le dije que debía informar al padre del niño, pero ella se resistió hasta el final. Pero cuando murió y tuve que hacerme cargo de Gabe, decidí que era mi obligación contártelo. Ahora Gabe es mi responsabilidad y su bienestar mi única preocupación.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Alex, intentando calmarse. No podía enfadarse con ella por no haberle dicho que era el padre de Gabe cuando, para empezar, él seguía negándose a creer que era hijo suyo.
—Creo que no tener padre es mejor que tener un padre abusivo.
Él dejó escapar un suspiro.
—Estoy de acuerdo contigo. Lo que me molesta es que hayas tardado cuatro meses en decidir que yo no sería un padre abusivo.
—No tardé cuatro meses en darme cuenta de eso… ¡Gabe, no!
El niño se había metido bajo la mesita de café y estaba dándole golpes al cristal.
—No pasa nada.
—Sí, ya, bueno… Tengo que irme. Gabe está muy inquieto.
Alex la miró, incrédulo, mientras tomaba al niño en brazos y se dirigía a la puerta.
—Espera. ¿Para qué has venido? ¿Qué es lo que quieres?
—He venido a decirte que Gabe es tu hijo y que espero que quieras ser parte de su vida. Lo que pase a partir de ahora es cosa tuya —suspiró Samantha—. Adiós.
Él se quedó mirándola desde el porche, sin saber qué hacer.
El niño tuvo la última palabra. Lo miró por encima del hombro de su tía con aquellos solemnes ojos azules tan parecidos a los suyos y dijo:
—Adió.
—Bueno, no ha ido tan mal como esperaba —suspiró Samantha, apretando al niño contra su corazón—. Ya me imaginaba que se quedaría de piedra. Pero no ha negado conocer a tu madre y no nos ha echado a patadas de su casa. Ya es algo.
—Mama —murmuró Gabe, dándole un golpecito en la cara.
Mamá. A Samantha se le encogía el corazón cada vez que el niño la llamaba así. Se sentía como una traidora, como si le estuviera robando el sitio a su hermana.
Hacía todo lo posible para que Gabe recordase a Sarah, pero era demasiado pequeño como para explicarle que ella no era su mamá.
—Debería haberle hablado antes de ti, pero teníamos que pasar algún tiempo juntos, ¿verdad, cariño? —murmuró, mientras sacaba las llaves del coche—. Venga, adentro —dijo, abriendo la puerta del Taurus y colocando a Gabe en su sillita.
Después de ponerle el cinturón de seguridad y darle su jirafa de peluche, Samantha se colocó tras el volante.
—Le daremos algún tiempo, a ver qué pasa. Alex Sullivan es un hombre decente. Sé que le importa mucho su familia y es muy cariñoso con los niños del instituto, así que… además, ¿quién podría resistirse a esos ojos azules? —Gabe soltó una risita cuando Samantha le dio un pellizco en la nariz—. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El resto depende de él. Criar a tu madre me costó muchísimo y no me enorgullece decir que necesité ayuda.
—Mama.
Samantha suspiró.
—Espero que Alex entre en razón. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que tener un papá es lo mejor del mundo.
La gran pena de Samantha era no recordar mejor a su padre. Se acordaba de sus besos, de la sensación de seguridad, de cariño… Era lógico que su madre lo hubiera echado tanto de menos.
—Samantha.
Sorprendida, se volvió y vio a Alex al lado del coche. Parecía más grande que nunca, con sus anchos hombros recortados contra el cielo gris de la mañana. Sus facciones estaban en sombra, escondiendo su expresión, pero parecía despeinado, como si se hubiera pasado la mano por el pelo varias veces.
¿La habría oído hablar con Gabe?
—Quiero que nos hagamos una prueba de ADN.
—Muy bien.
—Iré a buscaros mañana para ir al hospital —afirmó él.
A Samantha no le hizo gracia el tono autoritario, pero no protestó. Que pidiese una prueba de ADN demostraba que estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad si se comprobaba que era el padre del niño.
También podría ser una forma de quitarse un peso de encima, pero prefería ser positiva.
En realidad, era más de lo que había esperado. Además, Gabe y ella no tenían nada que perder.
—¿A qué hora?
—A las diez. ¿Me das tu dirección?
Samantha miró a Alex, que estaba en una esquina con los brazos cruzados, intentando aparentar una tranquilidad que no sentía. Su palidez y los golpecitos que daba en el suelo con el pie lo traicionaban.
De tal palo, tal astilla. Gabe parecía incapaz de estarse quieto mientras esperaban al médico.
—¿Te encuentras bien, Alex? —le preguntó.
Él levantó una ceja.
—Claro que estoy bien.
—No tenemos que hacerlo si no quieres. Puedes aceptar mi palabra de que Gabe es tu hijo…
—No, es mejor asegurarse.
—Mama —murmuró Gabe, intentando que lo dejara en el suelo.
—No, tienes que quedarte aquí. El médico llegará enseguida. ¿Verdad? —preguntó Samantha, insegura.
—Claro. Llegará enseguida.
Había dicho lo mismo veinte minutos antes. Si hubiera permitido que le hicieran la prueba en cualquier hospital… Pero no, tenía que esperar a su amigo el médico. No confiaba en nadie más.
Muy bien. Como el futuro de Gabe estaba en sus manos, Samantha aceptó sus condiciones.
Pero estaba impaciente. Aun comprendiendo su deseo de saber, era difícil mantener la calma con Gabe llorando y protestando para que lo dejara en el suelo.
—Mira el barquito, cariño —le dijo, señalando la foto de un barco en la pared—. ¿Ves el barco? Es muy bonito.
Gabe se quedó quieto.
—Baco.
—Eso, un barco —sonrió Samantha—. Ya has aprendido una palabra nueva —añadió, dándole un beso—. Buen chico. Dentro de nada, podremos ir a la playa como te he prometido y te enseñaré los barcos de verdad.
—Yo tengo un barco —las palabras habían llegado de la esquina donde estaba Alex.
Ella lo miró, sorprendida. ¿Lo decía por decir o era una invitación?
—«Barco» es una palabra nueva para él.
—Ah.
La puerta de la consulta se abrió entonces y apareció el médico, un hombre alto de pelo blanco. Alex presentó a su amigo como el doctor Douglas Wilcox, que se disculpó por haberlos hecho esperar.
Samantha sujetó a Gabe sobre la camilla, pero el niño se negaba a abrir la boca para que tomaran una prueba de saliva. Afortunadamente, el doctor Wilcox conocía su oficio y le tapó una peca del brazo con una tirita de Superman.
Mientras el niño inspeccionaba la tirita, el doctor Wilcox consiguió su muestra y le pidió a Alex que tomara asiento.
—No tengo que preguntar si estás nervioso. Un cadáver tendría más color que tú.
—Ja, ja. Pensé que esto se hacía con un análisis de sangre —murmuró él, fulminando a su amigo con la mirada. Doug sabía cuánto odiaba ir al médico.
Alex suponía que era por la cantidad de veces que tuvo que llevar a sus hermanos. Y el posible resultado de la prueba de ADN tampoco ayudaba a calmar sus nervios.
—¿No te lo había dicho? Las pruebas de ADN se hacen con una muestra de saliva, de tejido corporal… incluso con un pelo. No hacen falta agujas —sonrió Doug, guiñándole un ojo a Samantha. Un gesto completamente innecesario, en opinión de Alex.
—Bueno, vamos a terminar con esto de una vez.
—Di «aaaaahhh».
—¿Qué?
—Que abras la boca, hombre.
Alex obedeció, mirando a Samantha de reojo. Después de conseguir la muestra de saliva, el doctor Wilcox la metió en dos tubos de plástico. Dos. Porque Samantha iba a hacer las pruebas en otro hospital. De ese modo no habría duda sobre el resultado.
Cuando por fin terminaron, Alex dio las gracias al cielo. Pero Samantha le puso al niño en brazos.
—Cuídalo un momento, por favor. Tengo que ir al lavabo.
—Espera… —su protesta no sirvió de nada porque ella ya había desaparecido. Alex sujetó a Gabe por la cintura, con las piernecitas colgando—. ¿No podía llevárselo?
Doug soltó una risita.
—Cuando uno tiene que ir al lavabo, lo mejor es llevar el menor equipaje posible.
—Hoy te hace gracia todo, ¿eh?
—No, hombre, todo no —sonrió su amigo—. Un niño muy guapo, ¿verdad? Se parece a ti.
—Oye…
—Tiene tus mismos ojos. Y también la misma barbilla.
Alex miró a Gabe de arriba abajo. Al niño parecía gustarle el juego y movía las piernecitas, riendo. Entonces alargó la mano y le tiró del pelo.
—Mama.
—Yo no veo el parecido… tiene los ojos azules, ¿y qué? Casi todos los niños pequeños tienen los ojos azules.
—A esa edad, ya no —replicó Doug.
—Pero es muy normal. Como el color del pelo —insistió Alex.
—Tiene la nariz de su madre.
—Samantha es su tía, no su madre.
—Lo sé, me lo habías dicho. Pero tiene su misma nariz, o sea que debe de ser la misma nariz de su madre. La genética es así.
—No me estás ayudando nada —suspiró Alex. Aunque debía admitir que la naricilla de Gabe le recordaba a la de Samantha.
—Samantha es una chica muy guapa —dijo Doug entonces. Con demasiado interés, en opinión de Alex.
—Ni lo sueñes.
Aparentando inocencia, Doug se cruzó de brazos.
—¿Por qué? ¿Porque tú la viste antes?
—Sí.
Aunque no pensaba hacer nada, claro. La situación ya era suficientemente complicada como para añadir otro factor a la ecuación.
Alex se sentó al niño sobre una pierna. Ahora, en lugar de dar patadas, Gabe empezó a dar saltitos.
—Un niño muy fuerte.
—Parece feliz. Y sano —sonrió Doug, acariciando su pelo. Gabe volvió la cabeza y, al ver al médico, puso cara de horror.
—¡Malo!
Alex y Doug soltaron una carcajada.
—No le gustas. Y es lógico. Es el hombre de las agujas, ¿eh? —sonrió Alex, acariciando la cabeza del pequeño.
Entendía bien la reacción del niño. Pero cuando Gabe apoyó la cabeza en su pecho, sintió que se le encogía el estómago. Mejor el estómago que el corazón, se dijo.
No quería tener nada en común con aquel niño. Ni el pelo castaño, ni los ojos azules, ni el miedo a los médicos.
La idea de hacerse una prueba de ADN era precisamente para probar que no era su hijo. Entonces no tendría nada más que ver con él. Ni con su guapa tía Samantha.
Su vida volvería a ser ordenada, como a él le gustaba.
Y esperaba no recibir más sorpresas.
Paz. Eso era lo que quería.
¿O no?
Capítulo 2
Los zuecos de Samantha apenas hacían ruido sobre el suelo del solitario pasillo del instituto. Alex había enviado una nota pidiendo verla en su despacho después de las horas de clase.
No como director del instituto, seguro, sino como posible padre de Gabe.
Samantha sentía mariposas en el estómago. En las dos semanas desde que le dijo que era el padre del niño apenas habían intercambiado un par de frases. Esperar el resultado de la prueba de ADN hacía que los dos estuvieran tensos.
Quizá debería haberle hablado antes de Gabe…
En su defensa debía decir que ser madre soltera no era fácil. Quien dijera que lo era, mentía. No lo fue cuando tuvo que cuidar de Sarah y aquella vez no era diferente. Aunque era mucho mayor, treinta y un años en lugar de diecinueve.
Y aquella vez esperaba no tener que hacerlo sola.
Antes de llamar a la puerta del despacho, Samantha se llevó una mano al corazón.
—Pasa —oyó la voz de Alex. Una voz ronca, muy masculina. Una voz que alteraba sus hormonas.
Samantha abrió la puerta y la cerró sin mirarlo, porque cada vez que sus ojos se encontraban sentía un escalofrío.
Él estaba detrás de un enorme escritorio de caoba, su cabeza oscura inclinada sobre un montón de papeles. George Washington los miraba desde su retrato en la pared. La bandera americana estaba, como era habitual, colocada en una esquina.
Alex tenía remangada la camisa y se había aflojado la corbata. Sus hombros casi tapaban el respaldo del sillón y sus antebrazos, cubiertos de vello oscuro, rozaban los documentos que estaba estudiando.
Incluso así la dejaba sin aliento.
Y por eso, que no la mirase siquiera empezaba a sacarla de quicio. Al fin y al cabo, había sido él quien la había llamado.
—Alex —dijo Samantha, sentándose en una silla frente al escritorio—. ¿Querías verme?
—Ah, sí. Perdona, es que quiero terminar esto… —murmuró él, firmando un papel antes de levantar la mirada.
Y, de inmediato, el corazón de Samantha se aceleró. Sabía que también él sentía cierta atracción porque cada vez que la miraba el deseo brillaba en sus ojos azules.
Desgraciadamente, saberlo no cambiaba nada porque ellos no podían mantener una relación. Sería una locura.
Qué mala suerte.
Alex se pasó una mano por el pelo. El cansancio que había en aquel gesto la sorprendió. Normalmente era un hombre muy activo, lleno de vida.
Viéndolo así le daban ganas de consolarlo. Pero en lugar de hacerlo, juntó ambas manos sobre el regazo. Mejor guardarse el deseo de consolarlo para sí misma.
—¿Un día difícil?
Él se encogió de hombros.
—Como siempre —suspiró, tirando el bolígrafo sobre la mesa—. ¿Sabes que la gente ha empezado a murmurar sobre Gabe? Hoy me han llamado de la Asociación de Padres.
—Ah. ¿Y crees que eso es malo para ti?
Esperaba que dijese que no. Pero aunque San Diego estaba a sólo veinte kilómetros, Paradise Pines era un pueblo pequeño, con los valores y los cotilleos de un pueblo pequeño.
Como director del instituto y la mayor influencia en la vida de los niños de Paradise Pines, la noticia de que tenía un hijo ilegítimo seguramente turbaba a los vecinos.
Pero, por primera vez desde que entró en su despacho, Alex sonrió.
—Paradise Pines no es tan provinciano. Al menos, eso espero —dijo, levantándose—. Pero lo sabremos pronto. Por eso te he llamado, para decirte que ya he recibido el resultado de la prueba.
—¿De verdad? —el corazón de Samantha latía a mil por hora—. En mi laboratorio me han dicho que tardarían de cuatro a seis semanas.
Su hermana estaba convencida de que Alex era el padre de Gabe, pero… ¿y si estaba equivocada? Eso sólo podría confirmarlo el resultado de la prueba de ADN.
—¿Y?
—Gabe es mi hijo.
Samantha contuvo un gemido de emoción. Por fin. Ahora todo estaba claro. Intentó entonces descifrar la reacción de Alex, pero su expresión era tan hermética que le resultó imposible.
Él se apoyó en el escritorio, de brazos cruzados.
—Voy a solicitar la custodia de Gabe, Samantha. He contratado a un abogado.
Ella lo miró, sin entender. O sin querer hacerlo. Alex no podía arrebatarle al niño.
—No puedes hacer eso —protestó—. No puedes quedártelo —añadió entonces, agarrándose a los brazos de la silla—. ¡Gabe es mío!
—Estás disgustada —dijo Alex entonces, intentando tomar su mano. Pero Samantha la apartó.
—Claro que estoy disgustada. ¿Crees que me hace feliz que quieras robarme al niño?
Él levantó una ceja.
—¿No quieres lo mejor para él?
—Claro que sí —contestó Samantha, conteniéndose para no darle una bofetada—. Y no creo que apartarlo de la única familia que conoce sea lo mejor para él.
—No voy a arrebatártelo —suspiró Alex.
—¿Ah, no? Acabas de decir que vas a pedir la custodia. ¿Cómo llamas a eso?
—Gabe es mi hijo, mi responsabilidad.
—Te felicito por tu sentido del deber —replicó Samantha, sarcástica—. Pero hace falta algo más que sentido del deber para criar a un niño. Hacen falta paciencia, amor, comprensión…
—Sé perfectamente lo que hace falta para criar a un niño.
—Es mucho más que darle una educación —insistió ella, con el corazón partido—. ¿Por qué no me habías advertido de lo que pensabas hacer?
—Porque aún no tenía el resultado de la prueba. Mi abogado hará la solicitud hoy mismo…
—Pero sabías lo que ibas a hacer. Lo tenías todo planeado —lo acusó ella, recordando lo contenta que se había puesto cuando Alex sugirió hacerse la prueba de ADN.
¡Qué tonta había sido…! Pero, claro, ¿cómo iba a suponer que después intentaría arrebatarle al niño?
Y ella no podía pedir la custodia de Gabe. Cuando su hermana murió, se quedó con el niño porque no había nadie más. Nadie cuestionó la custodia y a Samantha no se le ocurrió solucionar el asunto de forma legal.
Y ahora podía ser demasiado tarde.
—Tienes razón —dijo Alex, mirándola a los ojos—. Debería haberte hablado antes de mis intenciones. Como tú deberías haberme dicho antes que Gabe era hijo mío.
Oh, no, no iba a hacer que se sintiera culpable.
Había dado un giro de trescientos sesenta grados a su vida para ir a Paradise Pines…
Quizá Alex tuviera razón. Quizá esperar cuatro meses no hubiera sido lo más sensato, pero tenía que saber que Alex Sullivan era una buena persona, que no sería un error decirle que Gabe era su hijo.
Aquello no debería estar pasando, pensó Samantha. Jamás se le ocurrió pensar que él pediría la custodia del niño. Según su experiencia, los hombres no se quedaban para criar a sus hijos. Y menos a los hijos de otros.
Samantha había aprendido esa lección de la forma más dura cuando su prometido la dejó para no tener que ayudarla a cuidar de Sarah.
Esperaba que Alex se interesara por Gabe, pero en el fondo de su corazón deseaba que no quisiera la responsabilidad de ser su padre.
—Cuando te lo conté ni siquiera me creíste. No tienes derecho a culparme por intentar proteger a Gabe. Dejé mi trabajo… un trabajo en el que llevaba cinco años, dejé mi casa, lo dejé todo para venir aquí. Para que Gabe conociera a su padre. No me digas que no he hecho lo que tenía que hacer porque…
Alex levantó una mano.
—Espera, espera. Cálmate.
—No te pongas condescendiente —replicó Samantha, furiosa—. No dejaré que me lo quites.
—Ya está decidido. Mi abogado va a solicitar la custodia de inmediato.
Samantha apretó los dientes.
—Mi hermana dejó claro que Gabe debía criarse con su familia.
—Los deseos de tu hermana no me conciernen. No tenía derecho a usarme como semental y luego ocultarme que tenía un hijo. Y creo que el juez estará de acuerdo.
—Ah, entonces lo haces por eso, ¿no? Para vengarte de mi hermana.
—Samantha…
—¡Y te da completamente igual que quien sufra por todo esto sea Gabe!
—Gabe es lo único que me importa. El niño necesita un hogar estable…
—Ya tiene un hogar estable —replicó Samantha, levantándose—. Es un niño muy bueno, pero arrancarlo de la única familia que conoce lo confundirá… incluso podría traumatizarlo.
—Yo soy su padre. Su familia —suspiró Alex entonces—. Es un niño muy pequeño y si hacemos las cosas bien se acostumbrará enseguida.
Samantha hizo una mueca. Esas palabras eran como un puñal en su corazón.
—Yo lo quiero. ¿Puedes tú decir lo mismo?
Él la miró, en silencio.
El sonido del teléfono rompió la tensión del momento. Alex arrugó el ceño y ella observó que se debatía entre contestar o proseguir con la discusión, pero al final levantó el auricular.
—¿Dígame?
Samantha se dirigió a la puerta, dispuesta a escapar. Y a planear cuál sería su siguiente paso.
—Samantha.
El tono autoritario la detuvo. Con desgana, volvió la cabeza y lo miró por encima del hombro.
Alex había tapado el auricular con la mano.
—No me has dado la oportunidad de que lo quiera. ¿No es para eso para lo que has venido a Paradise Pines?
Ella se mordió los labios. Para eso había ido precisamente.
Una vez en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Alex Sullivan se había convertido en una amenaza para lo que quedaba de su familia.
Gabe tenía a alguien que luchaba por él. Pero temía que sería ella quien iba a perder la batalla.
El sábado, Samantha metió al niño en la sillita del coche y le puso el cinturón de seguridad. Gabe estaba riéndose, como siempre. Qué poco sabía el pobre que su tiempo juntos podría estar limitado.
—Debería hacer la maleta y huir contigo. Así no podrían separarnos.
—Ato, ato, ato —estaba diciendo Gabe.
—Eso es —sonrió Samantha—. Vamos a darle de comer a los patitos.
Le estaban saliendo los dientes y aquel día había estado muy inquieto. Por eso, para distraerlo, le había prometido que irían al lago.
Menos mal que Gabe no entendía nada. El niño se merecía felicidad y seguridad. Y mientras estuviera con ella, eso era lo que tendría.
Después de darle una galleta, Samantha se echó hacia atrás para cerrar la puerta del coche… pero se chocó contra el torso de Alex Sullivan.
—¡Oh! —exclamó, sorprendida.
Entonces se le encogió el corazón. ¿Habría oído lo de huir con Gabe?
—Hola.
—¿Qué haces aquí?
—He venido para ver al niño —contestó Alex, metiéndose las manos en los bolsillos del pantalón, unos Dockers de color beige—. Pero parece que tú tienes otros planes.
¿Le estaba tendiendo una trampa?
—No pienso escaparme con él.
Alex levantó una ceja.
—Eso espero.
—¿Me habías oído?
—Sí —contestó él.
—Pues no pareces muy preocupado —replicó Samantha, sin saber si debía sentirse halagada o insultada por su falta de reacción. ¿Confiaba en ella o simplemente la consideraba una amenaza tan despreciable que no pensaba preocuparse siquiera?
Alex se encogió de hombros.
—Al contrario que tu hermana, tú eres una persona íntegra.
¿Lo era? ¿O sencillamente le faltaba valor? Aparentemente, Alex tenía más fe en ella que ella misma.
—Pareces muy seguro.
—Nunca lo habrías traído a Paradise Pines si no creyeras que el niño me necesita.
Samantha no tenía respuesta para eso porque era la verdad. Una verdad que le había hecho recorrer más de quinientos kilómetros… para después ponerla en aquella situación.
—Vamos al lago a ver a los patos —dijo, sentándose frente al volante—. Si quieres, puedes venir.
—¡Atos! —gritó Gabe, emocionado.
Alex dio la vuelta al coche y se sentó a su lado.
Hicieron el recorrido en completo silencio. Y tampoco hablaron mientras Samantha empujaba el cochecito hasta la orilla del lago.
Colocándose a Gabe sobre la cadera, ella señaló los patos que nadaban a unos diez metros de la orilla y, sacando una bolsa de migas de pan, tiró un puñado para que los animales se acercasen.
Cuando los patos se acercaron para comer, Gabe empezó a moverse, inquieto, para que lo dejara en el suelo.
—Zuelo.
Samantha lo dejó en el suelo, sujetando su mano mientras el niño intentaba torpemente acercarse a la orilla con sus piernecitas de goma.
Pero cuando intentó tirar migas a los patos y, por falta de puntería, cayeron a sus pies, Gabe hizo un puchero y sus ojitos azules se llenaron de lágrimas.
—Pobrecito mío, le están saliendo los dientes —explicó Samantha.
—¿Me permites? —preguntó él entonces.
Ella lo miró sin entender.
Alex levantó al niño y se lo colocó sobre los hombros. Lo hacía como si tuviera costumbre, como si lo hubiera hecho antes.
Sorprendido, Gabe se agarró a su pelo con las dos manitas. Sin hacer siquiera una mueca de dolor, Alex se acercó al agua.
—Dale un poco de pan. Ahora no puede fallar.
Samantha obedeció, sorprendida.
Aquella vez, los trocitos de pan cayeron en su destino y los patos se acercaron para comer. Gabe estaba encantado, naturalmente.
Ella tragó saliva. Ver al padre y al niño juntos le daba a la vez alegría y pena. Eso era lo que quería para Gabe: un padre que pasara tiempo con él, que fuera responsable, que lo quisiera. Pero…
Durante los últimos cuatro meses había comprobado lo unida que estaba la familia Sullivan: hermanos, primos, tíos y abuela se apoyaban entre ellos.
Amor incondicional, eso era lo que Samantha desesperadamente buscaba para Gabe. Pero ¿por qué tenía que costarle su relación con el niño?
No era el momento ni el lugar, pero tenía que saber:
—¿Podríamos compartir la custodia?
Alex se volvió. Y se quedó sorprendido al ver la pena que había en sus ojos verdes.
Había perdido peso, además. Los vaqueros y la camiseta le quedaban un poco más anchos que el día que fue a su casa a darle la noticia.
Parecía como si un golpe de aire pudiese tirarla al lago.
Le habría gustado abrazarla, pero no podía dejar que la simpatía o la tentación enturbiaran su buen juicio.
No quería hacerle daño, pero tampoco podía aceptar la custodia compartida. Derechos de visita, sí. Pero no la custodia compartida.
Durante los años de su adolescencia, tras la muerte de sus padres, lo único que lo había mantenido en pie había sido saber quién era y cuál era su obligación. Su abuela trabajaba sin descanso para darle a él y a sus hermanos seguridad, una familia normal… Y él no podía hacer menos por su hijo.
No había planeado tener hijos, desde luego, pero así era la vida. Y pensaba hacer todo lo posible para darle estabilidad y cariño a Gabe.
Y, por supuesto, no quería que pasara por la inestabilidad de tener dos casas, dos familias.
—Lo siento, pero no puedo hacerlo.
Samantha dejó caer los hombros y se volvió, para que no viera la desilusión en sus ojos. Alex apretó el tobillo de Gabe, deseando poder tomarla a ella de la mano. Le dolía verla así, pero no quería dar marcha atrás. Ni siquiera por ella.
—Al menos, dime que le comprarás un perrito. Para que juegue con él y le haga compañía. Yo iba a comprarle un cachorro para su cumpleaños —dijo Samantha entonces.
Seguramente pensaba que no era pedir mucho, pero sí lo era. Alex tenía que trabajar y cuidar de un niño pequeño… No tendría tiempo para cuidar y entrenar a un perro.
—Necesito un poco de paz al final del día. Tener un perro sería muy complicado.
—Entonces, ¿no se lo vas a comprar?
—No.
Samantha apretó los puños.
—¿Por qué haces esto? Ni siquiera querías tener un niño. Todo el mundo sabe que te divorciaste porque tu mujer quería tener hijos y tú no.
Alex se volvió hacia el lago, sin dejar de mirarla por el rabillo del ojo. Estaba indignada, pero también equivocada.
—No. Mi matrimonio terminó el día que murió mi hija.
Capítulo 3
Alex se dio cuenta de que Samantha no se lo esperaba. Y, por el rabillo del ojo, vio que se ponía pálida.
—Dios mío… lo siento —murmuró, apretando su mano—. ¿Qué pasó?
Él se puso tenso. No quería recordar.
—Prefiero no hablar de ello.
—No, claro. Entiendo —dijo Samantha—. Lo siento mucho.
Su inesperada compasión lo conmovió. Quizá porque era la única persona, excepto Doug y su familia, a quien se lo había contado.
Absurdamente emocionado, Alex tuvo que apretar los dientes.
No podía decir nada, pero cuando levantó la mano para sujetar la zapatilla de Gabe, que observaba la escena mirando de uno a otro, se encontró con la mano de Samantha. Intentaba consolarlo a él, controlando al mismo tiempo que el niño estuviera a salvo.
Algo dentro de él se colocó en su sitio entonces.
Alex cerró los ojos y recordó la muerte de su hija, tan pequeña, tan frágil que no pudo sobrevivir a un parto prematuro.
Su matrimonio tampoco pudo sobrevivir a la tragedia.
Se enfureció cuando su mujer le dijo que estaba embarazada. Pero, al final, aprendió a querer al niño que llevaba dentro.
Sin embargo, saber que su hija había muerto porque su ex mujer no siguió las órdenes del médico acabó con lo que sentía por ella. Su ex mujer fingió que había dejado de fumar, pero siguió haciéndolo a sus espaldas.
Alex se enteró después de que el ginecólogo le había recomendado reposo absoluto, pero ella siguió trabajando sin decirle nada… y luego lloró al perder a la niña.
También Alex lloró, pero no delante de ella. Lloró a solas.
No, él no quería tener hijos, pero su pena no era que su mujer hubiera quedado embarazada contra sus deseos, sino no haber podido tener a su hija en brazos. Llegó y se fue sin que pudiera tocarla. Sin saber cuánto la quiso su padre sin conocerla siquiera.
Todos sus amigos sabían que no quería tener hijos, de modo que fue su ex mujer quien se llevó toda la compasión. Nadie pensó en él; nadie pensó en sus sentimientos. No le hicieron caso, o peor, pensaron que para él había sido un alivio.
Le hicieron sentir que no tenía derecho a ser compadecido, que no tenía derecho a estar de luto por su hija.
De modo que se lo guardó todo dentro.
Y se prometió a sí mismo que no tendría otro hijo, que no volvería a sufrir de esa manera, que no volvería a arriesgarse al sufrimiento de la pérdida.
Samantha lo odiaba por el asunto de la custodia, pero le ofrecía consuelo de forma incondicional.
Qué mujer tan asombrosa.
Alex admiraba su generosidad. Y quizá por esa razón le contó más de lo que habría querido.
Una nube se colocó entonces delante del sol. La brisa se volvió fría en un instante y Gabe empezó a moverse, inquieto.
—Zuelo —exclamó, dándole un golpe en la cabeza.
Samantha soltó una risita.
—¿Qué pasa, se han ido los patos? —preguntó, ofreciéndole unas migas de pan—. No te preocupes, ya volverán.
—¡Atos no! —gritó Gabe, tirando las migas sobre la cabeza de Alex—. ¡Zuelo!
Alex obedeció de inmediato y Samantha colocó al niño en el coche, enfadada.
—Eso no se hace, Gabe. Malo.
—Malo —repitió el niño mirando a Alex.
—No, él es bueno —lo corrigió Samantha—. Nos ha ayudado a dar de comer a los patos.
Gabe empezó a hacer pucheros y ella le ofreció un biberón con zumo de manzana.
—Lo siento, es que le están saliendo los dientes…
—No pasa nada. Los niños lloran, es normal —sonrió Alex, intentando quitarse las migas del pelo.
—Deja que te ayude —murmuró Samantha.
No pasaba nada. Pero si seguía tocándolo… Estaban demasiado cerca y él era un hombre con sangre en las venas.
Con las manos de Samantha acariciando su pelo, rozando su pecho y con el olor de su perfume, Alex casi se olvidó de las familias que paseaban por el parque.
—Déjalo. Ya lo hago yo.
Dando un paso atrás para no perder del todo el sentido común, agachó la cabeza e intentó quitarse las migas que quedaban. Pero al verla inclinarse sobre el cochecito se le empezaron a ocurrir unas ideas…
Por ejemplo, llevarla a su casa. A ella y a su hijo.
Cuando Samantha se incorporó y él seguía dándole vueltas a esas ideas, se dio cuenta de que tenía mucho que pensar.
Samantha volvió a su lado y carraspeó, nerviosa. Si Alex no se hubiera apartado cuando lo hizo, se habría echado en sus brazos.
Bueno, quizá no. Seguramente el sentido común se lo habría impedido. Pero no apostaría por ello. Alex Sullivan era un hombre tan atractivo… Y al tocar aquellos bíceps duros, los anchos hombros, el pelo suave…
Bueno, ya estaba bien.
Samantha movió una mano delante de su cara, como si estuviera apartando una mosca. ¿Desde cuándo hacía tanto calor?
—¿Has estado casada alguna vez? —le preguntó Alex entonces.
—No —contestó ella sencillamente. Era la verdad y su segunda gran pena.
Ella quería un marido que la quisiera para siempre, quería hijos, un perro. Una familia.
—¿Por qué?
—Estuve prometida una vez, pero todo terminó al morir mi madre, cuando tuve que cuidar de Sarah. Mi prometido decidió que era demasiado joven como para responsabilizarse de una niña.
Alex levantó una ceja y la miró de arriba abajo… sobre todo el escote, si debía ser sincero.
Samantha se movió, incómoda. Sentía esa mirada como si fuera una caricia.
—Pues fue un idiota —sonrió Alex—. ¿Qué edad tenías cuando tu madre murió?
—Diecinueve.
—¿Y ahora tienes…?
—Treinta y uno —sonrió ella—. ¿Y tú?
—Yo tengo treinta y seis —contestó Alex—. Sarah debía de ser una cría cuando os quedasteis solas.
Samantha negó con la cabeza.
—Sarah iba por la vida como si le faltara tiempo. Siempre pareció mayor de lo que era y… la verdad es que no fue una niña durante mucho tiempo.
Él la miró, incómodo.
—¿Qué edad tenía cuando nos conocimos?
—Veintitrés años —contestó Samantha—. No tienes que preocuparte, era mayor de edad.
Alex asintió con la cabeza. La Sarah que recordaba era una mujer vibrante, llena de vida. Sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Y, durante un par de días, lo que quiso fue él.
O, más específicamente, lo que él podía darle. ¡Qué irónico que hubiese ido a la isla para olvidar que su ex mujer había tenido una niña con su nuevo marido…! La noticia le hizo recordar todo lo que pasó…
Había ido a la isla para olvidar. Y lo que consiguió fue que lo usaran de nuevo.
No, no tenía por qué disculparse.
—Así que estuviste prometida. ¿Has dejado a alguien especial en Phoenix?
—¿Alguien especial? —repitió ella—. No. Salía con otro chico… pero desapareció cuando mi hermana murió. O, más bien, cuando tuve que encargarme de Gabe.
Alex entendió enseguida. Eso explicaba muchas cosas.
—Debiste imaginar que cuando me contaras lo de Gabe yo podría pedir la custodia.
Samantha apartó la mirada. No quería hablar de eso.
—Sí, claro. Pero no quería creerlo. En mi vida, los hombres reaccionan exactamente al revés. El padre de mi hermana Sarah se marchó cuando mi madre le dijo que estaba embarazada, mi prometido me dejó… Así que no, no pensé que podrías pedir la custodia de Gabe.
Durante las siguientes tres semanas, una asistente social apareció por la casa varias veces, siempre por sorpresa. Samantha hacía lo que podía para dar una buena impresión. Contestaba a todas las preguntas, por muy personales que fueran, y sonreía todo el tiempo.
Y en cuanto la mujer se iba, se preocupaba de haber hablado mucho, de haber sonreído demasiado…
Alex fue a ver a Gabe tres veces durante aquellos días. Samantha lo invitó a cenar en una ocasión y él los invitó a salir un domingo por la tarde. Todo muy civilizado, considerando que estaban en guerra.
Pero el día que Gabe cumplió un año, se empeñó en llevarlos a casa de su abuela donde, por lo visto, habían organizado una fiesta.
Samantha le había regalado un juego de bloques de plástico cuando lo que de verdad hubiera querido comprarle era un cachorro. Pero en aquella situación, sin saber si Alex conseguiría la custodia, no podía arriesgarse.
Cuando llegaron a casa de la señora Sullivan, Gabe se convirtió de inmediato en el centro de atención. El niño conoció a todos sus tíos, excepto al segundo: Brock, comandante de la Armada, que nunca podía acudir a los eventos familiares debido a su trabajo.
La abuela de Alex y su prima Mattie hicieron todo lo posible para que Samantha se sintiera cómoda.
—Nos alegramos muchísimo de que Gabe pase a formar parte de la familia —le dijo la abuela—. Y lamentamos la muerte de tu hermana.
—Gracias. Es muy generoso por su parte haber hecho una fiesta para Gabe, señora Sullivan.
—Por favor, llámame abuela como todo el mundo. Y no tienes que darme las gracias. Hace siglos que no había un niño en la familia.
A Samantha le hizo gracia que el padre de Alex hubiera nombrado a sus hijos por orden alfabético, empezando por Alex y terminando por Ford. Excepto los gemelos, cuyos nombres eran Derrick y Everett, pero a los que todo el mundo llamaba Rick y Rett.
Y se dio cuenta entonces de que, sin saberlo y por esas cosas del destino, su hermana había seguido la tradición: el nombre del último Sullivan era Gabe.
Aunque un poco tímida, lo pasó bien en la fiesta. Especialmente al ver que Gabe estaba feliz viéndose rodeado por tanto hombre.
—¡La hora de los regalos! —anunció Mattie—. Cole, ¿te importa traerlos?
Unos minutos después, Gabe estaba en medio de un montón de cajas envueltas en papeles de colores. El niño gritaba y reía, entusiasmado, y quería jugar con cada uno de los regalos. Alex lo observaba todo desde el sofá, interesado pero un poco distante.
Por fin, llegaron al último regalo: una caja más grande que Gabe. Como el niño no podía, Alex sacó un perro de peluche de tamaño natural.
—¡Perito! —exclamó Gabe, alborozado.
Alex le había comprado un perro.
Samantha lo miró sin saber si reír o llorar. Aquella fiesta la estaba haciendo sentir rara. Sentía miedo y preocupación, pero también cariño y lealtad.
Le gustaba la bienvenida de los Sullivan. Eso era lo que esperaba del padre de Gabe cuando lo llevó a California. Sin embargo, ese tipo de gesto era precisamente lo que un juez apreciaría para darle la custodia.
Y cuando comparó el juego de bloques de plástico con el enorme perro de peluche y la tarta de chocolate, se sintió desesperada. Porque si ella fuera el juez, seguramente tomaría la misma decisión.
Alex estaba hablando con uno de sus hermanos, pero miraba por el rabillo del ojo a Samantha, que estaba guardando los regalos en una caja. Cada vez que se inclinaba a un lado o a otro, se le quedaba la boca seca.
Deliberadamente, apartó los ojos de aquella tentación, arrugando el ceño al ver que dos de sus hermanos, los gemelos, estaban observando lo mismo que él con toda tranquilidad.
Los gemelos dirigían la joyería familiar, Sullivan’s. Rick se encargaba de la parte técnica, mientras Rett llevaba la parte creativa. Ninguno se metía en el apartado del otro, pero entre los dos habían conseguido que Sullivan’s fuera la joyería más prestigiosa de San Diego.
—Oye, mirad a vuestras chicas —los regañó Alex.
Ambos gemelos lo miraron con idéntica expresión. Con esa declaración, no podría haber dejado más claro su interés por Samantha aunque lo hubiese gritado a los cuatro vientos.
Mejor. No quería que ninguno de sus hermanos se interesara por ella. Eso no iba con sus planes.
Pero los gemelos lo tomaron cada uno de un brazo para sacarlo al pasillo.
—¿Desde cuándo te gusta Samantha? —le preguntó Rick.
—Es una chica guapísima…
—Es la tía de tu hijo —lo interrumpió Rick—. Y estás a punto de arrebatarle a Gabe. No creo que le caigas muy bien.
—Pues para ser la tía de alguien, está muy buena —dijo Rett entonces.
Alex le dio un codazo.
—Vuelve a meterte los ojos en las cuencas.