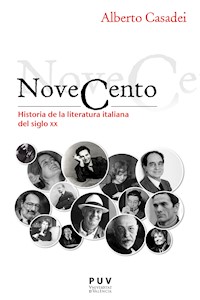
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Encuadres
- Sprache: Spanisch
La historia de la literatura italiana del siglo XX (il Novecento) encuentra en este libro una síntesis redonda y puesta al día, elaborada por manos expertas, única en lengua española. Un recorrido detallado, que abarca hasta la actualidad, por géneros, movimientos, grupos, autores y obras, presentado de forma clara y rigurosa, de fácil consulta. Junto a los esbozos de conjunto, destaca el tratamiento monográfico, extenso y exigente, de las figuras más prestigiosas del siglo, de repercusión internacional: Ungaretti, Pirandello, Saba, Montale, Svevo, Gadda, Pasolini, Calvino...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Il Novecento
© Società editrice Il Mulino, Bologna, 2005 (2.ª edición: 2013)
© Del texto (2.ª edición): Alberto Casadei, 2013
© De esta edición: Universitat de València, 2019
© De la traducción: Juan Carlos de Miguel y Canuto, Cesáreo Calvo Rigual, 2018
Producción editorial: Maite Simon
Diseño interior: Inmaculada Mesa
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Letras y Píxeles, S.L.
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera y Maite Simon
ISBN: 978-84-9134-471-1
Índice
Prólogo a la edición española
1. Itinerarios de la literatura del siglo XX
1. Perfil del siglo XX
2. Los rasgos fundamentales
3. Líneas interpretativas
2. Entre modernismos y vanguardias
1. Introducción al periodo (1900-1919)
2. La poesía
3. Giuseppe Ungaretti
4. La narrativa y el teatro
5. Luigi Pirandello
6. La crítica y el debate cultural
3. Relecturas de la tradición
1. Introducción al periodo (1919-1945)
2. La poesía
3. Umberto Saba
4. Eugenio Montale
5. La narrativa, el teatro y el cine
6. Italo Svevo
7. Carlo Emilio Gadda
8. La crítica y el debate cultural
4. Los nuevos realismos y el compromiso de los literatos
1. Introducción al periodo (1945-1962)
2. La poesía
3. La narrativa, el teatro y el cine
4. La crítica y el debate cultural
5. Pier Paolo Pasolini
6. Italo Calvino
5. Las diferentes formas de los nuevos experimentalismos
1. Introducción al periodo (1963-1979)
2. La poesía
3. La narrativa, el teatro y el cine
4. La crítica y el debate cultural
6. La literatura en la era de la globalización
1. Introducción al periodo (desde 1980 hasta hoy)
2. La poesía y las formas líricas
3. La narrativa y las demás escrituras
4. El debate cultural, entre nuevos y viejos medios de comunicación
Para profundizar
Cronología
Índice onomástico
Prólogo a la edición española
Es para mí un verdadero placer escribir un prólogo a la edición española de mi manual de literatura italiana del siglo XX. Más allá de mi agradecimiento a los muy válidos traductores,1 quisiera subrayar que son precisamente operaciones como la planteada en este libro las que permiten un conocimiento sucinto, pero cuidadoso, de las literaturas contemporáneas, necesario para quien se ocupa de estudios literarios en cualquier nivel. La literatura italiana actual, incluida la más reciente, dialoga continuamente con las europeas y ahora también con las extraeuropeas, a menudo gracias a amplios contactos con textos en lengua española o hispanoamericana. Desde García Lorca, muy leído por los poetas italianos en torno a los años cuarenta y cincuenta, hasta Borges, García Márquez y Cortázar, sin olvidar a los grandes del Siglo de Oro, son muy numerosos los escritores a los que se les ha prestado atención y que han tenido una buena acogida en Italia.
Quizá no son tantos los escritores italianos bien conocidos fuera posteriores a los más célebres de la primera mitad del siglo XX: Luigi Pirandello, premio Nobel y autor de algunas de las obras teatrales más innovadoras en la fase del «modernismo», Eugenio Montale y Giuseppe Ungaretti, poetas muy traducidos, y, como mucho, el muy difícil Carlo Emilio Gadda (que era un admirador apasionado de la cultura española). Además de estos, han tenido éxito escritores e intelectuales como Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Umberto Eco y, en los últimos tiempos, Roberto Saviano.
Pero son bastantes más los autores que merecen una difusión mayor y, en particular, habría que conocer determinadas obras, aunque solo sea porque representan aspectos de la cultura italiana que carecen de visibilidad en los estereotipos periodísticos o incluso cinematográficos. Puedo citar, simplemente a título de ejemplo, La coscienza di Zeno [La conciencia de Zeno] (1923), de Italo Svevo, una obra maestra comparable a novelas fundamentales del siglo XX, como el Ulises de Joyce. O bien textos de gran potencia, como los de Beppe Fenoglio, dedicados a menudo a su experiencia de partisano durante la Segunda Guerra Mundial; su novela breve, Una questione privata [Una cuestión privada] (1963), deja huella, incluso leída en traducción. Y también destaca Elsa Morante, con su aire de fábula en L’isola di Arturo [La isla de Arturo], o su gran fuerza moral en La Storia [La Historia] (1974).
Obras maestras como las recién citadas se encuentran tratadas en este manual, aunque sea en forma reducida, pues se ofrece una presentación, espero que suficiente, para entender su importancia y su valor estético. Naturalmente, en los últimos años los editores se han mostrado cada vez más dispuestos a traducir obras del italiano al español, y viceversa; por ello la lista de nombres bien conocidos por el gran público ha aumentado. En Italia, por ejemplo, de Vargas Llosa a Marías, de Aramburu a Cercas, son muchos los escritores contemporáneos seguidos y apreciados. Creo que también en España nombres como los de Andrea Camilleri o Alessandro Baricco o el de Niccolò Ammaniti están vinculados a traducciones publicadas por editores importantes. De estos autores, sin embargo, no se tratará mucho en el presente volumen, que se concentra sobre todo en el siglo XX. Si acaso, sería interesante comprobar qué escritores italianos actuales, a pesar de ser apreciados por la crítica, no han llegado todavía en lengua española, por ejemplo Eraldo Affinati, o como máximo ha llegado un solo libro suyo, por ejemplo Walter Siti. De este manual se podrán obtener sugerencias para futuras traducciones.
A fin de ayudar al lector, el siglo se ha desglosado en cinco periodos ligados a cambios de orden histórico, social y literario. Por supuesto, las divisiones deberían ser mucho más sutiles, porque a menudo los fenómenos duraderos y las modas describen parábolas diferenciadas: por ejemplo, en los años sesenta empieza la llamada «postmodernidad», pero solo algunas obras italianas de ese periodo la representan bien, mientras su incidencia es mucho mayor a partir de 1980, y por eso está ejemplificada sobre todo a partir del éxito planetario de Il nome della rosa [El nombre de la rosa]. En cualquier caso, vemos que muchas categorías interpretativas evolucionan rápidamente. Lo que cuenta, en el conjunto del manual, es la posibilidad de entender fácilmente qué textos y qué autores están destinados a durar o han entrado ya en un canon. Presentárselos al público español, a estudiantes y a profesores, o bien sencillamente a aficionados entusiastas, es importante, también desde una perspectiva verdaderamente europea.
Los muchos debates sobre el destino de Europa pueden encontrar ahora mismo, en las obras mejores de sus varias literaturas, acicates para evitar rígidas clausuras y para pensar en un destino común más afortunado. Así lo hizo Primo Levi escribiendo, después de la sobria crónica de su experiencia en el campo de concentración, Se questo è un uomo [Si esto es un hombre] (1947), la crónica heroica y al tiempo cómica del regreso a casa, pasando a través de muchos países europeos: se trata de La tregua (1963), libro comparado por muchos críticos, no por casualidad, con los relatos picarescos, pero que es, sobre todo, expresión de una literatura que renace incluso después de Auschwitz. Esperemos que esta fuerza permanezca todavía en las obras de nuestros días.
Pisa, noviembre de 2018Alberto Casadei
1. J. C. de Miguel, cap. I-III; C. Calvo, cap. IV-VI.
1 Itinerarios de la literatura del siglo XX
En este capítulo veremos:
– La complejidad del siglo XX: receptividad a los influjos internacionales, factores histórico-sociales, filosofías e ideologías.
– Los rasgos del panorama italiano entre diálogos, interferencias y contraposiciones: lengua nacional y dialecto, poesía y narrativa, vanguardias y tradición, experimentalismo y antinovecentismo.
– Las líneas divisorias y las periodizaciones, entre las guerras mundiales y la «mutación antropológica».
1. Perfil del siglo xx
La evolución de la literatura italiana del siglo XX se podría representar, más que como una línea segmentada, como una serie de conjuntos con intersecciones más o menos amplias, dado que son numerosas las superposiciones entre movimientos y poéticas –individuales y colectivas– consideradas muy distantes y opuestas entre ellas y, sin embargo, a menudo coexistentes. En esta evolución han pesado, como en otros siglos, o más aún, si cabe, factores histórico-políticos y socioculturales en general. Sobre el primer aspecto, por ejemplo, no se puede minusvalorar que durante el fascismo (1922-1943) se impidió, o estuvo fuertemente limitada, la libre circulación de ideas y que, por ello, el debate literario estuvo condicionado, sobre todo en lo que atañe a la relación entre los intelectuales y la política; o que, por el contrario, volvió al primer plano al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una adhesión masiva a las ideologías de izquierda por parte de los escritores. En el aspecto sociocultural, la gran influencia del filósofo y crítico Benedetto Croce, uno de los poquísimos intelectuales que permanecieron radicalmente independientes del fascismo, provocó que la crítica académica no fuera receptiva a estímulos provenientes de otros países europeos, quedando a menudo ligada a cánones estético-idealistas, al menos hasta la llegada de las nuevas corrientes ideológicas y metodológicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y, aún más, de las propias de los primeros años sesenta.
Pero una vez subrayados estos ejemplos se deberá añadir, de inmediato, que incluso bajo el régimen fascista siguió vivo el interés por el contraste literario con las novedades europeas, gracias sobre todo a los grupos reunidos en torno a las revistas florentinas, caso de Solaria, en la que colaboraban autores como Eugenio Montale o Carlo Emilio Gadda. Y al mismo tiempo, en oposición más o menos explícita a la estética crociana, muchos jóvenes impulsaban lecturas y valoraciones personales de los nuevos escritores. Baste, a este propósito, citar a dos de los más prestigiosos críticos italianos del siglo XX, Giacomo Debenedetti, ensayista receptivo a las relaciones con otras disciplinas (del psicoanálisis a las ciencias), y Gianfranco Contini, filólogo capaz de análisis estilísticos muy finos, a menudo partiendo de la crítica de las variantes, o sea, de las correcciones al texto por parte del propio autor, técnica teóricamente despreciada por Croce.
Como ya se puede intuir, una exploración de la literatura del siglo XX debe resaltar las líneas dominantes del periodo, pero sin eliminar o aplastar los elementos de contraste, a los autores que no se adecúan a los parámetros más influyentes o las poéticas que no consiguen imponerse, pero que aportan un enriquecimiento. A menudo, sobre todo en narrativa, los mejores resultados proceden de escritores que están fuera de los circuitos de moda, como Svevo con La coscienza di Zeno [La conciencia de Zeno] o, al menos en parte, Fenoglio con Il partigiano Johnny [El partisano Johnny] (sobre su compleja situación textual cf. cap. 4 § 3.7). Por lo demás, si se sondean los textos a través de catas lingüísticas y estilísticas detalladas, se comprende fácilmente que bajo grandes etiquetas como hermetismo o neorrealismo conviven autores que tienen mucho en común, pero también muchas diferencias, que habrá que subrayar.
Otro derrotero digno de ser tenido constantemente en consideración es el vínculo entre la literatura italiana en su conjunto y las tendencias internacionales. Piénsese que ya a finales del siglo XIX, y aún más a principios del XX, la formación de los escritores italianos se produce muy a menudo gracias a los contactos con movimientos y autores de otros lugares: sobre todo en París –en la fase de las vanguardias–, en toda Europa y, después, en los decenios siguientes, en Estados Unidos principalmente. Se trata de intercambios que tienen lugar con creciente rapidez y a veces simultáneamente; por ello en algunos casos no es justo hablar del retraso de la literatura italiana respecto a las más cotizadas e influyentes en el ámbito internacional. Un ejemplo es el futurismo, que fue lanzado (1909) en Francia y en Italia por Filippo Tommaso Marinetti y por otros artistas paralelamente a muchas otras formas de vanguardia y de experimentación antitradicional. Otro ejemplo, al final del siglo, son las experimentaciones postmodernas, caso de Italo Calvino o de Umberto Eco, las cuales, más allá del valor que se les quiera conceder, están consideradas por los críticos internacionales entre las más prestigiosas de las surgidas en torno a los años setenta y ochenta. Incluso alguien apartado como Svevo publica su obra maestra en 1923, esto es, apenas un año más tarde del Ulises de Joyce, quien, por su parte, contribuye a la recepción de Zeno en Francia (donde este personaje sigue siendo citado entre los más significativos de la novela del siglo XX).
Con todo, es cierto que, en general, la literatura del siglo pasado ha sufrido por el carácter sustancialmente secundario de la cultura artística italiana respecto a otras, y también por ello ha costado que se impusieran al público obras de mucho valor, como las de Gadda y, en alguna medida, las de Montale, antes de la concesión del Nobel en 1975. Ello no obsta para que la relación entre la literatura italiana y las literaturas extranjeras en el siglo XX se caracterice por una constante interacción, que puede inducir a la modificación de una poética o a elegir nuevas vías que recorrer: un caso ejemplar, en este sentido, es el de Pirandello, autor ahora considerado más modernista que vanguardista, que sin embargo corrige su obra más revolucionaria, Sei personaggi in cerca d’autore [Seis personajes en busca de autor] (1921, con variantes en 1925) a partir del contacto con los directores y los movimientos de vanguardia del teatro europeo.
2. Los rasgos fundamentales
¿Cuáles son, entonces, las características fundamentales de la literatura italiana del siglo XX? Es decir, ¿hasta qué punto se puede distinguir su producción de otras coetáneas? Algunos rasgos, efectivamente, se pueden subrayar, siempre que, preliminarmente, se haga hincapié en que su importancia varía durante el siglo. No será necesario añadir que la síntesis propuesta en este apartado se debe completar con lo que se agregará, más por extenso, en los siguientes capítulos (incluso su relectura a posteriori podrá contribuir a establecer los valores y las líneas más significativas).
Ha sido muy relevante, sobre todo, la larga interacción entre la lengua nacional, que de hecho se impuso solo a partir del último escorzo del siglo XIX –después de la Unidad (1861) y de la creación de un sistema escolar al menos básico–, y los dialectos, a saber, las vivacísimas lenguas vinculadas a las diversas realidades socioculturales de la nación. Esta dialéctica lingüístico-cultural, impensable en naciones de unificación mucho más precoz como Francia y España, da origen en muchos casos a formas de interferencia y de cruce que en los autores mejores, el primero de todos Gadda, llega a esa especial forma de expresionismo que el ya citado Contini considera intrínseca al desarrollo de la literatura italiana desde los orígenes y desde la Divina Commedia (supuesto al que se le han planteado varias objeciones). Incluso sin llegar a niveles tan sublimes, es evidente que la elección de la lengua italiana, esto es, del toscano de Manzoni, después progresivamente estandarizado, no se ha dado nunca como algo común por parte de los autores hasta las generaciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial; es más, la defensa de los dialectos implicaba a menudo un bilingüismo, bien evidente por ejemplo en muchos poetas de principios del siglo XX, como el véneto Giacomo Noventa (1898-1960), que, a pesar de ser un intelectual culto y ecléctico, escribía versos sobre todo en su idioma materno, en implícita polémica con el régimen fascista –que él odiaba–, hostil a las culturas regionales.
Desde mediados del siglo, sin embargo, la elección de los dialectos resulta sobre todo defensiva, o bien porque manifiesta nostalgia por una dimensión sociocultural en vías de extinción, o bien porque supone una denuncia radical contra la masificación y, después, contra la globalización: emblemático es, por ejemplo, el caso de Pasolini, que después de haber empezado como poeta en friulano, llega a reescribir y en parte a destruir sus versos juveniles, por considerarlos ya fuera del tiempo (y, en consecuencia, también orgullosamente «inactuales») respecto a la terrible «mutación antropológica» que él atribuye al capitalismo. Obviamente, las motivaciones pueden ser otras, por ejemplo las de un regreso a los estratos más profundos del lenguaje y del inconsciente, como sucede en el uso del petèl (lenguaje infantil) y genéricamente de formas dialectales vénetas por parte de Andrea Zanzotto. Pero por lo general, e independientemente de los resultados, la intersección con los dialectos resulta, en la segunda mitad del siglo XX, mucho más afín al plurilingüismo culto y basado, si acaso, en la relación con lenguas muertas, que a una interacción vivaz y directa, que tal vez se pueda percibir en algunos rasgos dialectales reabsorbidos en las jergas juveniles, empleadas por algunos nuevos poetas y narradores.
Otra característica de la literatura italiana es la notable divergencia entre el destino de la poesía y el de la narrativa: mientras la primera está dotada sin duda de una tradición propia, que comporta, sustancialmente hasta los últimos decenios del siglo XX, un contraste directo o indirecto con los grandes modelos, comenzando por Dante, Petrarca y Leopardi, la segunda aparece continuamente renovada y de hecho suprimida, hasta el punto de que el crítico e historiador de la lengua Pier Vincenzo Mengaldo ha hablado de un constante volver a empezar en referencia a los escritores en prosa. Este aspecto merece una apostilla. No es verdad, como a menudo se afirma, que no exista una narrativa italiana de alto valor: esta, si acaso, se manifiesta con más frecuencia en el relato breve o largo (Pirandello, Tozzi, Moravia, Parise...) que en la gran novela, de la que también hay en el siglo XX algunos ejemplos indiscutibles, desde La coscienza di Zeno [La conciencia de Zeno], a La cognizione del dolore [El aprendizaje del dolor] y a Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [El zafarrancho aquel de via Merulana] y a Il Partigiano Johnny [El partisano Johny]; y se podrían añadir otros, desde Menzogna e sortilegio [Mentira y sortilegio] de Elsa Morante, hasta la problemática obra maestra incompleta de Pasolini, Petrolio.
Es verdad, sin embargo, que es difícil que la novela italiana desempeñe una función semejante a la que ha tenido, y en parte sigue teniendo, en las principales naciones europeas y en los Estados Unidos, es decir, la de proponer una reconstrucción de la sociedad en su conjunto, interpretada en sus aspectos predominantes y característicos. Y esto sucede no solo por la prevalencia histórica de la lírica y, en el siglo XIX, del melodrama, sobre la novela en la estima de los literatos y en el gusto del público italiano, sino también por la dificultad efectiva de reconstruir fenómenos que fuesen de verdad de dimensión nacional en una lengua que no resultase de inmediato demasiado artificiosa y personal, o estilizada hasta el virtuosismo. Para simplificar, se podría quizá decir que los novelistas no han llegado nunca a alcanzar una síntesis eficaz sobre cómo y qué escribir, por lo que sería difícil trazar una línea común a la narrativa italiana, en la cual después destacar las cumbres, mientras que es más fácil hablar de líneas medias y de excepciones.
En el ámbito de la lírica, un rasgo distintivo italiano consiste en remontarse a la tradición nacional y a menudo a la europea, conjugando un lenguaje áulico o bien antiáulico, pero de todas maneras marcado y después estilizado por cada poeta, con una dimensión de referencialidad, o sea, con la posibilidad de nombrar objetos y situaciones, aunque sea cargándolos de sentidos simbólicos o alegóricos añadidos. Esta concreción de fondo, a la cual se vincula en muchos casos una profunda carga ética, distingue netamente la evolución de la poesía italiana respecto a la francesa, que pasa del simbolismo al surrealismo más abstracto y antirrealista y la aproxima, si acaso, a la anglosajona, por ejemplo a la línea «metafísica» sostenida por Thomas S. Eliot. En tal tendencia, en los últimos años la crítica ha reconocido un proceso análogo a los propios del modernismo, categoría histórico-literaria empleada sobre todo en la literatura inglesa para indicar a los autores que conjugan un renovado vínculo con la tradición con una voluntad experimental (pero no destructiva, como es el caso de muchas vanguardias).
Sin embargo, hay que precisar que la línea «objetual» italiana puede encontrar un antecedente específico en Pascoli –prescindiendo de sus halos simbólicos y místicos– y con toda seguridad se encarna bien en el modelo central de la poesía italiana del siglo XX: el Montale de los Ossi di seppia [Huesos de sepia] y sobre todo de Le occasioni [Las ocasiones], donde se percibe bien asimismo el vínculo con la poesía metafísica anglosajona. Y, no obstante, hasta después de la Segunda Guerra Mundial eran otros los modelos valorados y prevalecían los dos proporcionados por Ungaretti: uno, el (todavía alimentado por la pauta de las vanguardias) de L’allegria [La alegría], especialmente en la versión de 1916-1919, y otro, muy distinto (tardo o postsimbolista), condensado en Sentimento del tempo [Sentimiento del tiempo] (1933).
Al mismo tiempo, en esos mismos años veinte, se iba reforzando una tendencia antinovecentesca o antinovecentista (es decir, hostil a los caracteres experimentales típicos de principios del siglo XX) que encontraba su primer punto de referencia en el Canzoniere [Cancionero] (versión de 1921) de Umberto Saba, que después escribiría algunas de sus obras más densas –ulteriormente integradas en las varias ediciones de esta misma obra mayor– precisamente entrando en contacto con jóvenes que estaban más abiertos a un diálogo con la poesía europea, como el propio Montale. La línea antinovecentesca, o de estilo simple, volvió a ser apreciada, por distintas motivaciones, desde la mitad del siglo XX y se consolidó, de diferentes maneras, gracias a autores como Sandro Penna, Giorgio Caproni o Attilio Bertolucci.
Pero a partir del final de los años cincuenta de nuevo la experimentación constituye la línea predominante en la poesía, tanto en la vertiente de reflexión sobre el lenguaje y sus límites (reforzada por las aportaciones del estructuralismo lingüístico y psicoanalítico: cap. 5 §§ 2 y 4), como en la de desmitificación ideológica de la cultura, en su sentido más amplio, derivada del sistema capitalista. También en este caso, sin embargo, los resultados más duraderos no son los que se obtienen con las formas extremas, como las propugnadas en los años diez por los futuristas y en los sesenta por los neovanguardistas del Grupo 63, sino por las obras sensibles a la tradición y dispuestas a una renovación muy acusada pero no a una convulsión: es el caso de dos obras fundamentales de este periodo, Gli strumenti umani [Los instrumentos humanos] (1965) de Vittorio Sereni, que, entre otras cosas, propone implícitamente una interpretación propia del vínculo entre poesía y prosa, y La Beltà [La Hermosura] (1968) de Andrea Zanzotto, que trabaja sobre el lenguaje, captando sus infinitas resonancias y no privándolo de todo tipo de capacidad comunicativa.
En definitiva, los rasgos fundamentales que se pueden subrayar en la literatura italiana del siglo XX conducen a registrar en la exploración cronológica superposiciones e intersecciones que serían aún más complicadas si tuviéramos en cuenta otras variables significativas: por ejemplo, la progresiva influencia del cine (y después de la televisión) sobre la narrativa escrita, que ya era evidente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se afirma el primer neorrealismo, el de las películas de Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica (pensemos además en el caso de un narrador, en novelas o en películas, como Pasolini); o el prevalecer de la poesía popular –como la de las letras de canciones– sobre la culta, sin duda menguada en su impacto sobre el gran público a partir sobre todo de los años ochenta; o incluso el vínculo de todo el teatro italiano con autores que a menudo no son solo dramaturgos, sino literatos que escriben también para el teatro, por lo menos hasta los años setenta, cuando levantan el vuelo primero actores-autores como Carmelo Bene y Dario Fo y después figuras que conjugan la experiencia teatral con la cinematográfica y visual en general, como Mario Martone (cap. 6 § 4). Pero estas variables no parecen exclusivas de la literatura italiana, es más, están muy extendidas a nivel mundial.
Más bien habrá que subrayar, por último, la importancia, en Italia, y en no muchos más países, de la prosa ensayística, que, al decir de algunos intérpretes, alcanza en el siglo XX resultados incluso superiores a los de la narrativa, tanto por los ejemplos brindados por numerosos escritores que son también ensayistas (más poetas que narradores) como por los ensayistas propiamente dichos, que escriben obras de alto nivel (Mario Praz) o textos breves y estilísticamente muy destacados, desde el crítico de arte Roberto Longhi a Cesare Garboli, o polémicamente agudos, como Franco Fortini, o elegantemente fecundados por la narrativa, como Claudio Magris; sin descuidar a los diferentes críticos dotados de una prosa muy eficaz, a partir de los citados Contini y Debenedetti (no por casualidad autor más de ensayos que de estudios). Y no hay que olvidar que el ensayismo entra a formar parte de la escritura de muchos autores y, en particular, de quien ha reflexionado con mayor coherencia y profundidad sobre las tragedias éticas y sociales del siglo pasado, por ejemplo Primo Levi en su diario-ensayo sobre el campo de concentración Se questo è un uomo [Si esto es un hombre] y ulteriormente en su testamento espiritual, I sommersi e i salvati [Los hundidos y los salvados].
3. Líneas interpretativas
Sobre la base de las líneas maestras expuestas se propone a continuación una división de la literatura italiana en cinco periodos. Para empezar se indicarán (en el cap. 2) las posibles divisorias entre los siglos XIX y XX, sugiriendo algunas fechas simbólicas como la de 1903 para la poesía, que es cuando culminan las trayectorias de Pascoli y d’Annunzio y parte el movimiento crepuscular, o la de 1904, para la prosa, cuando Pirandello publica una novela, en varios aspectos «adelantada» a su tiempo, es decir, Il fu Mattia Pascal [El difunto Matías Pascal]. Se proseguirá luego señalando los caracteres fundamentales de las distintas vanguardias o de los movimientos experimentales italianos (en particular de los autores comparables con el modernismo europeo, como Pirandello, desde los primeros años del siglo, y posteriormente el Svevo de La coscienza di Zeno [La conciencia de Zeno]).
Todas estas son experiencias que, en conjunto, contribuyen de varias maneras a alejar a la literatura italiana de las resonancias todavía «decadentes» propias de la búsqueda de la obra total y ponen de manifiesto, sin embargo, rasgos como la ineptitud, o la voluntad revolucionaria del yo (sobre todo lírico) o bien la artificiosidad de los personajes y las tramas «realistas» tanto en la narrativa como en el teatro. Textos emblemáticos de esta fase son sobre todo L’allegria [La alegría] de Ungaretti y los Sei personaggi in cerca d’autore [Seis personajes en busca de autor] de Pirandello. Con esta última obra, por otra parte, entramos ya en los años veinte, cuando el impulso propulsivo de las vanguardias, tanto italianas como europeas, tiende a disminuir o a modificarse, a veces aliándose con los nuevos movimientos políticos, como en Italia hicieron muchos exponentes del futurismo, que apoyaron al régimen fascista.
Entre tanto se ha consolidado ya una tendencia a un clasicismo «paradójico» (del que nos ocuparemos en el cap. 3) que, en los casos más elevados, se convierte en un intenso trabajo original sobre la tradición italiana, por ejemplo con las formas aparentemente muy canónicas del Canzoniere [Cancionero] de Saba o en las más variadas de los Ossi di seppia [Huesos de sepia] de Montale. El mismo Montale, con Le occasioni [Las ocasiones] constituye luego el modelo de la tendencia más relevante en la lírica del siglo XX italiano, la «metafísica» u «objetiva», reconducible a nivel europeo en primer lugar a Charles Baudelaire o al inglés Robert Browning y después al modernismo de T. S. Eliot. Lo que no excluye que en los años treinta muchos poetas prefirieran, sin embargo, el hermetismo, versión italiana del simbolismo tardío, a veces fusionado con elementos del surrealismo.
En el ámbito narrativo, las llamadas a un nuevo realismo no encuentran solo una oposición directa o indirecta del fascismo, sino también una dificultad efectiva para alcanzar una amplia difusión, teniendo que inclinarse hacia una prosa muy elaborada estilísticamente, o incluso a una prosa poética. Será Gadda, con la Cognizione [El aprendizaje] y todavía más con el Pasticciaccio [El zafarrancho], quien superará tales límites proponiendo un plurilingüismo y un pluriestilismo fuertemente espoleados por la necesidad de indagar los infinitos aspectos de la realidad y, en consecuencia, de emplear una mescolanza barroca motivada por el «barroquismo» del mundo.
Tras la Segunda Guerra Mundial (de la que se tratará en el cap. 4) un empuje muy fuerte para relatar los hechos pasados se conjuga con la necesidad ideológico-política de un compromiso, sentido de distintas maneras por casi todos los escritores, pero en particular por los muchos que se adhirieron a los partidos de izquierdas. El progresivo rechazo de la oscuridad hermética no coincidió con una renovación inmediata de la lírica, que encontró un nuevo impulso sobre todo a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, cuando culminaron algunas tendencias iniciadas bastantes años antes (por ejemplo con la publicación, en 1956, de La bufera e altro [La tormenta y otros poemas] de Montale, que después cambiará completamente de estilo, o bien en 1957 del Pasticciaccio [Zafarrancho] de Gadda en volumen), y empezaron nuevas formas de investigación literaria.
En cambio, fue impetuoso el debate sobre las nuevas formas del realismo en narrativa que, sin embargo, no produjo obras maestras sino, en general, obras apreciables sobre todo desde el punto de vista ético y documental. Una obra maestra a su manera realista, pero situada fuera de los esquemas más fáciles del neorrealismo, sería ya en aquellos años el «gran libro» de Beppe Fenoglio, escrito entre 1955 y 1958 pero publicado en gran parte póstumo con el título puesto por la editorial de Il partigiano Johnny [El partisano Johnny]. Y es en estos años, de todas maneras, cuando empiezan a ser relevantes muchos de los fenómenos socioculturales que llegarán a ser decisivos a partir de los decenios siguientes, como el peso cada vez mayor de las ciudades más laboriosas en la industria editorial como Turín, Milán y Roma, donde los escritores encontrarán un ambiente favorable, en parte gracias a la producción cinematográfica y radiotelevisiva.
En los primeros años sesenta y, emblemáticamente, en 1963 (véase el cap. 5) empieza una nueva época, fuertemente experimental, que solo en parte coincide con la actividad de la neovanguardia y específicamente del llamado Grupo 63. Es verdad que en este grupo, que incluía entre otros a Edoardo Sanguineti y Umberto Eco, nacieron muchas de las provocaciones más significativas de aquellos años, pero los mejores resultados procedieron de exponentes no alineados con posiciones puramente destructivas, como Alberto Arbasino con su (anti)novela Fratelli d’Italia [Hermanos de Italia] o la outsider Amelia Rosselli, en cuyos poemas salen a relucir no solo sus dramas personales, sino también los colectivos de la generación nacida en el periodo culminante de los totalitarismos fascistas.
Sin embargo, según muchos críticos, una vez más algunos de los resultados más altos de este periodo los alcanzan autores que sintetizan una formación variada y evolucionada a lo largo del tiempo, como Mario Luzi con Nel magma [En el magma], Vittorio Sereni con Gli strumenti umani [Los instrumentos humanos] o Andrea Zanzotto con La Beltà [La Hermosura]. Poco después –mientras durante los años setenta los diversos impulsos experimentales existentes tienden a atenuarse–, el paso a la época postmoderna en Italia es bastante rápido. El primero en modificar sus modelos narrativos fue Italo Calvino, ciertamente narrador hábil y muy imitado, pero también agudo intérprete de las modificaciones culturales en curso. Pero un éxito en parte inesperado, y desde luego no solo italiano sino incluso mundial, fue el obtenido por la novela que mejor sintetiza los componentes de citas múltiples y supercultos de una rama (la más vistosa pero quizá no la más significativa) del postmodernismo literario: Il nome della rosa [El nombre de la rosa] de Umberto Eco, que, desde 1980 y hasta la mitad de los años noventa, representó el principal modelo de una concepción original de la relación entre autor, texto y lector, posteriormente asumida por las estrategias editoriales, no sin consecuencias para los ulteriores desarrollos de la nueva literatura.
Partiendo de estos presupuestos, el último capítulo de este libro (6) delinea un mapa sintético de la situación de los últimos decenios hasta la actualidad, enfocado a captar las líneas directrices y los valores en conflicto, capítulo que es necesariamente menos selectivo y neto en las valoraciones respecto a las orientaciones anteriores. Surgen aquí inevitablemente selecciones discutibles, fundadas, sin embargo, en un principio al que nos atendremos durante todo el examen del siglo XX italiano: las obras mayores, las que entran en los cánones o en cualquier caso condicionan las relaciones en el campo literario, siguen distinguiéndose no solo por su elaboración formal, sino también, a la vez, por su capacidad de proponer una visión renovada –y no solo de cita– de la tradición, además de una idea del mundo distinta de las que se han recibido, acaso por un aspecto estilístico o un detalle que, en una perspectiva histórica y cognitiva, asumen un valor emblemático. Y hoy más que nunca, frente a la estética de masas, lo esencial se capta a menudo en el estilo y en los detalles.
2 Entre modernismos y vanguardias
En este capítulo veremos:
– Crepusculares, futuristas y expresionistas.
– Ungaretti: los comienzos y las obras.
– Pirandello y el humorismo.
– Croce y la crítica, entre academia y militancia.
1. Introducción al periodo (1900-1919)
¿Cuándo empieza el siglo XX en la literatura italiana? Como sabemos, la fecha canónica del principio de cada siglo es puramente indicativa, mientras que, en literatura, se pueden establecer virajes significativos basándose en la publicación de textos de especial relieve. Siguiendo este sencillo método se puede señalar que en 1903 surgen dos obras que, en un cierto sentido, cierran la fase plenamente decimonónica de la lírica italiana: se trata de los Canti di Castelvecchio [Cantos de Castelvecchio] de Giovanni Pascoli y de Alcyone, tercero y más importante libro de las Laudi [Laudas] de Gabriele d’Annunzio (publicado con fecha de 1904 por razones editoriales). Ambos poemarios suponen etapas fundamentales en las respectivas trayectorias de estos escritores, que a continuación serán definitivamente consagrados como los más notables poetas italianos después de Carducci.
Sustancialmente, en los Canti di Castelvecchio Pascoli da forma narrativa al impresionismo de fondo de su libro anterior, Myricae, y aumenta la ya amplia nomenclatura de objetos, cargados, por otra parte, de complejos valores simbólicos; en Alcyone d’Annunzio culmina su elaboración del mito moderno, creando una obra que funde componentes nietzschianos con una grandiosa exuberancia lingüístico-retórica. Depurada de las aureolas decadentistas y tardosimbolistas –las novedades léxicas y sintácticas–, la poética pascoliana de los objetos y, en parte, la sensualidad de la palabra dannunziana serán reelaboradas –o esta última incluso parodiada– de varias maneras, a lo largo de todo el siglo XX. Por el contrario, escaso eco obtendrán las obras pascolianas más tardías de carácter político y civil (desde las Odi e inni [Odas e himnos], 1906, a los Poemi del Risorgimento [Poemas del Resurgimiento], 1913) mientras que del último d’Annunzio se valorará precisamente el momento menos heroico, esto es, la prosa lírica fragmentaria del Notturno [Nocturno] (1921).
El recorrido del modelo dannunziano, dominante desde los albores del siglo, comienza, por otra parte, alrededor de 1903, cuando empiezan a ver la luz las primeras publicaciones de los poetas crepusculares (cf. infra § 2.1). Estos se remontaban, antes que a Pascoli, a modelos realistas tardíos italianos y a simbolistas franco-belgas, en los cuales se difundían tanto la melancolía como la conciencia de la marginalidad de la poesía en las sociedades que ya eran plenamente burguesas. La protesta contra la mercantilización del arte, pues, surgía desde abajo antes que a través de la búsqueda de una vida sublime, como había sucedido en d’Annunzio y en otros decadentes. El más relevante de los autores de este grupo, Guido Gozzano, será quien sancionará la diferencia del modelo ético y poético crepuscular, que se concretaba, sobre todo en su caso, en un código lírico connotado por la ironía.
En conjunto, el crepuscularismo no se configura como una tendencia transgresiva ni de ruptura. Sin embargo, precisamente al principio del siglo, estallan a nivel europeo las llamadas vanguardias, movimientos artísticos que pretenden romper puentes con las formas más tradicionales y manieristas, tanto a través de las obras como –y a veces sobre todo– a través de las declaraciones de poética. Algunos de ellos llegarán a rechazar el arte mismo en cuanto institución, no solo optando por emplear elementos industriales de uso común para la realización de sus obras, sino incluso subrayando que las nuevas formas de sublimidad artística pueden estar constituidas por la inversión paródica de la funcionalidad cotidiana: así Marcel Duchamp, uno de los exponentes de la vanguardia quizá más extrema, el dadaísmo (1916-1922), propone en 1917 una escultura titulada Fuente, en realidad constituida por un urinario invertido. Pero sin llegar a la irrisión dadaísta, la pintura pretendidamente deformada de un Picasso, y en general del cubismo, rompe de modo definitivo el vínculo con la perspectiva de tipo renacentista, mientras que las composiciones atonales (con una técnica luego conocida como dodecafónica) de Arnold Schönberg abandonan la escala armónica que, aunque corregida y erosionada, todavía resistía en la música de finales del siglo XIX. Entre los mayores movimientos de vanguardia hay que señalar el expresionismo, caracterizado por una voluntaria deformación de los códigos expresivos y de los sujetos de las distintas artes, que se desarrolló sobre todo en Alemania y en los países de lengua germana a partir de 1905, aproximadamente. Se ha de subrayar, por último, que en París, centro principal de todas las vanguardias, operaban a principios de siglo numerosos literatos que empezaban a intersecar escritura y arte gráfica, como era el caso de Guillaume Apollinaire, con sus Caligramas (1918).
Apollinaire se contó entre los primeros partidarios del futurismo, que fue lanzado con provocadores manifiestos en 1909 por un escritor italiano, Filippo Tommaso Marinetti, al cual se añadieron de inmediato artistas y músicos (cf. infra § 2.2); se trata de una vanguardia de rasgos fuertemente agresivos y tecnológicos, que tuvo éxito vinculándose con frecuencia a movimientos políticos revolucionarios como el fascismo o el comunismo. El futurismo alcanzó una difusión capilar en Italia, pero en literatura no obtuvo resultados de gran valor, excepto en la vertiente de las poéticas. Por el contrario, fueron dignos de consideración los resultados obtenidos por otros escritores experimentales italianos más cercanos al movimiento expresionista, pero sin una propensión destacadamente transgresiva, los llamados vocianos, vinculados a la revista florentina La Voce, publicada, en sucesivas etapas y con diferentes directores, entre 1908 y 1916.
Por las indicaciones ofrecidas hasta ahora, ya se puede inferir que, en los sectores dominantes de la literatura italiana de principios de siglo, en particular en los vinculados a la cultura florentina o milanesa, la tendencia a la lírica en sus diversas formas y a la prosa fragmentaria (es decir, escrita en fragmentos a menudo con ribetes poéticos), es netamente más fuerte que la correspondiente a la prosa narrativa. A ello se debe añadir que, en el ámbito de la crítica más prestigiosa, a esas alturas se estaba afirmando el predominio del filósofo idealista Benedetto Croce, que publicó en 1902 una monumental Estética, de la cual se derivaron consecuencias de distinto tipo para la valoración de las obras literarias. Entre las principales, se puede señalar la distinción entre poesía y no poesía, cada vez más radicalizada en el pensamiento crociano y, de todas maneras, inspiradora de una crítica tendente a distinguir entre las partes de una obra en las que la invención fantástica, o mejor, la intuición se convierte inmediatamente en expresión lingüístico-estilística, y aquellas otras en las que permanece un proyecto no realizado, o incluso una estructura lógico-argumentativa, pero no poética. De este modo, no solo se llega a enjuiciar negativamente la arquitectura alegórico-teológica de la Commedia [Comedia] dantesca, o los pasos demasiado filosófico-razonadores de los Canti [Cantos] de Leopardi, sino que se consideraba en general la lírica superior a la prosa narrativa y, en el ámbito poético, los ideales clásicos y tradicionales, encarnados por Carducci –el último y más reciente de sus fautores–, superiores a las tendencias vanguardistas. No es casual que Croce juzgara con mucha severidad a casi todos los escritores contemporáneos, influyendo así sobre un amplio número de críticos académicos.
La supeditación de la prosa narrativa a la lírica, de todas maneras, no implicó a principios de siglo un rechazo total de la novela. En primer lugar, hay que considerar la enjundiosa prosecución de algunos filones inaugurados a finales del siglo XIX, en especial el denominado generalmente como decadente, encabezado por el omnipresente d’Annunzio, una de cuyas novelas más ambiciosas, Il fuoco [El fuego], centrada en el tema, que ya había tratado Wagner, de la unión de las artes hasta culminar la obra de arte total, se publica precisamente en 1900. Se debe citar asimismo a Antonio Fogazzaro, en quien se mantiene como fundamental el cruce de espiritualismo atormentado y apasionamiento refrenado, no sin incursiones en el ámbito político y eclesiástico (especialmente con Il santo [El santo], de 1905).
Ciertamente pierde fuelle el tronco verista, huérfano de un Verga ya más interesado en el teatro y en el relato corto que en la novela. Incluso el considerado como último fruto de esta corriente, Il marchese di Roccaverdina [El marqués de Roccaverdina], de Luigi Capuana (1901), en realidad debe casi más a la narrativa de tipo psicológico (con aspectos misteriosos) que a la verista (cf. infra § 4.1). Por otra parte, se empieza a imponer, también en Italia, un mundo editorial, sobre todo milanés, dispuesto a imprimir textos capaces de llegar a un vasto público: después de Cuore [Corazón] (1886) de Edmondo De Amicis, que preconizaba todavía sanos valores nacionales, suben al escenario autores que difundían aún más las exquisiteces de tipo dannunziano, acentuando en especial los aspectos eróticosmundanos, como el modenés Guido da Verona, que obtuvo un amplio éxito en 1916 con Mimì Bluette fiore del mio giardino [Mimì Bluette flor de mi jardín].
En este contexto resultaba bastante rara la elaboración de una prosa narrativa experimental o, cuando menos, original. Por ello, hay que citar casos aislados, como el de Luigi Pirandello, autor, ya desde finales del siglo XIX, de numerosas obras que, en alguna medida, se pueden adscribir al filón verista, pero que supera indudablemente estos límites con Il fu Mattia Pascal [El difunto Matías Pascal] (1904): historia singular de un cambio de identidad, en la cual la reflexión pirandelliana sobre los límites del yo y sobre la crisis del individuo en cuanto institución burocrático-burguesa, se conjuga con el redescubrimiento de un filón narrativo de tipo humorístico. Si bien a esta altura cronológica, para Pirandello, el redescubrimiento de tal filón, que sería revalorizado también en el ámbito europeo, quizá se debió más a una propensión personal que a contactos con los nacientes movimientos de vanguardia, es un hecho que los temas afrontados por el autor siciliano –también en sus relatos y posteriormente en su teatro– constituyeron algunos de los más esenciales de la cultura de principios de siglo. Esto favoreció, a la larga, la aceptación de las disonancias dentro de su escritura, muy criticadas, en cambio, en su época (e incluso después), especialmente por Croce, adversario feroz de la poética pirandelliana en general.





























