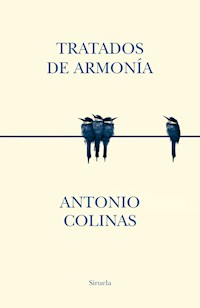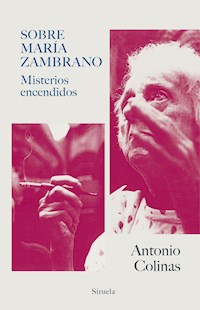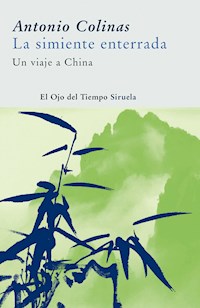Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Antonio Colinas, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2016 Ediciones Siruela publica la poesía completa de una de las voces más personales y valiosas de la poesía española actual. En 1990, María Zambrano escribió sobre la poesía de Antonio Colinas que ésta «no se perdería» porque era el resultado de haberse elaborado «paso a paso»; es decir, se debía a un proceso creativo en el tiempo y profundamente unido a la experiencia de vivir. En este volumen el lector encontrará la obra poética total de este autor, que se abrió en los años sesenta con libros como Preludios a una noche total, que se expandiría con uno de los poemarios más emblemáticos de la poesía española última, Sepulcro en Tarquinia, y que madurará en otros como Noche más allá de la noche, Jardín de Orfeo, Libro de la mansedumbre, Tiempo y abismo o Desiertos de la luz. Este volumen recoge dieciséis libros, algunos rescatados o ampliados ahora, como La viña salvaje o El laberinto invisible, que incluye sus últimos poemas inéditos. Esta visión de conjunto y cambiante supondrá para el lector una experiencia útil e iluminadora. Una detallada y sugerente meditación del autor sobre su propia poesía abre el volumen y lo cierra una selecta bibliografía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Un círculo que se cierra, un círculo que se abre
OBRA POÉTICA COMPLETA. (1967-2010)
Junto al lago. 1967
Poemas de la tierra y de la sangre. 1967
Preludios a una noche total. octubre 1967-junio 1968
Truenos y flautas en un templo. 1968-1970
Sepulcro en Tarquinia. 1970-1974
La viña salvaje. 1972-1983
Del libro de ocios de un eremita alpino. 1972
En el bosque perdido. 1978
La viña salvaje. 1983
Astrolabio. octubre 1975-junio 1979
En lo oscuro. 1980
Noche más allá de la noche. 1980-1981
Jardín de Orfeo. 1984-1988
La muerte de Armonía. 1990
Los silencios de fuego. 1988-1992
Libro de la mansedumbre. 1993-1997
Tiempo y abismo. 1999-2002
Desiertos de la luz. 2004-2008
El laberinto invisible
Una bibliografía esencial
Créditos
Un círculo que se cierra,
un círculo que se abre
Cuando estoy preparando esta edición de mi Obra poética completa me encuentro en la casa de mis abuelos maternos, en ese valle perdido de lo que yo he dado en llamar el «noroeste de todos los olvidos», en el que pasé los veranos de mi infancia y de mi adolescencia. Precisamente por ello, sosteniendo estas páginas entre mis manos –más de cuarenta años de poesía vivida, de vida ensoñada–, me parece que se estaba cerrando un círculo en mi interior. Pero ésta no es una apreciación propia de mi edad, más que madura, sino que alude al hecho de que aquí, donde están mis raíces vitales y creativas, tengo la sensación de que culmina cuanto he querido decir a través de la palabra poética.
Es así porque, en esencia, el tema central de mi poesía –al margen de haber sido un medio poderoso para desarrollar mi vocación y la búsqueda de la plenitud de seres el del diálogo, gracias a la palabra, de estas raíces mías originarias de los territorios leoneses, con el mundo o espíritu mediterráneo, buscando siempre la universalidad para esas raíces que también he perseguido a través del diálogo con otras culturas, como las de Extremo Oriente.
A ese mundo mediterráneo, unas veces me aproximé durante años por razones vitales (Italia, isla de Ibiza), otras por medio de las lecturas de los autores que nacieron en las orillas de esa mar. Del mundo mediterráneo provenimos, algo que concretamente se pone de relieve gracias a la fuerte romanización de nuestro noroeste, pero también en mi caso de determinadas lecturas: los líricos grecolatinos, los filósofos presocráticos y los estoicos, Platón y Plotino, la poesía y la mística de las tres culturas del Libro, Dante Alighieri, el humanismo de prosistas como Montaigne o Cervantes, o de poetas más cercanos, como Hölderlin, Rilke, Valéry, Quasimodo, Seferis, Ritsos, Espriu, Riba, Aleixandre. O de María Zambrano (maestros míos estos dos últimos muy queridos).
Pero, a la vez, mientras veo el ciprés, la parra y el muro de piedra, y en ellos arder una luz fogosa, comprendo que con este libro también se abre otro círculo. Nada se cierra, y menos la esperanza, para el que desea ir, como el poeta con su palabra, siempre más allá. Me refiero a que, quizá, los límites de la vida de un poeta no se cierran con su silencio sino que, a través de los poemas escritos, queda para el lector y para el mundo una esperanza abierta; modestamente siempre, pues no ignoro la carga de dificultades que entraña nuestro tiempo, la complejidad de ejercer hoy la poesía no como una labor meramente intelectual sino asumiéndola desde la vida; o seguir creyendo en ideas como las de Hölderlin («mas poéticamente mora el hombre sobre la tierra», o «lo que permanece lo fundan los poetas»).
Deseo por ello que, gracias a estas páginas, el lector pueda encontrar otra forma de conocimiento y de ver la realidad, que se abra a otro modo de ser y de estar en el mundo, a esa plenitud de la palabra nueva, que yo he perseguido por medio del misterio y la música de los versos, de ese ritmo –la condición para mí primordial del poema– que es el de tener la palabra en armonía entre los labios, ya se pronuncie el poema en voz alta o lo musitemos interiormente. Y siempre a contracorriente –otra de las misiones de la poesía– de cuanto hoy se impone de palabra o de obra en el mundo.
En principio, dos ideas me suscita esta recopilación de mis poemas, y atañen al acto inicial de la escritura poética. ¿De dónde y cómo nace ésta? Aquí de nuevo debo remontarme a los orígenes. Seguramente no hay poesía sin infancia en plenitud. Tengo que volver por ello a los espacios que rodean esta casa: a su naturaleza («aroma de la jara y aroma de la encina/ se mezclan en mi sangre desde tiempos remotos»), al círculo de montes que rodean el valle, a un territorio de «ruinas fértiles», les he llamado yo (el viejo castro prerromano, los campamentos de Petavonium, el castro de Las Labradas), las leyendas y los relatos orales, los símbolos innumerables (los ríos y sus sotos, la gran cima tutelar en la lejanía, el lobo, el firmamento estrellado, la nieve, la piedra –«energía indestructible»–, los ciclos estacionales).
Vino luego el momento decisivo de la adolescencia, en la que uno nace a tantas cosas, entre ellas a la escritura. En Córdoba a los dieciséis años, y después de un intenso periodo de lecturas –aquí la temprana de los autores del grupo «Cántico»–, escribí mi primer poema. Allí los símbolos eran los del sur, pero hubo sin embargo un momento misterioso, revelador: el de una brisa nocturna que llegó sobrevolando un cerro. ¿Ese viento del espíritu que no se sabe de dónde sopla? Momento que difícilmente intenté fijar al final de mi novela Un año en el sur, en una de las varias páginas de sustrato autobiográfico de este relato de ficción.
Existe, pues, ese momento importantísimo en el que el primer verso se nos reveló; el verso que luego daba lugar a otros versos y que acababa conformando el poema. Así ha sido siempre en mí el proceso de creación: nunca se sabe cómo llega ese primer verso que alguien nos «dicta» y que luego debemos continuar nosotros hasta completar el poema; a veces después de correcciones muy laboriosas, como denotan los cuadernos manuscritos que he vuelto a repasar en estos días.
La constatación de este proceso de cómo nace el primer verso la tuve de manera muy viva muchos años después, cuando tras el funeral de mi padre y de haber estado muchos meses sin escribir, salí al campo sin rumbo fijo y, ante nuestra cima tutelar completamente nevada, el Monte Teleno, se me reveló ese primer verso de un poema titulado «En los páramos negros»: «Gracias por la muerte de estos montes…». Sí, como creía Perse, poesía es sobre todo «profundización en el misterio de la existencia»; un misterio que no remite a escapismos ni a fantasías ilusorias sino a una realidad suprema que logra entreabrir –normalmente por medio de lo bello, pero no siempre– la palabra poética. Esta palabra es la que nos permite ir más allá.
Estoy describiendo aspectos de la creación poética muy subjetivos e imagino que, para algunos, utópicos o cuestionables. Es comprensible, pues seguramente existen tantas Poéticas como poetas. Pero esta recopilación de mi poesía completa me lleva también a hacer algunas consideraciones más objetivas. Observo por ello, ordenando los libros de este volumen global (y mientras ahora la noche cae sobre el patio y regresan los gorriones a su refugio de la enredadera), que podría dividir mi poesía en dos grandes bloques: antes y después de escribir el canto XXXV de mi libro Noche más allá de la noche.
Este poema, por esencial, supuso un brusco cambio en mi concepción de la poesía, que a partir de ese momento estuvo más cerca de la meditación y de la vida, y más alejada de una actividad meramente «literaria» o sentimental. (Es el momento también en que el magisterio en los años juveniles de Aleixandre se completó con el más filosófico de María Zambrano, con su «razón poética». Zambrano siguió muy de cerca la creación de mi libro Noche más allá de la noche; le fui leyendo sus cantos a medida que los componía y la visitaba, primero en Ginebra y luego en Madrid. A ella le dediqué uno, el IX, que refleja mi encuentro con el Partenón ateniense, la presencia y significación primordial del templo; un tema, por cierto, tan bien tratado por la autora de El hombre y lo divino.)
Pero, en puridad, la división de la poesía que he escrito debiera hacerse en tres bloques o etapas. Hay una primera dominada por el lirismo, la emoción, la intensidad y la pureza formal, que ya pone de manifiesto la que habría de ser mi voz. A ninguna de estas características iniciales he renunciado, más allá de influencias lectoras, las sintonías generacionales, los «cantos de sirena», las críticas ciegas u otros condicionamientos externos. La raíz de mi poesía está en un libro como Preludios a una noche total (1969) y, antes, en Junto al lago (1967). Son «nuestros libros», le suelo decir a María José, los fundacionales, y sin ellos no se puede entender nada de los poemas que luego vinieron, aunque la variedad de temas y la libertad expresiva enmascaren o distorsionen en los posteriores aquella voz primera.
Cuanto digo se puede comprender si se lee «Geometrías del fuego», uno de mis textos últimos –a mi entender verdaderos poemas en prosa–, que cierran mis Tres tratados de armonía otra vez con el tono de aquella voz inicial y en un paisaje de riberas. Se trata, sí, de poemas en prosa, aunque no vayan incluidos en este volumen. Tampoco van los de la serie «En las noches azules». Es obvio, pues, que no se puede comprender tampoco mi poesía y mi visión de la realidad sin valorar los aforismos poemáticos de estos tres Tratados.
Pero en esa primera etapa de que he hablado también pesa mucho la cultura, entendida –debo decirlo enseguida para deshacer tópicos generacionales– como sinónimo de vida. Esa cultura («culturalismo», se dijo a la ligera) que, sí, me une a la estética «novísima» de comienzos de los años 70, pero que también me aparta de ella. De ahí las tan repetidas y quizá justificadas expresiones de que he sido un «novísimo independiente» o un «novísimo heterodoxo».
Se extiende, por tanto, esa primera fase de mi poesía desde Junto al lago (1967) hasta Sepulcro en Tarquinia (1975). Este libro concreto sería, por su repercusión, el centro de ella; aunque será otro anterior –Truenos y flautas en un templo (1972), un libro escrito en París en el otoño de 1968aquel en el que me pongo a tono con la poesía que nacía en aquellos momentos: la que perseguía radicalmente algo con lo que sí estaba muy de acuerdo: una nueva sensibilidad poética, un nuevo lenguaje extremadamente libre y unas nuevas y más radicales lecturas. (En mi caso, en los inicios, las de Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont o Perse, hechas precisamente en aquellos meses de París; o la de Ezra Pound, autor con el que me entrevisté en Venecia en mayo de 1972. También en aquellos momentos estéticamente convulsos aposté por autores denostados, por mal leídos, como Antonio Machado o Neruda. La admiración por la obra total de Juan Ramón Jiménez ha perdurado en mí desde la adolescencia hasta hoy.)
Viene luego La viña salvaje, un libro que rescato aquí. Se abre con los quince sonetos airosos e irónicos de «Del libro de ocios de un eremita alpino» (1972). Los poemas del «eremita», aunque más cercanos a un ejercicio literario, nacen en esa difícil etapa de transición y metamorfosis que supuso mi estancia en Italia. Una vez más, la naturaleza de los Prealpi, la de la Lombardía, la mar de Liguria, me proporcionaron el aire para seguir escribiendo en esa etapa de fuerte transformación vital y estética. Es la misma atmósfera desasosegante que alimentaría más tarde la segunda de mis novelas, Larga carta a Francesca (1986).
Hablando de Sepulcro en Tarquinia, creo que en él se da, de manera muy evidente, ese tema primero o esencial del que ya he hablado: el diálogo entre mis raíces telúricas leonesas, su intrahistoria, y el mundo o espíritu mediterráneo, que todavía es en este libro plenamente «italiano», como me reconocía Jorge Guillén en una carta tras su lectura. Sin embargo, el noroeste español regresa al final de la obra, pues las dos primeras partes contienden con las dos últimas –la romanización es su nexo común– y el largo poema central las unifica al haber sido concebido como un poema de poemas, como un microcosmo.
Creo que los poemas más extensos que he escrito –«Sepulcro en Tarquinia», «Penumbra de la piedra», «La muerte de Armonía», «La tumba negra» o el reciente «En invierno retorno al Palacio de Verano»– responden siempre, desde su unidad, a una variedad de significados o de interpretaciones.
No cabe, pues, entender el primero de estos poemas con ligereza, como la mera revelación de una «historia», sino que en él hay otros temas e «historias», una compleja simbología –la muerte, la enfermedad, el deseo, las ruinas–, y no puede comprenderse sin los difíciles días que pasé rematándolo frente a la mar de Liguria, en Monterroso al Mare. Ahí, en ese momento («jamás llegará nadie a este lugar,/ jamás llegará nadie a este lugar»), en una habitación colgada de un acantilado, cuando hasta la belleza y el mundo parecían deshacerse a mi alrededor, también ya estaba a mi lado María José.
Un segundo gran bloque de mi poesía es el que va desde Astrolabio (1979) hasta Jardín de Orfeo (1988). De esta segunda etapa es su centro irradiador Noche más allá de la noche (1982), acaso el libro mío de poemas que prefiero –si tuviese que citar a uno solo de ellos–, aunque al hacer esta afirmación me es difícil olvidar algunos de los que he escrito últimamente. Creo que, en general, la trayectoria del poeta va del sentir al pensar, de la emoción a la reflexión. De ahí que, como me gusta decir, el poema ideal sea aquel en el cual el poeta siente y piensa en igual medida. Conjunción que hace del poema un género único, abarcador, y a la vez con una gran capacidad para revelar mundos en un mínimo espacio.
Va unida sobre todo esta segunda etapa a mi llegada a la isla de Ibiza en octubre de 1977, precisamente para escribir –gracias a una Beca de Creación que me concedió la Fundación March– el libro que abre este ciclo, Astrolabio. Mucho es lo que le debo a esta isla y a sus símbolos; también a esa otra casa blanca, hundida en un hondo valle de pinos en la que se reforzaron mi vocación y mis ideas durante veintiún años de estancia continuada. Allí fue mucho lo que escribí y aprendí; no alejado como pudiera pensarse de la realidad sino sumido en trabajos laboriosos, como las muchas horas dedicadas a la traducción o a la creación de algunos libros que me llevaron años de investigación, como los que dediqué a la biografía de Giacomo Leopardi (Hacia el infinito naufragio) o al tema de Alberti y la Guerra Civil en Ibiza (Rafael Alberti en Ibiza. Seis semanas del verano de 1936).
Los eternos temas –la naturaleza, el amor, el tiempo, la muerte, lo sagrado, el más allá–, los nuevos símbolos –la isla, la mar, la luz, la noche, el bosque, la fuente, el camino, el muro, la nave, la gruta– se fueron abriendo paso con vigor en aquellos días; a veces, con una intensidad y una felicidad que luego nunca he vuelto a sentir; en ocasiones, como «heridas» que sólo se abrirían del todo en la tercera etapa de mi poesía.
En la sección «Libro de las noches abiertas» de Astrolabio, en algunos de los mil versos alejandrinos de Noche más allá de la noche y en los poemas en prosa finales de Jardín de Orfeo (1988), se fija el gozo del vivir y a la vez la difícil consciencia de existir en aquellos años concretos, que fueron además los críticos del mezzo del cammin de la vida. También en estos textos se reforzará el sentido órfico, que siempre he considerado primordial al abordar mi poesía.
La tercera etapa la comprenden los cuatro últimos libros que he publicado hasta el momento: Los silencios de fuego (1992), Libro de la mansedumbre (1997), Tiempo y abismo (2002) y Desiertos de la luz (2008). Cuando apareció el primero de ellos, no siempre fue bien comprendido. «¿Es éste el mismo autor que había escrito Sepulcro en Tarquinia?», se preguntaron algunos. De ahí nació el tópico, a veces repetido hasta hoy, de que «hay dos Antonio Colinas»: el de antes y el de después de Sepulcro en Tarquinia.
Nada más incierto, pues creo que mi obra ha respondido a un ir «paso a paso», como dijo de ella María Zambrano, a un proceso creativo progresivo y en todo momento justificado, en el que cada libro, más o menos afortunado, tiene su razón de ser. Y respondiendo todos ellos a lo que Carl Gustav Jung reconoció como «proceso de individuación»; es decir, aquel que se va conformando y que madura en el tiempo con la vocación, el que debe conducir a cada persona a ser en la vida lo que debe y tiene que ser.
Y es que poesía y vida han ido para mí siempre entrañablemente fundidas. Es cierto que cada poema responde a una anécdota, a un hecho más o menos profundo o circunstancial; o a un estado de ánimo dichoso o grave, importante o ligero, pero no cabe en definitiva sino la visión global de la obra traspasada por la experiencia vital. Aun así, los versos no siempre revelan el mundo que los ojos ven, y no caben por tanto las interpretaciones literales, aparentemente fáciles cuando no engañosas. La poesía, pues, estando profundamente enraizada en el proceso de vivir, no responde a una visión «fotográfica» de la realidad, sino que surge siempre para metamorfosearla. Éste es uno de sus grandes dones.
En el poema «Desiertos de la luz», el que cierra este libro y le da título, creo que el sentir y el pensar llegan a unos fines que siempre había perseguido. El lector que haya hecho una lectura esencial y no anecdótica de este volumen sabrá muy bien que con ese poema, nacido a orillas del Mar Muerto, se debiera cerrar mi poesía. Y, sin embargo, no es así, porque el «círculo» se vuelve a abrir en el libro final inédito El laberinto invisible.
Pero estaba escribiendo sobre la tercera de las etapas de mi poesía, la que comprende, como he dicho, los cuatro últimos libros que he publicado hasta el momento. Es una etapa que culmina a orillas del río Jordán, junto al Mar Muerto. En principio, supone un regreso a la realidad-realidad, al humanismo, a la mística de sentido universalizado. Aquí, la influyente corriente de los maestros de Extremo Oriente, que se aprecia ya desde el canto XXXV de Noche más allá de la noche, pero también la de los filósofos presocráticos (Heráclito), o la de los místicos cristianos.
Quiero también recordar, una vez más, el sentido que últimamente posee mi diálogo con lo sagrado, con esa presencia, o sensación, que acompaña a los seres humanos desde el origen de los tiempos y que sólo con el fin de los tiempos se extinguirá. Lo sagrado: una realidad que está más allá, la que vela el misterio de que hablaron Machado y Perse, y que el poeta está llamado a desvelar. Lo sagrado: concepto tan confundido siempre en este país nuestro –por un trasnochado y decimonónico anticlericalismocomo lo meramente religioso o clerical.
Mas la clave de esta tercera etapa se halla en esa realidad-realidad que, para sorpresa de los lectores de preferencias «culturalistas», asomó en determinados poemas de Los silencios de fuego de una manera acaso muy simple y brusca; una realidad de la que antes me había ocupado a través de artículos de opinión, o de ensayos, pero que luego también he abordado de manera muy directa en mis poemas.
En esa tercera etapa aparecen temas como la primera Guerra del Golfo y la posterior de Irak, la recuperación de Pasternak, los graves problemas medioambientales, la caída del muro de Berlín, la unión de las dos Alemanias, los totalitarismos, el atentando terrorista del 11 de marzo o una ciudad como Jerusalén, en tensión bélica –pero a la vez sagrada para muchos– ¡desde hace tres mil años!; ejemplo tan ideal como inexplicable de la sorprendente dualidad del ser humano, de su capacidad para amar y para odiar, para el perdón y para la venganza. (La dualidad, los extremos o contrarios: otro tema primordial que he intentado fijar en muchos de mis poemas, pero también en mis libros de aforismos, a través de los conceptos –siempre dinámicos, dialécticos, nunca pasivos– de armonía y de mansedumbre.)
Nos equivocaríamos, sin embargo, si viéramos en esta tercera etapa una poesía meramente «testimonial». Se imponía de nuevo el poema concebido como microcosmo, ese que quiere decir a la vez una y muchas cosas, el que no ignora la realidad-realidad, pero que se ve obligado a trascenderla para no hacer del poema una «fotografía» en blanco y negro, o la noticia de un periódico. Porque la poesía lleva consigo esta obligación primera: ir siempre con la palabra más allá hasta dar con la palabra obligadamente nueva.
Así se explica el nacimiento de «La tumba negra», el largo poema que cierra Libro de la mansedumbre. Su tema central rondaba por mi cabeza desde hacía mucho tiempo, pero sólo un viaje a la antigua Alemania del Este, en los días de la unión de ese país, me lo reveló. También significativamente por medio de un primer verso que comenzó a resonar en mi interior mientras salía de la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, tras visitar la tumba de Johann Sebastian Bach («Yo había abierto mi ser a la mansedumbre…»). Por ello, como en el largo poema «Sepulcro en Tarquinia», «La tumba negra» no se basa en una «historia», en un único tema aparente –Bach, la música, Alemania–, sino en una sucesión de ellos.
También hay en este largo texto símbolos muy especiales, como el del viaje o el de la frontera. Viaje que no es otro que el que nos lleva a nosotros mismos: el viaje interior; frontera que no es otra que la que señala los límites del ser y del no ser. La solución final para las muchas preguntas y desasosiegos de este poema radica en su desenlace órfico y humanista en el jardín, otro símbolo primordial. Por eso, Bach y su música –su «matemática celeste», he escrito en otro lugar– son todavía una referencia perenne en este tiempo de tantas disonancias y estridencias.
Por tanto, lo que estaba sucediendo en mi proceso creativo era que en un libro como Los silencios de fuego comenzaba a expresarse una nueva concepción de la poesía que sólo se iba a desarrollar y a madurar plenamente en los tres libros siguientes. Tuvo por ello luego Libro de la mansedumbre una muy buena acogida, en Tiempo y abismo la búsqueda de la plenitud supuso superar la etapa crucial de la muerte de los padres y en Desiertos de la luz –sobre todo en su «Cuaderno de la luz»– logré decir por fin lo que había perseguido desde hacía muchos años. (La «Morada de la luz» de uno de los poemas de esta serie era a la vez esta en la que ahora escribo, la del origen, pero también la del jardín de la isla y otra que vi llena de luminarias en Jerusalén. O acaso yo mismo era ya esa morada.)
Nuevo proceso, pues, de metamorfosis, de transformación gracias a la ayuda que supuso el tratamiento de los temas «familiares», humanos, y, siempre, la presencia fecundadora en mi obra, el manantial que no cesa, de la naturaleza. Desiertos de la luz será, en fin, el logro de esa plenitud, por más que en la primera de sus partes aún aparezcan las heridas propias y ajenas de la vida.
El libro se abre con dos poemas sobre la guerra y el terror, pero se cierra con una profundización en el símbolo de la luz, es decir, del conocer. Aquí, en el último libro de la tercera etapa de mi poesía, no es ya el humanismo de los antiguos poetas y filósofos de Extremo Oriente el protagonista, sino un humanismo de raíces cristianas revelado en el centro de sus centros, en una ciudad sagrada para tres culturas de donde brotaron y brotan las ideas perennes del amor y de la paz; pero espacio, ya lo he dicho, en tensión bélica desde hace tres mil años. Otra vez la ya subrayada, terrible, dualidad del ser. Un hecho tan trascendental como grave: para meditar.
Por último, este volumen de mi poesía completa me lleva a hacer unas consideraciones de carácter más literario o editorial. Me refiero a que en él encontrará incluido el lector, como ya he escrito, un segundo libro –ampliadoque no iba en anteriores entregas. Me refiero a La viña salvaje, publicado parcialmente en 1984; obra de transición y escrita en varias fases. Una primera nacida en un momento temprano (1972) y que, con humor, ironía o gravedad, explica esa variedad y libertad a la que mi poesía nunca ha renunciado, revelando a la vez las contradicciones de un tiempo, en mutación vivencial y estética, que fue muy crítico para mí.
La serie de sonetos del «eremita» está, atmosféricamente, en la órbita espacial de Sepulcro en Tarquinia. Los poemas de la tercera parte, los que dan título al libro, nacieron en otro año clave de mi vida por sus dificultades, el de 1983. Reponiéndome de una enfermedad en mi tierra, sentado una tarde en ese límite que separa el encinar de los viñedos, el poema escueto se tornó para mí de nuevo en metamorfosis que ayuda a renacer. Así brotó «La viña salvaje». Lejos, me esperaba la plenitud de mi casa en la isla, que ya había fijado antes en la sección segunda, «En el bosque perdido» (1978).
También es nuevo en este volumen el libro final El laberinto invisible. En él, la adolescencia, la simbología de la mujer, la amistad, la ciudad en la que ahora vivo (Salamanca), la presencia de Oriente o la cima tutelar en el sereno poema final, vuelven a ser temas germinales. Por eso el «círculo» se vuelve a abrir. Al menos hasta que la palabra escape de los labios y alcancemos ese poema que ya estará hecho sólo de silencio.
Son poemas que, en principio, no deben leerse con ojos analíticos –como una evolución de los libros anteriores–, sino que son simplemente poemas autónomos que, en unos casos, permanecían inéditos («Del jardín filosófico», «Hallazgo de una estatua junto a un muro»), que he rescatado de otras ediciones parciales («Córdoba adolescente»), que ahora añado a libros ya publicados (así, en Jardín de Orfeo, los titulados «Para Jandro» y el «Retrato II»), o que son nuevos, como los «Catorce retratos de mujer», o el regreso al tema de Extremo Oriente: «En invierno retorno al Palacio de Verano».
Sí, cuanto he querido decir esencialmente se cierra y culmina con el final del libro Desiertos de la luz, pero estos poemas nuevos no cierran, sino que abren, ese círculo del que he comenzado hablando; son «grietas» por las que se entrevé lo que he escrito o lo que quizá aún pueda escribir. La poesía completa sigue siendo, pues, una obra abierta y estos poemas son sin más nuevos «caminos», más o menos valiosos, más o menos anchos o enmarañados, que se abren al futuro.
Vuelve también en estos poemas finales otro tema recurrente en mi obra, el de la mujer, que quizá no he subrayado debidamente al hablar de los temas primordiales. La mujer entendida en su sentido germinal, genuino, telúrico: el que revela el símbolo fértil y poderoso del eterno femenino, de significación muy amplia y siempre entre los extremos de la pasión y la idealización.
Por tanto, quizá después de ese diálogo perenne entre la tierra de los orígenes y el espíritu mediterráneo (y por supuesto del gran tema de la naturaleza de sentido universalizado), sea el símbolo profundamente germinal de la mujer (y por extensión el del amor), el tercero de los temas que resulta central en mi obra; aunque el que estos tres temas se diversifiquen de inmediato en otros temas y subtemas me hace dudar de cualquier prioridad.
La obra de una vida posee una unidad que es la que, ante todo, cuenta. Esa unidad es la que he pretendido entregar aquí al lector en la variedad, a veces osada, de tantos poemas. Como podrá apreciarse, el índice final de primeros versos remite a esa intensidad que yo he perseguido para la palabra poética; de tal manera que este índice podría ser –sólo por su atmósfera y a la manera de un juegoun extenso y verdadero poema, sometido, eso sí, al fulgor torrencial de un absoluto irracionalismo.
Quiero también decir que he aprovechado estos momentos de relectura total de mi poesía para pulir formalmente algunos de los poemas, librarlos de algunas erratas o imperfecciones pasadas; también de algún contenido conceptual que ahora, tantos años después, no me satisfacía o disonaba de cuanto pienso en estos momentos. Así ha sucedido precisamente con algunos de los aspectos más irracionalistas de mi poesía. En este afán de depuración y de una mejor comprensión, también he revisado los originales manuscritos de los libros y he rescatado para los textos algunas expresiones de las que previamente había prescindido, o he suprimido otras.
Por último, quiero tener presente de nuevo, en estos momentos, a aquellas personas que han estado cerca de mi poesía y de mi literatura en general a lo largo de casi medio siglo. Unas veces, estas personas están presentes en las dedicatorias de mis poemas o libros (que, como suele ser usual en mí, mantengo sólo en las primeras ediciones de los mismos), otras se han ocupado generosamente de ella, en España y en el extranjero, desde el mundo universitario, de la traducción y de la crítica, a veces con un enorme y admirable tesón. La «Bibliografía esencial» que se ha creído útil añadir al final de esta edición remite a algunas de estas personas a las que mi poesía más les debe.
Y quiero agradecer muy especialmente a la editorial Siruela que haya dado el paso para ofrecer a los lectores la más completa de las ediciones de mi poesía y, en cierta medida –aunque el «círculo» aún siga abierto–, la definitiva. También al equipo editorial, por el esmero que ha puesto en la preparación de la misma.
Cierro las páginas de esta edición que estoy preparando, cierro tantos años de poesía. Es pleno verano. Detrás del ventanal, en el patio de la vieja casa, se ha ido la luz de fuego de las piedras ferrosas; pero si uno se acerca al muro y pone en él la mano, aún lo notará cálido. Es el milagro que ha hecho a lo largo del día la luz sobre la piedra. Como la palabra lo ha hecho en el poema, «paso a paso», a través de tantos años. La poesía acaso sólo sea eso: un poco de tibieza o calor contra la dureza de la vida o de la muerte, huellas de una luz que nos enseñó a ser y a conocer, a vivir en lucidez y en plenitud, a sanarnos y a salvarnos un poco.
A. C.
Verano de 2010
OBRA POÉTICA COMPLETA
(1967-2010)
Junto al lago
1967
I
Estos poemas nacen de tu ausencia.
Mira mis labios: están secos, solos.
Tantas noches pasaron a los tuyos
unidos, apurando cada poro
de tu ser, que hoy no tienen ya razón
para existir aquí, en el abandono.
También el aire muere entre los robles
y en sus copas se extinguen, poco a poco,
los silbos de los pájaros, la queja
emocionada del ocaso rojo.
Todo muere.
Las barcas van cansadas
sobre las aguas muertas.
Suena ronco
el golpe de los remos.
Te diré
que, además de tu ausencia, ahora noto
el desamor sembrado en mis entrañas
como una muerte lenta, como un lloro.
El desamor, las huellas del recuerdo,
el sentir deshacerse cada gozo,
descubierto a tu lado, sin remedio.
Mira mis labios, mírame a los ojos
desde la estancia oscura donde sueñas.
Piensa, por mí que aún puede haber retorno
para estos labios mudos, para el pecho
en soledad que te aceptó amoroso.
II
Si a mi lado vinieras esta noche
como el agua del lago hacia las rocas,
otros sueños mejores gozaría
en la presencia tierna de tu boca.
Amor, entro en los bosques y pregunto
por tu voz, mientras suena temerosa
de tu ausencia, la mía y los murmullos
apagados del viento entre las frondas.
Un corazón de música, unas venas
fluyendo en armonía silenciosa,
cinco estrellas perdidas en mis manos,
una hoguera de nieves o de rosas,
de fuego enamorado, te persiguen
más allá de los montes, de sus sombras.
La lluvia fría de los astros puros
acaricia mi frente.
Amor, si ahora
vinieses a mi lado, cuánto gozo
libaría la noche temblorosa
en mi pecho encendido, cuánta música
destilarían estas cumbres hoscas.
De un lado para el otro, interrumpiendo
el sonido del aire, van las olas,
la canción de la noche, larga, eterna.
Sobre la yerba siento cada hora,
cada instante fugaz que deja el tiempo,
el rocío de los astros, los aromas.
Pongo mi oído sobre el pecho en calma
de la tierra que gira y suena sorda
la sangre de tus venas.
Y, turbándome,
pasas la noche, amor, por mi memoria.
III
Venus sobre las aguas.
Noche de plenitud.
Amor, llegó la hora de las palabras muertas,
llegó la mansedumbre de las aguas oscuras.
Cabalgando en los montes llega la noche cierta.
Lejos arde el pinar.
Hasta nosotros viene
el humo, la frescura, los rumores, la plena
canción del pescador perdido en la laguna.
Golpeando están las aguas sobre las rocas negras.
Un día te hablaré despacio de este sueño,
de este intento imposible de acariciar la tierra
y sentir su temblor, su corazón de nube.
Y arriba, más allá, las remotas estrellas.
Nunca pude ofrecerte tanto como la noche
hoy deja entre mis labios.
Muy turbado se encuentra
de amor todo mi cuerpo.
Se yergue, aspira hondo,
resiste la hermosura, se acalla, escucha, tiembla.
Permite que me muera solamente un momento
lejos de tu mirada, y sienta la presencia
del mundo entre mis manos.
Sólo en él te rescato
y siento para siempre bajo la noche eterna.
IV
Y dicen que en las Noches de San Juan,
cuando la luna vaga por el cielo,
del fondo de las aguas sale el son
de una campana: sólo bronce y sueño.
Del fondo umbrío de las aguas surgen,
poco a poco, las sombras de los muertos
y todo el monte se amedrenta y gime.
Son los ahogados, los que prefirieron
el abismo fatal, la sima oscura
de la laguna a este sufrido suelo
donde tú y yo buscamos la alegría.
La Noche de San Juan, cuando es más bello
asomarse a los astros, nos reclama
la fuerza poderosa de los muertos.
Una noche de junio, en que la luna
cruce por los ramajes, partiremos
también nosotros de estas aguas mudas
hacia la tierra de los hombres.
Pero
no seremos los mismos.
Esta historia
(¿de amor?) quizá la habrá borrado el eco
de otra campana oscura.
Será el fondo
del lago la morada donde habremos
de reposar eternamente juntos.
Y, a nuestro paso, seguirá el silencio.
V
He aquí que esa mujer viene de no sé dónde
y duerme bajo el puente esta noche de luna.
Con ella están los perros, las piedras, las estrellas.
Con ella está el olvido, el desamor, las dudas.
La recia pesadumbre de la encina se muestra
en su rostro cansado, y se ha quedado muda
su boca como un humo, como una sed que espera
eternamente el labio jugoso de la lluvia.
Bajo la piedra firme, desgastada, del puente,
a un paso de las aguas del río y de su música,
ved su sangre quemada cómo suena en la sombra,
cómo deja un murmullo sobre la yerba oscura.
Esta paloma triste, llena de desconsuelo,
ha buscado un rincón donde encontrar segura
la muerte que precisa.
He aquí que esta mujer
deja escapar su vida lejos de nuestra ayuda,
mientras arden los astros, mientras baña su cuerpo
la lumbre fría y clara de esta noche de luna.
VI
Estas tardes sombrías por el trueno y el agua
nos llegan junto al lago, nos sorprenden de pronto
en las destartaladas casas de los caminos
y nos llenan el pecho de presagios remotos.
Al sopor del jardín sucede la frescura
del agua resbalando sobre el adobe rojo.
El prado se ha quedado cubierto de ciruelas,
de pájaros heridos, de ramas y de abrojos.
El rosal desgajado tiembla bajo la lluvia.
Encharcados caminos, pedregales al fondo.
Aspira el viento húmedo el ardor de la tierra,
que asciende a las ventanas áspero y oloroso.
Ya dentro de la casa, se mezcla con los muebles,
arrastra en los desvanes el aroma del polvo,
un murmullo de ratas en las tablas, crujidos,
el trinar de las aves en los aleros rotos.
Estas tardes sombrías por el trueno y el agua
nos llevan a otros días no muy lejanos, a otros
instantes esperados, en que la lluvia llegue
con un clavel de fuego y queden nuestros ojos
sumidos para siempre en la eterna hermosura
con la que, cada día, nos sentimos más solos.
VII
Nunca supuse que el amor tuviera
la madurez de un sueño tan perfecto.
Dentro de mí has sembrado una alegría
y una perturbación que nunca acierto
a explicar con palabras verdaderas.
Un día te encontré y te pertenezco.
Estoy en deuda con tus ojos vivos.
Deja que, una vez más, yo sienta el peso
tan dulce de tus manos en mi carne
ebria, rendida, esperando el beso.
Nadie podrá robarnos la riqueza
de estos instantes encendidos, plenos.
Nadie podrá arrancarme la memoria
ahora que te busco y no te encuentro.
Aunque no estés, voy por tus venas mudas,
fluyo en el aire que cruza tu pecho.
Olvidarse del llanto y aceptar
que, en la separación, no existe el tiempo.
VIII
Amor: la luna roja, el pecho blando
del estrellado viento en los ramajes,
el pozo de los astros, nos conducen
más allá de tus ojos.
Tú bien sabes
de este sabor que deja entre los labios
el beso y la caricia, pero cabe
dentro del corazón tanta hermosura,
hay tanta sed en mis entrañas que arde
toda la noche con nosotros.
Mira:
hoy quisiera decirte que no vale
nada el amor, esta pasión sombría
que nació entre nosotros una tarde.
Sé que es difícil desprenderse pronto
de ese clavel de fuego, de esa carne
que florece en la mía y que propaga
en mi piel los latidos de tu sangre.
Pero queda a mi lado, escucha, siente
la última fiebre y que despierte el aire
en tus mejillas.
Toma de las sombras
cada don y verás cómo se abren
nuevos secretos en tu vida, nuevos
horizontes de amor, nuevas verdades.
La vida es poderosa, cada día
me aleja más de ti y hasta deshace
todo el amor que nace de mis ojos.
Mas enseguida vuelvo a enamorarme.
IX
Vivir, amor, tendidos junto al lago
como el junco a la orilla del arroyo;
sentir las aguas claras y sentirte
discurriendo muy pura ante mis ojos.
Amor, suplica el labio estremecido,
los labios que te buscan temerosos.
Amor desde la nada hasta la nada,
desde aquel sueño nuestro sin retorno.
Quizás te has ido lejos para siempre
dejándome penando en lo más hondo.
Te has ido y la mirada se ha quedado
herida, ¡y tan herido cuanto toco!
Ven hasta aquí, retorna hasta este espacio
del que huyeron los pájaros del gozo.
Apenas si, al calor de los recuerdos,
quedan ya trinos claros, armoniosos.
Vivir, digo creyendo en la esperanza.
Vivir, amor, soñarte desde el fondo,
subir hasta tus labios, despertarme
soñando con ser sueño de tus ojos.
X
Bien sé que aunque estás lejos no me olvidas.
¿Cómo vas a borrar de tu memoria
cada instante apurado en mi presencia,
las palabras amargas, las gozosas?
Dormidas en tus labios guardarás
mis promesas mejores.
Es tu boca
un nuevo corazón estremecido
que, en secreto, recuerda nuestra historia.
Este cuerpo –tan blanco– cada poro
es eco de mi vida, voz sonora,
murmullo de la sangre de mis venas,
hoy secas de tu ausencia, deseosas.
Bien sé que aunque estás lejos no me olvidas.
Aún podrás escuchar la dolorosa
canción que, bajo el árbol de la noche,
entoné para ti con voz medrosa.
Sigues siendo la música de entonces,
el fuego que sentí, la llama roja
que alimenté con besos encendidos,
la llama en la que ardí, tan melodiosa,
cántico en plenitud que puebla el aire
con el que vivo y muero en tu memoria.
XI
Ámame en estos valles solitarios,
ámame en esta tierra de desvelos.
Lejos, en la distancia, sólo hay dudas
y el llanto cotidiano del recuerdo.
Como la tierra oscura da a la rama,
con su savia, la gracia y el sustento,
yo te daré, dormida entre mis brazos,
cuanto en mis venas es savia y es fuego.
Quiero tu dulce sombra, quiero el fruto
maduro y luminoso de tus pechos.
Ámame en estos valles solitarios
donde estás y no estás.
Como un poseso
te busco, y no te hallo, y te persigo,
estás en mí y no estás mientras te ensueño.
Quiero que un día, cuando sólo queden
en amoroso abrazo nuestros huesos,
haya encima otra rama que reciba
el soplo y la esperanza de este viento.
XII
No sé qué voy a hacer sin tu sonrisa.
Mira qué desolado está el paisaje.
No sé a dónde mirar con estos ojos
que saben bien de ti, que han visto el aire
de la noche posado en tus cabellos,
la hermosura sin nombre de tu imagen.
Mujer, estoy vencido en la distancia.
Sin ti, ya no hay razones, y esta tarde
no sé si va a servir tanto recuerdo
para apagar el llanto de la carne.
Triste yunque de amor es este cuerpo
que murió en la pasión y en ella nace.
¡Pobres labios heridos por la sombra!
En mi recuerdo las palabras arden,
pero está el pecho sordo y las desdichas
comienzan a sembrar duda en la sangre.
No sé qué voy a hacer sin tu sonrisa
ahora que estás lejos y no vale
contemplar con amor los montes quietos.
Se va la luz.
Aquí queda en el valle
un vacío de ti y un viento oscuro,
cansado, por las copas de los árboles.
Fundidos, a pesar de la distancia,
no puedo en realidad reconciliarme
sin las horas vividas junto a ti.
Quiero dejar, al fin, de atormentarme
y olvidar dulcemente junto al lago,
y saber que en mí muere cuanto amaste.
XIII
Tu amor me ha dado alas.
He llegado
a la cumbre después de larga espera.
Miro las nubes.
Tengo ya su altura.
Esta noche podré ver las estrellas
hundidas en mis ojos.
Ahora el sol
estalla sobre el lago, sigo lenta
la línea de los álamos, las bruscas
heridas del paisaje, las tormentas
del cuarzo y de los robles centenarios.
Sueño el trigal, respiro las praderas.
He crecido en amor.
Este paisaje
lo llevaré a tu lado.
Si estuvieras
aquí todo sería diferente.
Nunca mi dicha puede ser completa
en esta soledad, donde el silencio
me habla constantemente de tu ausencia.
Aquí en la cumbre, amor, el mundo tiene
resonancias de ti, pero me pesa
la falta de tus ojos, ese espejo
de todos los paisajes de la tierra.
XIV
Tú no sabes, amor, que esta noche la lluvia
me está hablando de ti, despierta mis recuerdos.
La lluvia, mansamente, desciende sobre el campo
y empapa los ramajes, los prados, los senderos.
Tú estás lejos de mí, tú estás entre las sombras
de tu casa y tu cuarto, reposando en silencio.
Y sientes la caricia del agua en los cristales,
y sientes el murmullo, el oscuro gorjeo
de las gotas tenaces sobre las hojas nuevas,
y una música sientes muy dentro de tu pecho.
Escuchas silenciosa esas notas del agua
que refrescan tu piel, que atenúan el fuego
de los labios cansados, la inquietud de tus ojos
doblemente extraviados entre el negro cabello.
Tú no sabes, amor, que esta noche de lluvia
me lleva a tu ventana, y allí repiqueteo
como una gota más, allí llamo a tu oído,
resbalo en el cristal, suplico, peno.
XV
Nunca más volverás a pronunciar
las palabras de aquella noche oscura.
De tus labios brotaban susurrantes,
apagadas, gozosas, como lluvia
que cae sobre las ramas de los bosques
llenándolos de paz y de frescura.
Hoy quisiera escuchar de nuevo el eco
de tu voz y tornar a las dulzuras
de aquellas breves horas en la noche.
Otra vez probaría la hermosura,
sin rostro, de tus labios en la sombra,
y el cálido temblor de aquellas últimas
palabras, sólo un sueño o un murmullo,
sólo rumor de viento, sólo hondura.
En la sombra del cuarto descansabas,
suspirabas, movías tu figura
con pereza, con gozo, lentamente,
mientras ibas diciendo las más puras,
las más suaves palabras del amor.
No volveré a escuchar la misma música,
temblorosa y fugaz, que detenía
la confusión del corazón, sus dudas.
No volverá la noche con tu voz.
En mi recuerdo se han quedado mudas
tus palabras mejores.
No podré
conmoverme, al oírtelas, ya nunca.
XVI
Pongo el alma en los labios, pongo el beso
más allá de la luz de tus dos ojos
y se estremece el aire, y tiembla el pecho,
y amparado en el tuyo aspira hondo.
Crece el aroma de la yerba, mueve
las copas de los álamos frondosos
este intenso verano, pero nada
siento ya en mi interior.
Espero sólo
de tu cuerpo la vida, la alegría
que encendí con los sueños más hermosos.
El agua que esperó mi sed, la fuente
que canta por tus venas, hoy la agoto
en la aventura de ensoñar.
Abrazo
lo que ayer fue ilusión.
Hoy ya soy otro.
Pongo el alma en los labios y me entrega
tu sangre las respuestas a los hoscos
momentos de otros días, cuando estuve
por ti desconsolado, cuando el gozo
no era sino una espera ilusionada.
Mujer, quiero apurar hasta los posos
este esperado encuentro con tu boca,
y el fuego lento, y el ocaso rojo.
Después, sólo a la muerte le permito
que, una vez más, se lleve de mis ojos
el sueño de los míos, la ternura
de tus labios abiertos, donde poso
toda la fe del mundo, donde aprendo,
por fin, a comprender lo que es el gozo.
Poemas de la tierra y de la sangre
1967
I
Nocturno en León
Se apagó la linterna rojiza de las cumbres.
Ya no pueden los ojos saborear la hermosura
de cada rama helada, la enhiesta crestería
fulgiendo en el crepúsculo silencioso de invierno.
Noble León, los goznes de cada puerta sienten
también el frío. Espadas de frío en las esquinas,
en el pesado pecho de la muralla rota.
(Zarzal, zarzal amigo, si hoy ardiese la espuma
rosada de tu flor, si crepitase toda
la tarde en tu maraña, en tu hojarasca roja.)
Noble León, hoy nido sin susurros de pájaros,
llamas hubo en tus álamos, oro en las espadañas.
Pero ahora que la noche de invierno se avecina
sólo dura la piedra, sólo vencen los hielos,
sólo se escucha el silbo del viento en las mamparas.
De puro fría quema la piedra en nuestras cúpulas,
en las torres tronchadas de cada iglesia vieja.
Noble León, frontera de la nieve más pura,
junco aterido, espiga sustentada en la brisa,
ahora que viene densa la noche por tus calles
hazme un hueco de amor entre tus muros negros,
entreabre las pestañas heladas de tus ríos,
que se agigante el sueño para este amor que ofrezco.
II
En San Isidoro beso la piedra de los siglos
Aquí sólo se siente la piedra sobre el pecho.
Aquí sólo se escucha el silencio sonoro.
Enclaustrada quietud, enrarecido aroma
que el tiempo acumuló, que los ropajes sobrios
y el incienso dejaron rancio para los siglos.
Tumbas de eternidad, cansadas tumbas rotas,
roídas por las uñas, manoseadas, llenas
de muerte hasta los bordes. Tumbas ennegrecidas.
Dintel cansado, recios frescos en las arcadas,
acumulad el tiempo, repetid los instantes
que se fueron gastando entre sonoros rezos,
que embalsamó la cruz, que unos pasos poblaron.
Aquí en San Isidoro hoy pesa más la piedra,
arde el hierro, resiste la pasión de otros días.
Hoy la muerte persiste obstinada en las tumbas,
es personaje único donde el labio se posa,
frente donde los besos repiten sus susurros.
Enrarecido aroma, aire que respiramos
como algo nuestro, sangre de nuestras propias venas
perdura en estas piedras que el hombre socavó
a golpe de cincel, de corazón transido.
Que siempre dure el tiempo bajo estos muros fríos.
Que el pasado resuene en estas tumbas toscas.
Que siempre esté la muerte presente en nuestros labios,
posada en nuestros labios, sonando en nuestros besos.
III
Mediodía en Sahagún de Campos
En Sahagún la amapola tiene su sangre nueva
más viva y desatada. Llanos de eternidad,
secos campos del Gótico, ardor del mediodía,
cristalina pureza en la pupila absorta.
Cuando crepita el trigo van mis pasos surcando
el pecho de esta tierra donde no existe el tiempo.
Contemplo el cielo espeso, azulado; imagino
altas columnas, arcos, arquitecturas ágiles.
Pero sólo florece en mi mirada el fuego.
Geografía amorosa, tierras tan nobles como
los muros de aquel templo donde al atardecer
el sol incrusta gemas, funde vidrieras, fulge.
Flamea el horizonte de las tapias resecas,
de las tapias cansadas: adobe casi humano
cobijador del sueño, rincón de los sudores.
Brisa, pausada brisa, ser sólo un poco más
de tu mágica urdimbre, tener tu mano frágil
para mecer los trigos que esperan sobre el surco.
Llanos de eternidad, campos de expiación
en este mediodía total cuando la luz
viene ciega, abundosa, hasta mis ojos fijos.
Sólo al atardecer la calma será entera.
Gorjearán los pájaros en la vaguada umbrosa.
Se fundirá la gama suave de la luz.
Quedará todo el cielo coronado de nubes
rosadas, desgarrado como un gran raso rojo.
IV
Riberas del Órbigo
Aquí en estas riberas donde atisbé la luz
por vez primera dejo también el corazón.
No pasará otra onda rumorosa del río,
no quedará este chopo envuelto en fuego verde,
no cantará otra vez el pájaro en su rama,
sin que deje en el aire todo el amor que siento.
Aquí en estas riberas que llevan hasta el llano
la nieve de las cumbres, planto sueños hermosos.
Aquí también las piedras relucen: piedras mínimas,
miniadas piedras verdes que corroe el arroyo.
Hojas o llamas, fuegos diminutos, resol,
crisol del soto oscuro cuando atardece lento.
Qué fresca placidez, qué densa luz suave
pasa entonces al ojo, qué dulzura decanta
el oro de la tarde en el cuerpo cansado.
Hojas o llamas verdes por donde va la brisa,
diminuto carmín, flor roja por el césped...
Y, entre tanta hermosura, rebosa el río, corre,
relumbra entre los troncos, abre su cuerpo al sol,
sus brazos cristalinos, sus gargantas sonoras.
Aquí en estas riberas, donde atisbé la luz
por vez primera, miro arder todas las tardes
las copas de los álamos, el perfil de los montes,
cada piedra minúscula, enjoyada, del río,
del dios río que llena de frutos nuestros pechos.
Aquí en estas riberas, donde atisbé la luz
por vez primera, dejo también el corazón.
V
Barrios de Luna
Cuando llega la noche aves mágicas vienen
de los montes al valle húmedo, vaporoso.
Van a llegar los pájaros hasta las arboledas,
van a hervir en las ramas, van a llenar de gozo
esta cálida noche que ya está en nuestra piel
como una suave mano de terciopelo. Y noto
más viva la hermosura. Van a venir los pájaros
a picar en mi sangre, a derramar sus locos
trinos por cada vena de estos brazos tendidos,
de estos brazos repletos tan sólo de abandono.
Llega lenta la noche por las quiebras y el pecho
apretado de amor resonará más hondo.
Recuerdo que una vez, siendo niño, esperé
la luna en estos valle de León. Era un pozo
de sueños cada instante. Y hoy vuelvo a este lugar.
Canta el agua en la piedra del tiempo y cada poro
de mi cuerpo responde. Es una sinfonía
extraña la que suena en el cauce remoto
de mi ser. Otra noche, otra vez la aventura
de salir a buscar la belleza sin rostro.
Barrios de Luna... Crece mi amor hacia esta tierra
donde sentí la luna como una fiebre. Poso
mis manos en el aire de esta noche profunda.
Siento su sofocado latir, siento los roncos
estertores del río. El ruiseñor desgrana
su queja en los zarzales. Barrios de Luna... Torno
a renovar mi amor. Barrios de mi memoria.
Cuando la noche pase ya no estarán los ojos
de mi niñez mirándome desde las arboledas.
Cuando pase la noche, cuando queden despojos
tan sólo de estas horas robadas al recuerdo.
Barrios de las estrellas, barrios del trino, pozo
por donde va la luna, barrios de luna llena,
aquí os dejo en paz mi corazón, mi asombro.
VI
Visión de invierno
Ojivas deshojadas, veletas y buhardillas,
los soportales húmedos. Pienso en la fiebre lenta
del farol esta noche. Hasta entonces qué sueño,
qué consuelo tener la luz en mi pupila.
¡Sonrosadas mejillas las de este amanecer!
El Bernesga se quiebra de frío entre los álamos.
Están puros los montes. Renquea por la cuesta
del callejón la vieja. Otra vez la campana
deja el tañido limpio, su cristal en mis labios.
¡Campanario aterido, pecho duro del alba!
Dentro del templo un lloro, una lágrima viva.
En las vidrieras arde toda la luz de invierno.
Deja, León, que ponga muy dentro de tu entraña
de piedra oscura un beso. (¡Cómo quema tu piel,
cómo da fuego el aire de la acacia desnuda!)
En la última llaga de tu ser, en la escarcha
de cada teja quiero dejar mi corazón.
Preludios a una noche total
octubre 1967-junio 1968
¿Cómo llegó el Amor? Fue ya en Otoño.
Vicente Aleixandre
Astres, roses, saisons, les corps et leurs amours.
Paul Valéry
…Y los bosques de otoño en fuego han de trocarse
Nacimiento al amor
«Traes contigo una música que embriaga el corazón»,
le dije, y en mis ojos rebosaban las lágrimas.
Llenos de fiebre tuve mis labios, que sonaban
encima de su piel. Por la orilla del río,
trotando en la penumbra, pasaban los caballos.
De vez en cuando, el viento dejaba alguna hoja
sobre la yerba oscura, entre los troncos mudos.
«Mira: con esas hojas comienza nuestro amor.
En mí toda la tierra recibirá tus besos»,
me dijo. Y yo contaba cada sofoco dulce
de su voz, cada poro de su mejilla cálida.
Estaba fresco el aire. Llovían las estrellas
sobre las copas densas de aquel soto de álamos.
Cuando la luna roja decreció, cuando el aire
se impregnó del aroma pesado de los frutos,
cuando fueron más tristes las noches y los hombres,
cuando llegó el otoño, nacimos al amor.
Nocturno
Muere la luz sobre las lomas leves.
A caballo el amor deja las calles
y sale a la frescura de los huertos.
Van juntos los amantes sorteando
las ramas olorosas del manzano,
la espina del zarzal, los vados bruscos.
Crecen las sombras. El arroyo borra
con su rumor las voces que acarician,
el son del corazón entre unas manos.
Crujen los cascos en la nave umbrosa.
Atrae el soplo, el vaho de la alameda.
El caballo se pierde mientras trisca
la ternura del césped y la luna
deja en su lomo toda la dulzura.
Dos cuerpos laten en la misma sombra.
Saben de amor los labios que se besan
y los brazos abrazan todo el mundo.
En los altos ramajes el dios Pan
estremece la noche con su flauta.
El tiempo de los frutos
El gran techo morado de la noche otoñal
quedaba en nuestros ojos maduro, reposado,
como un gran fruto dulce. Y las violetas iban
quedando en tu regazo desordenadas, cándidas.
Quemaba tu hermosura, tu frente, tus pestañas.
Quemaba el aire suave, el vino de los cántaros.
Y aquella tierra roja, ahogada por las sombras,
era una lava, un pecho de sangre humedecido.
Estaba triste el aire, estaba ya el otoño
llorando en los ramajes por nuestra despedida.
Y tu cuerpo pesaba, caía hacia la tierra.
Otro cántaro pleno, otra vendimia de oro,
un sazonado zumo era tu cuerpo yerto.
Rosas tardías, llamas de carmín en la noche,
los candiles, las cubas, la muerte de los carros,
las hojas de las parras, el gotear del mosto…
Aquello era el otoño. La noche de los cuentos
dejaba sus encantos en nuestros ojos fijos.
Pero sólo importaba el peso de tu pecho,
tu torso estremecido, las palmas de tus manos.
Se deshojaba el cielo… Rosas tardías, nubes
de alcohólica fragancia quemaban nuestros labios,
dejaban nuestros cuerpos beodos en las sombras
de aquel otoño triste, oscuro de canciones.
Yo, en los lagares ciegos de tus venas, libaba
tu sangre, un nuevo amor para mi sed de hombre.
La espera en la penumbra
En las laderas de este monte sueño.
Conmigo está el otoño, sus riquezas.
Arde, gotea al sol la zarzamora
y en ella están los pájaros bullendo.
Poso los ojos en las hojas secas
del robledal, contemplo el avellano
sin su flor diminuta, carmesí.
Pasa el mendigo bajo el cielo en llamas.
Olfatea la brisa, busca un lecho
por la pradera, entre el sopor del heno.
Allá en el valle tiembla la arboleda
y el humo azul esfuma los tapiales.
Como un ladrón, oculto en la espesura,
sorprendo la llegada de la noche.
Me dejan mudo las primeras sombras,
el roce de unos pies en los helechos.
¡Qué escalofrío pasa por mi sangre!
¡Qué acritud la del mimbre entre mis dientes!
Del fondo umbrío de los bosques siento
brotar tu corazón, tu amor oscuro.
Madrigal para suplicar tu voz
Está tensa la noche sobre los pinos cálidos
y más calenturienta está la tierra, amor.
También a otoño saben tus labios en la sombra.
Háblame a media voz, dime qué hay por el cauce
sonoro de tus venas, si es el pozo más hondo
de tu hermosura virgen en él me perderé.
Es un espejo el cielo, es una suave cúpula.
Aquí, sobre tu piel, también supura el pino,
deja su denso aroma, su plenitud, su llama.
Por el recuesto, amor, pasa lenta la noche
su mano de penumbra. Y el aire, solitario,
gime entre las acículas, las conmueve, las mima.
¡Desconsolado viento, cómo roza tu pecho
con su perfume, cómo lo llena y lo sofoca!
Pero, ¿qué importa el viento, su sollozo en las hojas?,
¿qué importa el astro puro, el sueño de la noche?
Si el invierno llegara enjaezado de oro,
no serviría, amor, para calmar mis ansias.
Sólo tu voz podrá remansarme la sangre.
Tu voz: el más sutil de los vientos, el fruto
más maduro y gustoso de este otoño encendido.
La última noche
I
La última noche azul por los jardines.
El río pasa entretejiendo sueños
a través de la umbría perfumada.
Las flores violáceas sienten frío.
Con ojos muertos las estatuas siguen
la marcha de la luna en los ramajes.
Es preciso callar, borrar las quejas,
el llanto de otro otoño en nuestros brazos.
Los pasos envejecen con el tiempo.
Por donde va el amor crujen las hojas
y una lágrima viva empaña el aire.
II
La escasa luz azul de los faroles