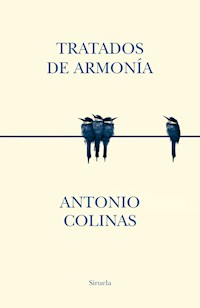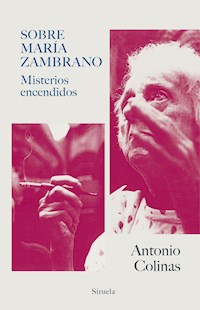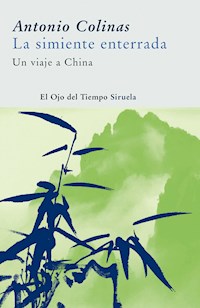Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Antonio Colinas ofrece en Memorias del estanque lo esencial de su vida, expresado mediante una fusión de géneros que proporciona al texto un fulgor y una intensidad especiales. Antonio Colinas da en Memorias del estanque un nuevo salto creativo para desvelarnos los momentos que han sido esenciales en su vida: los que cooperaron, sobre todo, a su crecimiento interior, pero también a una flexible comunicación con otras culturas, a semblanzas inusuales de algunos de los escritores más notables del pasado siglo, a experiencias como las de sus años en Italia o en la isla de Ibiza, a sus lecturas y a una honda y poética visión de la realidad. No se nos ofrecen aquí unas memorias al uso, sino lo esencial de una vida, expresado por medio de una fusión de géneros que facilita la lectura y, a la vez, proporcionan al texto un fulgor y una intensidad especiales. Testimonio, en definitiva, este libro de una vida dedicada plenamente a una vocación siempre independiente y alejada de la literatura imperante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Memorias del estanque
Un valle, dos valles (Apéndice a unas Memorias)
Créditos
Frente a la puerta,
las aguas profundas del estanque.
ZHANG ZI
¡Ay! La verdadera fuente de la vida está junto a ti,
y has levantado una piedra para adorarla.
KABIR
Con estanque de luz, más allá.
YORGOS SEFERIS
Memorias del estanque
Yo fui un niño muerto. El agua me devolvió a la vida. Ardía el aire de agosto y ardía mi cuerpo a causa de la fiebre. Me humedecían los labios levemente con un algodón. Pero no bastaba: el cuerpo no respiraba. Todos lloraban. Sin embargo, llegó la tormenta de agosto. Llovía con fuerza y la humedad se posó en mis ojos y en mis mis labios: hasta mi piel. El niño muerto se levantó sin ayuda del lecho. Y sonreía.
*
Estanque de la isla: tú me revelas hoy este hecho primero desde tu soledad, con tu serenidad, con tu silencio verde. Tú despiertas aquello que fue en mi vida viaje interior, aunque no me permitas ir demasiado lejos con los recuerdos. Porque todavía debo ir más allá. Tú me vas a ayudar en este diálogo que los dos vamos a entablar. El temblor de tu agua me hablará sin palabras, me desvelará la memoria de cuanto fue esencial en mi vida.
*
El agua de mi infancia no era como la de este estanque que ahora contemplo tantos años después en una isla: agua serena y levemente esmeralda. Detrás veo el cielo muy azul y tres grandes árboles: un algarrobo, un cerezo y un olivo. El agua de mi infancia fluía. Mi infancia era un río y, cuando regresé a la vida de aquella muerte temporal, todo discurría en mi infancia como la corriente de mis ríos leoneses, o temblaba como las hojas de los álamos. Ahora creo que tengo la suficiente paz para mirar en la serenidad de este estanque de la isla y ver lo que esencialmente fui. O escuchar lo que él me responde a mis preguntas.
*
Me abismo en la hondura. Recuerdo la primera vez que supe de la Sombra. Fue en aquella casa primera, grande y destartalada. En la alcoba había unas cortinas que de noche temblaban sin motivo y en las que yo veía, medroso, figuras imprecisas e indescriptibles. O en el gran desván, al que nunca me gustaba subir. Pero también en aquella casa supe lo que era la luz: en la yuca del patio empedrado, en la gran pila en la que nos bañábamos en verano, en el jilguero que dejé escapar de la jaula, en un cuaderno que compré en secreto y que no sabía para qué, porque lo abría a solas en el soleado corredor, tumbado sobre un colchón de hojas de maíz, que crujía dulcemente. No sabía qué escribir aún en aquel cuaderno porque me vaciaba la soledad y el silencio de la hora de la siesta, que había que guardar religiosamente; o porque la palabra todavía no se me había revelado. Pero en aquel momento descubrí la luz y era como si la luz, que descendía del Monte Urba, escribiera por mí palabras de luz en aquel cuaderno. Algunas noches subía al templo para robar algunas de las flores de su jardín para el altarcito que había instalado debajo de la escalera, o para escuchar el sonido de la lechuza en la torre.
*
Me llamaba la última pero la más intensa luz, la del ocaso, la que estaba más allá de los montes. A ella me llevaron. Era la luz de un valle rodeado de montes. Allí la luz tenía un aroma que sanaba más apresuradamente al niño que había revivido. Aroma de jara, de romero y de encina. También allí descubrí la luz que emanaba de las piedras de las ruinas y voces que susurraban me abrieron a los cuentos y a las leyendas del lugar. Y si no ascendía a los montes, el rebaño me traía al anochecer el monte en el aroma agreste de la lana. Allí, las leyendas y los cuentos que me susurraban en la alcoba me despertaron el alma.
*
Vuelve luego el recuerdo de otro viaje posterior: el primer viaje de mi vida que hice solo en un autobús. Mis padres me dejaron en él y otra persona me esperaba a mi llegada. No sentía angustia (esta solo llegaba aquel primer día, al caer la noche, ya en la casa) sino un sublime placer, al ver cómo discurrían los paisajes ante mis ojos, tras la ventanilla: las sierras, sus montes y valles, el encinar, las rocas enormes. Luego había un momento en que, desde la última cima, se divisaba abajo el pueblo, como un pájaro posado en el último sol rojo del valle, circuido por el nido de las sierras. Había sido un viaje sencillo pero inolvidable: el primer viaje físico (¿o interior?) de mi vida. Quizá por eso no he podido olvidarme de él: porque quedó sembrado en mi interior como una semilla de infinitud. Y permaneció una lección: la de que el mundo, como para el poeta sufí, era un hermoso y misterioso libro abierto que solo había que leerlo para interpretarlo. Ante ese paisaje-libro, la mente no pensaba, solo sentía, solo aceptaba. Fue el momento de las primeras contemplaciones, del contemplar, tan importante para un escritor; es decir, del templarse-con lo que nos rodea. El ser conscientes de que nos hallamos inmersos en la infinitud.
*
Pero en aquellas noches, arriba, con el pueblo a oscuras, había otro río que fluía: era el del firmamento. No he podido sanar todavía de aquella dulce herida que en mi mirada dejaron los astros. Nada he aprendido después que aquel firmamento abismal no me hubiese enseñado. Desde entonces, yo también fluyo con la Vía Láctea. O ella fluye en mi interior en los momentos de pesar. Creo que soy para la trascendencia porque recibí aquella llamada de arriba en la infancia. Sin embargo, hay dos momentos en mi vida —lo comprendo ahora— en los que se dio en mí esa «iniciación cósmica y estética hacia los astros y las constelaciones» que algunos no comprenden, sobre todo las personas de cultura urbana: aquellas noches de mi infancia en Fuente y aquellas otras más fundamentadas de mi adolescencia en la sierra de Córdoba.
*
Algo tiene este estanque de la isla de aquellas lagunas primeras de entonces. Me miraba en la más pequeña, la que se formaba con el agua clara de la fuente, la que se hallaba rodeada de juncos. Al lado estaba la fragua de mi abuelo el herrero. En ella descubrí el fuego y el amor de la sangre de los míos. Manaba la fuente con su agua de sabor ferroso y ni el pequeño estanque ni sus juncos se turbaban. En el fogón ardía el fuego avivado por el gran fuelle y se ablandaba el hierro: lo más duro. Tantos años después descubriría las escorias de entonces bajo el techo hundido. Por el ventanuco, veíamos las lavanderas, las viñas, la pradera, los huertos diminutos y mimados. Pobreza luminosa.
*
La memoria de la tierra natal en confluencia con las primeras contemplaciones, la raíz, la fuerza de la sangre, las palabras que fueron cuento y leyenda, que moldearon los sueños. Hoy me pareció que se cerraba en mí otro círculo: el de la sangre de mis antepasados. Seguramente observando a mi hermano José, al que también veo renacer en las grandes piedras que coloca, en las parras que mima en su casa, junto a sus hijos y nietos. Otras veces se sienta y, desde la galería, contempla la cima trapezoidal del castro prerromano como un símbolo que también a él le salva. O la sangre puede ser la de mis tíos, que me susurraban —en la penumbra de la alcoba, antes de dormir, en los veranos— cuentos de lobos y de princesas moras que se peinaban a la entrada de las grutas a la luz de la luna. O la de mi abuelo, que despertaba sus sueños y notas musicales con su salterio en las rondas nocturnas y que de día moldeaba generosamente, las más de las veces sin cobrar su trabajo, el hierro al rojo vivo. O la de mi tío, que me enseñaba en nuestros paseos los nombres de los montes y de los valles. Hoy me parece que esta agua que ahora contemplo era la de entonces, algo así como las raíces de mi sangre.
*
Otoño de los frutos. Yendo hacia un monte, descubrí en un almacén una montaña de manzanas que embalsamaban el aire. Pero cuando pasaba las dos sierras, ahora la pequeña montaña era de racimos de uvas en lo profundo de una bodega. El otro fuego: el del mosto morado, el del vino en el lagar. Otra vez el encuentro con las sombras profundas de las «cuevas». El fuego débil de los candiles que iban y venían flotando como espíritus por los pasillos de tierra amarilla, como si hubiese descendido a aquella oscuridad el sol sobre las mieses de las eras. Soles de oro estaban sepultados bajo la tierra, en lo hondo de las cuevas. Fuera crujían, al ir y al retornar, las ruedas de los carros en los guijarros del camino. Y arriba parecían crujir también, de tan puras, las estrellas.
*
Hundo los ojos en el estanque y la realidad es doble; no sé si es la de sus orillas arboladas o la que se refleja en el agua, la de hoy o la del ayer. Hundo la mirada y me siento arrastrar por un río. Me viene la lectura de Robinson Crusoe, el primer libro-libro que leí. Revivíamos aquel relato en la cabaña y en la balsa que habíamos construido en la espesura con los amigos, en aquel punto en que la zaya de los molinos desembocaba en el río. Por ella subían y bajaban las nutrias con sus lomos lustrosos. Todavía no sabía entonces que literatura y vida solo eran y serían para mí una misma cosa. El libro se hacía vida en la espesura de los chopos y mi vida parecía no tener sentido sin aquel libro y, a la vez, sin aquella naturaleza que me revelaban los ríos de mi infancia. El firmamento, la naturaleza: dos revelaciones primeras y para siempre.
*
Otro tesoro, otros libros: los de la biblioteca municipal. Otro paraíso. No el del verdor, sino el del silencio de los libros en los estantes, que me esperaban. No era descubrir un tesoro, sino una infinidad de ellos. Siendo un tesoro, no poseían la dureza y la frialdad del oro. Oro eran, sin embargo, las páginas y las letras que, al abrirlos, me revelaban otros mundos. Vivir de nuevo para la trascendencia a la que otros seres antes habían sido fieles con sus sueños hechos palabras en los relatos y poemas, o con los colores en los cuadros. Era primavera y estaban abiertos los balcones. Fuera, de la plaza, ascendía una música y de las grandes acacias en flor subía su aroma hasta mis ojos fijos en los libros. ¡La plaza Mayor de mi infancia! A veces oigo aún, a muchos kilómetros de distancia, el sonido de las campanas de nuestra torre, inconfundible con cualquier otra. Como a ti, estanque, yo le pregunto a la plaza Mayor, cuando regreso, por el que fui y me responde que hasta mis quince años ella sabe todo de mi vida, aunque ya no esté ni el templete, ni la fuente, ni las acacias de entonces, ni me acorrale el miedo a los dos gigantones y al toro de fuego en los soportales en los días de fiesta. Aquel «toro» que, como un demonio en llamas, acosaba a la multitud que huía atemorizada para refugiarse en los hondos portales.
*
Me reprochan los míos que siga ensoñando la ciudad de entonces, llena de huertas y con unos ríos de aguas claras; agua que bebíamos mientras nos bañábamos; ciudad rodeada de pequeños microcosmos, como el del Monte, el Jardinillo o el Parque, más unido este último a mi bicicleta y a mis lecturas en solitario bajo el gran paseo central arbolado. Llevo todavía en mí el aroma del tomillo y de las rosas nocturnas del Jardinillo. Muy cerca de él estaba la estación de ferrocarril, de la que un día partió el último tren que ya no regresó. Recuerdo que cada día, nada más comer, nuestro padre nos llevaba de paseo unos momentos, a mi hermano y a mí —antes de que él volviera al trabajo—, al Jardinillo y luego a la estación, a ver un tren que llegaba a aquellas horas soltando nubes de humo y carbonilla, siguiendo hacia el sur la Vía de la Plata.
La estación: un lugar más unido a las lágrimas que a las alegrías, a decir verdad. Allí vi las lágrimas de mi madre por vez primera, cuando me fue a despedir, cuando dejé la ciudad y la casa a mis quince años. También por aquella estación de mi infancia había salido mi padre un día para cumplir, en tierras andaluzas, con su servicio militar, pero no sabía que los de su promoción iban a hacer una mili ¡de cuatro años!, pues, al poco de llegar a su destino, estalló la Guerra Civil. Salió de esa estación seguramente animoso y volvió a ella en 1939, acabada la guerra, muy feliz por el regreso a la casa de sus padres. Pero él no esperaba que, al bajar del tren, se iba a encontrar con una persona que, con la mayor de sus inocencias, le diría: «Siento la muerte de tu madre. Has venido para el funeral, ¿verdad? Pero no has podido llegar a tiempo. La enterraron ayer». Ese fue el punto final para mi padre de aquellos cuatro años, de una guerra de la que volvía con la conciencia tranquila, pero que recordaba siempre con aquel amargo desenlace familiar final. La estación de las lágrimas; pero también la de aquel aroma del tomillo que borraba cualquier pesar y que fue en mi infancia un territorio con sus pequeños tesoros: el del contacto con la naturaleza, con los buenos amigos, con los libros. El Jardinillo y el Parque, lugares para la iniciación a tantas cosas.
*
Volví a ver las lágrimas de mi madre un año después. Mis padres me habían ido a buscar a Madrid. Regresaba de mi primer año en el sur y salieron a mi encuentro. Pero, al parecer, yo ya no era el que había sido; había sufrido en pocos meses una especie de metamorfosis: la de la adolescencia. Yo ya no era aquel niño-ángel de la fotografía de mis diez años, la que aparece en la cubierta de mi libro El crujido de la luz. No, mi rostro, mis ojos, ya no tenían aquella serenidad y dulzura que hace de los niños ángeles en la tierra. Quizá por eso mi madre lloraba y yo ahora respondía con palabras confusas, enervadas palabras, a cuanto antes habían sido sentimientos. Estaba naciendo una vocación y esta tenía que llevarse por delante hasta a la misma infancia. (De momento, claro, pues yo entonces no podía saber que en nuestra infancia está la raíz, el origen de todo).
Pero estoy pidiéndote, estanque, información sobre los primeros años de mi vida y yo mismo ya he dicho algo sobre ella, sobre lo que pasó antes de mis diez años en ese libro que he nombrado: El crujido de la luz. Quizá en él ya están muchas respuestas, sobre todo la de que tuve una infancia feliz y en un medio humilde, pero natural, que facilitaba esa felicidad. En ella ya estaban los símbolos que aún nos salvan: el río, el monte, el jardín, la huerta, la Vía Láctea, los árboles, las torres de los dos templos, los caminos, la casa, la plaza Mayor y sus soportales, los amigos, la biblioteca y sus libros, o aquel cuaderno con las páginas en blanco que estaba esperando no las palabras escolares, sino la palabra: la que ilumina, y sana, y salva; la que solo la metamorfosis de aquella convulsa adolescencia me podía traer: la palabra nueva.
Era la infancia del niño-ángel que aparece en la cubierta del libro. La expresión «niño-ángel» era de mi madre, claro. También hay como una huella angélica y un aura sobre nuestras cabezas —esa de las estampas infantiles de aquellos tiempos— cuando en otra de las fotos yo tengo cogida la mano de mi hermano José. Él aún era muy pequeño, pero en aquel gesto ya se revelaba esa otra fuerza que nos imanta: la del amor. Luego, en otra foto, mi mano agarra la de mi hermano poco antes de dirigirnos al colegio; o después de salir de él, pues en mi otra mano hay una cartera y en la espalda de mi hermano un cabás. Un cabás que, por cierto, todavía conservo, como la máquina de cine NIC o un cuaderno escolar de los siete años. Seguramente ese día veníamos de la casa de Víctor, el fotógrafo. Pero este nombre me arranca precisamente de aquel tiempo de antes de los diez años.
*
En aquellos tiempos de carencias, la biblioteca municipal no solo estaba bien surtida, sino que la cultura nos llegaba por otros canales menos aparentes. Con los adolescentes inquietos, Víctor el fotógrafo no solo hacia un alto en su trabajo para mostrarnos su agilidad y vigor en el gimnasio que había montado en su patio. Sus ejercicios con las anillas y el levantamiento de grandes pesas eran motivo de nuestro asombro. Otras veces, nos describía sus recuerdos de niño en la Guerra Civil y, especialmente, el de los trenes que descendían llenos de mineros armados a tierras de Castilla. (Esta función también la cumplían las diatribas, aunque siempre contenidas y educadas, del periodista José Luis Baeza en la plaza Mayor, o en algunas de las apartadas tascas de la ciudad, o en el taller de la imprenta de El Adelanto, nuestro semanario local, al fondo de la Librería de Rafael). Pero la inquietud crítica y social de Víctor radicaba sobre todo en las páginas que nos extractaba cuidadosamente (por su especial mordacidad) y que nos leía en voz alta, de la primera edición de las Obras completas de Pío Baroja, editadas por Biblioteca Nueva. A mí aquellos gruesos tomos que él tenía en su biblioteca me hechizaban por encima de todas las sorpresas que siempre suponían, para niños y jóvenes, penetrar en la casa y en el patio de Víctor.
Y estaba la radio, no de largo alcance todavía, pero que al anochecer nos traía la palabra de un periodista, Esteban Carro Celada. Con una palabra lírica e intensa despedía el día en un programa que contenía, a la vez, un gran sustrato informativo, formativo y cultural, pero traspasado siempre de un lirismo plenamente poético. Cuanto en aquel día había sucedido culturalmente —noticias, lecturas, músicas—, Esteban lo condensaba magistralmente en su programa, que llegaba siempre con las sombras del anochecer. Esteban tendría un triste final en 1974, pues moriría en un accidente de tráfico mientras transportaba los libros de su biblioteca a León, adonde iba a ocupar un cargo de profesor en la naciente universidad. La sintonía con Esteban continuaría incluso tras su muerte por medio de su hermano José Antonio, con el que coincidiría con frecuencia, no mucho tiempo después, en los conciertos de Madrid.
De Esteban Carro recuerdo especialmente un gesto de generosidad. Fue el día en que se inauguraba en Astorga la estatua del poeta Leopoldo Panero. Autoridades, gentes más o menos célebres venidas de Madrid, la esposa y dos de los hijos del poeta tenían su sitio reservados en sillas y en lugares preferentes. Yo me hallaba perdido y de pie entre el público, pero Esteban me divisó, vino en mi busca y me sentó no lejos de los asientos que ocupaban la familia del poeta. ¿Por qué? La sensibilidad de Esteban afloraba incluso en estos pequeños detalles hacia un escritor naciente, que entonces no era absolutamente nadie. Bien es verdad que, muy poco antes, me habían premiado un cuento en la emisora que él dirigía, pero mi prestigio no llegaba entonces más allá.
*
En aquel acto de homenaje a Panero ya se intuían las tensiones y pruebas a las que el poeta iba a ser sometido. Por un lado, las displicentes y desdeñosas caras de la esposa y de los hijos (véase la triste y gris película de Chávarri) mostraban incomodidad extrema. En los discursos salió, por otro parte, la frase «¡Panero fue uno de los nuestros!», que encendió algunos ánimos; pero quizá el público, en medio de estas tensiones inútiles, simplemente pensábamos en los poemas que el poeta había escrito y en que su ciudad natal lo recompensaba con aquel homenaje. De Panero y los Paneros ya he dado mi sintética visión en el poema «Meditación en Castillo de las Piedras. L. P.». En aquel lejano acto los aspavientos del retroprogresismo ya comenzaban a hacer de las suyas y el resultado final fue la imagen que del padre se ha tenido hasta nuestros días. La edición de sus Obras completas en tres volúmenes, la restauración de la casa familiar y otros gestos de normalidad han comenzado a sacarlo del «purgatorio» al que fue arrojado.
De aquellos veranos de mediados de los años sesenta —cuando yo ya vivía en Madrid—, recuerdo también algunos encuentros con Juan Luis Panero, nada menos que ¡en las fiestas de agosto de La Bañeza! Yo había tratado muy poco a Juan Luis en Madrid, pero eran curiosos esos reencuentros en mi ciudad, cuando él llegaba de Astorga acompañado por alguna de sus tías, acaso de alguna de sus primas o de algún otro familiar. La Bañeza y Astorga, ciudades cercanas y complementarias, mal que les pese a algunos. Recuerdo nuestros leves saludos e intercambios de palabras en la plaza Mayor o en la calle del Reloj, meramente indicativos de que nos conocíamos de nuestros encuentros en algún acto literario de Madrid, pero nada más.
En uno de ellos, le pregunté por la edición que su padre había poseído de los Cantos de Leopardi, con subrayados y anotaciones en los márgenes de Luis Cernuda; un libro que este leía mientras resonaban al fondo los bombardeos de la guerra en Madrid. Creo que ya entonces había comenzado el desmembramiento de la biblioteca paterna. Juan Luis levantó sus brazos entristecido y me dijo: «¡Quién sabe qué habrá sido de ese libro!». ¿Y del resto de los libros? ¿Y de la colección de pintura que había en la casa? Es curioso recordar hoy aquellos primeros encuentros circunstanciales con Juan Luis en una Bañeza bulliciosa y popular, en fiestas, fuera del ámbito capitalino en el que él ya ejercía como dandi.
*
En la deformación de la figura de Leopoldo Panero padre han tenido mucho que ver las dos películas que se hicieron sobre la familia, la segunda de ellas nacida, al parecer, de manera más acuciante por la falta de dinero de algún familiar. Recuerdo muy bien que me encontraba visitando a Aleixandre al día siguiente de que este hubiese visto la película El desencanto. Vicente estaba muy airado. (He de confesar que solo lo había visto tan airado en otra ocasión, y fue unos años después, cuando mi libro Sepulcro en Tarquinia sufrió un paleto y acomplejado ataque —¡el único que este libro ha tenido!— por una persona que teníamos por amigo). Vicente me dijo que al llegar a casa, después de ver la película, cogió el teléfono y llamó a Dámaso Alonso. «¿Pero tú crees, Dámaso, que Leopoldo era así?», le preguntó. Dámaso se encontraba igualmente airado y le respondió con una radical y rotunda negativa.
Unos años después, durante uno de los cursos de verano en El Escorial, coincidí, de manera circunstancial, comiendo en la misma mesa, con Luis Rosales y su esposa y, tan minuciosamente detallada como contundente, me ofrecieron también su visión de la película y de su relación con los Panero. Al parecer, hubo un momento en el que los Rosales habían abandonado la sala del cine cuando fueron a ver la película. Seguramente la vida de un hombre no es algo coriáceo (hubo un Panero republicano y uno franquista condicionado por los avatares de la guerra; paradigma de ello fue también Juan, su hermano muerto en aquellos días); ni puede juzgarse a las personas ciegamente por lo que beben o a los amigos por sus voces carrasposas. Hay también en esas amistades un sustrato de afecto y de vida literaria que se debe tener en cuenta y respetar.
Algo parecido sucede todavía hoy con las figuras de Álvaro Cunqueiro o Josep Pla; los que probablemente han escrito (y en dos lenguas) la prosa más exquisita de la posguerra española; pero la preponderancia de lo ideológico y la desinformación pueden aún más entre nosotros. No nos desprendemos del cainismo secular y hoy lo mantenemos incluso en los cambios del callejero. Para este tema, para la necesidad de una visión objetiva de Leopoldo Panero, es muy ilustrativa la lectura del libro que acaba de publicar el profesor Javier Huerta, Gerardo Diego y la escuela de Astorga, ¡casi cuatrocientas páginas!, dedicadas a poner de relieve cuál era la atmósfera literaria de Astorga, no solo en la década de los años cuarenta sino en las posteriores. ¡Astorga y aquella casa en la que el Leopoldo republicano había acogido tempranamente al poeta peruano César Vallejo!
En el tema del comportamiento de los hijos y del afán de «matar» al padre, jugaron un papel importante otros hechos que han sido poco valorados, como el que sobre ellos pesaba como una gran losa el que su padre hubiera escrito el Canto personal —impulsado, sin duda, por otras personas—, en respuesta al Canto general de Pablo Neruda. Esto es algo que unos escritores nacientes y rebeldes, como sus hijos, no pudieron admitir jamás en sus conscientes y en sus subconscientes. También es obvio que una figura como la de Felicidad Blanc poco tenía que ver con Astorga y sus campos, y que el desencuentro telúrico con las «raíces» de su marido se dio en ella por descontado. Difícil es comprender a una distinguida jugadora de polo entre las encinas y junto al palomar de Castrillo de las Piedras, en los ásperos y heladores paisajes de La Sequeda, donde precisamente radicaba la profunda memoria y la poesía de Leopoldo padre.
En el libro de Javier Huerta se describe en varios textos, de manera muy detallada, las últimas horas de Leopoldo Panero antes de morir. Cuando en mi poema sobre ese día yo hablo de «niños llorosos», refiriéndome a los hijos, es obvio que lo estoy haciendo con la creencia de que unos adolescentes, en circunstancias como aquellas, no pueden comportarse, y se comportaron, sino como niños. El proceso psicológico de «matar al padre» suele darse algo más tarde. En algunos, les dura toda la vida, como en el caso del pequeño de los hijos, quien declaró en una entrevista que su padre «fue un poeta de cuarta categoría». También en 1982 —cuando se cumplían los veinte años de la muerte de Leopoldo Panero— yo escribí un recordatorio del poeta en El País. Pocos días después me encontré en un bar con este mismo hijo, que me dijo sonriendo: «¡Te has pasado en los elogios!». Sin embargo, la imagen de Felicidad permitiendo la entrada de los campesinos a ver el cadáver de su marido estuvo llena de dignidad.
*
A veces, estanque, no eres tú el que reflejas lo primordial de mi pasado, sino la que yo reconozco como mi «biblioteca juvenil», la que he ordenado hace pocas semanas y que recoge los libros que tenía en la casa de mis padres hasta que regresé de Italia a finales de 1974. Hoy me parece que cada uno de esos libros primeros es un microcosmo que, desde su humildad, contiene no pocos secretos, de sus autores y míos. De esta biblioteca extraje hace poco algunos ejemplares que, de manera inconsciente, coloqué verticalmente en las estanterías de mi archivo, que es otro mundo paralelo al de esa biblioteca primera, la de la iniciación a la lectura.
Uno de ellos fue el volumen de Literatura universal que leía de adolescente como si fuese una novela. (Aquel libro, por cierto, que ella también leía cuando nos encontramos en un tren). Comenzaba aludiendo aquel volumen al Ramayana y al Mahabarata, a Homero, a las obras de los orígenes, y se cerraba con los grandes autores del siglo XX. Creo que hoy la asignatura de este libro está en crisis —como la enseñanza de las lenguas clásicas—, porque el estudio de la literatura universal se hace de manera muy parcial y es de libre elección. También extraje de las estanterías la edición juvenil de Robinson Crusoe; la versión, muy parcial, de Las mil y una noches, y la Odisea, delicadamente ilustrada por John Flaxman. Me parecía que volviendo hacia estos libros y poniéndolos en un lugar destacado, le daba protagonismo a cuanto pudo ser «semilla» literaria, origen fértil de mis lecturas, y que todos los demás libros de la biblioteca juvenil y de la posterior —la situada ahora en dos casas— contaban menos. «¿Por qué has hecho este gesto de ordenar, en estanterías aparte, tus libros de adolescencia y de la primera juventud?», me preguntaba. Y no sabía qué responder. Acaso —pienso en mi interior— porque deseaba seguir siendo el niño que fui.
Pero tuve entonces otro libro, acaso el primero, que no pude colocar verticalmente en la estantería, porque lo extravié y ya no existe. Pruebo a rememorarlo en verso y esta es su historia:
Un libro de infancia
Padre: tú me trajiste un día
de un viaje
un libro de cuentos de Andersen.
Yo era entonces un niño
enfermo en su lecho;
yo no era un lector
ni era un poeta.
Solo era un niño
muy pequeño y enfermo
que intuía otros mundos
cuando veía temblar
de noche, en las cortinas,
sombras negras.
Pero llegó la luz
a mi vida, pues olvidar no puedo
el placer que sentí al recibir
el libro entre mis manos.
Y no era porque fuese un regalo,
no era por el don, feliz, de recibirlo.
Era quizá porque en el libro aquel
tú pusiste un mundo
con tus manos
en mis manos.
Y se llenó de luz la habitación,
y ya no había seres misteriosos
que me atemorizaran al temblar
de noche las cortinas.
Y recuerdo muy bien
que, antes de abrir las páginas del libro,
ya sentí en mi interior un sublime placer
que describir no puedo.
Luego vino la lluvia, y salí a los campos
y sané,
pero extravié el libro,
y con él se perdió
mi infancia
y aquel placer incluso de sentir
que hay otra realidad:
esa en la que aún yo creeré por siempre.
Aunque jamás la
vean
mis ojos.
*
Las bicicletas de aquellos veranos. Aquel ir y venir con el grupo de amigos y amigas. O solo. En este último caso, no sabía por qué casi siempre deseaba ir solo y más allá. Llegar hasta aquel punto en el que, agotado y sudoroso, me encontraba con la soledad absoluta y en un ámbito desconocido: en el claro de un encinar, a la orilla de un río, o entre las viñas, esperando que se pusiera el sol sobre la cima tutelar. Un arrebatado afán de reencontrarme a mí mismo sin interferencias. ¿Y huir de qué o ir hacia dónde? Pesaba mucho en mí la alegría del grupo de amigos y amigas, pero no sabía por qué sentía también aquella necesidad de estar completamente solo y lejos, muy lejos, de la ciudad. La necesidad de soledad de aquellos días, de huir hacia adentro. ¿Cómo explicarla? Deseaba escuchar en silencio y a solas una música que brotaba de mi interior y a la que debía darle forma. ¿Cómo? No sabía que esa música era la de las palabras, pero estas no llegaban aún, no llegaban aún.
*
He vuelto a pensar por qué puse de relieve en los estantes de mi biblioteca juvenil cuatro libros y no puse otros. Ese gesto que brotaba profundamente de mi subconsciente me parece ahora inútil, por parcial. ¿Cómo ignorar, en consecuencia, libros anteriores que están más cerca de la infancia, los de Salgari, Verne, Twain, Wallace, Karl May, Stephen Keller, o los posteriores, los que ya están presentes en los últimos días de la adolescencia? Por eso, la memoria me lleva de nuevo a las estanterías de la casa paterna y mis ojos reparan en libros concretos que no extraigo de ellas, pero que observo en sus lomos, pues me marcaron vivamente en esa etapa en la que, incluso comiendo, me quitaban el libro de las manos, o me apagaban a altas horas la luz de la mesilla de noche. Estoy pensando, sobre todo, en lecturas como las de los biógrafos de escritores (Zweig, Maurois, Ludwig, Rolland, Papini). ¿Cómo olvidar el Hölderlin del primero de ellos o el Dante del último?).
Encuentro también, mientras mis ojos ensueñan, sobrevuelan mi primera biblioteca, con los libros de memorias; o con los muy cercanos a este género (como las napoleónicas Memorias de Santa Elena, las Memorias de Tolstói o las Conversaciones con Goethe, de Eckermann). ¿O cómo olvidar los dos Viajes a Italia que hicieron y escribieron Montaigne y el mismo Goethe? El Diario de Amiel está entre los primeros libros con contenido que me marcaron temprana y profundamente. También veo viejas ediciones de los Ensayos de Emerson y de Montaigne. Leí algunos libros de Freud, pero abandoné su lectura pues me afectaba mucho —por lúcida— al ánimo; eran como un revulsivo que me transformaba la realidad para turbarme. Luego, he sido más jungiano que freudiano, pero en aquellos días comencé con algunos libros de Freud y con la correspondencia entre ambos psicólogos de las almas.
Recuerdo también, como especial, la lectura de cuatro tomos del escocés Samuel Smiles, que encontré en el Rastro madrileño, encuadernados en piel; lectura que me marcó de manera extraordinaria y que me llevó incluso a escribir un ensayo juvenil de una treintena de cuartillas que todavía conservo inédito. Aquel fue para mí el primer (pero muy fundamentado) autor de esos libros que hoy consideraríamos como de «autoayuda». De hecho, Smiles acaso sea el precursor de este concepto, pues entre sus libros se encuentra el titulado Self-Help. Aquellos cuatro libros hacían sobre todo referencia al progreso interior de la persona e iban acompañados de una multitud de citas de los clásicos. De él quedó en mi cabeza una frase que, años después, a mi regreso de Italia, yo había comprendido que contenía en sí otro vaticinio: «¡Ay del que a los veintiséis años no haya definido su personalidad!».
De aquella primera época juvenil, y gracias al entusiasmo que me insuflaron mis amigos Ignacio Alonso, con la pequeña librería de sus tías en la plaza Mayor, y Gonzalo de Mata, leí casi todos los libros de Eça de Queirós, desde la saga de Los Maias al delicioso Epistolario de Fradique Mendes, un libro raro entre los suyos, originalísimo. Inolvidables fueron también las primeras lecturas de Rojo y negro y de La Cartuja de Parma, de Stendhal (luego, en los años de Italia, vendría la lectura del resto de sus obras), Moby Dick de Melville o los dos primeros tomos de Proust. Maurois me llevó a la figura de Alain y a las Confesiones de Pasternak y a su Doctor Zhivago, en la primera edición española de Noguer. También de aquellos días fue la lectura de todos los delicados libros de Saint-Exupéry. Inolvidables también las primeras lecturas de algunos poetas: Catulo y Pessoa, Antonio Machado y Juan Ramón, Rubén Darío y Pablo Neruda. O los Cuentos de Wilde, o los mundos cultos y mágicos de Cunqueiro y de Pla (ya lo he dicho: la mejor prosa de aquellas décadas); o las novelas de Sender y Delibes; o el Cela de sus libros de viaje; o las Sonatas de Valle Inclán, o El llano en llamas de Juan Rulfo. O, o... Mis ojos vuelan hasta los estantes de la biblioteca de adolescencia y de la primera juventud, se detienen en los lomos de los libros, y no sé cuál de ellos entreabrir para desvelar los sueños, ya imposibles, de entonces.
*
Había extraído inconscientemente cuatro libros de los orígenes, pero ¿cómo olvidarme de los otros que llegaron de golpe, a continuación? La vida de un escritor es, por ello, también la vida de un lector; pero no volveré a permitir que las lecturas se acumulen en mi memoria y en determinados momentos de mi vida, aunque sean —de nuevo el origen— los de toda la colección de la Revista literaria Novelas y Cuentos que tenía mi padre y que llenaban completamente un baúl. La letra de esta colección era menuda y sus textos aún complejos para mí, pero yo extraía extasiado, uno a uno, los ejemplares para contemplar los rostros de los famosos escritores que estaban dibujados a plumilla en las cubiertas. Así supe por vez primera de los monóculos de Eça de Queirós y de Daudet, de los mostachos de Balzac y Gautier, de la melena triste de Stevenson, de los ojos extraviados de Poe o del caballito blanco sobre el que cabalgaba Gógol con su casaca verde.
Con el cambio de nuestra primera casa a una nueva, la mayoría de los ejemplares de este baúl se perdieron para siempre, pero aún conservo algunos de ellos y, como uno de los momentos más mágicos de mi vida, recordaré siempre aquel momento de abrir el baúl en la penumbra de una alcoba e ir viendo uno a uno aquellos rostros. No recordaré aquí los libros que luego compré o leí en bibliotecas durante mi juventud, los de los años de Italia o los que, junto al Mediterráneo, me redoblaron la presencia y el mensaje de esta mar; o la relectura en profundidad de los clásicos castellanos en estos últimos años de retorno. Hoy tú eres el libro, estanque, y yo solo en ti debo y quiero leer.
*
Cualquier entrada en la adolescencia es traumática. En el mejor de los casos, lleva consigo un renacimiento provechoso, pero a la vez supone un trauma, sí, como a mí me sucedió, si te arrancan de repente de tus raíces y te conducen a seiscientos kilómetros de distancia de tu casa. En ese momento de desarraigo y vacío pienso por ello en el papel que las casas juegan en nuestras vidas. Yo no puedo decir, como Neruda, que las casas de mi vida «me asaltan», ni como León Felipe que «no tuve casa». Ahora, estanque, me hablas en esta casa que se halla junto a ti como si fuera una de las mías, pero precisamente tú vienes hoy a recordarme a las demás.
La primera de las casas, en la que nací, la de la calle de Cervantes, en La Bañeza, la contemplo hoy como una vivienda inusual. Primero porque tampoco era nuestra y ya no existe, pues su dueño la derribó; pero sobre todo porque, como he dicho, era enorme y destartalada y, como las almas y las «moradas» teresianas, tenía muchos rincones y recovecos, lugares de luz y sombra, pero era muy acogedora a fin de cuentas en su gran cocina, en donde siempre en invierno había buen calor de leña y carbón. Acaso esta casa había sido en tiempos un mesón, pues en la parte de atrás tenía estancia y pesebres para los caballos.
La segunda casa, la de mi adolescencia, había sido construida sobre una fuente que, a la menor excavación, volvía a manar con una fuerza inusitada. Se alzaba sobre la antigua zaya, al lado de uno de los grandes molinos que había en la ciudad y no lejos del puente romano de Ferraces que un día vi cómo lo derribaban, sin piedad, ante mis ojos. (Recuerdo cómo le costaba al operario un gran esfuerzo arrancar la piedra angular del arco con una palanca, pero, una vez extraída, todo el arco se vino estrepitosamente abajo. A veces, como en los humanos, toda nuestra vida se sostiene en una especie de «piedra angular»). Desde aquella casa veía alzarse, en el prado de una serrería cercana, un chopo gigantesco que fue el símbolo que dio fuerza a mi vida en aquellos años, pues crecía y ascendía hacia la luz, pero tenía muy profundas raíces en la tierra. Yo quería que mi vida fuese como aquel chopo, que tuviese su erguido vigor.
Fue en esos momentos, a los quince años, cuando tuve que irme lejos. Me quedé sin casa, y sin los míos y sin mi chopo-guía; pero ¿no había pasado a ser mi casa la naturaleza toda, el espacio en el que se debía dar la llamada, el renacer? La naturaleza de la sierra cordobesa penetraba en el colegio y bastaba cruzar una puerta para que todo el campo fuera casa y aula. Sí, una casa es, a veces, un alma y a veces un cuerpo. Es un cuerpo cuando nos sentimos como sin alma (en las grandes urbes, por ejemplo); es un alma cuando nos sentimos sin cuerpo, cuando estamos inmersos en la naturaleza y «somos uno con todo lo viviente». La casa es el lugar del amor —de los padres, de la esposa, de los hijos, de los hermanos—, pero también puede ser el lugar del encierro, la gabbia d’oro (la jaula de oro) a la que se refirió Giacomo Leopardi, aunque aquella «jaula» suya fuera nada menos que un palacio con una biblioteca maravillosa.
A las casas en que viví en Madrid las recuerdo por su entorno: la casa estaba en realidad, como en Córdoba, fuera, en la calle, en el bullicio de Argüelles y de Moncloa, en la vivacidad estudiantil de los bares y los cines, en las carreras de las manifestaciones, cerca de los lugares literarios, como la Casa de las Flores de Neruda o de una de las que había habitado Juan Ramón; en Alonso Martínez, en el colorido de los frutos del mercado de Olavide, que me recordaban al campo; o en Cuatro Caminos, en su modesta biblioteca, en donde pasaba más horas que en casa; o en Reina Victoria, en el bulevar arbolado por el que yo descendía caminando hacia la universidad cada mañana.
*
Luego la casa volvió a ser alma en Via Necchi, en Milán. No porque fuese una residencia universitaria, sino por su jardín interior, con su pradera, su fuente renacentista y sus árboles opulentos, al otro lado de los cuales se alzaba un viejo palacio, sino también porque sobre este, de noche, brillaba la estatua de oro de la Madonnina sobre la más elevada aguja del Duomo. Era entonces aquella imagen como un faro que me guiaba en la noche de las nieblas y de las nieves. También en Milán, recuerdo nuestro primer apartamentito en Via Brunelleschi, donde accedíamos a otra vida y no faltaba el amor, pero donde perdí el sueño, pues las intensas vivencias no me dejaban vivir y me provocaron un insomnio que me conducía a pasar las noches leyendo y escribiendo. Volvió la casa a ser alma en Via Stampa, donde de nuevo un patio-jardín interior nos devolvía al silencio, aunque a veces nos llegaba el ruido de las explosiones nocturnas de las bombas en los «años de plomo» que padeció la ciudad. Aquella casa también era su entorno, pues estaba situada entre las dieciséis columnas romanas de la basílica de San Lorenzo Maggiore y los muros de la de Sant’Ambrogio, cerca de donde estuvo el huerto de Agustín de Hipona; aquel donde él comenzara a leer a Plotino tras escuchar unas palabras que cambiaron su vida: «Toma y lee».
En el momento del retorno, en los años de las más duras pruebas, la nueva casa estaba lo más al norte posible de Madrid, allá donde con solo cruzar una calle nos encontrábamos con algún perdido rebaño y, sobre todo, con los bellos atardeceres de la sierra, pues uno podía pasar de golpe de la gran urbe al campo. Aquella casa tenía patios interiores que incitaban al abismo, pero los libros, la reproducción de un Autorretrato de Tiziano y el nacimiento de nuestra hija Clara me permitieron, afortunadamente, ignorarlos.
En aquellos tres años, los del regreso de Italia y los que buscaban la huida de la urbe, en el reencuentro con los espacios de la infancia, contó mucho El Jenijal, una pequeña casa de viña que se alzaba en el altiplano de la ciudad, no lejos de las aguas claras y de las cigüeñas del Fontorio. En los duros trabajos en aquel lugar que encontramos yermo, ya sin sus vides y racimos, planté contra las terribles heladas chopos y álamos, aligustres y rosales, pinos. Solo algunos de estos, más aclimatados, lograron sobrevivir. Pero aquellos esfuerzos me sacaban de mí mismo. Buscaba enraizarme, olvidar. Pero al fondo, la montaña tutelar, con nieve o con bruma, siempre me decía que había un más allá en el que también se podía echar raíces.
De nuevo, un día, la casa de Madrid dejó de ser, utilizando la expresión leopardiana, «jaula de oro» para volver a ser alma, porque, desde aquella terraza de Ibiza, en la calle de Al Sabini (el delicado poeta árabe-ibicenco), se veía la mar sobre las copas de los pinos, entraba la mar en un ático, y, de noche, la luz de los faros de Formentera. Y si salíamos fuera, caminando, en dirección contraria, podíamos trasladarnos al siglo VI antes de Cristo al cruzar la necrópolis púnica, aún sin vallar, y sus olivos centenarios.
Algo diré enseguida con más detenimiento de la casa de Can Fornet, la que fue mi universidad durante veintiún años y la fuente de la que brotaron no pocos de mis libros. Era en realidad la primera casa de nuestra propiedad, la que, gota a gota, habíamos ido consiguiendo gracias a nuestro trabajo. Bien podemos decir que en ella nuestros hijos vivieron una infancia en el paraíso, pero también ellos tuvieron que abandonarla luego como nosotros, seguir otros caminos, probar la dualidad que, siempre, tarde o temprano, nos acaba asaltando en la vida a los humanos.
El otro extremo de la dualidad fue, años más tarde, la casa que alguien nos encontró, sin nosotros buscarla, en Salamanca. Miraba a las ruinas del monasterio en donde vivió la monja para la que Fray Luis de León había traducido el Cantar de los Cantares. No es nuestra, pero en ella hemos encontrado el mismo silencio que entre aquellos pinares de la isla y, a tres minutos andando, podemos sumergirnos de noche, cuando no hay nadie en ella, en esa otra mar de piedra que es la plaza Mayor.
En mi ciudad natal siempre tengo mi casa, la debida a mis padres, con un balcón que mira al más hermoso panorama de la vega: el del mercado popular de los sábados, con la calle llena de los mil colores de los frutos de las huertas y los campos de nuestras riberas y montes. Y la muerte de mi madre me trajo un don: el de la casita de mis abuelos maternos, mi «monasterio pobre», el lugar al que había que regresar no solo para que el círculo de la vida se cerrase, sino para revivir (ensoñándolos) los veranos de oro de la infancia. Esta casa era, otra vez, cuerpo y alma a la vez, lugar donde el vivir se ensueña y el ensueño se vive; es decir, donde nos sentimos vivir en plenitud.
Las casas en las que he vivido, pero que no siempre fueron mías: unas veces cuerpo, otras alma; mas siempre teniendo algo de útero que protege, superadas por esa casa grande y de todos que es la de la naturaleza. La que nos proporciona el aire que respiramos y que nos da la vida. La que tiene por techo la desnudez astral y el sol que nos habla de una doble luz: la física y la del conocimiento.
*
Pero cuántos caminos recorridos, cuántos pasos de ciego y en lucidez antes de habitar algunas de estas casas. Las he recordado todas de golpe en el momento en el que tuve que dejar a los quince años la de mis padres, aquella estación de ferrocarril y cuando vi, en sucesivos viajes, al partir, las lágrimas en los ojos de mi madre. No, no sabía, estanque, que pronto iba a estar lejos de ella y de ellos, como inconscientemente parece que yo deseaba. Algo o alguien parecía llamarme siempre, misteriosamente, desde la distancia.
Te contemplo, estanque, y surge una ciudad, Córdoba, y un colegio inmerso en la sierra, el que llevaba el significativo nombre de Luis de Góngora; te contemplo y surgen los espejos de aquellos otros estanques de los jardines de los Alcázares y aquellas fuentes que murmuraban sobre el mármol en los patios interiores del sur. Solo bastó, para abordar aquel nuevo tiempo —el de la prueba del renacer de la adolescencia—, una ciudad que tanto significa en mi vida. Tenía solo quince años cuando tuve que ir del frío al calor, de una luz a otra luz, de la nieve al naranjo. ¿Qué puedo decir de aquel tiempo que no haya dicho ya en mi primera novela Un año en el sur? Este libro, sí, es una novela —una ficción—, pero posee un sustrato biográfico, cultural, muy mío, muy fuerte. Es evidente que Jano, el joven que renace en la adolescencia a nuevas vidas, tiene algo del que yo fui entonces.
¿Y a qué renací tras aquel viaje de la nieve al azahar? A una naturaleza que me lo comunicaba todo de la manera más abierta y directa, en el aula de la naturaleza, con una intensidad que solo el sur profundo de Córdoba puede conceder: renacer al amor, a lo sagrado, a la gran música, al arte y, en particular, a la literatura. Allí leí a los poetas que más me marcaron y escribí a los dieciséis años mi primer poema. Fue una educación prodigiosa: para empezar, despertarnos a las seis y media de la mañana y acostarnos en el internado escuchando música clásica; así que, en tres cursos sucesivos, nos entregaron básicamente la historia de la gran música; mis profesores, que me dieron a leer, en aquellos tiempos (¡en 1961, a los quince años!), a Alberti, a Neruda, a León Felipe, a Blas de Otero, a los poetas cordobeses del Grupo Cántico. Y, por supuesto a Antonio Machado y a Juan Ramón, que fueron los que más me turbaron.
*
Creamos la Agrupación Dintel de Literatura, con sus cuatro secciones: poesía, novela, ensayo y teatro. Celebrábamos las sesiones las tardes-noches de los sábados, y añado la noche porque, a veces, nos permitían prolongar las reuniones hasta la madrugada del domingo. Aquella actividad era vista muy flexiblemente por la dirección del colegio y no era raro que se prolongase durante horas. Parte de aquellas reuniones se basaban en el comentario abierto de las actividades culturales que, a lo largo de la semana, nos habían llegado a través de los periódicos y de algunas revistas especializadas. Pero el acto central de las mismas era que un alumno (y en ocasiones alguno de los profesores de Literatura) diese una conferencia sobre un autor que habíamos elegido libremente. Creo que fue en el curso 1962-1963 cuando yo di mi conferencia sobre Rainer Maria Rilke y, en concreto —como recoge la historiadora de aquel periodo, María Teresa Cobaleda—, sobre dos de sus libros que todavía aprecio mucho: El libro de las horas y el Libro de las imágenes.
Hoy me parece muy significativo aquel temprano interés mío por Rilke, que se debió de intensificar, porque conservo el ejemplar que, muy poco después, me regaló mi padre de las Obras de este poeta editadas por Plaza&Janés en 1967. A finales de los años sesenta mi padre debió ver que la escritura y las lecturas comenzaban a ser en mí algo vocacionalmente irrefrenable. De ahí el regalo tan especial de estas obras de Rilke, en la edición de José María Valverde, que todavía conservo. También de entonces fue el regalo que me hizo, en tres tomos, de la Comedia humana de Balzac; pero aquellos libros no hacían sino acelerar (y no retener o compensar, como él quizá creía) mi pasión por la literatura, y no por los estudios técnicos; a los cuales, por cierto, también siempre les estaré muy agradecido porque impidieron «literaturizar» mi vida, ignorar el conocimiento global y amar un conocimiento abierto, absoluto. (El poeta Marcos Ricardo Barnatán siempre se admiraba entonces de que conociera los nombres de todos los árboles y plantas que nos cruzábamos en nuestros paseos).
Es este mi primer recuerdo consciente de mi relación con Rilke y su obra; interés que se iba a prolongar durante toda mi vida, hasta la actualidad, cuando Antonio Pau y Mauricio Wiesenthal han escrito los últimos y valiosos libros sobre el autor checo. Hubo un momento en que pensé en iniciarme en el conocimiento de la lengua alemana solo para leer a Rilke, pues si me parece que hay un poeta que pierde el espíritu de sus poemas, al ser traducido, es este. Y aun así, siempre he estado cerca de sus poemas, de sus prosas, de su rico epistolario, en el que tanto se nos revela la vida del poeta auténtico. Porque Rilke fue un poeta y no un «constructor de poemas».
De Rilke conservo una vivencia muy especial durante el viaje que hice a Praga y la búsqueda que supuso su casa natal, que algunos situaban en un lugar, Panska, que ya no existe. Pero en noche de lluvia —como sintiendo una llamada—, continué mi búsqueda y di con la casa de la calle Jindrisská, en donde otros dicen que el poeta nació y/o vivió. Una casa de fachada amarilla y con una placa en la misma que recuerda el hecho. Acababa de pasar bajo la Torre Jindrisská, el campanario más alto de la ciudad, y allí me quedé quieto frente a la casa del poeta, amparándome de la lluvia en el hueco de una casa de enfrente, esperando no sé qué llamada. Llovía y la memoria del poeta la sentí como fugitiva, como si él hubiese acabado de dejar el edificio para emprender uno de sus dilatados viajes a Rusia o a España.
Sin embargo, algo me llegó en la noche: el recuerdo de unos versos primeros del poeta en los que precisamente él recuerda esta casa primera en la que vivió una «oración angélica»; la casa en la que la madre abandonaba unos momentos la rueca de hilar y en donde «hasta los ojos se humedecía», incluso, «los de la Virgen en su marco». Llovía fuerte en Praga aquella noche y yo esperaba una llamada de la casa de enfrente, que al parecer nadie habitaba. Y me llegó a través del recuerdo de una sola palabra de aquellos versos primeros: «Para mí es como si en la vieja casa/ una voz me dijese ahora: Amén». «Amén», dije yo, y abandoné la calle bajo la lluvia. «Amén» era la respuesta que esperaba, aparentemente nimia, pero que tan cerca estaba de aquel espíritu de los primeros poemas de Rilke, los que yo había comentado, siendo todavía un adolescente, en mi colegio.
*
Pero estaba escribiendo de mis dieciséis años. Entonces, en 1962, había muerto bruscamente mi paisano el poeta Leopoldo Panero, y, al curso siguiente —según consta en la relación de actos de la revista Dintel del curso 1963-1964—, di una nueva conferencia sobre Panero y recogí una breve síntesis de la misma en nuestra revista. Repaso ahora la relación de actos de aquel curso y no solo me encuentro con mi conferencia sino con las que otros alumnos y profesores impartieron —¡a lo largo de solo unos meses!— sobre Alberti, Camus, Faulkner, Benavente, Miguel Hernández, Mihura, Delibes, Mann, Casona, Evtushenko, Hopkins, Lorca, Blas de Otero y Bécquer. ¡Increíble pero cierto, podríamos decir de aquellas actividades avivadas por jóvenes de solo quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho años!
La conferencia sobre Bécquer fue de nuestro compañero Mario Ruiz Sevilla. Lo recuerdo de manera especial porque él sería el primero de nuestro curso que nos abandonó para siempre, años después, tras un disparo que él mismo se dio en el patio de un hospital de Granada. La muerte siempre había sido en él algo más que un tema literario para un adolescente romántico devorador de la poesía de Bécquer. Su extremada sensibilidad pudo más que su aguda inteligencia. Tras abandonar Córdoba, a Mario lo traté mucho durante nuestro primer año en Madrid. Allí sucedió algo muy duro que también pudo influir en la determinación de que él se quitara la vida: aquel año murió, tras una lamentable intervención quirúrgica, Merche, su joven hermana. Recuerdo que estábamos en los comedores universitarios cuando alguien nos trajo la noticia. Al día siguiente, salimos tras su cuerpo muerto para celebrar su funeral en tierras de La Mancha.
En aquella agrupación literaria, y gracias a la valía de otro alumno, García Garrido, se representaron obras teatrales como Calígula de Camus, Doce hombres sin piedad, de Reginald Rose, Las manos de Eurídice, de Pedro Bloch o Todos eran mis hijos, de Arthur Miller. Hace muy pocos días que un compañero de entonces me acaba de regalar los programas de las películas que vimos en el cine del colegio en aquellos tres años y solo dos de ellas eran españolas; las demás eran extranjeras, y con una altura y un fondo muy especiales para comentar en los diálogos posteriores del cineclub; altura, la de aquel cine de ayer, que ya quisiera para sí cierto cine de hoy.
Sí, aquellas eran las actividades complementarias de un bachillerato superior ¡a comienzos de los años sesenta! Nada diré del coro y de los grupos musicales, del programa radiofónico que se emitía por los altavoces, de las agrupaciones de senderismo y de montañismo; sobre todo la del grupo Gúlmont, dirigido por Pérez Gago, que hizo varias largas rutas a pie cruzando España de sur a norte y de este a oeste, y que convocaba a los alumnos más indomables de mi curso, como Álvaro Sambad o Manuel Castro. Nuestro colegio obtenía también cada año —está en los anales— los mejores trofeos en todos los deportes durante la celebración de los Juegos Nacionales Escolares. Eclosión inesperada de vida y cultura. Y aquellas huidas en los recreos, por el canal de las gigantescas moreras, entre las encinas, por los campos de naranjos, a la sierra. En el lugar no había entonces —como ahora hay en la actual universidad— una valla que nos impidiese el paso a aquella naturaleza en libertad absoluta del campo.
*
¿Cómo no recordar, estanque, que en el Colegio Luis de Góngora —el de los bachilleres— uno de los seis de la Universidad Laboral, había también un gran estanque en el patio central, con su sonoro surtidor y su rosaleda? Escuchaba cada noche, ya en la cama, aquel sonido del chorro de agua, que me adormecía con la ayuda, además, de la música clásica. La educación recibida en el medio natural del campo era quizá la base de la misma: los paseos que dábamos en horas de recreo, después de cenar o los fines de semana por las orillas del canal de las moreras, o por los senderos de la sierra. Las lecciones al aire libre recibiendo los versos de Antonio Machado y de Pablo Neruda recitados por Santiago Pérez Gago, los comentarios sobre Platón o Toynbee del profesor José Luis Erviti, o las obsesivas correcciones ortográficas de nuestros primeros escritos por parte de Ángel Cea, se desarrollaban en el medio puro del campo, «leyendo» a la vez aquel otro libro abierto que era el extraordinario de las laderas de Sierra Morena.
Una parte muy importante en aquella educación fue la memorización y el aprendizaje de la dicción de poemas de autores clásicos y contemporáneos, acompañados del comentario y recitado de los mismos en clase; lecciones que, en las de Lengua y Literatura, solían darnos siempre sin textos, programas o apuntes previos. Era la palabra viva la que sobre todo se nos entregaba y recibíamos, estimulando enormemente con ello la creación y el aprendizaje en libertad del alumno. Y siempre con la presencia, a veces, de aquellos libros o poemas que la censura entonces no permitía ni vender ni difundir. Recuerdo las lecturas que, en voz alta, turnándonos, hacíamos, durante el curso, de algún libro. Por su ternura, recuerdo la que hicimos de La perla, de John Steinbeck.
María Teresa Cobaleda ha confirmado recientemente cuanto digo en la biografía que ha publicado del más órfico de nuestros educadores y profesores, Pérez Gago: «El centro era un reducto de libertad cultural». Los profesores dominicos —no los civiles, que solían impartirnos las asignaturas científicas y técnicas— estaban «abiertos a una concepción sin prejuicios de la cultura universal, impulsaban a sus discípulos a la lectura de importantes autores, sobre todo poetas que habían sido políticamente censurados, o mal vistos, o en muchos casos condenados al exilio. Los religiosos les proporcionaban, clandestinamente, lecturas y libros de poetas prohibidos, que no se vendían oficialmente en ninguna librería de España [...]. Así comenzó la fundación del grupo Dintel de Literatura entre varios profesores y un selecto grupo de alumnos [...]. Frente a la Nevera del Tomismo aquellos profesores creían que había más universidad en las alfaguaras que en todos los ateneos. Formación integral [...]. Algunos miembros de Dintel, reunidos en el salón de actos pequeño de la Universidad, pasaban la noche allí».
*
Cada día más, a esta edad de ahora, el viaje interior se impone a los viajes exteriores, pero a veces estos regresan para revolver nuestros sentimientos, para abismarnos en nuestra adolescencia. Así, por ejemplo, en estos días, estanque de la isla, he vuelto al sur profundo, el que descubrí una madrugada tras un mar de encinares, cuando al fondo, tras ellos, fulgía en el «fértil llano» gongorino un gran río. Los viajes del cuerpo, cuando van unidos a los del ánimo, son imprevisibles, como nos decía Heráclito, pero ninguno como aquel de mi adolescencia que me llevó a la ladera de una sierra en la que se me reveló la palabra. Desde entonces, no he vivido sino para ella. Ahora, la devuelvo —sin pronunciarla— a la misma sierra y al mismo río.
Sintiendo esta brisa, estanque, pienso en aquella otra brisa que ascendía desde el «gran río» y con la que todo comenzó para mí. Era la misma impresión que recibió el protagonista de mi novela Un año en el sur