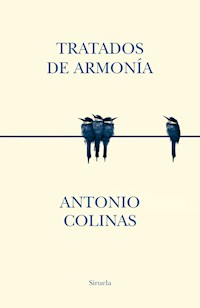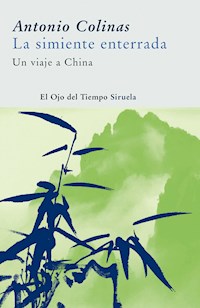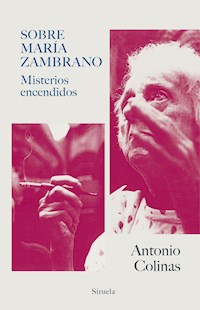
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Además de esa María Zambrano ya conocida por los especialistas, en este libro se alude a aspectos nuevos de su vida y obra, especialmente a aquellos que revelan la inflexión de su pensamiento a partir de los años de la guerra y de su exilio, en el que ocupa un lugar muy especial la presencia de lo sagrado, de una sincera espiritualidad heterodoxa y de un sentido de la trascendencia revelado por medio de lecturas, pero sobre todo gracias a una voz interior que sintió ya en su adolescencia y en la que tanto influyó la poesía y la amistad con los poetas. Testimonios, los de este ensayo de Antonio Colinas, puestos de relieve a partir de declaraciones de la propia Zambrano, especialmente de su epistolario, de algunas entrevistas y de los diálogos con el autor. Más allá de las convulsiones de la Historia y de su compromiso social, la contemplación interior, determinadas amistades y su travesía de exiliada la conducen hacia una inusual, valiente experiencia ética y estética. Una semblanza en suma de un hondísimo viaje interior, rico en pruebas innumerables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2019
En cubierta: fotografía de María Zambrano
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Antonio Colinas, 2019
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17624-93-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
El viaje hacia dentro
La carta que no envié a María Zambrano (1981)
Una llamada
Ya de regreso
Todavía antes y después su muerte
Días fraternos en tiempos de tensión
Otra semblanza
De la palabra esencial
Una poética radical
Aproximación a El hombre y lo divino
La Pièce: una etapa decisiva
Algunas claves de Antonio Machado y de María Zambrano en Segovia
Entre la revolución y el humanismo trascendente
Amistades profundas
Los años en Roma
De su poesía y sobre su pensamiento
El Unamuno de María Zambrano
Cuatro poemas y una ópera, con su comentario
A propósito de una entrevista
Sobre la iniciación(Una conversación con María Zambrano)
Buscando una sola palabra
Agradecimientos
Vale más condescender ante la imposibilidad
que andar errante, perdido, en los infiernos de la luz.
MARÍA ZAMBRANO, prólogo a Filosofía y poesía, 1939
La piedad ha cumplido su oficio, por el momento.
Se ha apurado el conflicto trágico; ha nacido la conciencia,
y con ella, una inédita soledad. Entonces comienza la verdadera
historia de la libertad y del pensamiento.
MARÍA ZAMBRANO, El hombre y lo divino, 1955
Inútil decirte que sin lo divino para mí no hay hombre.
MARÍA ZAMBRANO, de una carta a Agustín Andreu, 1973
El viaje hacia dentro
En Ginebra, a orillas del lago Léman, muy cerca de la casa en donde habitaba María Zambrano en la avenida Sécheron, hay un pequeño parque. En una de sus plazoletas podemos ver un busto de Miguel de Cervantes que el Ayuntamiento de Madrid regaló hace años a la ciudad suiza. En realidad se trataba de un intercambio: Ginebra había regalado, a su vez, a Madrid la figura de un escritor suizo no menos notable: J. J. Rousseau. El busto de un Cervantes joven, lleno de sueños —aquel que, por decirlo con las palabras de María Zambrano, «creó nuestro más claro mito, lo más cercano a la imagen sagrada»—, miraba en el parque hacia un edificio, el de la Fondation Europa Cultural.
Esta fundación, institución privada independiente, había creado, hacía ya años, un premio internacional del que debían ser candidatos grandes personalidades literarias y humanistas. María Zambrano, desde su habitual desposesión y con su hermana Araceli enferma, necesitaba la dotación de este y escribió un texto exclusivamente para presentarlo a dicho concurso. El jurado, en el que no faltaba algún hispanista, como el gran Marcel Bataillon, se mostró unánime en su decisión de premiar la obra de Zambrano, pero había un pequeño inconveniente formal: el jurado lo presidía un español, Salvador de Madariaga. Así que se creyó que había que guardar las apariencias, la objetividad, y el premio fue para un alemán y un polaco. María Zambrano recibió una mención especial y el apoyo de otro grande del jurado, Gabriel Marcel. Ella guardó la obra en el cajón de sus numerosos inéditos y olvidó el asunto, aunque todavía años después, en una carta al teólogo Alfons Roig, ella conservaría el recuerdo de esa actitud generosa de Marcel:
Padre: si Ud. quiere ir a saludar a Gabriel Marcel de mi parte, puede llamarle por teléfono a su casa y decirle que tiene una visita mía para él. Yo no le conozco personalmente, pero fue el juez de un jurado que discernió el Premio de Literatura Europea hace tres años en Ginebra. Dieron el premio a dos autores, alemán y polaco. Pero él se levantó para decir —lo que todos los periódicos reprodujeron— que mi libro era el merecedor, añadiendo cosas extraordinarias. A partir de entonces, tengo una cierta relación con él y mi hermana lo visitó, en mi nombre, cuando fue a París.
La anécdota en torno a este premio es significativa porque pone en evidencia la lucha por la vida de esta intelectual española que siempre dejó a salvo su dignidad personal y creadora. En realidad, ella siempre había sabido que escribía por razones más profundas y poderosas que las de prestar ayuda a un familiar o para salir hacia delante ella misma. Escribir para María Zambrano era «defender la soledad en la que se está», así como «descubrir el secreto y comunicarlo». Así que al crear aquel nuevo libro no había hecho otra cosa que salir de sí misma para comunicar losecreto, aunque el mensaje de esa obra nueva corriera el riesgo de ser doblemente secreto si esta era mal difundida o, lo que era más grave, si se mantenía inédita.
¿De dónde nace en el creador auténtico esa necesidad de soledad de la que brota la necesidad de escribir, la palabra que es revelación, la palabra nueva? Probablemente nazca del padecimiento de los humanos, obligado o consciente, del malestar de los enfrentamientos sociales, de la experiencia histórica que en ella fue especialmente perturbadora. Padecimiento revelado sobre todo por su partida obligada hacia el exilio. Porque María Zambrano dejará España al finalizar la Guerra Civil para emprender un peregrinaje por varios países de América y de Europa. Partida, sin rencor en el fondo, también tras su retorno, porque «solo en la soledad se siente la verdad». Y esa verdad primera y última es por la que siempre ha apostado su creación, su pensamiento. Búsqueda, pues, de lo oculto, de cuanto está más allá de lo que los ojos ven, pero en la medida en que esa soledad nos entrega y refleja lo verdadero, la realidad que metamorfosea lo provisional, incluso las más duras heridas del existir.
Estamos, por tanto, ante dos tipos de viajes —el obligado y el consciente— hacia el centro de sí misma. Dos viajes desesperados, un doble viaje, el interior y el físico, este último en distintas etapas: Cuba, México, Puerto Rico, París, Roma, La Pièce (Jura), Ferney-Voltaire, Ginebra. María Zambrano parece encontrarse concretamente en Roma con una soledad poblada y sonora, la que solo comunican las ciudades abiertas y con una rica tradición cultural universalizada, la de Europa; concepto este, como el de España, al que ella siempre fue fiel en vida y obra. Es obvio que, para el que sabe mirar hacia su interior y a la vez contemplar (templarse-con, decía fray Luis de León), también en una gran ciudad se puede encontrar una soledad fértil.
Y si las personas y amigos no ayudaran lo suficiente —que no fue su caso— para despertar esa soledad enriquecedora, siempre estaban para ella en Roma los animales. Los gatos, como más tarde en La Pièce los perros, van a ser intermediarios, parte de ese diálogo de Zambrano con la ciudad. Estos también le crearán problemas con el vecindario romano de los alrededores de la Piazza del Popolo, pero esta es otra historia, unida a otros desencuentros, sobre los que escribiremos más tarde.
Lo significativo de esta estancia italiana (1953-1964) es que no se consolidó la que podía haber sido una curiosa interrelación y permanencia literaria: la invitación de Elena Croce para que María y su hermana habitaran La Ginestra, la villa de las laderas del volcán Vesubio, entre Torre del Greco y Torre Annunziata, donde el poeta romántico Giacomo Leopardi fue acogido por un familiar de su amigo Antonio Ranieri; la casa donde pasó una parte de sus últimos días, sumido en la contemplación de las ruinas de Pompeya y de Herculano, que daría lugar a poemas centrales en su obra, como La ginestra o il fiore del deserto (La retama o la flor del desierto). El desierto: poderoso símbolo que no es sino el del cenizal volcánico en el que amarillea y crece esa planta, la vida. Al parecer, Araceli Zambrano había visitado hasta en tres ocasiones la casa, aunque se encontraba no poco abandonada, sin restaurar aún.
Pintura de la Villa de La Ginestra, Nápoles, donde residió Giacomo Leopardi en el otoño de 1836
Villa de La Ginestra, en las laderas del Vesubio, Nápoles
Hoy la villa de La Ginestra pertenece al Estado italiano y, tras su restauración, ya nada tiene que ver con el propietario que tuvo en tiempos de Leopardi, Ferdinando Ferrigni, cuñado de un amigo del poeta, Antonio Ranieri. Ferrigni parece que no se encontró muy satisfecho de haber dejado su casa a Leopardi, como nos recuerda Enrichetta Carafa en una semblanza que hizo del lugar: «Ferrigni no se sintió contento de ver en aquella casa a Leopardi, del cual conocía sus opiniones poco ortodoxas. Cuando el poeta fue obligado a abandonarla con la excusa que le pusieron de no sé qué festividad religiosa, Ferrigni mandó bendecir toda la casa». Leopardi se había refugiado en ella al estallar en Nápoles la epidemia del cólera, pero parece ser que pudo no haberse librado de esta. Aquí nos enfrentamos al que reconocemos como il giallo de la muerte, la tumba y los restos del poeta.
Esta preocupación de Leopardi se muestra muy clara en dos cartas que le escribe a su padre, el conde Monaldo, muy pocos días antes de morir: «Yo, gracias a Dios, me he librado del cólera, pero a qué precio […]. Si me libro del cólera, y en cuanto mi salud me lo permita, haré lo posible para volver a verle». A pesar de las incredibili agonie que pasó allí, in campagna, la estancia de Leopardi en ese lugar, su poesía, dio excelentes frutos, como los de sus dos grandes poemas La ginestra e Il tramonto de la luna. Quién sabe qué frutos habría dado la obra de María Zambrano de haber aceptado ella la invitación de Elena Croce para habitar aquella villa acompañada de cipreses, de las retamas amarillas, del cenizal, con la humareda del Vesubio al fondo.
Al parecer, todavía un tiempo después (1969), cuando las dos hermanas ya vivían en La Pièce, Elena Croce insistió en que regresaran a Italia para habitar la casa de las laderas del Vesubio, que al parecer no poseía todavía las condiciones de habitabilidad, según escribe la misma Zambrano: «… me ha sido ofrecida para que en ella viva con mi hermana la Villa delle Ginestre, en Torre del Greco, en la misma falda del Vesubio, donde el poeta Leopardi pasó los últimos tiempos de su tristísima vida, donde supo extraer de tanto dolor y abandono para escribir La Ginestra […]. No sé cuándo nos podremos ir a Italia, pues que las obras de reparación de la maravillosa morada que me han ofrecido no han empezado siquiera».
Siempre perdurará en Zambrano el recuerdo de este ofrecimiento, y también algo mucho más importante, su afecto hacia la persona y la obra de Giacomo Leopardi, que venía de muy atrás, de cuando el nombre del poeta romántico aparece, en los días de Segovia, entre las lecturas con las que Blas Zambrano inicia a sus hijas, y aún más vívidamente en días posteriores: «Mi hermana, durante su larga y dolorosa enfermedad en Roma, tenía a la cabecera I Canti, y yo de muy jovencita aprendí de memoria La Ginestra. Leopardi ha sido, pues, muy amado por nosotras y lo fue muchísimo por mi padre». Mantenía, por tanto, ya en su nuevo refugio montañoso y solitario su nostalgia hacia Italia, a lo que contribuía la angustia de sus primeros días: «Aquí es ya muy pero que muy dura nuestra vida. Resistiremos con ayuda y paciencia».
Ya vemos que en La Pièce todavía se mantenía en ellas la idea de regresar a Roma, pero a los alrededores de la gran ciudad. Hablan, por eso, a veces del «proyectado viaje a Roma para ver si, con la ayuda de la Providencia, encontramos una casa adecuada a nosotras fuera de la ciudad; quizá bastante lejos tenga que ser, pues que además están los animales que comparten la vida con nosotros». Sabe que Araceli «no puede ya habitar en una ciudad… Dios dirá». Pero el paso hacia la soledad y el retiro radical de un bosque ya estaba dado.
María Zambrano, para huir de las presiones de persecutores y maledicentes, pero sobre todo por una nueva necesidad de soledad y de búsqueda de la verdad en lo secreto, abandonó Roma. Historias como la de los gatos y el incidente del pequeño incendio-ofrenda provocado en la Via Appia debieron de suponer incidencias formales, pero seguramente tuvo que haber una animadversión más profunda por parte de las autoridades, seguramente de carácter político, debida a su condición de exiliadas y/o a la relación de Araceli con su compañero Manuel Muñoz Martínez, de la que tanta información tenía la policía francesa, recibida a su vez de la española. Por razones como estas, por ser consideradas personas «peligrosas», la policía italiana les abrió un «expediente de expulsión», si bien luego fue retirado, seguramente gracias a la mediación de personas como Elena Croce.
Así que abandonaron Roma y buscaron el apartamiento de un bosque en el macizo montañoso del Jura francés, en un lugar muy aislado y en una casita, La Pièce, con corredor y contraventanas rojas. A la casa que alquilaron se llegaba por una especie de túnel de árboles que entrelazaban sus copas. Allí ya no hubo problemas con los animales, a los que se habían unido los perros, pues estos no eran sino una prolongación natural del bosque, aunque tal como me dijera en una de nuestras conversaciones, ello fuera motivo de una preocupación más y, de nuevo, por motivos de subsistencia económica: «Hubo días en que me entraban ganas de cortarme un brazo para darle de comer a mis perros, pues para ellos nada tenía».
Pero lo cierto es que a su existencia doméstica y a sus paseos se unían sus perros y sus gatos. Y hablando de estos, en Roma incluso los de los vecinos. También la presencia de un gran número de pájaros. Por el túnel de verdor ella penetraba en la ladera y el bosque buscando un claro donde descansar rodeada por los animales. De ese claro nacería el que habría de ser uno de sus libros más creativos, por poemático, Claros del bosque (libro con «carácter poético-filosófico», diría ella).
Si había nieve en el monte, zorros e incluso algún lobo bajaban a comer de su mano, en una estampa franciscana. Y sabía mirarlos de frente e incluso acariciarlos. Entre ella y la lechuza nocturna, protegían de los cazadores a los animales más débiles. La lechuza con su canto los avisaba. Ella ahuyentaba a los cazadores señalándoles el camino contrario al que había seguido el jabalí. A esta sintonía con los animales se unía la comunicación con las plantas y las flores, especialmente con los «botones de oro» y las violetas.
Aquella soledad plena —solo interumpida por un viaje a Grecia, ya muerta su hermana Araceli (Ara), en compañía de su amigo Timothy Osborne y su esposa— fue rica para su creatividad literaria. En aquel retiro reúne los ensayos de España, sueño y verdad y fecha el prólogo de la nueva edición de Los intelectuales en el drama de España para la editorial Hispamerca. Según un epistolario que comentaremos más adelante, fue muy crítica hacia este libro que ella valoró, poco antes de regresar a España, como «librito sin ningún valor», fruto de los días de la tensión bélica. Y ve cómo va esbozándose otra de sus obras más poemáticas, La tumba de Antígona y sus Obras reunidas, a la vez que desarrolla uno de sus libros más puros, Claros del bosque.
Mide sus frases porque, como nos ha dicho, «el pensamiento, cuanto más puro, tiene su número, su medida, su música». Pero para ella aquel refugio estaba destinado a ser límite entre lo «civilizado» y lo virgen. Hasta que un día llegó a aquel apartado lugar del Jura una legión de técnicos para trabajar en la construcción del CERN, el anillo subterráneo y kilométrico, el «anillo atómico», se dijo, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. («El camino encantado, el camino increíble y naturalmente destruido, aquel camino de belleza que tenían que herirlo con sus camiones, unos camiones de no se sabe qué y, además, ¿para servir a quién? El caso es destruir»).
Se talaron encinares y hayedos, parte de los árboles del camino cerrado, huyeron los animales, llenaron de túneles subterráneos de hormigón el campo, y el paisaje quedó con ese aire algo triste y de abandono que tenía cuando yo lo visité llegando en el coche de Rafael Tomero Alarcón, el primo de María, y por sugerencia de ella. Aire de despoblación, ese aspecto que el campo algo mustio y alterado ofrecía, como cuando se retira la nieve y ha pasado la cellisca alpina congelando praderas y piedras.
Así que María Zambrano dejó su bosque. En el pequeño cementerio de Crozet, junto a la iglesia, quedaba el cuerpo de su hermana Araceli. Atrás permanecía el paisaje como una obsesión hollada, y el silencio de su hermana, sus desequilibrios psíquicos, los padecimientos físicos últimos; silencio eterno, desprovisto ya de los temores nocturnos a los que los persecutores de la Gestapo la sometieron en años de angustia y ocultación en Francia. Araceli, compañera de Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad durante la Segunda República, fue buscada por ello más allá de la frontera. Esta circunstancia política —que por sus consecuencias directas o tangenciales no siempre se valora— marcaría profundamente la salud de su hermana y la situación de inestabilidad de toda la familia en aquellos días en París.
El nombre de Manuel Muñoz, compañero de Araceli en los años de la guerra, aparece en los estudios de Zambrano siempre de pasada o en leves notas a pie de página. Fernando Sígler ha escrito con claridad y detenimiento sobre esa relación y la estancia en Francia de ambos en su artículo «La II Guerra Mundial y Araceli Zambrano» (2015). Araceli se había casado antes de la guerra con el médico e intelectual Carlos Díez Fernández, muy cercano a los círculos literarios y republicanos y buen lector. Su hermana María lo hizo, ya en plena Guerra Civil, en septiembre de 1936, con el diplomático e historiador vasco Alfonso Rodríguez Aldave.
María y su esposo parten de inmediato para Chile, donde él se ocupará de la Secretaría de la Embajada de España en este país. La ruta placentera que siguen les sacará de la ebullición política y del estallido de la guerra: Cartagena-Gibraltar-Lisboa-las Azores (Madeira)-La Habana-Panamá-Ecuador-Perú-Chile. (En la escala que hicieron en La Habana, conocerán al que habrá de ser gran amigo suyo y de una sensibilidad espiritual afín, el escritor José Lezama Lima).
La llegada a Chile fue en Valparaíso, en el vapor Santa Rita, el 18 de noviembre de 1936. Pero la situación que habían dejado en España les impedía mantenerse alejados y, al año siguiente, regresaron. Alfonso se alistará voluntario en el Quinto Regimiento con el cargo de Comisario. Para ella, la idea del retorno era extremadamente firme. Así, cuando al partir de Chile, y ya de regreso en España, le preguntan por el porqué de su retorno, «si saben muy bien que su causa está perdida», ella responde: «Pues por esto, por eso mismo». Antes ya de la derrota y el exilio, María Zambrano parecía haber asumido su Destino: el de metamorfosear cualquier prueba y ser la que debía ser tanto por medio del compromiso social como de una progresiva metamorfosis espiritual.
Así que en Chile solamente vivirán seis meses, entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, pero serán de una gran intensidad política y de dedicación plena al compromiso de la propagación de la lengua y la cultura españolas. Lo que Ana Burgård ha reconocido como «etapa de compromiso apasionado» se extenderá en realidad, como veremos, desde 1928 hasta estos meses pasados en Chile. Al tiempo, mostrará una gran solidaridad con los pueblos de la América Hispánica, que se manifestará sobre todo en una de las tres antologías que preparará y publicará. Una de ellas será la dedicada a los poetas chilenos Madre España (1937). En la misma editorial (Panorama) publicará otras dos antologías: Federico García Lorca. Antología (financiada por el matrimonio Aldave-Zambrano) y el Romancero de la guerra española, ambas de 1937. La primera va precedida de poemas de Alberti y de Antonio Machado y de un ensayo de Zambrano, y se cierra con la «Oda a Federico García Lorca» de Pablo Neruda. La segunda recoge, por medio de la forma del romance, poemas de veinticinco poetas, de Machado a Neruda.
Había estallado la Guerra Civil en España y fue frecuente este tema en las colaboraciones de María Zambrano con algunos periódicos chilenos, como Frente Popular u Onda Corta, pero también llegan a Chile ejemplares del periódico español El Mono Azul. Igualmente, mantiene una gran actividad como conferenciante y organizadora de conciertos y de otros actos culturales en pro de la causa republicana. Hay en esta actividad suya dos sentidos predominantes: uno es el de su afán solidario, y otro el de ese concepto matriarcal de España y de lo español respecto a los países de América, y en concreto de Chile. Pero el fruto literario más notorio de esta etapa será la publicación, siempre en la editorial Panorama, de su libro Los intelectuales en el drama de España (1937). De este libro (y en concreto de las muchas reservas que algunos de sus textos le suscitan a ella misma muchos años después, cuando Hispamerca desea reeditarlo en España) trataremos como he dicho, detenidamente, más adelante.
Tanto el matrimonio de María Zambrano como el de su hermana Araceli no tuvieron continuidad, acabaron en separación. Araceli había iniciado una segunda relación con Manuel Muñoz Martínez. María no acepta la separación, pero su marido solicita el divorcio en México, en 1957, tras sucesivos desencuentros, en buena medida propiciados, según ella, por los «negocios mexicanos» del marido. Para otros, por los reparos morales de ella al divorcio. Así se lo confirma en una carta de 1953 a Rosa Chacel. Más tarde, Chacel emitiría algunas opiniones contrarias a María Zambrano, y en concreto llega hasta a dudar de su bondad. Desconozco de dónde parte esta enemistad. Chacel también dijo entonces que María tenía «celos» de la belleza de su hermana Araceli, lo que me parece algo con muy poco fundamento, pues es la belleza una de las cualidades que María siempre admiró y alabó en su hermana en vida de ella, incluso en el mismo mismo momento de su muerte.
En un pasaje de otra carta que Zambrano le escribe al filósofo y teólogo Agustín Andreu (n.º 201), alude a esta mala fortuna de sus matrimonios. «Mujer sí lo fue, mas sin hombre adecuado», dice María refiriéndose a su hermana, pero sin revelarnos a qué «hombre» de los dos con los que convivió se refería; aunque en nota a pie de página escribe Andreu: «Dijo y escribió María que “Araceli estuvo enamorada solo de su primer marido”». Y añade en dicha carta: «Nunca nos hemos arrastrado a los pies de un hombre […], lo dejamos sin saberlo quizá conscientemente para hacerlo a los pies del Único […]. Nunca hemos querido —Araceli y yo; nuestro secreto es que somos la misma— al hombre para nosotras, sino como mi Madre quiso a mi Padre: para Dios y para todos, para su logro y gloria, en universal».
Pero Zambrano, en los años en que viviría en La Pièce, había encontrado provisionalmente un espacio para su soledad y aislamiento, para la búsqueda de la verdad por medio de las palabras de nuevos libros con otros contenidos. Mas ya vimos que al fin tuvo que dejar la ladera y el bosque perturbado por el «progreso». Se detuvo un par de años para habitar, incómoda, un piso en el pueblo de Ferney-Voltaire y luego, en 1981, cruzó otra frontera más y llegó a Suiza, a Ginebra. Hubo mucho «dolor indecible» en dejar la montaña, en desarraigarse de ella, para habitar un apartamento en el que, dijo, «me siento prisionera».
Pero el viaje hacia la soledad no es, en el fondo, sino un viaje hacia uno mismo, hacía una interioridad muy profunda. La realidad, a medida que ese viaje avanza, se desdibuja o borra y, además, si fallan los ojos, si la vista se enturbia con los años, esa realidad circundante y engañosa de cada día también se difumina. Acaso sea por ello por lo que María Zambrano, sin dejar de hablar del cercano lago Léman y de su belleza, cada vez lo hiciera con menos entusiasmo: «El lago es muy hermoso, pero yo ya no salgo a verlo», me dijo durante aquella primera visita mía a su casa en Ginebra.
La soledad, la verdad hallada de la palabra de María Zambrano, ha dado frutos lentos pero seguros; obras irrepetibles, de iniciada, y por tanto resistentes al paso del tiempo. Desde aquella nueva huida a Ginebra hasta hoy, su obra se propaga y traduce con un interés creciente, con la justicia debida. Ahora ya poco importan las circunstancias que suelen rodear a la creación de una obra: sus primeros libros mal distribuidos o minoritarios, aquellos primeros libros suyos que ella jamás releerá y de los que no lograba encontrar no ya los originales de los textos, sino ni siquiera los ejemplares, las «montañas de papeles», los manuscritos adormecidos, esos que ella no acababa de ordenar y de publicar.
En el fondo, como un sueño, siempre se hallaba la obsesión del regreso a España, en la que se entrecruzaban la ansiedad con las reservas, las dudas y el temor con el deseo ardiente de ver de nuevo los campos de su tierra natal, pero también siempre con el miedo a las dificultades que le plantea de continuo la misma subsistencia. Esta última era la verdadera razón por la que la reconocían como «la última exiliada» y por la que ella no regresaba. Ahora lo que importaba era la huella de su trayectoria vital e intelectual, la autenticidad que asomaba en su comportamiento tras «apurar el conflicto trágico»; es decir, su generosidad y antidogmatismo, la abstracción cristalina de su pensamiento. Lo que verdaderamente importaba era ese viaje de dignidad intachable, el que en sus últimos años nunca cesó de ahondarse y simpre guiada por el impulso de su Destino
Cuando tenemos que resumir la esencia del mensaje de la obra de María Zambrano, recordamos, una vez más, esa sorprendente fusión entre pensamiento filosófico y pensamiento poético —que ella reconoció como razón poética—, entre filosofía y poesía. Su sensibilidad es sutilísima y muy precisa a la hora de tratar otros temas, pero, a la larga, el tema clave y osado para abordarlo es el de esa fusión de pensamientos y sentimientos, de cuanto el creador dice y de cuanto el creador deja entrever. Afán de ir siempre más allá con la palabra.
El hecho es sorprendente porque de esa obra es autora una mujer española; una mujer española, además, de nuestro tiempo. Y es sorprendente también porque filosofía y poesía han caminado, para los dogmáticos, separadas; es más, como María Zambrano ha señalado, la separación se produjo hace ya muchísimo tiempo y con rapidez vertiginosa. ¡Cuánto tiempo ha pasado en verdad desde el venerable poema de Parménides, desde las luminosas palabras de los presocráticos, que tendían a un conocimiento global, que hacían uso de la razón elevando el vuelo sobre un pensar seco para entrar en el terreno de la poesía! Heráclito fue de ello el gran ejemplo.
Sin embargo, el hallazgo de esta fértil fusión zambraniana se había alcanzado ya en otros momentos: en el pensamiento primitivo oriental, en Platón, en Plotino, en algunos pensadores italianos del Renacimiento y entre los místicos de todas las culturas —no lo olvidemos, pues todas las místicas han tenido sus grandes poetas—, así como, de manera muy intensa y especial, en el primer Romanticismo europeo.
Pero en los tiempos críticos, con el siglo XX en evolución acelerada, tras las sacudidas de dos guerras mundiales y la influencia de las ideologías totalitarias, el pensar ha estado condicionado en ocasiones por la política, y el diálogo filosofía-poesía no ha sido fácil; es más, una y otra han ahondado sus diferencias. Muchos de los filósofos del siglo XX colocaron la Razón en el centro de su vida, hasta desembocar en la desesperación angustiosa entre las dos grandes guerras; hubo una obsesión por las vanguardias y la escritura automática, se deseaba olvidar los contenidos y se perdió el sentido primero y universal que debe ser consustancial al fenómeno poético. Un poeta de la sensibilidad y de la hondura de Salvatore Quasimodo abrió con ironía su discurso tras la concesión del Premio Nobel de Literatura: «Los filósofos, enemigos naturales de los poetas…».
De esa coyuntura entre dos siglos proviene la sorpresa de encontrar una voz natural, equilibrada, órfica, en María Zambrano: la voz de una iniciada. Entre nosotros hay que pensar en místicos y en quietistas para hablar de una voz tan profunda, tan singular por inspirada. Unión de pensar y de sentir, de palabra y música, antes de la «unidad última», que según ella no puede ser otra que la que, al final, se preocupa y obsesiona «por la Divinidad».
Ella nos había situado en los límites del conocimiento, en ese punto del que el pensamiento socrático no quiso pasar: el de ignorar (u olvidar) los temas sagrados. María Zambrano sabe que el fin último de los seres humanos —lúcida y doloridamente conscientes de serlo— es rastrear la huella de «una forma perdida de existencia». Cree en una «resurrección» que libre al espíritu de su nostalgia y de su vacío. Y piensa también que si hay un hombre «devorado» por esa nostalgia y ansioso de esa existencia en libertad absoluta, de este tiempo presentido, es el poeta, que trabaja con un lenguaje tan condensado como exigente; o, como ella dice con lucidez, «el lenguaje propio de un periodo sagrado anterior a la Historia, a la verdadera prehistoria».
Espacio o tiempo reparador más allá de las fechas y de los nombres propios, y de las ideologías extremas, y de las guerras inciviles, y de la sangre; espacio en donde comienza —o acaso termina— el silencio, la «música callada». Y pensar que ideas como estas se hallan expresadas no en verso, sino en una prosa transparente y decantada al mismo tiempo. O, como ella diría, por medio de un pensamiento expresado «con su número, su medida, su música». La palabra de María Zambrano quiebra, pues, el dogmatismo de los géneros literarios —como lo quiebran los comentarios de Juan de la Cruz a su Cántico, Ibn Arabí o Moisés de León, el autor del Zohar, a los suyos— y se mantiene en unos límites de libertad extrema.
Una libertad que nos hace libres de verdad, no retóricamente, que nace de dentro afuera, y que nos torna libres no solo por la luz y el silencio y la música que hay en esa palabra de los osados pensamientos, no solo por su carga poética. La palabra de María Zambrano nos hace libres porque posee además el don de estar amansada por la razón. Es la palabra iniciática, que ella siguió durante la entrevista que los dos grabamos y que recojo al final de este libro, sin que dejara por ello de tener muy bien asentados sus pies en la tierra, sobre todo a la hora de tomar algunas decisiones con rigor; palabra de filósofo que nos conduce a la sabiduría, es decir, a la libertad, palabra que arde sin agotarse entre el alba y la noche del ser al que le ha tocado vivir el humanismo trascendente con todas las consecuencias.
La carta que no envié a María Zambrano(1981)
Mi estimada amiga:
«Usted y yo hace ya mucho tiempo que nos conocemos…». ¿Recuerdas esta frase? Se trataba de una tan sintética como abstracta fórmula de justificar un conocimiento distante, antiguo, secreto. ¿Se trataba simplemente de una identificación? La pronunciaste durante nuestra primera conversación telefónica. Antes, te había enviado a Ginebra algún libro y unas líneas de admiración fervorosa y apresurada. Sin embargo, nunca me había planteado escribir públicamente sobre tu obra. Es más, sobre lo que yo considero una experiencia de conocimiento en la distancia, sobre esa identificación que, naciendo precisamente de la palabra, no conoce la palabra. O la niega.
Sensación de expresarse y de reconocerse más bien en los signos, en cuanto rodeándola se le revelaban por medio de algunos muy concretos: el agua, las nubes, la luz, las lejanías montañosas, los rumores del pinar. Identificación también por medio de determinadas lecturas, que luego he sabido que conservas en tu biblioteca: los presocráticos, Plotino, ciertos escritos del pensamiento oriental, los místicos, Leopardi y algunos otros románticos centroeuropeos.
Y es ese no haber pensado jamás en escribir sobre tu obra, sobre una experiencia interior, lo que ahora me hace dudar, lo que ahora me vacía la mente; lo que, en definitiva, me va a conducir a hacer público un texto sumamente subjetivo y, en consecuencia —dirán algunos—, de dudosa categoría intelectual. También debo decirte enseguida que siento que el reconocimiento público que te ha llegado de Asturias en estos días con un Premio de gran sentido simbólico y reconciliador ha supuesto una grata sorpresa.
La secreta experiencia del lector —el silencio frente al texto— se ve repentinamente alterada con la que acaso —¿acaso?— sea otra María Zambrano, una figura pública de incuestionable talla intelectual ante la que está justificado plenamente el honor avanzado y certero de ese Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Pensemos, sin embargo, que solo hay una María Zambrano y que el reconocimiento, y el rumor público de ahora, es un reflejo lógico, natural, de una vida dedicada plenamente a la creación pura, que, como tú bien sabes, no es sino un dejarse fluir hacia la soledad, hacia el silencio de lo escrito sin publicarse aún, hacia el gozo interior de la aventura del espíritu, hacia la experiencia total de ser.
En consecuencia, esta carta —estando ya escrita en mi mente, grabada en la cotidianidad— nunca llegaré a enviarla. Es una parte más del secreto silencioso de la identificación, de ese «Usted y yo hace ya mucho tiempo que nos conocemos» con el que abriste nuestra conversación. Una carta que es y será, sin duda, una carta inacabada. También debo decir enseguida que, como la mayoría, vivía en el desconocimiento total de tu obra. (Y en el que seguiremos viviendo mientras todo cuanto has escrito no vea la luz, y de la manera adecuada: exenta, en su pureza).
Vivía y me alimentaba de la inolvidable experiencia que supuso encontrarme un día con tu libro El hombre y lo divino; también del siempre grato recuerdo de algún artículo perdido en revistas, como aquel, tan sorprendente, que dedicaste a Antonio Machado, publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo. Tampoco sabía que la dilatada experiencia de mis subterráneas lecturas de Antonio Machado, de ese Machado que hay que leer entre líneas y que tan mal se conoce, iba a solidarizarse con ese conocimiento tuyo del autor de Campos de Castilla: tu encuentro con él en tu infancia y adolescencia en Segovia, la amistad de tu padre con Machado, aquella carta que el poeta te escribió desde Rocafort, en 1939, ya camino del exilio; ese exilio compartido, intuido ya antes de la frontera francesa, en la que se volvieron a cruzar vuestras vidas. Él, que iba acompañado de su familia, no quiso subir al coche que le ofrecías. Pero dicen que tuviste la dignidad de descender de él y acompañar al poeta andando para cruzar la frontera. Volveremos para comentar ese momento tan vivo de tu vida.
Pero enseguida he llegado adonde debía y quería llegar. Ha brotado ya en esta inusual carta ese título, El hombre y lo divino. En el principio fue la revelación del primer libro tuyo que leí, experiencia que en parte no ha podido verse superada. Luego, sí, han ido viniendo los otros libros. Ya sabes: los libros de María Zambrano mal distribuidos, los libros de María Zambrano que dormían no sé qué misterioso sueño en los almacenes de las editoriales.
También un día en Ibiza bajé de casa de Antoni Marí Muñoz trayendo tus dos escritos autobiográficos, e incluso las fotocopias de algunos de tus textos inéditos. En fin, una noche las ondas radiofónicas me trajeron, por encima de la mar y de la isla, inesperadamente, tu voz. Era, sin más, la confirmación de algo que me habían dicho y que yo igualmente pensaba: «María Zambrano habla como escribe». Y escribe como habla, comprobaría yo después.
El hombre y lo divino supuso para mí una experiencia muy viva. Me limitaré a resumir algunas de las conclusiones más evidentes que yo había extraído de su lectura. En primer lugar, se trataba de una obra de un contenido iluminador, si tenemos en cuenta que, de una u otra forma —no entro todavía en el significado último de tus muchos años de exilio—, había brotado de la cultura española, de nuestra cultura, que en lo español tenía sus raíces. Y, sin embargo, quiero decir con ello que no se trataba de una obra habitual entre nosotros.
En ella se conjuntaban, de una forma perfecta, razón y corazón, cuando generalmente una y otro tienen por norma encender, cegar, inyectar controversias o sangre en los españoles. Era una obra sabia y, por tanto, diría que no solo constituía un hito en el panorama de la creación literaria española de este siglo, sino también de todos los siglos que han sido y, esperemos, serán. En El hombre y lo divino hay luminosidad, flexibilidad, pureza, monólogo sin soberbia, innumerables preguntas, preciadísimas y no menos innumerables respuestas.
En segundo lugar, quisiera subrayar que, en lo esencial —con matizaciones podría extender esta opinión al conjunto de tu obra—, ese libro tuyo supera lo dicho y escrito por algunos de tus maestros. Escribo a título personal, pero ya he oído en alguna ocasión que —en esencia, repito— tu obra va mucho más de allá de la de los que te enseñaron a ser, de quienes pudieron haberte iniciado, mediante la formación, en la vida y en el conocimiento a través de los libros. Y te diré por qué. A ti no te han enredado, como a tantos otros pensadores, las palabras; no te han perdido los sistemas preconcebidos. No te has perdido en la noche sin sonido de los tan metódicos como inflexibles sistemas de pensamiento.
Has creído —como Sócrates al responder al oráculo de Delfos— en la duda, y la has respetado; porque sabes en qué espacio razonas, sientes y vives. También has superado a algunos de tus maestros porque tú eres más «griega» que ellos. Quiero decir que has sabido atender a la llamada de los griegos, de los que Leopardi llamaba gli antichi, con una intuición y una sensibilidad muy especiales. Y atendiendo y sintiendo, has sabido enriquecerte con ellos. Y luego nos lo has revelado por medio de la metamorfosis que ha supuesto tu experiencia vital.
No quiero detenerme aquí en lo que esta labor tuya supone, o puede suponer, para el pensamiento «tradicional» español, para un modo de ser que ha estado, habitualmente, del lado de lo inflexible, y no de lo flexible, de lo sombrío y no de la luz. El espíritu y el pensamiento griegos —que, por distantes y sutiles caminos, no son sino reflejo del espíritu y del pensamiento primitivo de Extremo Oriente— son cuestión palpitante, digna de tenerse cada vez más presente entre nosotros por su carga enriquecedora, por ser simiente que no muere, aunque hoy no cesen de arder los bosques de Grecia.
Pero la razón por la que has superado a tus maestros, y a tantos autores que consideramos como tales, es que tu obra no es común y puede compararse, sin falsas adulaciones, con obras de gran altura del pensamiento español; porque, en definitiva, en tu persona y tu obra cabe hablar de sabiduría, gracias a la cual se funden poesía y razón. Enseguida, ante esa confluencia de dos formas de conocimiento aparentemente contrarias, enfrentadas, surgen como hogueras dos nombres en la noche de las ideas humanas: Hölderlin y Leopardi.
Conocíamos esa fusión del pensamiento con la poesía en determinados poetas, pero tal logro me parece más raro en una persona que, como tú, pudiéramos considerar en principio como una filósofa. Y aquí deseo detenerme para subrayar otra cuestión: habrá quienes nieguen a tu obra entidad filosófica, rigor discursivo, exposición sistemática. Son los que no conocen los caminos de la poesía, los que solo han reconocido una de las dos caras que siempre nos muestra la existencia, los descreídos. Se trataría de esas personas que no pueden o no desean aceptar el mundo en su totalidad, pues tienen nublada su mirada por las ideologías extremadas, y que son incapaces de interpretar sin aplicarle al conocimiento el filtro de la exclusión y de la soberbia intelectual. «Allá donde no alcanza la filosofía aparece la poesía», hemos oído en alguna ocasión. (Los comentarios de Heidegger a la poesía de Hölderlin parecen buscar ese camino, después de los engañosos «fulgores» de la Historia que a ambos les ofuscaron; en Hölderlin en su juventud, en el pensador alemán en una etapa ya madura de su profesión de enseñante).
Delicada fusión la existente entre poesía y razón en tu obra, como delicado es llegar a ella evitando los peligros de una y de otra, de ambas orillas del saber: la hueca tendencia a la palabra vacía del que razona sin espíritu, el brillo sentimental o evasivo del que poetiza. Esa fusión sin fallas, sin fisuras, me parece uno de los logros más hermosos de El hombre y lo divino. Es más, diría que, ya dentro de lo estrictamente poético —¿es que se te puede valorar con arreglo a los codificados géneros literarios?—, tu obra alcanza los límites. Esto lo logras especialmente cuando hablas de los significados últimos de todo cuanto a los humanos nos ha sido revelado a través de los símbolos.
«Los símbolos son el lenguaje de los misterios», has escrito. Y, entre los símbolos, ninguno mejor esclarecido y expresado por ti que el de la luz, signo por excelencia y presencia viva en nuestras miradas, en nuestros labios. ¿La luz física o la luz del conocimiento? La luz: la realidad suma y última. En el fondo, en tu obra se funden poesía y razón porque no desconoces lo que es la primera. Has llegado incluso a definirla —esa comúnmente gratuita tendencia a definir la poesía— y lo has hecho con una certeza absoluta: «Convertir el delirio en razón sin abolirlo, ese es el logro de la poesía».
Al mismo tiempo que entreabres los caminos de la luz y del misterio para turbarnos o para hacernos caminar por la vida con más seguridad, que te mueves en el terreno de los más lúcidos mitos y sueños, también dejas establecido un sistema de pensamiento, y lo haces con el rigor y con la originalidad del que tiene una concepción abarcadora de las ideas eternas. Veamos, por ello, algunas de las cuestiones para mí definitivas en tu obra. Sabes perfectamente en qué espacio respira, vive, nace y muere el hombre. Eres, pues, consciente, desde la transparencia, de la verdad primera, de ese espacio lleno de pruebas en el que se existe en el más alto grado de consciencia y que otorga paradójicamente al espíritu humano una dimensión a la vez sublime y trágica.
Aquí cabría reconocer otro de tus hallazgos, que no es sino el de una nueva fusión: la existente entre ciencia y poesía, entre ciencia y arte, como expresiones del ser que confluyen en un mismo final. Fruto de ello es la luminosidad de ese ensayo tuyo que lleva por título «La condenación de los pitagóricos», tu fe en la práctica primera del hombre-poeta, del hombre-científico, el ser que combinaba «las matemáticas celestes» con «la adoración a la luz, al firmamento, a los astros». Y tu diálogo con la pintura.
Experiencia primera del ser en el espacio-vacío, la interrogación a los cielos mucho antes de «la madurez de los tiempos históricos». Espacio-vacío del que brota «el errar y el padecer», la leyenda de Orfeo. Y, a su vez —también lo sabes—, la música se funde con la aritmética, «con la aritmética inconsciente de los números del alma», puntualizas. De tal manera se transforma, y transformas, ese espacio-vacío, aterrador, originario, en equilibrada armonía. Por tanto, es lógico que para ti el Universo sea «un tejido de ritmos, una armonía incorpórea».
De la idea de armonía plena a la Divinidad ya hay solo un paso. Es la vieja y sabia máxima del Tao: la divinidad gratifica o destruye en función de la mayor o menor armonía provocada por la sociedad de los humanos. Conoces el corazón del hombre, su capacidad para sentir, para interpretar. De ahí que entreabras el misterio, una vez más, para dar forma y sentido a los dioses que han sido y serán, lo que no es sino una forma más de creer en lo Divino.
Y con la Divinidad —si no presente, intuida— ya son factibles la piedad virgiliana, tu cristianismo, la esperanza humanista, la creación, las respuestas humanas para las preguntas primeras. Las preguntas en el espacio-vacío ya tienen en ti su razón de ser. De esta forma, el hombre encauza su alma, su rabia, su desesperación. El hombre puede llegar así incluso a deshacer lo que tú llamas «el nudo del trágico existir».
Afortunados los que lo logran, pues estos son los que viven en la sabiduría. Y crees en el sentido divino del mundo sin el mal rigor futuro de las religiones «decantadas», ya que estas son solo un pálido reflejo de la comunicación con el Misterio. Y lo divino refleja, sobre todo, el instante en su tenso realismo. El instante: «Un tiempo en el que el tiempo ha sido anulado». Lo Divino: el espejo que refleja la realidad sagrada. O que es necesario sacralizar para vivir en equidad y lucidez, alejados de la lucha de «contrarios contra contrarios» sanjuanistas.
También nos has enseñado (revelado) que antes de lo divino está lo sagrado. ¿Lo que da vida, o lo arcano inaccesible? Así penetras en el mundo del paganismo sin prejuicios, como lo hizo Leopardi —cuando precisamente él no lo pretendía— en su Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Alejas al paganismo del cliché literario bajo el que normalmente se nos ha enseñado a reconocerlo. Como lejos del cliché queda la imagen, el significado profundo —otro símbolo total— que nos das de las ruinas. Y con tu exposición reconocemos, una vez más, que no pocas veces el hombre no sabe contemplar, al alterar el instante con la rigidez de sus criterios. De las ruinas haces acaso el más trágico y el más expresivo de los símbolos. Ellas son para ti, creo yo, como un espejo de piedra muerta que refleja tanto la plenitud como la sima abismal de lo que está más allá.
La infinitud que la ruina revela la comprendemos en la naturaleza, que en ella vuelve a sembrar vida. El abismo, la sima, los sospechamos en el muro derruido; es decir, en la obra sin fruto, deshecha, quemada por el paso del tiempo. O por las guerras que los hombres encienden. Dejas, pues, limpia la imagen de la ruina de su carga literaria, teatral, ficticia, y la llevas a su dimensión real. En la ruina hay como una «comunidad» —como una comunión con la palabra fácil y oscura del poeta— entre la naturaleza y la sangre inocente que han derramado algunos seres durante siglos.
Abismo, dioses, caos, espacio-vacío, ruinas, luz, muerte… El enigma lo resuelves con un nuevo símbolo: el templo. «El templo y sus caminos» es otro de tus ensayos más alquitarados, más clarificadores. Sin duda el templo es para ti algo más que una ruina, algo más que aquel primer espacio-vacío en el que el hombre desprendió de sus labios las primeras palabras, las primeras y desesperadas preguntas a lo Ignoto.
En tu opinión, la ruina «revela el paisaje», y el templo, «lo sagrado irreductible». Y junto al término-símbolo (templo) colocas un adjetivo lleno de resonancias (griego), que cierra perfectamente, herméticamente, el ciclo de tu pensamiento, tu incursión en el mundo de los humanos y de sus sueños. En el templo encontramos precisamente la palabra viva, pues es donde nos hacemos las graves preguntas para las que a veces encontramos alguna respuesta: la poesía; es decir, un tipo de ¿religión? que aún no se ha visto privada de su naturaleza primera, de su inocencia originaria.
Tenía escrita esta carta, primero en mi mente, luego en el papel; esta carta que nunca pensé enviarte y que, como he dicho, definitivamente quedará inconclusa —así debe quedar por aquello de nuestra fidelidad a la flexibilidad, a la relatividad del todo—. Como he comenzado diciendo, comprendía muy bien lo inexpresable de cualquier tipo de identificación nacida de la admiración. Me hubiera gustado dejar a un lado el posible tono de homenaje, volver a la anécdota de enviarte una postal o un libro. Acaso hubiera sido hermoso tocar un tema común, pero no excesivamente turbador, como es el de Giacomo Leopardi y su obra, y los últimos días que el autor de los Canti pasó entre Torre del Greco y Torre Annunziata, en las laderas del Vesubio, sembradas de cenizas y de oro (del oro de las retamas). Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Es que acaso Leopardi no es un tema turbador? ¿Y aquellas laderas con viñas que miran hacia las ruinas del tiempo, al mar latino?
Esta carta no se la envié a María Zambrano, pero llegó a sus manos por otros medios y ella sí le dio una respuesta que me envió con otra carta del 9 de octubre de 1981. Su texto —escrito con dificultad, teniendo que cambiar de pluma por el estado de sus ojos a la espera de una operación quirúrgica— es el siguiente:
Ginebra, 9 de octubre de 1981
Amigo Antonio Colinas:
Ni puedo escribirte ni tengo con qué.
Mas no es posible que deje de enviarte este instante al borde de caer en la duración. Quiero, haciendo un hueco con las dos palmas juntas, enviártelo como una palomilla, según decíamos. Al instante hay que salvarlo-nos «de las apariencias». El frío que me entró al leer tu carta no ha de ser solamente por el que padecí en La Habana, en aquel verano tórrido, cuando escribí el texto, o lo que sea que salvé. Nadie me ha atendido cuando tímidamente lo he señalado como lo más —¿más?, no sé cómo decirlo— que yo he escrito. Y así señala a la par la cortedad de mi inteligencia.
Sí, me ha pasado muchas veces, pero en ninguna, creo, he conservado la ingravidez para sostenerme en tanta luz de pensamiento, y ya tan torpe. Lo inteligible mostrándose adecuadamente, ni evanescente, ni inefable; logos con la necesaria opacidad, con mesura, como el de Heráclito. Y ante mí, o ya en mí, mi inteligencia incapaz, insuficiente. A veces he ido a consultarlo y lo entiendo con dificultad. ¿Ves? Pero qué error sería el yo declararlo así. Lo soltaría de ser pensamiento, razón. ¡Tantas invitaciones que he recibido para escribir frente al Infinito, sin saber, renunciando en lo fácil o en la imposibilidad…! Todo lo has entendido. Y qué bien que muestres el que te haya sido arrancada tu carta, que la escribas a tu pesar, y que el único texto que te ha podido salir es una carta, esa bellísima, límpida, con un poco de lo que en otro poeta —pienso en Luis Cernuda— podría ir a dar en un cierto re-sentimiento. No en ti. Te salva, y no solo aquí, ese de Grecia, que en ti vive, y se alberga, y que el mismísimo Luis Cernuda no quiso o no pudo albergar. El saber, como tú haces, mantener la puerta, que no es confín, abierta siempre, y aun el descuido.
Ha estado bien en ti dar esa carta a la luz, a la luz. Y todo lo que a la luz se da no pierde su secreto, su intus. Atraviesa las aguas, se sumerge, vuelve a reaparecer. Aparte te envío «Diótima de Mantinea», que por tres veces he retirado de una revista, las tres que rehice, deshice, una después de su publicación inconclusa en Roma (Botteghe Oscure). Léelo según quieras, préstalo a Marí [Antoni] o a quien quieras. Nada me tienes que decir. Ella es de lo sumergido, y esa arena densa, y esa agua aceitosa, y ese negror, a nada te obligan.
Te iré hablando sin necesidad de respuesta.
Con cariño
MARÍA
Una llamada
Todo había comenzado con una llamada, con la llamada de su voz. Estaba yo entonces viviendo en una isla y rodeado de esa mar que luego ella me recordaría siempre, obsesivamente, en nuestras llamadas telefónicas: la mar como frontera y distancia entre los seres, la mar de la vida que separa, pero que también, como las olas, transmite la comunicación, los mensajes, el riesgo. Igual sucede con la isla, o las islas, que a lo largo de su obra podemos rastrear como uno de sus símbolos favoritos.
Por encima de la mar y de la isla, me llegó una noche su voz, su llamada. Hasta entonces, María Zambrano había sido para mí solo esa ilustre escritora del exilio que había descubierto como pensadora algunos años antes, a través de algún libro raro, en los artículos de la revista Ínsula, o en el tomo de sus Obras reunidas, editadas por Aguilar en 1971, así como por medio de la admiración que le mostraba, en mis años en Madrid, en nuestras conversaciones en las tertulias de Ínsula, otro escritor y amigo, José Luis Cano.
A aquella llamada había, sin duda, que responder. Lo hice de dos maneras. Una, formal, enviándole a Suiza alguno de mis libros con unas palabras; otra, por medio de la carta que acabo de recoger y que nunca eché al correo, pero que hice pública en la revista Cuadernos del Norte: «La carta que no envié a María Zambrano». Me parecía que para dar respuesta a aquella llamada suya nocturna que, por encima de la mar, me había llegado a mí, al solitario de una isla mediterránea, era necesario otro tono y otros recursos. En realidad, esta carta que no envié era la respuesta a otra carta realísima que sí recibí yo de María y a nuestra primera conversación telefónica y a otra anunciadora de mi viaje a Ginebra: «Usted y yo hace mucho tiempo que nos conocemos…», me había dicho. ¿Que «nos conocemos»… sin habernos conocido? ¿De qué conocimiento me estaba hablando ella?
A mi entender, esta frase me sugería una necesidad de respeto y de distancia, pues veía que la comunicación interior era posible más allá del conocimiento personal, del mutuo conocimiento físico. Y sin embargo… crecía la necesidad del encuentro real. Pero antes de ese encuentro en Suiza hubo un intercambio de llamadas que lo preparaban. En una de mis cartas, cuya copia he rescatado, le digo: «Me han dicho que vas a regresar. Yo creo que es una buena decisión. El sol y la luz del sur —de tu sur— te harán mucho bien. A ver si es verdad que regresas, pero que no sea a costa de perder tu paz interior, tu ejemplar libertad. Ojalá vivas muchos años con tu libertad en la tierra en la que viste la luz por vez primera».
Algunas de estas cartas, no todas, las he podido recuperar gracias al archivo de la escritora en su Fundación de Vélez-Málaga. En ellas sobre todo le comento, por ejemplo, el proceso de creación de mi libro Noche más allá de la noche y le anunciaba el envío de un poema («Partenón»), que luego le dedicaría en el homenaje de la revista malagueña Litoral y a la aparición del mismo. También le hacía llegar los símbolos que aparecían en algunas postales que le envié —la mar, el islote ibicenco de Es Vedrà, las cúpulas y arcadas de algunas de las iglesias campesinas ibicencas— y que yo intuía que iban a ser de su interés.
Le comenté también en algunas cartas las impresiones que me había producido la aparición en Litoral de sus textos sobre Juan de la Cruz y Diótima de Mantinea, que ahora sí pude conocer. También comentamos el artículo que sobre su maestro Ortega ella había publicado en Ínsula e intercambiamos pesares sobre nuestras respectivas operaciones quirúrgicas en aquel otoño de 1983, aunque la operación en sus ojos todavía esperaría unos meses. En aquella comunicación por medio del teléfono, aparecen también las conversaciones que, sobre ella como tema, yo tenía con Antoni Marí Muñoz. Un día, paseando, la interrumpimos para tomar un teléfono y hablar directamente los dos con ella.
Al fin llegó aquel día de nuestro encuentro, el 28 de abril de 1984. Desde la objetividad de ir a dar una conferencia en la Casa de España, llegué hasta Ginebra para quebrar el encanto de aquella noche en la que me había llegado su voz desde muy lejos, cuanto en la distancia había de ensoñación, y así conocer a la que ya era para todos en España «la última exiliada».
Aquella tarde en que tenía cita con ella en Ginebra me retrasé. Por la mañana había ido con los organizadores de mi conferencia a comer al otro lado de la frontera, a Francia, y mi regreso a Suiza se retrasó. La llamé por teléfono para disculparme, para decirle que llegaría con un pequeño retraso. Noté también en ella, en sus palabras, su malestar por mi demora, la necesidad de la urgencia del encuentro; simplemente como si ella intuyera que yo no iba a llegar, que seguía en España, que no se creía que ya estaba allí, a unos pocos kilómetros de Ginebra, pero siempre al otro lado de la «frontera».
Tras aquel encuentro en Ginebra, a mi regreso a España, poco después, el 24 de junio, publiqué en El País un nuevo artículo sobre ella, y el 20 de noviembre María Zambrano regresó a España. En torno a estas fechas, en junio-julio de 1984, se celebró un seminario sobre la escritora en la Antigua Universidad de Almagro, al que me invitaron, pero no pude asistir. Aun así, me propusieron que alguien leyera en mi nombre ese artículo («La esencia de un mensaje») que yo había publicado días antes. Luego las ponencias serían recogidas el mismo año en Papeles de Almagro. El pensamiento de María Zambrano.
Pero volvamos a nuestro primer encuentro, a aquella larga tarde de conversación y de identificación en la que, sobre todo, descubriría algo que luego vería confirmado en cada uno de nuestros encuentros. María Zambrano, en efecto, hablaba como escribía y escribía como hablaba. Había una identificación profunda entre ambas actividades que provenía de su autenticidad, de su verdad, de su ser. Testigo de aquella conversación (y de tantas otras posteriores en Madrid) sería su primo y ángel guardián —Mariano Tomero Alarcón—, que, como siempre, se iba y tornaba al salón, o se sentaba embelesado para escuchar, o se adormecía, o le preguntaba a María si quería más té o si le traía un encendedor, porque el otro no encendía, o porque ella lo había extraviado. Mariano, ser puro como pocos, y ángel, que aquella tarde —como si el gesto dependiera de él, solo de él— llegó de repente para traerme un mensaje y depositarlo silenciosamente en mis manos. («Trae eso, Mariano», le dijo ella).