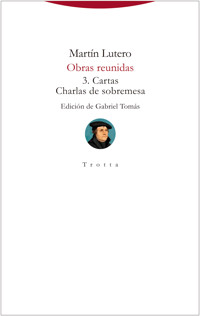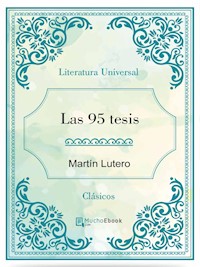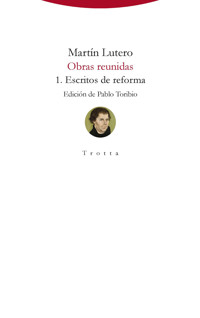
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
La persona de Lutero y cuanto representó supuso una convulsión en el panorama religioso, político, social, literario y artístico de la Europa de su tiempo. Este primer volumen de los tres previstos reúne los textos en torno a los inicios de la Reforma. En ellos Lutero formula sus cuestionamientos radicales tanto de la práctica como de la doctrina de la Iglesia, atento siempre a los problemas socio-políticos de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Obras reunidas IEscritos de reforma
Martín Lutero
Obras reunidas IEscritos de reforma
Edición de Pablo Toribio
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
ColecciónTorre del Aire
© Editorial Trotta, S.A., 2018, 2023
© Pablo Toribio Pérez, para la edición, la revisión de las traducciones y la traducción deContra la execrable bula del Anticristo, Carta a León X y Tratado sobre la libertad cristiana, 2018© Ediciones La Aurora (FAIE), Buenos Aires, 2018
Ilustración de cubierta: Lucas Cranach el Viejo, Retrato de Martín Lutero (1526)
(Estocolmo, Museo Nacional).
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-165-2
www.trotta.es
ÍNDICE
Introducción
1. Un gesto simbólico del inicio de la Reforma
2. La carrera de «un rústico y duro sajón»
3. La «verdad de Dios»
4. Esta edición
Abreviaturas
I.
Prefacio al primer tomo de los escritos latinos (1545)
II.
Disputación para determinar el valor de las indulgencias: las 95 tesis (1517)
III.
Sermón sobre la indulgencia y la gracia (1518)
IV.
Disputación y defensa de fray Martín Lutero contra las acusaciones del doctor Juan Eck (1519)
V.
Informe a Spalatino sobre la disputación de Leipzig (1519)
VI.
Las buenas obras (1520)
VII.
A la nobleza cristiana de nación alemana sobre la mejora del estado cristiano (1520)
VIII.
Preludio sobre la cautividad babilónica de la Iglesia (1520)
IX.
Contra la execrable bula del Anticristo (1520)
X.
Carta a León X. Tratado sobre la libertad cristiana (1520)
XI.
Actas y hechos de Lutero en la dieta de Worms (1521)
XII.
Juicio sobre los votos monásticos (1521)
Índice de citas bíblicas
Glosario onomástico
Índice de santos, personajes bíblicos y mitológicos
INTRODUCCIÓN
1. Un gesto simbólico del inicio de la Reforma
Con la presente edición buscamos prestar un servicio al lector en lengua española una vez cumplidos los quinientos años del inicio de la Reforma protestante, o del suceso que con posterioridad se ha convertido en el símbolo de su inicio. Nada indica que Martín Lutero clavase sus tesis en el portón de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg la víspera del 1 de noviembre de 1517, ni que nadie lo hiciera por él1; en cambio, sí consta que las envió ese 31 de octubre al más poderoso dignatario eclesiástico de Alemania, Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo, en un gesto privado no menos espectacular que el público gesto legendario. Como ha resaltado Thomas Kaufmann2, en esa carta se atestigua por primera vez de forma clara la transformación que Lutero llevó a cabo de su apellido paterno, convirtiendo Luder en Luther a partir del griego eleutherios, «quien actúa como un hombre libre». Desde ese momento clave, Lutero actúa, en efecto, de acuerdo con su percepción de sí mismo como hombre liberado por Dios; no todavía como un enemigo del papado, en cuyo favor aún confiaba, pero desde luego no sometido sin más a él. Así pues, es legítimo considerar que en ese día y ese gesto está cifrado el comienzo de la Reforma.
La idea del acceso directo al texto bíblico, sin la mediación de una autoridad externa, constituye a nuestro juicio el legado intelectual de Lutero con mayor alcance histórico. Por supuesto, el propio Lutero estaba muy lejos de aceptar una pluralidad de interpretaciones del cristianismo: él mismo se enfrentó con vehemencia a las disidencias doctrinales internas cuando se presentaron, y el sistema teológico que inició y que desarrollaron sus seguidores se convirtió pronto en una nueva ortodoxia, cuestionable solo a un alto precio; la lucha por el estudio libre de la Biblia, de su texto y de su interpretación, responde a las aspiraciones del humanismo, que difieren esencialmente de las de Lutero. Sin embargo, el asentamiento institucional de la Reforma en amplias regiones de Europa contribuyó a implantar de forma decisiva en el discurso académico la idea de la sola scriptura; la posición central que pasó a ocupar entonces el texto bíblico en el campo de batalla teológico propició debates sobre la autoridad de dicho texto, sobre el cristianismo «auténtico» y, a la larga, sobre el cristianismo en sí.
Pero Lutero no podía imaginar esos lejanos desarrollos históricos. Su perspectiva es la de un hombre de la Edad Media profundamente religioso y absolutamente convencido de haber redescubierto la verdad evangélica. Desde el comienzo de la crisis sobre las indulgencias identifica su verdad con la más absoluta verdad de Dios, y al experimentar la hostilidad de Roma hacia esta verdad no tardará en identificar al papado con el Anticristo —una doctrina común a partir de él a todas las corrientes protestantes durante toda la Edad Moderna—. La conjunción de las ideas teológicas de Lutero con las circunstancias sociales y políticas de su tiempo —en particular, la existencia de una nobleza en Alemania dispuesta a aprovechar dichas ideas para sus fines— trajo consigo el mayor cisma de la cristiandad occidental y al mismo tiempo conllevó el establecimiento de una pluralidad de confesiones oficiales en Europa, un hecho con honda repercusión en la historia social e intelectual del continente y de sus proyecciones coloniales.
Las presentes Obras reunidas se proponen ofrecer una selección significativa de los escritos de Lutero, tradicionalmente poco accesibles en nuestra lengua3. En este primer volumen se hallarán doce de sus Escritos de reforma, es decir, aquellos textos en los que se desarrolla su pensamiento desde el comienzo de la disputa sobre las indulgencias (1517) hasta la ruptura total con Roma y su proscripción del Imperio (1521); entre ellos se incluyen por supuesto los tres celebrados «manifiestos» del año 1520 —A la nobleza cristiana de nación alemana, Preludio sobre la cautividad babilónica de la Iglesia y Tratado sobre la libertad cristiana—. A la cabeza de todos hemos colocado el Prólogo escrito por el reformador un año antes de morir para el primer volumen de sus obras latinas completas (1545), en el que dirige su memoria a aquellos acontecimientos distantes. El segundo volumen incluirá una selección de los textos de Lutero sobre traducción y exégesis bíblicas junto con su obra de mayor importancia filosófica, Sobre el siervo albedrío (1525), que simboliza asimismo su ruptura con el humanismo de Erasmo. Por último, el tercer volumen reunirá escritos relativos a la puesta en práctica de la Reforma a partir de 1521 —entre ellos los referidos a la grave crisis de las guerras campesinas—, así como una selección de textos personales del reformador extraídos de sus cartas y de sus «charlas de sobremesa» (Tischreden).
El lector en lengua española cuenta con excelentes biografías e introducciones al pensamiento de Lutero4. Con la presente edición no se pretende aportar un nuevo estudio sobre la Reforma protestante ni sobre el hombre que la desencadenó, sino una traducción fiable de sus obras más representativas. A continuación ofreceremos las notas biográficas y relativas al pensamiento de Lutero que parecen necesarias para introducir la lectura de los textos de este primer volumen.
2. La carrera de «un rústico y duro sajón»
Martín Lutero nació en Eisleben (Sajonia) la noche del 10 de noviembre de 1483. El nombre de la ciudad sugiere las palabras alemanas para «vida» y «hielo», en consonancia con la proverbial dureza sajona: «Se llaman sajones [Saxones] —escribió Lutero— porque Dios no les proporciona alimento de tierras fértiles, sino de piedras [ex saxis]»5. Su infancia, de similar dureza, transcurrió en el seno de la familia formada por Hans Luder, campesino convertido en empresario minero, y la burguesa Margarita Lindemann, primero en Eisleben —apenas los primeros meses de su vida— y luego en Mansfeld —trece años—, Magdeburgo y Eisenach; en esta ciudad adquirió su última formación escolar antes de ingresar en 1501 en la Universidad de Erfurt, para estudiar Derecho según los deseos de su padre.
A principios de julio de 1505, Lutero emitió un desesperado voto a santa Ana que cambiaría su vida. Regresaba a Erfurt desde Mansfeld, donde había viajado durante el semestre para encontrarse con su familia, quizás con vistas a concertar un futuro matrimonio. A su paso por Stotternheim lo sorprendió una violenta tormenta y estuvo a punto de ser golpeado por un rayo; presa del espanto, cuenta él mismo que exclamó: «¡Ayúdame, santa Ana, y me haré monje!». Dos semanas después llamaba a la puerta del «monasterio negro» de los agustinos eremitas de Erfurt para ingresar en la orden. Como novicio inició estudios de teología, y el 3 de abril de 1507 fue ordenado sacerdote en la catedral de la ciudad.
El abandono de los estudios de derecho por los de teología y por la vida religiosa provocó el enfrentamiento de Lutero con su padre, el primero de los enfrentamientos por la fe que habrían de caracterizar la vida del futuro reformador. Dieciséis años después se refirió a esta disputa familiar en su Juicio sobre los votos monásticos (texto XII de la presente selección), el tratado con el que desde la fortaleza del Wartburg, excomulgado por Roma y proscrito del Imperio, perdida ya la tonsura y el hábito, atacaba sin concesiones la institución a la que había dedicado su juventud.
En octubre de 1508 Lutero se trasladó al convento de los agustinos de Wittenberg, la ciudad que había de permanecer para siempre ligada a su nombre. Al hacerlo seguía las órdenes del vicario general de los agustinos alemanes, Juan de Staupitz, la figura más influyente en el desarrollo espiritual del joven Lutero. Staupitz había decidido que el nuevo monje se preparase para el doctorado en Teología en aquella universidad sajona, donde mientras tanto dio clases de Filosofía. La Universidad de Wittenberg se había fundado apenas quince años antes como el principal centro académico de la Sajonia ernestina, gobernada por el príncipe elector Federico, frente a la Sajonia albertina, gobernada por el duque Jorge, que contaba con la ya entonces centenaria Universidad de Leipzig. La rivalidad entre Wittenberg y Leipzig y entre Federico y Jorge resultó clave para el asentamiento de los primeros brotes de la Reforma: llegado el momento, el príncipe elector no dudará en ponerse de parte del profesor más prestigioso de su universidad, cuyo cuestionamiento de la autoridad de Roma en los territorios alemanes, además, casaba bien con sus propios intereses.
Pero faltaban todavía algunos años para el salto a la fama de Lutero. En el invierno de 1511-1512 emprendió un viaje a pie desde Erfurt a Roma, acompañado de otro hermano agustino, en una misión encomendada por Staupitz para tratar asuntos de política interna de la orden, que revestía al mismo tiempo el carácter de una peregrinación. Fue la única vez en su vida que Lutero salió de Alemania, y su destino fue la ciudad que no muchos años después identificaría sin dudarlo como la sede del Anticristo. Al poco de su regreso a Alemania, Lutero volvió a Wittenberg nombrado subprior del convento agustino local, y en octubre de 1512, una vez doctorado, sucedió a Staupitz en la cátedra de Teología.
Las clases de Teología de Lutero, hasta el final de su vida, siempre consistieron en la lectura y exégesis de libros bíblicos, nunca de otros textos. Su primer curso versó sobre los Salmos, y a ellos volvería entre 1519 y 1521, el período crítico de su ruptura con Roma. En los años intermedios enseñó exclusivamente las cartas de Pablo: Romanos, Gálatas y Hebreos. Había alcanzado su doctrina sobre la justificación, basada en la lectura del Apóstol —el ser humano solo puede salvarse por la fe—, cuando llegaron a los confines de Sajonia los predicadores de las indulgencias para hacer frente a los gastos de construcción de la basílica de San Pedro, en Roma, en el año simbólico de 1517.
Escandalizado por los efectos de la predicación de indulgencias que constataba en el pueblo, Lutero envió el 31 de octubre de ese año sus 95 tesis para una eventual Disputación para determinar el valor de las indulgencias (texto II) al eclesiástico responsable, Alberto, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo. Lutero desconocía entonces que buena parte de lo recaudado con la venta de indulgencias servía para pagar la deuda que había contraído Alberto con los banqueros Fugger, quienes le habían prestado el dinero que necesitaba para que el papa le permitiese asumir el gobierno simultáneo de dos diócesis. Las tesis de Lutero arremetían contra la idea, transmitida al pueblo por los predicadores, de que si se pagaba dinero en beneficio de la construcción de la basílica romana de San Pedro, podían reducirse los años de condena en el purgatorio, la propia o la de familiares ya difuntos. Ante aquella venta de beneficios espirituales Lutero se sintió urgido a actuar por una obligación tanto académica como pastoral: como profesor de Teología no podía consentir que se predicase una doctrina errónea sobre el perdón de los pecados; como sacerdote, no podía permitir que los cristianos a su cargo fueran inducidos a error sobre el asunto capital de la salvación y en consecuencia se condenasen irremediablemente. Ahora bien, el corolario de sus tesis y el principal motivo de los enfrentamientos que siguieron era la peligrosa constatación de que el papa no tenía jurisdicción sobre las almas.
Las tesis se divulgaron más allá del control de Lutero y motivaron el inicio del proceso canónico contra él —Alberto escribió a Roma tras recibirlas, considerando a su autor sospechoso de herejía—, así como el inicio de los debates académicos sobre el tema. El primero que respondió a Lutero desde la Universidad de Fráncfort del Óder fue el propio Juan Tetzel, el dominico cuya poco comedida predicación sobre las indulgencias había sido el desencadenante directo de la intervención de Lutero. Pero la más relevante réplica académica vino de parte del teólogo Juan Maier de Eck, de la Universidad de Ingolstadt, con quien Lutero trabó a partir de entonces una virulenta enemistad.
En abril de 1518 el agustino participó en un debate teológico en el capítulo de su orden celebrado en Heidelberg, donde defendió su «teología de la cruz» —más sobre ella en el siguiente epígrafe— y ganó apoyos de los asistentes, entre los que se contaba el joven dominico Martín Bucer, con el tiempo una importante figura de la primera Reforma. Ese mismo año fue citado a comparecer en Roma para dar cuenta de su doctrina, una vez conocidas sus Resoluciones, una extensa explicación de las tesis en las que Lutero había reafirmado su postura. El príncipe elector Federico intercedió ante el papa para que se concediese al monje explicarse no en Roma, sino en Alemania, aprovechando que el nuncio Tomás de Vío Cayetano se encontraba entonces en Augsburgo con motivo de la dieta imperial.
El papa León X accedió a la petición del príncipe Federico: pronto habría que elegir sucesor para el emperador Maximiliano y el papel del elector de Sajonia resultaría clave en la decisión, de modo que el pontífice, interesado en que no resultase elegido el joven nieto de Maximiliano, Carlos, se cuidaba de no enfrentarse con Federico. En octubre de 1518 Lutero compareció en Augsburgo ante el cardenal Cayetano. Las instrucciones originales del nuncio eran llevarlo preso a Roma si no se retractaba, pero el príncipe de Sajonia, también presente en la dieta, negoció con Cayetano un salvoconducto para que, tras su comparecencia, Lutero fuese libre de regresar a Wittenberg. Lutero se reafirmó en su postura teológica ante el cardenal y poco después abandonó la ciudad sin previo aviso.
En enero de 1519 murió el emperador Maximiliano y se abrió un período de incertidumbre política, durante el cual el príncipe Federico desempeñó el papel de vicario imperial. El papa encomendó a Carlos de Miltitz, eclesiástico sajón y camarero pontificio, la misión diplomática de solucionar el problema de Lutero; esta misión habría de diluirse en conversaciones infructuosas con una y otra parte. Mientras tanto, en el mundo académico se preparaba el terreno para la disputación que tendría lugar en junio en Leipzig entre Juan Eck de un parte y Andrés Bodenstein de Karlstadt y Lutero de otra (véanse textos IV y V); en ella se trataría fundamentalmente sobre la potestad del papa, el punto clave del asunto, sobre el que Eck había sabido centrar la atención. Al término de los debates, desarrollados en junio de ese año, Eck certificó a Roma la postura herética del agustino; entre tanto, en Fráncfort del Meno los príncipes alemanes elegían emperador al rey de España, Carlos de Habsburgo.
A comienzos del año 1520 se puso en marcha en Roma, no sin demoras y desacuerdos, la redacción de la bula condenatoria de Lutero. Mientras tanto, el profesor de Wittenberg se había convertido en una «estrella mediática», sobre todo en Alemania; la imprenta difundía a miles sus escritos en lengua vernácula, que sabían conectar con las necesidades religiosas de la población y también con las aspiraciones nacionalistas de buena parte de la nobleza. El sentimiento antirromano, bien arraigado en los territorios alemanes desde mucho antes de Lutero, se exacerbaba y cuajaba bajo el símbolo de resistencia representado por el monje rebelde.
En el verano de ese año, el año en que el enfrentamiento de Lutero con Roma alcanzó su clímax, el agustino publicó su manifiesto A la nobleza cristiana de nación alemana (texto VII), el primer texto de la que se considera su trilogía de «escritos de reforma»; en él reclama la intervención de la autoridad secular —de los nobles y del emperador— para poner fin a los abusos del papado en Alemania y para forzar la convocatoria de un concilio al margen de la sede romana. Aunque es el menos teológico de los escritos mayores de ese año, en él se introduce el tema básico del sacerdocio universal, uno de los principios esenciales de la Reforma, e igualmente se niega al papa una autoridad especial para interpretar la Escritura o para convocar concilios. Inmediatamente después, Lutero se dio a la composición y publicación del Preludio sobre la cautividad babilónica de la Iglesia (texto VIII), impreso en septiembre. A diferencia del anterior, este tratado está escrito en latín y se dirige a los teólogos y hombres cultos; el más sustancial de los escritos de ese año y probablemente el más representativo de todos los de Lutero, constituye un demoledor ataque al sistema católico de los sacramentos. Al final de este escrito, el agustino se hace eco de la reciente publicación de la bula Exsurge Domine, a cuyo texto todavía no había podido acceder, que condenaba en bloque sus doctrinas.
Todavía se reunió una vez más Carlos de Miltitz con Lutero en octubre, cuando este preparaba ya su reacción a la bula papal. Accedió a la petición desesperada del camarero pontificio de dirigir al papa una obrita piadosa precedida de una carta en la que le mostrase respeto; este compromiso se materializó en el Tratado sobre la libertad cristiana (texto X), precedido por una carta a León X donde el respeto al papa se limita al nivel estrictamente personal. Apenas unas semanas después publicó su furibundo ataque Contra la execrable bula del Anticristo (texto IX), en la que el propio Lutero termina excomulgando él mismo al papa; su violencia verbal se trasladó a la acción con la quema pública de libros «papistas» que organizó la propia Facultad de Teología de Wittenberg en diciembre de ese año, en respuesta a la quema de libros luteranos que ya se había emprendido en ciudades como Maguncia, Colonia o Lovaina. En enero de 1521 salió de Roma la bula Decet Romanum Pontificem, que condenaba como hereje a la persona de Martín Lutero.
Al comienzo de ese mismo año, Carlos V, coronado en Aquisgrán unos meses atrás, reunió en Worms su primera dieta imperial. En cuanto al asunto de Lutero, que en circunstancias normales se habría saldado con su entrega y ejecución, se decidió, sin embargo, concederle audiencia en la dieta, así como un salvoconducto de ida y vuelta, de nuevo por las fuertes presiones del príncipe Federico, a quien el nuevo emperador debía su elección. La dieta de Worms ofreció así una plataforma propagandística al monje y su naciente Reforma: Lutero tuvo la oportunidad de negar su retractación públicamente ante el emperador (abril de 1521; véase texto XI). En el camino de regreso a Wittenberg fue secuestrado por orden de Federico y recluido por su seguridad en el castillo del Wartburg, junto a Eisenach, donde pasaría diez meses de productiva soledad. La reclusión en la fortaleza de Turingia marca una cesura clara en la vida del reformador: Lutero se había convertido oficialmente en hereje y en proscrito del Imperio; durante su reclusión traduce el Nuevo Testamento y, entre otras obras, escribe su Juicio sobre los votos monásticos (texto XII), con el que dice adiós a dieciséis años de vida monacal y condena ese tipo de vida de modo universal como contraria a los principios del cristianismo.
Cuando vuelva a Wittenberg en marzo de 1522, Lutero tomará las riendas de una Reforma que ya habrá comenzado a fragmentarse, pero que ha dado ya definitivamente la espalda a la «Iglesia antigua».
3. La «verdad de Dios»
Según su propio testimonio, Lutero vivió en sus años de estudiante y al principio de su profesión religiosa numerosas y profundas crisis espirituales. Lo atormentaban gravemente la conciencia de sus pecados y las tentaciones del diablo, un diablo personal que creyó ver en varias ocasiones. Lo desasosegaba la doctrina escolástica según la cual, si el ser humano hace todo lo que puede (quod in se est), recibe de Dios la gracia que lo conducirá a la salvación: él nunca estaba seguro de haber hecho todo lo que podía. No hay nada que permita dudar de su afirmación de que su vida en el convento fue intachable; sin embargo, su convencimiento de la maldad propia y la representación de Dios como el supremo juez que castiga no lo dejaban en paz consigo mismo.
En su muy citado Prefacio al primer tomo de los escritos latinos (1545; texto I), Lutero cuenta cómo encontró la salida de sus sufrimientos a través de la meditación sobre las palabras del Apóstol en Rom 1,17 —que a su vez son cita del profeta Habacuc—: «El justo vivirá por la fe». En torno a este versículo de Pablo se construye el edificio teológico luterano. Los historiadores han hablado tradicionalmente de una «experiencia de la torre» (Turmerlebnis), a saber, la del convento agustino de Erfurt, en la que Lutero habría llegado de golpe, como por una revelación, a la verdad contenida en las palabras paulinas. La datación se discute, y lo más probable es que Lutero llegara a ese reconocimiento más bien progresivamente a través del estudio; en todo caso, puede constatarse que ya había llegado a él en los primeros años de su actividad como doctor de Teología, entre 1512 y 1515.
El ser humano es incapaz de justificarse —es decir, de hacerse justo y por lo tanto de salvarse— por sí mismo; solo puede salvarlo la gracia de Dios, su perdón gratuito, ofrecido a toda la humanidad con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento es imposible de cumplir: el ser humano, lastrado por el pecado de Adán, está naturalmente imposibilitado para cumplir los diez mandamientos, que Dios ha dado para mostrar al hombre su debilidad, la desesperanza de su estado y su condena a muerte. Solo puede salvarlo y conducirlo a la vida eterna la fe en Cristo, es decir, la certeza absoluta de que, en virtud del sacrificio del Hijo de Dios, la humanidad ha sido perdonada. Con esa fe, todo lo que el hombre lleve a cabo será agradable a los ojos de Dios; es más, con la posesión de esa fe, el hombre solo puede llevar a cabo buenas obras, obras encaminadas a cumplir los mandamientos de Dios —si bien dicho cumplimiento nunca podrá ser perfecto en vida, pues el pecado no desaparece sino con la muerte—: de ahí que el cristiano sea simul justus et peccator, «al mismo tiempo justo y pecador». Sin esa fe, en cambio, nada de lo que pueda llevar a cabo el hombre será agradable a Dios, por bueno que parezca a ojos humanos; es más, todo lo que haga el hombre sin fe, sea lo que sea, es aborrecible pecado. En cuanto a la apariencia, la misma obra puede ser buena o pecaminosa, dependiendo de si quien la lleva a cabo la hace en la fe o sin ella. Las buenas obras son consecuencia de la salvación, no causa de ella. El primer gran tratado teológico de Lutero, Las buenas obras (texto VI), publicado en junio del crítico año de 1520, desarrolla estas ideas en detalle.
El razonamiento paradójico es característico del discurrir de Lutero. Este puede apreciarse en su constatación, en la apertura del Tratado sobre la libertad cristiana (texto X), de que el cristiano es al mismo tiempo el más libre y el más esclavo de los hombres; se aprecia también en las poderosas tesis finales sobre las indulgencias (texto II, 92-95): «Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: ‘Paz, paz’, y no hay paz; que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: ‘Cruz, cruz’, y no hay cruz. Es menester exhortar a los cristianos a que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno, y a confiar en que entrarán en el cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la seguridad de una paz». Lo que el ser humano percibe como paz es en realidad condena, y lo que percibe como cruz es en realidad salvación. Al hilo de esto mismo, debe señalarse la definición que el propio Lutero hace de su teología, en la disputación de Heidelberg (1518), como «teología de la cruz» (theologia crucis), opuesta a la «teología de la gloria» (theologia gloriae) que sería propia de la tradición escolástica. Con ello se refiere a que su teología es por principio irracional, es decir, que cierra la puerta a la razón humana, que no deja lugar para la especulación. La fe cristiana es la cruz de Cristo, «para los judíos, escándalo; para los gentiles, necedad» (1 Cor 1,23); en la cruz de Cristo se encierra el misterio de Dios y la salvación de los hombres, y no hay objeción racional que quepa oponer ni explicación teológica que añadir. Por el contrario, la teología escolástica se habría alejado demasiado de esta verdad central del cristianismo para dedicarse a especulaciones filosóficas, sin otra finalidad que la glorificación vana del intelecto humano.
Otro motivo luterano, de raíz paulina, es la dualidad del hombre interior y el exterior; al interior es preciso inculcarle la fe y al exterior mortificarlo en la carne, en dos procesos complementarios que duran toda la vida. En efecto, a fin de cuentas Lutero no niega el ideal ascético por sí mismo, sino solo en tanto que distrae de lo esencial, que es la sola fe, y en tanto que puede inducir al error de que las propias capacidades de paciencia física pueden efectuar la salvación. En cambio, le concede a la mortificación de la carne un papel educativo importante para hacer al hombre interior permeable al mensaje de salvación, como se lee en el epílogo del Tratado sobre la libertad cristiana (texto X). Puede observarse, pues, el carácter notablemente paradójico que posee la característica postura de Lutero sobre la justificación por la sola fe. Los demás puntos del pensamiento de Lutero se desarrollan en buena medida como consecuencia de esa doctrina. Se encuentran estos resumidos en el eslogan protestante sola fide, sola gratia, sola scriptura: solo la fe y nada más es lo que necesita el hombre para salvarse; solo por la gracia de Dios y por ningún mérito humano se produce la salvación; solo la Escritura, y no la obra de ningún teólogo, transmite el mensaje de la gracia de Dios.
Lutero no extrajo desde el primer momento las consecuencias eclesiológicas prácticas de esa doctrina —es decir, las referidas a la concepción de la Iglesia—, sino de forma progresiva, según se iba exacerbando su conflicto con el papado. Este proceso se relaciona con su absoluto convencimiento de haber alcanzado la incuestionable verdad de Cristo, y de que, por tanto, quienes censuraban su verdad estaban cuestionando la propia verdad de Dios. Como él mismo cuenta en su mencionado Prefacio (texto I), al percibir la hostilidad del papado hacia su doctrina llegó a identificar al papa con el Anticristo y a la Iglesia de Roma con el reino del Anticristo. Al mismo tiempo, este «descubrimiento» corroboró más si cabe su convencimiento de hallarse en posesión de la verdad: la verdadera predicación del evangelio es aquella que genera fuerte oposición, hostilidad y ataques, como escribió a menudo y declaró públicamente en Worms ante el emperador y los príncipes alemanes (texto XI).
La Iglesia es la comunidad de creyentes, y todos los creyentes son por igual sacerdotes, pues Cristo nos ha hecho «reyes y sacerdotes» (Ap 1,6; 5,10). Los predicadores del evangelio son elegidos por la comunidad y pueden destituirse; no existe ningún «carácter imborrable» que se imprima en el sacerdote mediante ningún sacramento. No existe, por tanto, ninguna diferencia entre el estado eclesiástico o espiritual y el civil o laico; Lutero afirma, sobre todo en el manifiesto A la nobleza cristiana (texto VII), que la espada secular puede y debe aplicarse contra los abusos eclesiásticos. El derecho canónico es un invento creado por la clase sacerdotal, con el papa a la cabeza, para obrar con impunidad.
Del mismo modo carga el monje agustino contra la propia institución monástica, extensamente, en el último escrito de esta selección (texto XII). Al proponerse el cumplimiento de una serie de votos, los monjes pecan de diversas maneras: no existen más buenas obras que las ordenadas en los mandamientos de Dios, y el cumplimiento de estos ha sido prometido por todos los cristianos en el bautismo; por tanto, es impío prometer obras distintas de esas, y es vano prometer las mismas obras de forma especial, dado que cumplirlas es en todo caso imposible —se peca también con el pensamiento—; además, al hacer esas promesas especiales, los monjes pretenden instituirse en una clase especial de cristianos, más perfectos, pese a que todos los cristianos son pecadores por igual.
A diferencia de las revolucionarias propuestas de Lutero para la clerecía, sus ideas sobre el orden secular muestran una mentalidad conservadora. La discrepancia entre sus puntos de vista sobre ambas esferas, el orden eclesiástico y el civil, se pondrá de relieve en el momento particularmente trágico de las revueltas campesinas (volumen III). Lutero lee en el cuarto mandamiento el deber de someterse a las autoridades (texto VI), y ello dentro de una visión tradicionalmente estamental de la sociedad, que también se pone de manifiesto en su condena del comercio y las finanzas (texto VII). Lutero no busca en modo alguno una revolución social, sino una espiritual, que debe verificarse en el interior de cada uno cuando escucha el mensaje puro del evangelio; para ello es necesario devolver al pueblo cristiano la verdad evangélica, rescatarla del secuestro y perversión que ha sufrido a manos del papado.
Aunque esta última faceta de su pensamiento no se percibe con claridad en los textos del presente volumen, el desinterés de Lutero por renovar la estructura de la sociedad se explica también en gran medida por su expectativa de un fin del mundo cercano; de ahí que sus esfuerzos de organización práctica no fueran sistemáticos, pues se trataba de sobrellevar una realidad mundana provisional a la espera del fin de los tiempos: lo único importante se resumía en purificar la predicación del evangelio, que había de preceder a la segunda venida de Cristo. Tal expectación apocalíptica constituye un rasgo del cristianismo primitivo que, sin duda, Lutero recuperó de forma perdurable para el mundo protestante.
4. Esta edición
Los textos originales de Lutero se toman de la clásica edición de Weimar, Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe, Böhlau, Weimar, 1883-; las muy escasas divergencias se señalan en notas. Rafael Lazcano ha consignado recientemente «Las ediciones castellanas de las obras de Lutero», en 500 años de Lutero, sección monográfica de E-Legal History Review 24 (2017). De ellas la más completa es la argentina editada por Carlos Witthaus y Manuel Vallejo Díaz, Obras de Martín Lutero, Paidós/La Aurora/El Escudo, Buenos Aires, 1967-1985, en diez volúmenes. A Ediciones La Aurora agradecemos que haya puesto a nuestra disposición sus textos, de los que ha partido nuestra revisión para la presente edición. Las traducciones originales de los textos I-VIII y XI son debidas a Carlos Witthaus y la del texto XII, a Erich Sexauer.
Hemos de mencionar asimismo la selección de Teófanes Egido, Lutero: obras, Sígueme, Salamanca, 1977, que ha cumplido una labor esencial en el acercamiento de los textos de Lutero al público español. Para textos individuales, hay que señalar las traducciones de Pedro María Gil Larrañaga, De los votos a la misión: el tratado de Lutero sobre los votos religiosos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2008; Marco Coronel, «Escolástica y filología en las 95 tesis de Lutero: una nueva fe para una nueva época, con nueva traducción española de las tesis», en 500 años de Lutero, E-Legal History Review 24 (2017), así como la traducción del comienzo de A la nobleza cristiana realizada por Joaquín Abellán, Martín Lutero: Escritos políticos, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 3-20. En cuanto al conjunto de la obra del reformador resultan muy valiosas las numerosas traducciones parciales que atraviesan la biografía en dos volúmenes de Ricardo García-Villoslada, Martín Lutero, BAC, Madrid, 1973.
Entre los textos incluidos en el presente volumen de Escritos de reforma ofrecemos la primera traducción completa al castellano, hasta donde sabemos, del polémico texto Contra la execrable bula del Anticristo, así como la primera traducción castellana de que tenemos constancia de la versión latina —no de la alemana— de la Carta a León X. Nuestra traducción de la versión latina del Tratado sobre la libertad cristiana es la segunda a nuestra lengua después de la llevada a cabo por el burgalés Francisco de Enzinas en 1542, todavía en vida de Lutero, editada críticamente por Jonathan L. Nelson, Francisco de Enzinas: Breve y compendiosa institución de la religión cristiana (1542), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 237-331.
Las citas bíblicas se basan en la versión de Reina-Valera, revisión de 1960.
1. Véase la argumentación de Ricardo García-Villoslada, Martín Lutero, I, BAC, Madrid, 1973, pp. 334-338, sobre lo que este autor considera «un gesto revolucionario que no existió». Hoy se da un consenso académico general sobre la escasa probabilidad del suceso.
2. Thomas Kaufmann, Martín Lutero: vida, mundo, palabra, Trotta, Madrid, 2017, p. 19.
3. Para los fundamentales trabajos previos remitimos a la nota editorial al final de esta introducción (p. 20).
4. La citada obra en dos volúmenes de Ricardo García-Villoslada, Martín Lutero, sigue resultando de primera utilidad por la riqueza de sus datos y la fluidez de su escritura, pese a la perspectiva de enjuiciamiento que adopta el autor. Muy útil resulta asimismo la biografía más reciente de Rafael Lazcano, Biografía de Martín Lutero (1483-1546), Agustiniana, Guadarrama, 2009; al mismo autor se debe también la biografía divulgativa Lutero: una vida delante de Dios, San Pablo, Madrid, 2017. Resultan imprescindibles las introducciones general y particulares de la fundamental selección de Teófanes Egido, Lutero: obras [1977], Sígueme, Salamanca, 52016.
5. WA 48, 699, citado por García-Villoslada, Lutero, I, p. 36. Ahí mismo Lutero se define como «un rústico y duro sajón».
ABREVIATURAS
LIBROS BÍBLICOS
Antiguo Testamento
1 Re 2 Re
Reyes
1 Sam 2 Sam
Samuel
2 Mac
2 Macabeos
Am
Amós
Ba
Baruc
Ct
Cantar
Dn
Daniel
Dt
Deuteronomio
Ecles
Eclesiastés
Eclo
Eclesiástico
Est
Ester
Éx
Éxodo
Ez
Ezequiel
Gn
Génesis
Ha
Habacuc
Is
Isaías
Jb
Job
Jc
Jueces
Jon
Jonás
Jos
Josué
Jr
Jeremías
Lm
Lamentaciones
Lv
Levítico
Mi
Miqueas
Ml
Malaquías
Nm
Números
Os
Oseas
Pr
Proverbios
Sal
Salmos
Sb
Sabiduría
Za
Zacarías
Nuevo Testamento
1 Cor 2 Cor
Corintios
1 Jn
Epístola primera de Juan
1 Pe 2 Pe
Pedro
1 Tes 2 Tes
Tesalonicenses
1 Tim 2 Tim
Timoteo
Ap
Apocalipsis
Col
Colosenses
Ef
Efesios
Flm
Filemón
Flp
Filipenses
Gál
Gálatas
Hb
Hebreos
Hch
Hechos
Jn
Juan
Lc
Lucas
Mc
Marcos
Mt
Mateo
Rom
Romanos
St
Santiago
Tt
Tito
OTRAS ABREVIATURAS
I
PREFACIO AL PRIMER TOMO DE LOS ESCRITOS LATINOS (1545)
[Vorrede zum ersten Bande der Gesamtausgaben seiner lateinischen Schriften]*
Once meses antes de morir, Lutero firmaba el prefacio al primer tomo de sus escritos latinos, el primero de siete (1545-1557), que constituyeron, junto con los doce volúmenes de sus textos en alemán (1539-1559), el primer proyecto de edición de sus obras completas. El anciano reformador no oculta en las primeras líneas el enojo que le produce dicho proyecto de edición, a cuyos promotores —Jorge Rörer y Gaspar Kreutziger— deja sin nombrar; a su entender, las obras de los antiguos Padres y los Loci communes de Melanchthon deberían preferirse a todas las suyas. Después suplica la benevolencia del lector y equipara su propia conducta juvenil a la del apóstol Pablo antes de la conversión: en las primeras obras de Lutero se encontrarían numerosas blasfemias, pues era él por entonces un perseguidor de la fe, un papista convencido. En el resto del Prefacio el reformador vuelve la vista, con una distancia de casi treinta años, a los vertiginosos sucesos de su vida entre 1517 y 1521.
La mirada retrospectiva de Lutero abarca dos temas paralelos: la controversia sobre el valor de las indulgencias, que se convirtió progresivamente en un enfrentamiento abierto con el papado, y el desarrollo de su teología de la gracia a partir de Rom 1,17 («El justo por la fe vivirá»). A propósito de lo segundo, Lutero alude a la célebre «experiencia de la torre» —sin referirse a ella por ese nombre—, con seguridad anterior a 1517, y se refiere a también a su interpretación de los Salmos a la luz de su nueva comprensión teológica, que encontró parcialmente confirmada en la obra de Agustín.
Con la salvedad de la interpretación luterana de los Salmos —de la cual el lector hallará una muestra en el volumen segundo de esta obra—, los textos aludidos en este prefacio se encuentran ampliamente representados en el presente volumen. Al final del texto Lutero anuncia su intención, frustrada por la muerte, de dedicarse en los prefacios de los tomos siguientes a «las controversias con los sacramentarios y los anabaptistas», es decir, a los movimientos disidentes internos de la joven Reforma, y en concreto a los que discutían aspectos básicos de dos de los sacramentos reconocidos por Lutero: el bautismo y el pan. El reformador concluye su prefacio en clave apocalíptica, identificando expresamente al papa con el Anticristo y representándose a sí mismo como instrumento de Dios.
PREFACIO AL PRIMER TOMO DE LOS ESCRITOS LATINOS
Martín Lutero saluda al lector piadoso.
Me opuse mucho y durante largo tiempo a los que querían ver publicados mis libros, o mejor dicho, el fárrago de mis lucubraciones, porque no deseaba soterrar con mis trabajos modernos las obras de los antiguos e impedir al lector leerlas, y también porque ahora, por la gracia de Dios, existen libros de enseñanza en abundancia, entre los que destacan los Lugares comunes de Felipe1; con ellos el teólogo y el obispo pueden alcanzar una formación apropiada y extensa que los capacite para predicar la doctrina de la piedad, sobre todo ahora que la sagrada Biblia puede leerse en casi todas las lenguas. Mis libros, sin embargo —como propiciaba, incluso como exigía, la falta de orden de los acontecimientos—, forman cierto caos tosco y desordenado, de manera que ahora son difíciles de organizar incluso para mí mismo.
Por estas razones deseaba yo que todos mis libros quedasen sepultados en perpetuo olvido, para dejar espacio a otros mejores. Pero la excesiva y molesta insistencia de otras personas, que me llenaban los oídos a base de decirme todos los días que, si yo no permitía la edición en vida, con toda seguridad iban a publicarlos después de mi muerte gente que desconocía totalmente las causas y el curso de los acontecimientos, y de ese modo, a partir de una única confusión, se originarían muchísimas; la excesiva insistencia de estos, digo, consiguió que yo autorizase la edición. A esto se sumaron la voluntad y el mandato de nuestro ilustrísimo príncipe elector Juan Federico, que ordenó, es más, obligó a los impresores a ejecutar la edición y a apresurarla.
Pero, ante todo, ruego al lector piadoso, y se lo ruego por el propio Señor nuestro Jesucristo, que lea estos escritos con juicio, e incluso con mucha conmiseración. Y que sepa que yo antes era monje, y un papista completamente insensato cuando empecé esa causa, y me hallaba tan ebrio de los dogmas del papa, y tan sumergido en ellos, que habría estado del todo dispuesto a matar, si hubiera podido, a cuantos menoscabasen la obediencia a él debida aunque fuese con una sola sílaba, o bien habría colaborado y estado de acuerdo con sus asesinos. Era un Saulo tan grande como todavía hay muchos [cf. Hch 9,1-18]. No era yo tan heladamente frío en la defensa del papado como lo fueron Eck y sus semejantes, que más parecían defender al papa por el interés de su estómago que trabajar en serio por su causa; incluso me parece todavía hoy que más bien se ríen del papa, como epicúreos que son2. Yo, en cambio, defendía con seriedad la causa del papa, pues tenía un miedo horrible al día del juicio y, no obstante, anhelaba de todo corazón salvarme.
Así verás en estos escritos míos tempranos cuántas y qué humildes concesiones hago al papa, que en obras posteriores y en la actualidad considero y maldigo como enormes blasfemias y abominaciones. Por tanto, piadoso lector, atribuirás este error, o como dicen mis calumniadores, esta contradicción, a las circunstancias de la época y a mi inexperiencia. Al principio yo estaba solo, y era sin duda la persona más inadecuada e indocta para tratar tan grandes temas. Pues fue debido a los acontecimientos, no por mi voluntad ni por mi empeño —pongo a Dios por testigo—, por lo que caí en esos tumultos.
Así pues, cuando en el año 1517 se vendían —perdón: se «promulgaban»— indulgencias en estas regiones con el lucro más vergonzoso, era yo entonces predicador y joven doctor en Teología, como se dice, y comencé a disuadir a las gentes y a desaconsejarles que prestasen oído al griterío de los mercaderes de indulgencias, pues tenían cosas mejores que hacer. En eso estaba seguro de contar con la protección del papa, en quien entonces confiaba con toda mi energía, porque en sus decretos condena con toda claridad la desmesura de los «cuestores», como llaman a los predicadores de indulgencias.
Enseguida escribí dos cartas, una al arzobispo Alberto de Maguncia, que recibía la mitad del dinero de las indulgencias —la otra mitad le correspondía al papa, aunque yo entonces lo ignoraba—, y otra al obispo ordinario del lugar, como lo llaman, Jerónimo de Brandeburgo; en ellas les rogaba que pusieran coto a la desvergüenza y a la blasfemia de los cuestores. Pero el pobrecito monje fue despreciado. Al verme tratado con desdén, publiqué una cédula de disputación junto con un sermón en alemán sobre las indulgencias3, así como también, un poco más tarde, unas Resoluciones4. Con estas publicaciones mi intención no era, por honor del papa, que las indulgencias se condenasen, sino que a ellas se prefiriesen las buenas obras de caridad.
¡Esto era haber turbado el cielo y arrasado con fuego el mundo! Me acusan ante el papa, me citan a Roma y contra mí solo se levanta todo el papado. Aquello sucedió en el año 1518, cuando se celebró la dieta de Augsburgo bajo el emperador Maximiliano; en ella actuaba como legado pontificio el cardenal Cayetano, a quien por mi causa se dirigió el ilustrísimo duque de Sajonia, Federico, príncipe elector, y consiguió que no se me obligase a viajar a Roma, sino que el propio Cayetano me recibiera en audiencia y arreglase el asunto. Poco después se clausuró la dieta.
Entre tanto, dado que todos los alemanes estaban cansados de aguantar los saqueos, mercaderías e innumerables imposturas de los embusteros romanos, aguardaban con vivo interés el resultado de tan importante asunto, que hasta entonces ningún obispo ni teólogo se había atrevido a tocar. Esta opinión popular me favorecía en todo sentido, puesto que a todos les resultaban ya odiosas las artimañas y las tretas romanas, con las que habían invadido y fatigado a todo el orbe.
Así pues, llegué a pie y pobre a Augsburgo, provisto por el príncipe Federico de dinero para el viaje y de cartas que me encomendaban al concejo imperial y a algunos hombres buenos. Permanecí allí tres días sin ver al cardenal, puesto que aquellos óptimos varones me lo prohibieron, aconsejándome con toda insistencia que no me presentase ante el cardenal sin un salvoconducto del emperador, aunque aquel me llamaba todos los días por medio de cierto enviado. Este último me resultaba bastante molesto al insistirme en que todo quedaría arreglado si me limitaba a retractarme. Pero cuando la injusticia es larga, largos son los rodeos.
Finalmente, al tercer día, vino preguntándome por qué no me presentaba ante el cardenal, que me estaba aguardando con toda benevolencia. Contesté que debía seguir los consejos de los excelentes varones a los que me había encomendado el príncipe Federico, y que ellos me instaban a no comparecer ante el cardenal de ningún modo sin la protección del emperador o un salvoconducto —estaban en trámites con el concejo imperial para obtenerlo—, y que en cuanto lo obtuviese, me presentaría de inmediato. Entonces preguntó muy irritado: «¿Cómo? ¿Crees que el príncipe Federico va a tomar las armas por ti?». Repliqué: «No lo querría en modo alguno». «¿Y dónde te quedarás?». Contesté: «Bajo el cielo»5. Dijo aquel: «Si tuvieras en tu poder al papa y a los cardenales, ¿qué harías?». Respondí: «Les rendiría toda reverencia y honor». Entonces él, moviendo el dedo con ademán italiano, dijo: «¡Ya, ya!». Así se fue y no volvió más.
Ese día el concejo imperial le comunicó al cardenal que el emperador me brindaba su protección o salvoconducto y exigía que no se tomara ninguna medida demasiado áspera contra mí. Se dice que el cardenal contestó: «Está bien. No obstante, haré lo que corresponda a mi cargo». Este fue el principio de aquel tumulto. Lo demás podrá saberse más abajo a partir de los hechos.
En el mismo año había llegado ya a Wittenberg el maestro Felipe Melanchthon, llamado por el príncipe Federico como profesor de Griego, sin duda para que yo tuviera un compañero de trabajo en la teología; pues lo que Dios ha obrado a través de él, no solo en las letras, sino también en teología, lo testimonian suficientemente sus obras, por más que se encolerice Satanás con todas sus escamas.
En febrero del año siguiente, 1519, falleció Maximiliano, y conforme al derecho imperial asumió sus funciones el duque Federico. Entonces amainó un poco el furor de la tempestad y paulatinamente cundió el menosprecio de la excomunión o rayo del papa. Pues Eck y Caracciolo habían traído de Roma la bula que condenaba a Lutero y se la habían mencionado, cada uno en una ocasión distinta, al duque Federico; este se encontraba a la sazón en Colonia junto con otros príncipes, para recibir a Carlos, que acababa de ser elegido6. El duque se mostró muy indignado y reprendió con gran fuerza y constancia a aquel embaucador pontificio, irritado porque él y Eck hubieran perturbado en su ausencia los dominios de su hermano Juan y los suyos propios. Los censuró de un modo tan magnífico que se retiraron con rubor e ignominia. El príncipe, dotado de increíble ingenio, comprendió las artimañas romanas y supo tratar a estos emisarios como lo merecían, pues poseía un olfato muy fino y husmeaba más cosas y a mayor distancia de lo que los papistas podían sospechar o temer.
Así que en lo sucesivo se abstuvieron de provocarlo. El príncipe tampoco se dignó reverenciar la llamada rosa áurea, que León X le envió en el mismo año [1518]7; más bien se burló de ese gesto. De este modo los papistas tuvieron que abandonar la esperanza de inducir a error a tan excelente príncipe. Y a su sombra el evangelio progresaba con felicidad y se propagaba ampliamente; su autoridad influyó sobre muchos, pues, como se trataba de un príncipe muy sabio y clarividente, solo los envidiosos podían albergar la sospecha de que deseaba alimentar y proteger la herejía y a los herejes. Semejante circunstancia supuso un gran daño para el papado.
En aquel mismo año [1519] tuvo lugar la disputación de Leipzig, a la cual Eck nos desafió a los dos, a Karlstadt y a mí. Pero con ninguna carta pude conseguir del duque Jorge un salvoconducto, de manera que llegué a Leipzig no como disputador, sino como espectador, bajo el salvoconducto concedido a Karlstadt. Ignoro quién se opuso a ello, puesto que hasta aquel entonces el duque Jorge no estaba mal dispuesto hacia mí, como yo sabía muy bien.
En el albergue de Leipzig Eck me visitó y me dijo que había oído que me negaba a disputar. Le respondí: «¿Cómo podría si no me es posible conseguir un salvoconducto del duque Jorge?». Él contestó: «Si no puedo disputar contigo, tampoco quiero hacerlo con Karlstadt, puesto que estoy aquí por ti. Si te consigo un salvoconducto, ¿disputarás conmigo?». Repliqué: «Obtenlo y se hará». Se marchó, y pronto también a mí se me concedió un salvoconducto que me brindaba la posibilidad de disputar. Eck procedió de ese modo porque veía que se le ofrecía una gloria segura, debido a la tesis en la que yo negaba que el papa fuera cabeza de la Iglesia por derecho divino. Por aquí se le abría un vasto campo y una magnífica oportunidad para ganarse el aplauso con su adulación y merecer la gratitud del papa, así como para cubrirme a mí de odio y envidia; y así lo hizo con ahínco durante toda la disputación. Sin embargo, no logró probar sus tesis ni refutar las mías, de modo que el propio duque Jorge durante el almuerzo nos dijo a Eck y a mí: «Sea por derecho humano o divino, el papa es el papa». Esto no lo habría dicho de ninguna manera si no lo hubiesen impresionado mis argumentos, sino que simplemente le habría dado la razón a Eck.
Mi caso puede servir para apreciar qué difícil es lograr salir y emerger de errores que están afianzados por el ejemplo del orbe entero y en cierto sentido se han hecho naturaleza por la larga costumbre. ¡Qué cierto es el proverbio: «Es difícil dejar aquello a lo que se está acostumbrado» y «la costumbre es una segunda naturaleza», y con cuánta razón afirma Agustín: «Una costumbre a la que uno no se resiste, se transforma en necesidad»8! Yo, que entonces había leído ya con la mayor diligencia las Sagradas Escrituras, tanto en público como en privado, y llevaba enseñándolas siete años, hasta el punto de que me las sabía casi todas de memoria; que además había aprendido las primicias del conocimiento y la fe de Cristo, a saber: que nos hacemos justos y salvos no por las obras, sino por la fe de Cristo; que finalmente defendía ya en público esto que digo: que el papa no es cabeza de la Iglesia por derecho divino, sin embargo no vi la consecuencia, a saber: que es necesario que el papa sea del diablo. Pues lo que no es de Dios, necesariamente es del diablo.
De este modo estaba cegado, como he dicho, tanto por el prestigio y el título de la santa Iglesia como por mi propia costumbre, de modo que le concedía al papa el derecho humano, aunque este derecho es mentira y engaño diabólico si no se apoya en la autoridad divina. Pues obedecemos a los padres y a las autoridades no porque ellos mismos lo manden, sino porque así es la voluntad de Dios (1 Pe 2[,13]). Por esta razón soy capaz tolerar con menos enojo a quienes con demasiada pertinacia se aferran al papado, en especial a los que no han leído ni las Escrituras Sagradas ni tan siquiera las profanas, al ver que yo, que llevaba leyéndolas tantos años con la mayor diligencia, permanecía tan tenazmente aferrado a él.
En el año 1519, como he dicho, León X envió la rosa áurea por intermedio de Carlos de Miltitz, que trabajó mucho conmigo para reconciliarme con el papa. Traía setenta breves apostólicos para colocar uno en cada ciudad y llevarme así seguro a Roma, si el príncipe Federico me entregaba, como buscaba el papa con la rosa. Miltitz me reveló sinceramente lo que pensaba: «Martín, yo creía que tú eras un teólogo anciano que, sentado junto a la estufa, disputaba consigo mismo. Pero ahora veo que estás en los mejores años y fuerte. No creo que pudiera llevarte a Roma aunque tuviese veinticinco mil soldados, pues durante todo el viaje he tanteado el ánimo de la gente para saber qué opinaban de ti, y he aquí que donde me encontré con uno a favor del papa, tres estaban a tu favor y en contra de él». Pero era ridículo, porque había preguntado qué pensaban de la sede romana incluso a las pobres mujeres y a las mozuelas de las posadas; como ellas ignoraban tal palabra y pensaban en una silla doméstica, respondían: «¡Cómo vamos a saber qué clase de sillas tenéis en Roma, si son de madera o de piedra!»9.
Así pues, él me rogaba que tomase las decisiones que mejor pudiesen servir para la paz; decía que él, por su parte, se esforzaría para que el papa hiciese lo mismo. Yo prometí también en abundancia que haría con la mejor disposición cuanto estuviese en mi mano, sin poner en peligro mi conciencia de la verdad; que también yo anhelaba ansioso la paz, pues me habían arrastrado a la fuerza a esos tumultos y había hecho cuanto hice obligado por la necesidad, y que no era culpa mía.
Miltitz había citado a Juan Tetzel, de la orden de los predicadores, el primer culpable de esta tragedia, y con palabras amenazadoras del papa puso de vuelta y media a ese hombre, vocinglero impertérrito, hasta entonces terrible para todos, de modo que a partir de aquello se fue consumiendo, hasta que al final murió de aflicciones del corazón. Cuando tuve conocimiento de esto, antes de su muerte, lo consolé con cartas escritas con benevolencia y lo exhorté a tener buen ánimo y a no temer mi recuerdo; pero murió por la mala conciencia, y quizás por la indignación del papa.
Tenían por inútil a Carlos de Miltitz y su propósito. Pero, en mi opinión, si en un principio el arzobispo de Maguncia, cuando le dirigí mi exhortación, y luego el papa, antes de condenarme sin haberme escuchado y antes de ensañarse con sus bulas, hubiesen tomado el curso de acción que tomó Carlos de Miltitz, aunque demasiado tarde, y si hubieran contenido de inmediato la locura de Tetzel, el asunto no habría desembocado en un tumulto tan grande. Toda la culpa la tiene Alberto de Maguncia, que se engañó a sí mismo por su sabiduría y astucia cuando intentaba reprimir mi doctrina y salvar el dinero que había adquirido por medio de las indulgencias. Ahora se buscan en vano soluciones, en vano se esfuerzan. El Señor veló y se dispone a juzgar a los pueblos [cf. Dn 9,14]. Aunque pudiesen matarnos, no obtendrían lo que desean, e incluso conseguirían menos de lo que tienen estando nosotros vivos y salvos. Eso lo husmean bastante bien algunos de entre ellos que no carecen del todo de olfato.
Mientras tanto, ese año yo había vuelto a los Salmos para interpretarlos de nuevo, en la confianza de que ahora estaba más ejercitado, después de tratar en mis cursos las epístolas de san Pablo a los Romanos y a los Gálatas, como asimismo la que está dirigida a los Hebreos. Sin duda, estaba arrebatado por el maravilloso fervor de conocer a Pablo en su epístola a los Romanos, pero hasta entonces me lo había impedido, no la frialdad de la sangre en mi corazón, sino una sola palabra que figura en el primer capítulo: «La justicia de Dios se revela en él10» [Rom 1,17]. Yo odiaba esa expresión, «la justicia de Dios», porque por el uso y la costumbre de todos los doctos se me había enseñado a entenderla filosóficamente como la llamada justicia formal o activa, por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores e injustos.
Pero yo, que, pese a vivir como monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios con la más intranquila conciencia y no podía confiar en que mi satisfacción fuera suficiente para Él, no lo amaba, es más, odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores. Aunque no con blasfemia tácita, sí con fuerte murmuración me indignaba contra Dios y decía: «Como si no fuera bastante con que los míseros pecadores, eternamente perdidos por el pecado original, se vean oprimidos por toda clase de calamidades por la ley del decálogo, ¡encima Dios añade dolor al dolor con su evangelio y también a través él nos amenaza con su justicia y su ira!». Así andaba enloquecido, con la conciencia impetuosa y perturbada; no obstante, con insistencia importunaba a Pablo en ese pasaje, con muy ardiente sed de saber qué quería decir.
Hasta que, apiadándose Dios de mí, tras meditar días y noches enteras me fijé en el contexto de las palabras, a saber: «La justicia de Dios se revela en él, como está escrito: ‘El justo vive11 por la fe’» [Rom 1,17; Ha 2,4]. Ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive por un regalo de Dios, a saber, por la fe, y a entender así el sentido del pasaje: por el evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia «pasiva», mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito: «El justo vive por la fe». Entonces sentí que estaba totalmente renacido y que había entrado por la puerta abierta de par en par al propio paraíso. De inmediato toda la Escritura tomó otro aspecto para mí. Acto seguido recorrí la Escritura tal como la conservaba en la memoria y hallé también en otras expresiones un sentido análogo, como «obra de Dios», es decir, la que Dios obra en nosotros; «valor de Dios», aquel por el cual nos hace poderosos; «sabiduría de Dios», aquella por la cual nos hace sabios; «fortaleza de Dios»; «salvación de Dios»; «gloria de Dios».
Si antes había odiado con gran encono la expresión «justicia de Dios», con tanto más amor la ensalzaba ahora como la más dulce para mí. De este modo aquel pasaje de Pablo fue para mí la puerta del paraíso. Más tarde leí El espíritu y la letra de Agustín, donde, en contra de lo que esperaba, hallé que interpreta la justicia de Dios de manera parecida, a saber, la justicia «con la cual Dios nos viste al justificarnos»12. Y aunque esto está dicho todavía en forma imperfecta y no explica claramente todo lo que se refiere a la imputación13, me gustó, sin embargo, que se enseñara la justicia de Dios como aquella gracia a la cual quedamos justificados.
Mejor preparado con semejantes reflexiones comencé a interpretar los Salmos por segunda vez, y el trabajo habría dado lugar a un gran comentario si no me hubiera visto obligado otra vez a abandonar la obra empezada, al llamarme al año siguiente el emperador Carlos V a la dieta de Worms14.
Estas cosas te las narro, excelente lector, para que, si vas a leer estas obritas mías, recuerdes que yo, como he dicho arriba, soy de los que, como escribe Agustín de sí mismo15, han avanzado a base de escribir y enseñar, no de los que se hacen de repente los más grandes a partir de la