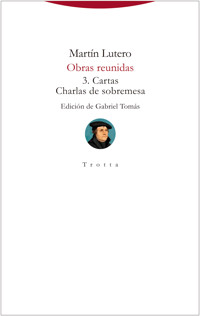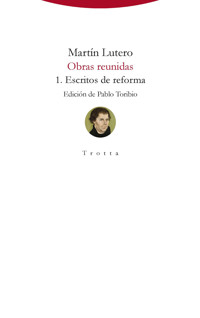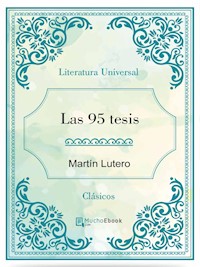Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
Martín Lutero (1483-1546) desarrolló la faceta de polemista a lo largo de toda su vida. Su conocimiento exhaustivo y preciso de la Biblia y su lenguaje directo, agresivo e irrespetuoso, con frecuencia rayano en el insulto, lo convertían en un temible adversario. En El siervo albedrío (1525), obra de gran calado teológico que expone la doctrina de la justificación por la fe, la Reforma luterana se lanza en tromba contra el humanismo representado por Erasmo de Róterdam y su defensa del libre albedrío. Los otros dos escritos aquí reunidos, Sobre el papado de Roma (1520) y Contra Hanswurst (1541), son relevantes para entender el concepto de Iglesia que propugnaba Lutero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 985
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Obras reunidas 2El siervo albedrío y otros escritos polémicos
Martín Lutero
Obras reunidas 2El siervo albedrío y otros escritos polémicos
Edición de Gabriel Tomás
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
ColecciónTorre del Aire
© Editorial Trotta, S.A., 2019© Gabriel Tomás López, edición y estudio introductorio, 2019Ilustración de cubierta: Lucas Cranach el Viejo, Retrato de Martín Lutero (1529)(Gota, Stiftung Schloss Friedenstein)Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-164-5www.trotta.es
ÍNDICE
Introducción. Lutero polemista
I. El siervo albedrío (1525)
II. Sobre el papado de Roma, contra el famosísimo romanista de Leipzig (1520)
III. Contra Hanswurst (1541)
Abreviaturas
Bibliografía consultada
EL SIERVO ALBEDRÍO (1525) [De servo arbitrio]
Primera Parte. Crítica al prefacio de Erasmo (DiatribaI, A 1-I, A 11)
Segunda Parte. Refutación de la introducción de Erasmo (DiatribaI, B I-I, 8)
Tercera Parte. El libre albedrío y la existencia cristiana. Refutación de los argumentos en favor del libre albedrío (DiatribaI, B-II, B 8)
Cuarta Parte. Argumentos contra el libre albedrío
Quinta Parte. La doctrina bíblica del siervo albedrío
Conclusión
SOBRE EL PAPADO DE ROMA, CONTRA EL FAMOSÍSIMO ROMANISTA DE LEIPZIG (1520) [Vom dem Bapstum zu Rome, widder den hochberumpten Romanisten zu Leiptzck] por el doctor Martín Lutero, monje agustino
CONTRA HANSWURST (1541) [Wider Hans Worst]
Índice de citas bíblicas
Glosario onomástico
Índice de santos, personajes bíblicos y mitológicos
Introducción
LUTERO POLEMISTA
«He nacido para tener que guerrear con facciosos y diablos, y para batirme en campo abierto. Por eso mis libros son muy tempestuosos y belicosos. Tengo que arrancar raíces y tocones, despejar setos y zarzales, terraplenar las ciénagas. Soy el rudo montañero que tiene que abrir el camino y dejarlo expedito»
(WA 30 II, 68, 12-16)
En este segundo volumen de la colección de las Obras reunidas de Martín Lutero, hemos recogido tres de sus obras, en apariencia dispares (tanto por su contenido como por su extensión), pero que tienen en común el hecho de que todas ellas son respuesta a otros tantos escritos en los que se atacaba directamente las ideas e incluso la persona del reformador. Son, por tanto, escritos polémicos, bien representativos de las tres etapas en las que se suele dividir la vida y la obra del profesor de Wittenberg. Una primera de protesta y ruptura con la Iglesia católica, hasta 1521; una segunda fase de configuración y definición de la Reforma, hasta 1531; y, finalmente, una tercera fase de preservación de la nueva Iglesia, hasta su muerte en 1546 (Brecht 1985, 1990, 1993).
La fecha de inicio de la revuelta luterana y, por tanto, del Lutero polemista, no hay duda de que es 1517. En efecto, desde el mismo instante en que Lutero hizo públicas sus 95 tesis contra las indulgencias1, se vio envuelto en una serie de polémicas en las que tuvo la necesidad imperiosa de explicar sus tesis y defenderse de las acusaciones de hereje que le lanzaban sus adversarios. Estos primeros adversarios salieron, como es natural, de las filas de la clerecía y prelatura católicas, erigiéndose en garantes de la ortodoxia doctrinal, tal como había sido recibida desde los tiempos antiguos. La polémica con Juan Eck (1486-1543) fue la primera de una larga lista, y pronto se vio que el asunto de las indulgencias dejaba paso a uno de mucha mayor envergadura: la autoridad del papa y de los concilios. Esto era, en definitiva, lo que Lutero había puesto en entredicho al criticar la eficacia de unas indulgencias que eran concedidas por el propio pontífice. El asunto tomó un cariz serio, a Lutero se le abrió un proceso en Roma y las consecuencias de todo ello podían llegar a ser gravísimas en lo personal. No obstante, el agustino no se amilanó y siguió defendiendo sus puntos de vista en toda clase de escritos. Prierias, Emser y otros tomaron el relevo de Eck en la defensa del papado como institución divina e infalible, mientras que Lutero cada vez veía más claro que el papa era el Anticristo preconizado por las Escrituras. No hubo acuerdo posible y este fue un aspecto determinante en la ruptura definitiva con Roma. Precisamente, el odium papae del que Lutero hizo gala a partir de entonces proviene de aquellos primeros años de dura lucha. Es, en el marco de esta polémica, donde cabe situar la obra que hemos incluido en segundo lugar en este volumen y que lleva el significativo título de Sobre el papado de Roma (1520). En este caso, enfrente tuvo a un clérigo menor, el monje del monasterio franciscano de Leipzig, Agustín de Alveldt (ca. 1480-ca. 1535), y la discusión giró en torno a si el papado tenía o no un carácter divino. El «descalzo» lo defendió en dos opúsculos y el agustino lo refutó «con la Biblia en la mano». Además, a esta etapa también pertenecen los grandes tratados reformatorios de aquel annus mirabilis con los cuales el agustino se granjeó el respaldo de amplios estratos de la población alemana de su tiempo: A la nobleza cristiana de la nación alemana, sobre la mejora del estado cristiano, La cautividad babilónica de la Iglesia y Carta a León X. Tratado sobre la libertad cristiana2. En todos ellos late el deseo de convencer y ganar adeptos para la causa.
De regreso a Wittenberg, después de su estancia forzada en la fortaleza de Wartburg, Lutero inicia una ardua tarea de construcción de la nueva Iglesia. El compromiso con los «papistas» se antoja cada día más lejano. Comienza así lo que podríamos llamar un período transitorio, en el que lo fundamental será asentar las bases de lo que Lucien Febvre, en su magistral biografía del reformador, bautizó como «una nueva manera de pensar, de sentir y de practicar el cristianismo»3. El año de 1525 marca un hito en esta segunda etapa y supone, en el devenir de la reforma encabezada por Lutero, un año de rupturas. La nueva ortodoxia se impone y crea sus propios disidentes. En efecto, a medida que la Reforma se fue afianzando territorialmente y definiendo sus principios doctrinales, Herr Doktor se vio obligado a responder también a aquellos adversarios surgidos de las propia filas del movimiento evangélico, de lo que se conoce como el «ala izquierda de la Reforma» o «Reforma radical» (Williams 1983), a los que Lutero denominaba despectivamente Schwärmer («fanáticos»): anabaptistas (Münzer, Karlstadt), sacramentarios (Zwinglio, Ecolampadio) y espiritualistas (Schwenckfeld). Con todos ellos mantuvo polémicas más o menos agrias en torno a importantes puntos doctrinales, como lo fue aquella en la que se trató la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la eucaristía. Lutero defendió sus posiciones ante los reformadores suizos y del sur de Alemania y no cedió ni un milímetro. Ni el coloquio de Marburgo (1529) sirvió para unificar criterios sobre esta cuestión. Asimismo, 1525 es el año de la guerra de los Campesinos, cuyo sangriento desenlace provocó la desafección de buena parte de la población del mediodía alemán con respecto a los postulados luteranos; y es el año también de la definitiva ruptura con el humanismo que entonces representaba Erasmo de Róterdam. Hasta ese año, la relación de ambos personajes había sido, cuando menos, tortuosa. En efecto, casi siempre por medio de amigos comunes, durante años se estuvieron enviando mensajes de desaprobación y serios reproches en uno y otro sentido, que no hacían sino alimentar un conflicto que en cualquier momento podía aflorar. Finalmente, presionado por amigos y patronos, Erasmo tomó la pluma y lanzó su ataque al corazón mismo de la doctrina luterana: el hombre coopera con Dios, tiene libertad para decidir qué hacer con su vida y puede salvarse si se lo propone. Das ist zu viel! [¡Ya basta!] —tronará el reformador—. Al libre albedrío erasmiano, Lutero opone su Siervo albedrío, que aquí presentamos en un lugar de preferencia por ser una de sus mejores obras. En el fragor de la batalla, Lutero se muestra exultante, rebate punto por punto a su adversario y aún le queda tiempo para dar una lección magistral de exégesis bíblica en relación con algunos pasajes de sus queridos Pablo y Juan Evangelista; una vez apagados los ecos de la polémica, algo había quedado claro y los creyentes sabían a quién seguir: «la fe era más poderosa que la erudición». A partir de entonces, en sus polémicas, ya no tratará de convencer a los «otros», sino que se dirigirá únicamente a los suyos, para reafirmarlos en la fe evangélica.
Después de la dieta de Augsburgo (1530), el movimiento evangélico se institucionaliza; allí donde domina políticamente el territorio se vuelve religión oficial bajo el amparo de los príncipes, que pasan a ser, con la aquiescencia de Lutero, los auténticos jefes de las distintas iglesias locales. En 1531 nace la Liga de Esmalcalda, una alianza de carácter político-militar formada por los príncipes protestantes para defenderse de la amenaza militar que suponía para ellos el emperador y sus aliados. Pero la liga, sintiéndose fuerte, también ejercerá un papel de apoyo directo a la causa luterana dentro del Imperio y se proyectará fuera de sus fronteras, siendo un actor más de la política exterior de aquellos años al firmar tratados y alianzas con los enemigos del emperador. Felipe de Hesse y Juan de Sajonia (a partir de 1532, Juan Federico) eran sus cabezas visibles, y Lutero su mejor publicista. En efecto, la vertiente política cada vez se encontrará más presente en los escritos polémicos del reformador y, en ocasiones, incluso por encima de los asuntos meramente religiosos. De este período son sus escritos justificando el derecho a la resistencia activa frente al emperador y las autoridades papistas por querer acabar con la Reforma (Advertencia al querido pueblo alemán, 1530), o deslegitimando el concilio general que quería reunir el papa, por considerarlo un instrumento ineficaz en manos del pontífice (Los concilios y la Iglesia, 1539). En esta misma línea también cabría entender la polémica que sostuvo con Enrique II de Braunschweig-Wolfenbüttel, que es la tercera de las obras que aquí presentamos, dado que desde el primer momento fue concebido como un panfleto propagandístico con el que se pensaba influir en el ánimo de los asistentes a la dieta de Ratisbona de aquel año. Pese a esa finalidad, Contra Hanswurst (1541) es destacable, sobre todo, por la contraposición que Lutero hace en él entre la Iglesia auténtica y la iglesia romana, sirviéndose para ello de un efectista razonamiento paradójico en forma de diálogo plagado de interrogaciones retóricas. Aun en sus polémicas más políticas, Lutero siempre reservaba un lugar para exponer y explicar la doctrina cristiana. ¡Ante todo era doctor en Teología!
Vemos, pues, que Lutero, desde sus inicios y a lo largo de toda su carrera como reformador, tuvo que bregar con la frontal oposición que encontró por doquier a su original propuesta religiosa. A pesar de todo, hay que reconocer que no lo hizo nada mal y que descolló en su papel de polemista, haciendo gala de unas extraordinarias dotes dialécticas y persuasivas que lo convirtieron en un temible adversario para cualquiera que quisiera medir sus fuerzas con él. Como polemista, su principal objetivo fue casi siempre el mismo: preservar la doctrina cristiana en toda su pureza frente a aquellos «otros» que la amenazaban; para él, esta era su misión sagrada y era el compromiso que había adquirido desde el mismo instante que le concedieron el birrete y el anillo de doctor en Sagradas Escrituras. Por eso, era su deber profesional responder a cualquier ataque que recibieran Dios y su Iglesia. En su cosmovisión, muy influida por aquel dualismo (ciudad de Dios/ciudad del mundo) que san Agustín había teorizado en muchos de sus escritos, aquellos «otros» (o sea, los adversarios) eran invariablemente identificados como agentes del diablo, o poseídos por él. A su entender, los ataques que sufría la Iglesia y él mismo, en su persona, no eran más que episodios de la sempiterna guerra que se libraba desde los albores del mundo entre los hijos de la luz y los de las tinieblas, y de la cual la historia sagrada de la Iglesia había dado abundantísimas muestras. Esta lectura apocalíptica de la historia fue haciéndose paulatinamente más presente en todo el pensamiento del reformador, hasta llegar al convencimiento de encontrarse a las puertas del final de los tiempos, tal como lo había profetizado san Juan en su Revelación (Apocalipsis). Desde esta perspectiva, se explicaba que los ataques contra la Iglesia de Dios se hubieran multiplicado: había comenzado la batalla final. Él mismo se veía como uno de los últimos profetas de la verdadera Iglesia, enfrentado a todas las fuerzas diabólicas desatadas contra ella. Ante tal panorama apocalíptico, no es de extrañar que Lutero adoptara un posicionamiento ciertamente intransigente y poco dado a llegar a acuerdos o a realizar concesiones. Antes al contrario, con el paso de los años, se acentuó la dureza de sus críticas y la visceralidad de sus embestidas, que muy a menudo iban aderezadas con el empleo de un lenguaje insultante, rayano en la vulgaridad, que ni siquiera sus más estrechos colaboradores veían con agrado. En el punto de mira de sus invectivas seguirán estando las mismas obsesiones de siempre, pero aumentadas por la amargura de unos últimos años que él vivió con trágico pesimismo, acosado por las enfermedades y golpeado por la pérdida de amigos y familiares. Así, no desaprovechó ninguna ocasión para arremeter contra el papa, los turcos, los judíos y los falsos hermanos. El obispo de Roma era el Anticristo, descrito por Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses y, por sus continuas blasfemias y modos sacrílegos, los obispos y cardenales debían ser conducidos al patíbulo y colgados por la lengua, como dice en Contra el papado de Roma, fundado por el diablo (1545). El siempre amenazante turco, instrumento de la ira de Dios para castigar a una cristiandad ingrata por haber tolerado al papado, es asimilado, en todos sus libros sobre los turcos (Türkenbüchlein) desde 1529, al bíblico Gog y al «pequeño cuerno» del que habla el profeta Daniel. Los judíos —pueblo maldito que sufrirá eternamente la ira de Dios por haber rechazado reconocer al Mesías— debían ser puestos a trabajar en el campo; sus libros de plegarias, incautados, sus sinagogas y escuelas, pasto de las llamas, así aconseja a las autoridades civiles en su panfleto Sobre los judíos y sus mentiras (1543), controvertido testamento de alguien que había escrito algunas de las páginas más inspiradoras de la religión cristiana.
Pero ¿de dónde sacaba Lutero los argumentos para atacar a sus adversarios? ¿De dónde extraía su titánica fuerza para batirse en tantos frentes a la vez? ¿Por qué se creía en posesión de la verdad? Para ello, tendríamos que retroceder unos cuantos años en la vida del reformador, contemplarlo siendo aún monje. Desde que tuvo aquella experiencia en la torre del monasterio de Wittenberg (¿a principios de 1515?), el hermano Martín ya no fue el mismo: sufrió una transformación interior, había renacido, o, como dirá un tiempo más tarde él mismo, «había entrado por la puerta abierta de par en par al propio paraíso». Después de muchos padecimientos, acosado día y noche por todo tipo de malos pensamientos y tentaciones (Anfechtungen), que provocaban en él un estado de ansiedad y desesperación, había logrado, finalmente, la paz y tener una conciencia tranquila. Al escudriñar sin descanso las Escrituras, había llegado a una conclusión trascendental para él: el cristiano se salva por la «sola fe»; el hombre no hace nada, Dios lo hace todo al infundirle su gracia. Esto es lo realmente importante, un punto de inflexión en la vida del monje y la fuerza motriz de todo lo que vendría después. Esta transformación, expuesta por Pablo en algunos de sus escritos y reservada a los auténticos creyentes, le confirió al atribulado monje agustino la paz interior y, sobre todo, una gran seguridad en sus propias convicciones, a las que no pensaba renunciar bajo ningún concepto, por cuanto ya no eran de él, sino de Dios. No podía haber discrepancias en cuestiones de fe, ya que esta debía basarse en la certeza del dogma, que era la única manera de dar a los creyentes la plena seguridad de que se hallaban en el camino cierto hacia la salvación. El tema era muy serio y aquí no valía andar con especulaciones. Su denuncia de las indulgencias lo puso en el camino que le llevó a ser, contra su voluntad, un rebelde con causa. Con sus primeras polémicas, pudo advertir (no sin cierta sorpresa) que los miembros de la jerarquía eclesiástica (Eck, Prierias, por ejemplo) sostenían interpretaciones erróneas de la palabra de Dios; la razón era que no habían sido «tocados» por el texto como lo había sido él. Pero, no pensemos por ello que Lutero se veía a sí mismo como uno de aquellos alumbrados (illuminati) que desdeñaban la Palabra y se comportaban como si se hubieran «tragado el espíritu», al estilo de Münzer y de todos los fanáticos. En absoluto. Su dedicación a la Biblia venía de lejos y era precisamente a través de esta constante meditación en la santa Palabra como él había recibido el Espíritu divino que le confería una comprensión interna del Verbo encerrado en el texto. Se jactaba de haber sacado la Biblia de debajo del banco para ponerla en el centro de toda su actividad teológica: «Cuando yo era joven —decía—, me acostumbré a la Biblia, la leía con mucha frecuencia y me familiaricé con el texto; llegué a conocerlo tan a la perfección, que sabía dónde se hallaba cada sentencia y adónde acudir para encontrarla si había que hablar de ella»4. Su experiencia de la torre no fue tanto un punto de partida como de llegada, corolario a tantos años de estudio y meditación en torno a las Sagradas Escrituras; como no se cansará de repetir una y otra vez: la Palabra es la vía a través de la cual Dios confiere su gracia.
La seguridad del creyente renacido se refleja también en sus escritos polémicos. Cuando todos le recriminen que es imposible que la Iglesia hubiera estado equivocada durante tantos siglos y solo él en posesión de la verdad, a Lutero le bastará con recurrir a su certeza interior y a la Escritura para desmontar tal acusación. Esos eran los pilares básicos sobre los que sustentaba toda su argumentación: «a menos que pueda ser refutado y convencido —dirá en Worms ante el emperador— por el testimonio de la Escritura y por claros argumentos [...] no puedo ni quiero retractarme». ¿Quién podía convencerle de que estaba errado, cuando él, como doctor en Sagradas Escrituras, había llegado a sus conclusiones precisamente a partir de la lectura de la santa Palabra, el único juez válido para dirimir toda controversia? El lector apreciará como este argumento se repite en todas sus polémicas y con él fulmina a todos sus adversarios. Erasmo parecía haber aceptado el reto, pero enseguida se vio que continuamente apelaba a los Padres y a la tradición para justificar sus puntos de vista. Alveldt se gloriaba de ser un lector de la Sagrada Escritura, pero insistía en apoyar el papado con el derecho canónico, los Padres y una insólita interpretación de ciertos pasajes, que hacía del papa el cumplimiento carnal de las prefiguraciones también carnales del Antiguo Testamento. El duque Enrique de Wolfenbüttel le criticaba por haberse desviado de la iglesia romana y ser un hereje, pero era la iglesia romana encabezada por el papa la que se había desviado de la ortodoxia al haber situado a este y a sus decretales por encima de la palabra divina. ¡Qué sacrilegio! En su opinión, no había nada de que hablar con los papistas, ya que estos habían renunciado a ser cristianos desde el momento que habían oscurecido la Palabra y habían perdido el referente de Cristo como salvador y mediador, sustituyéndolo por cientos de santos, vírgenes y todo género de prácticas más o menos piadosas y devocionales (peregrinaciones, limosnas, etc.). Había que fundar la Iglesia no en el papado, el derecho canónico o la jerarquía eclesiástica, sino en la Palabra: «dondequiera que se predique el Evangelio y se crea en él, allí estará la Iglesia».
Desde estos presupuestos, Lutero se lanzó a reinstaurar lo que otros habían pervertido. Nadie pone en duda que el de Wittenberg fue un destacado teólogo, con una enorme habilidad para transmitir su mensaje de manera nítida y contundente; un mensaje que pudo oírse y leerse en todos los rincones del Imperio y de Europa gracias, justamente, a un invento alemán de mediados del siglo XV: la imprenta. No hay necesidad de insistir en este hecho, reconocido por todos. Desde el primer minuto, la Reforma y la imprenta fueron de la mano, y las obras de Lutero, muchas de ellas escritas intencionadamente en alemán, fueron el vehículo natural a través del cual buena parte de la población pudo tener acceso a la nueva fe. La producción de libros se disparó; las réplicas y contrarréplicas de unos y otros inundaron Alemania entera. Desde Wittenberg, pero también desde otras ciudades alemanas y confederadas suizas, los impresores no daban abasto para dar salida a tantísimos escritos que proclamaban a los cuatro vientos aquel nuevo evangelio entre una población sedienta de Dios. En el caso de Lutero, el éxito editorial que suponen las numerosas reediciones de sus obras le avalan como un extraordinario comunicador; un éxito, por cierto, del que él nunca se benefició económicamente, ya que siempre rechazó recibir dinero a cambio de la publicación de sus libros. Con explicar y difundir la palabra de Dios se daba por más que satisfecho; su labor literaria era el resultado lógico de su misión evangelizadora y estaba convencido de que una obra tan sublime no podía verse rebajada por la aceptación del vil metal. Los editores acogían con sumo interés cada nuevo manuscrito suyo, algo que sucedía con relativa frecuencia. En efecto, Lutero a lo largo de toda su vida dio inequívocas pruebas de una gran hiperactividad creativa. De su pluma salieron centenares de obras: tratados, panfletos, cartas, prefacios, sermones, lecciones magistrales, himnos, comentarios, etc., sin pausa y a un ritmo frenético, a lo que se debería añadir su monumental e influyente traducción de la Biblia, un proyecto colaborativo que él lideró y en el que dejó su personalísima huella. Sus cifras impresionan y hablan por sí solas de la rapidez con la que escribía. Algunos datos: sus obras completas ocupan 121 volúmenes de formato in-folio, ¡más de 80 000 páginas! Se calcula que él solo fue el responsable directo de aproximadamente el veinte por ciento de todos los panfletos que se publicaron en el Sacro Imperio en la década de 1520 (Edwards 1994: 39), lo cual es mucho. Desde 1517 hasta el final de sus días, produjo un libro cada quince días (Atkinson 1980: 205). Además, fue capaz de traducir, durante su estancia en la fortaleza de Wartburg, el Nuevo Testamento al alemán ¡en tan solo once semanas! No es de extrañar, pues, la cara de sorpresa que puso el oficial del arzobispo de Tréveris, Juan von der Ecken, cuando, en la célebre sesión de la dieta de Worms de 1521, habiendo apilado sobre una mesa todos los escritos publicados por el reformador para presentarlos como pruebas acusatorias en su contra, vio atónito que estos pasaban de la veintena: ¡diez en alemán y doce en latín en apenas tres años!
Para Lutero, en cambio, su enorme capacidad de trabajo tenía una causa bien sencilla: «¡Dios está con nosotros!» —solía decir sin ninguna presunción, viéndose él mismo como un instrumento a través del cual el Creador realizaba su obra: «Mientras yo dormía —dijo en una ocasión—, mientras yo bebía la cerveza de Wittenberg con mi Felipe [Melanchthon] y con Amsdorf, la sola Palabra actuaba eficazmente, debilitando tanto al papado como hasta ahora no lo ha hecho ningún príncipe o emperador. Yo no he hecho nada; la Palabra lo ha hecho todo»5. Por ese motivo, estaba convencido de que la reforma de la Iglesia era una tarea reservada solo a Dios; el cometido del predicador era dar a conocer el mensaje evangélico, sin aditamentos ni glosas, el resto vendría por sí solo. Aunque se admite que apenas el treinta por ciento de esa población podía leer alemán, no hay duda de que el impacto de los escritos de Lutero (y de otros como él) fue muchísimo mayor y prácticamente toda la sociedad alemana de la época, y buena parte de la europea, se vio influida, de una u otra manera, por el pensamiento de aquel modesto doctor de la recién fundada Universidad de Wittenberg. En este sentido, la Reforma protestante iniciada por Lutero puede considerarse el primer movimiento de masas de ámbito europeo, equiparable a otros movimientos culturales que tendrán también gran importancia en la Europa de los siglos posteriores, como, por ejemplo, la Ilustración del siglo XVIII o el liberalismo del siglo XIX.
La imprenta, pues, sirvió de altavoz a las nuevas ideas de la Reforma, propiciando que toda Europa se viera inmersa en un debate de índole religiosa, pero que trascendía al propio hecho religioso, puesto que la religión impregnaba todas las facetas de la vida de las personas. Desde el principio, Lutero fue consciente de que debía convencer al máximo número de personas para que se sumaran a su revuelta y, por esa razón, no dudó en dirigirse en sus escritos al hombre común, al Hans y al Fritz con el que cualquiera podía toparse en la plaza del mercado. Y lo hacía hablándoles en su propio lenguaje, utilizando sus palabras: en el alemán que se hablaba en la calle, repleto de verdades sencillas y proverbios extraídos del acervo popular. Además, no dudaba en utilizar argumentos de carácter político o social para apoyar sus reivindicaciones religiosas, como cuando, desde su nacionalismo alemán, denunciaba a aquellos enjambres de clérigos al servicio del pontífice romano que esquilmaban y arruinaban las parroquias y fundaciones de Alemania entera.
Sus escritos, en general, y los polémicos, en particular, están redactados en un estilo franco, directo y fluido, rebosantes de citas y referencias bíblicas, muy a menudo aderezados con las imprescindibles gotas de humor —ora socarrón, ora sarcástico— que nos muestra una personalidad temperamental, muy inclinada a hacer juicios tajantes (como le echará en cara Erasmo) y que se deleitaba con los chistes de sal gorda. Tenía debilidad por los juegos de palabras, que nos hablan de su ingenio vivaracho y agudo. Así, por ejemplo, los decretos papales se convierten en detritos o excretos (Drecketen, de Dreck, «inmundicia»), al igual que su rival, el profesor Juan Eck, al que llama DrEck (síncopa de la expresión Doktor Eck); el papa es infernalísimo (höllischsten), cuando se esperaba que fuera santísimo (heiligsten), y el papa Pablo III, Alessandro Farnese, pasa a ser, también por homofonía, Fartzesel («pedo de asno»). Al prelado Jerónimo Aleandro, enviado especial del pontífice en la dieta de Worms, le llama nuntius apostaticus (y no apostolicus). Su lenguaje irreverente y faltón no es sino una señal más de la seguridad que tenía de estar defendiendo, ante todo, la causa de Dios; tenía a sus adversarios también por otros tantos instrumentos a través de los que el diablo (¡siempre el diablo!) expresaba su oposición al designio divino; al atacarlos de esa forma tan cáustica y feroz como lo hacía, quería despertar (o, al menos, esa era su intención) sus conciencias, y liberarlas así de la opresión a la que estaban sometidas por parte de Satanás. Cabe entender, en este contexto, que no consideraba que sus ataques fueran ad hominem, sino la forma correcta de desenmascarar y tratar al ser más abominable que podía haber, «el señor de este mundo», con quien había tenido algunos desagradables encontronazos en el pasado, y al cual tenía por un ser tan real como Dios mismo. En su lucha contra las fuerzas satánicas de este mundo, sintiéndose parte de la militia Christi, no dudaba en bestializar a sus oponentes, tratándolos muy a menudo de cerdos o asnos parlantes, como hace en su Hanswurst, donde se puede leer: «Pero pensad lo que queráis —dice dirigiéndose al duque Enrique y al diablo que lo tiene poseído—, os lo hacéis en los calzones, os lo colgáis alrededor del cuello, y os hacéis jalea con ello y os la coméis ¡como el par de borricazos y cerdos que sois!».
Su humor era, pues, una forma de sublimar no solo su angustia ante el diablo, sino también ante la muerte y todas las desgracias. Por eso, sobre todo en las polémicas de sus últimos años, con frecuencia su vis cómica se torna truculenta, lo que le lleva a sugerir imágenes de fuerte contenido escatológico, en las que las heces y las ventosidades servían de armas arrojadizas contra todos los males (Oberman 1988: 443). Basta con dar una ojeada a la decena de caricaturas antipapales (Papstspotbilder) realizadas en colaboración con Lucas Cranach en Imagen del papado (1545) para darse cuenta de este tono grosero y burlón del que hacía gala: «[con estas imágenes] lo que he hecho ha sido proclamar ante todo el mundo qué es lo que pienso del papa y de su diabólico reino. ¡Que sean ellas mi testamento!». Sin duda actuó como buen publicista de su causa, impulsando lo que podría llamarse la propaganda visual, ya que cualquier medio era válido para luchar contra los enemigos de Dios y de la Iglesia. No deja de sorprendernos que semejante lenguaje saliera de una persona de su talla moral e intelectual, pero lo cierto es que no se avergonzaba de ello. Antes al contrario, en sus escritos polémicos lo vemos mezclar con total naturalidad lo vulgar y lo sublime, en ellos conviven los insultos más burdos con la exégesis bíblica más honesta y rigurosa. Esta desinhibición en la expresión, esta absoluta libertad a la hora de escribir es lo que hace de Lutero, en mi opinión, un autor moderno, que se deja leer bastante bien aún hoy día, muy alejado de los habituales clichés en los que se movían los teólogos de su tiempo. En esto también el reformador marcó un estilo personalísimo que muchos otros intentaron imitar.
I. EL SIERVO ALBEDRÍO (1525)
El siervo albedrío, cuya traducción ocupa un lugar de honor en el presente volumen, era considerado por el propio Lutero como una de sus dos o tres mejores obras (WABr 8, 99-100). Lo compuso en latín, en el otoño de 1525, en respuesta a un escrito crítico con sus ideas que el humanista Erasmo de Róterdam (1466-1536) había publicado un año antes bajo el título de De libero arbitrio.
Ambos personajes nunca se conocieron personalmente y su relación, bien por carta, bien a través de amigos comunes, nunca llegó a ser cordial o amistosa. Al principio, había cierto respeto mutuo, por lo que significaban uno y otro en sus respectivos campos. Erasmo reconocía en Lutero a un eminente teólogo, que había escrito bien sobre el Espíritu de Dios; Lutero admiraba la erudición de Erasmo y la magnífica labor que había llevado a cabo para recuperar las fuentes de la Antigüedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta mutua admiración fue dejando paso a la desconfianza y a una hostilidad más o menos velada, hasta desembocar en esta polémica abierta acerca del libre albedrío que separó definitivamente a los dos personajes. Fue, pues, la crónica de una ruptura largamente anunciada. Dos gigantes frente a frente.
Entre los católicos, se hizo célebre el dicho que afirmaba que Erasmo había puesto el huevo que Lutero estaba empollando6. En efecto, cuando el reformador apareció en escena, parecía que venía a corregir todo lo que Erasmo había criticado de la Iglesia católica y, por lo tanto, la asociación de ambos estaba cantada, o por lo menos así pensaban muchos. No obstante, esto nunca ocurrió, por más que el maestro de Róterdam en un principio hablara bien de Lutero y lo defendiera, declarando que sus enseñanzas no debían ser condenadas sin más como heréticas, sino que debían ser examinadas por un tribunal de jueces entendidos en la materia: «Lutero —repetía— debe ser juzgado por hombres sabios y piadosos». Su apoyo no fue más allá y se mantuvo expectante ante la revuelta que Lutero promovía. Él, que había criticado con dureza la relajación de costumbres de la iglesia romana y hasta qué extremo la jerarquía eclesiástica había pervertido el mensaje evangélico, veía con buenos ojos esta bocanada de aire fresco que suponía Lutero y lo beneficioso que podía ser su mensaje para la reforma de la Iglesia. Pero, pese a ello, no podía dar su aprobación al vehemente discurso con el que el de Wittenberg (especialmente, a partir de 1520) encaraba los graves problemas que la Iglesia tenía planteados. El programa rupturista luterano contenido en A la nobleza cristiana de la nación alemana no era de su agrado, ya que en él veía un planteamiento maximalista que profundizaría la división de la Iglesia. En estas circunstancias, decidió mantener una actitud de neutralidad y contemplar la disputa como mero espectador. Así se lo dijo por carta a Lutero cuando este le solicitó su apoyo explícito en 15197. No cabe duda de que esta respuesta, a pesar de ir vestida con un tono afable y hasta amistoso, decepcionó al agustino, que desde entonces ya no buscó ni le interesó la complicidad del humanista, el cual enfatizaba cada vez más su neutralidad.
Por su parte, Lutero también tenía sentimientos contradictorios con respecto a Erasmo. Admiraba, como hemos dicho, su dedicación a las buenas letras (bonae literae), su interés por rescatar la lengua y la literatura de la Antigüedad, tanto la de los autores paganos como la patrística cristiana. Su deseo de regresar a las fuentes (ad fontes!) era compartido y podía servir de base para una fecunda colaboración entre ambos. Así, por ejemplo, la edición erasmiana del Nuevo Testamento en griego (Novum organum, 1516) fue utilizada de inmediato por Lutero en sus clases magistrales en la universidad y también echó mano de ella con asiduidad para elaborar su admirable traducción de la Biblia. Pero Erasmo era un pésimo teólogo (seguía insistiendo en la justicia de las obras y prefería leer a Jerónimo antes que a Agustín) y tenía todos los defectos de los epicúreos. En marzo de 1517, Lutero expresaba esta decepción en una carta a Juan Lang, prior en el monasterio de Erfurt: «Estoy leyendo a nuestro Erasmo, día tras día mis simpatías por él van a menos [...] Me temo que no promueve lo suficiente a Cristo y la gracia de Dios, en la que es mucho más ignorante que Lefèvre: en él, las cosas humanas prevalecen sobre las cosas divinas» (WABr 1, 90). Podían coincidir en algunos puntos como, por ejemplo, la crítica al monaquismo o al escolasticismo, pero Erasmo era un hombre de paz y no estaba dispuesto a forzar un cisma en la Iglesia; todavía creía en una reforma ordenada desde dentro de la Iglesia. Estaba más interesado en la lección moral que se pudiera extraer del mensaje cristiano que en instaurar una doctrina basada en la palabra divina. Lutero detestaba esta posición y la tildaba de cobarde. Pero, como dice en una carta datada el 28 de mayo de 1522: «No se debe temer a Erasmo tampoco en este ni en casi ningún otro tema realmente importante relativo a la doctrina cristiana. La verdad es más poderosa que la elocuencia, el Espíritu más fuerte que el genio, la fe más grande que la erudición» (WABr 2, 544).
Una primera escaramuza se produjo cuando el caballero Ulrico de Hutten (1488-1523), amigo de Lutero, atacó al humanista en su escrito Expostulatio (verano de 1523), quejándose de su actitud equidistante entre los dos bandos enfrentados. Hutten le acusaba de ser un cambiante «Proteo», cuya opinión variaba en función de las circunstancias; esta acusación será retomada por Lutero en su posterior polémica. Para defenderse de tales críticas, Erasmo escribió su Spongia adversus aspergines Hutteni [Esponja contra las salpicaduras de Hutten] (septiembre de 1523), en el que describía su posición neutral como una travesía entre Escila y Caribdis, esto es, entre el obstinado gusto luterano por las aseveraciones (pervicaciam asseverandi) y el rancio oscurantismo de frailes y curas. Como persona de talante moderado, se había propuesto trabajar por la unidad de la Iglesia y mantener la paz entre sus filas, y por ello hacía un serio llamamiento a los dirigentes políticos y religiosos para que remaran en la misma dirección.
El choque entre ambos se hacía inminente. El 13 de febrero, Erasmo, en una carta dirigida al papa Clemente VII, le confesaba que ya trabajaba en una obra contra Lutero sobre el libre albedrío. Lutero, que ya estaba avisado por sus amigos de que Erasmo tramaba algo contra él, le escribió directamente una carta el 18 de abril de 1524, proponiéndole una tregua: «Te ruego que te contentes con ser espectador de la tragedia; no te asocies a mis enemigos y, sobre todo, no lances escritos contra mí, y yo tampoco publicaré nada contra ti» (WABr 5, 271). El 8 de mayo, Erasmo respondió a esta carta conminatoria, advirtiéndole sobre los peligros que acarreaban sus enseñanzas para las letras y, en general, para la paz en el seno de la sociedad cristiana. «Un Erasmo que escribe contra ti —le espetaba— servirá quizás más al evangelio que esos imbéciles que escriben por ti. A causa de ellos no se puede ser simple espectador de la tragedia». La carta de Lutero, pues, había llegado demasiado tarde. Erasmo había sucumbido a las presiones de aquellos que le instaban desde hacía tiempo a escribir contra Lutero. «La suerte está echada», le confesará al rey Enrique VIII de Inglaterra. En septiembre de ese mismo año apareció en Basilea, donde residía desde hacía algún tiempo, su De libero arbitrio, διατριβή sive collatio, publicado por el impresor Juan Froben.
1. El libre albedrío de Erasmo (1524)
El tema escogido por Erasmo para su disputa con Lutero fue el referido a la libertad humana y, en consecuencia, trataba el papel que jugaba la gracia divina en la salvación del cristiano. Parece ser que este tema le fue sugerido por Cuthbert Tunstall, obispo de Londres (Lazcano 2009: 297); con él creía Erasmo que podía tomar distancias con el luteranismo sin poner en tela de juicio su preocupación por la reforma de la Iglesia. Lutero había publicado ya varios escritos en los que negaba por completo la libertad humana en relación con el plan de salvación divino. Así pues, tanto en sus tesis de Heidelberg del año 1518, como en su Assertio omnium articulorum Lutheri..., publicado en 1520, hacía suya la afirmación de Juan Wiclef (ca. 1330-1384) de que la voluntad humana no era libre. En aquellas, dice que «el libre albedrío, después del pecado, no es más que una palabra (solo titulo); y cuando hace lo que está en sí, peca mortalmente»; en este aún va más allá y afirma que «el libre albedrío es en realidad una ficción, una palabra sin sustrato (sine re). Nadie tiene en la mano el poder de pensar bien o mal, sino que todas las cosas, como enseña justamente el artículo de Wiclef, condenado en [el concilio de] Constanza, suceden absolutamente por necesidad».
Erasmo, por su parte, estaba preocupado por salvaguardar la responsabilidad de los actos humanos y, por eso, no podía aceptar que todo aconteciese por absoluta necesidad; admitir algo así supondría abrir una ventana a toda clase de maldad e impiedad por parte de los hombres, ya que se perdería el sentido moral que debía derivarse de cualquier enseñanza religiosa. El tono del escrito erasmiano, en general, no es polémico y se cuida mucho de atacar personalmente a Lutero, aunque sí pone en solfa sus ideas tal como las había expresado en su Assertio. En muchos de sus pasajes, el humanista expresa su voluntad de ser más un compilador que un dialéctico y, por eso, el libro lleva el título de diatriba, que en aquella época venía a significar más bien discurso o «discusión filosófica, la mayor parte de las veces en forma de diálogo con uno o varios interlocutores»; y también collatio, que era una «comparación de diversas opiniones» (Sánchez Gázquez 2003: 51), buscando con ello un contraste deliberado con las dogmáticas aseveraciones que hacía Lutero en sus escritos.
El texto de 1524 no presenta una división interna. Por eso, la mayoría de editores han ensayado diversas divisiones atendiendo al sentido del texto. Erasmo comienza su escrito con un largo prefacio (Parte I: I, A 1 –I, A 11) y una breve introducción (Parte II: I, B 1–1, B 9), en la que expone de forma somera el problema y las dificultades que plantea para los teólogos. Además, señala que Lutero (y los que piensan como él) tiene la autoridad de los padres de la Iglesia en su contra, pero que, no obstante, acepta ceñirse a las Escrituras para dirimir el asunto, ya que esta es una exigencia que Lutero siempre impone en materia de religión. Al mismo tiempo, pone de relieve que el problema no radica tanto en la autoridad de las Escrituras como en su interpretación y plantea sus dudas acerca de cómo se puede dilucidar cuál es la interpretación correcta. A continuación, procede a discutir una serie de pasajes de las Escrituras que parecen estar a favor del libre albedrío (Parte III: I, B 10 –2, B 8) y otros que parecen oponerse a este, incluyendo los argumentos que Lutero había expuesto en su Assertio de 1520 (Parte IV: III, A 1–III, C 13); y, finalmente, termina con un Epílogo (Parte V: IV, 1–IV, 17) en el que propone una solución intermedia y deja que el lector se decida por lo que más le convenza.
Erasmo reconoce el hecho de que la causa del libre albedrío es una de las cuestiones difíciles de esclarecer y que Dios, en las Escrituras, no ha querido que los hombres conociesen todos sus detalles, manteniéndola entre uno de aquellos misterios que no deben suscitar una curiosidad malsana e impía. Así pues, a su entender, era conveniente que tal causa se excluyera de la predicación a la gente común, ya que podía prestarse a equívocos si se trataba a la ligera; era materia reservada para los entendidos, en este caso, los teólogos. La Sagrada Escritura no aportaba un testimonio claro sobre este particular, sino que más bien se mostraba oscura y aun contradictoria. Esa es la razón por la que no debíamos empeñarnos en saber más de lo que nos es permitido; de lo contrario, veríamos como Dios ha querido que, «cuanto más profundo vayamos, más envueltos en tinieblas nos encontremos y así conozcamos tanto la insondable majestad de la divina sabiduría como la imbecilidad de la mente humana» [I, A 7].
A continuación, pasa a la cuestión de si el hombre puede o no cooperar en su salvación con Dios. Para el autor del Enchiridion, era fundamental que el hombre como tal conservara la libertad de elección, de modo que el cristianismo pudiera mantener un sistema de premios y castigos que permitiera, cuando menos, el progreso moral de los hombres. De no ser así, argumenta Erasmo: «¿Qué enfermo sostendrá una lucha perpetua y trabajosa contra su carne? ¿Qué malvado se esforzará en corregir su vida?» [I, A 10]. Sin esa posibilidad de elección, Erasmo tampoco le encontraba sentido a la Ley y los mandamientos de Dios: ¿para qué Dios va a pedirle al hombre que haga algo si Él sabe perfectamente que no puede hacerlo? El imperativo divino «Haz» que dirige al hombre, implica, por tanto, el indicativo «tú puedes hacer», lo cual concuerda a la perfección con esa capacidad de elección que le queda al hombre, a pesar de la caída, para hacerse responsable de sus propias decisiones. Negar el libre albedrío humano suponía, en opinión de Erasmo, afirmar al mismo tiempo que Dios es injusto, haciéndolo responsable último del mal. El humanista no niega la gracia divina, como necesaria para la salvación, pero se siente cómodo con la «opinión bastante probable» de aquellos que dejan al ser humano un margen para la aplicación y el esfuerzo; con ello evitaba cualquier posible acusación de pelagianismo y se colocaba en una posición intermedia entre estos y los deterministas.
La Diatriba tuvo una muy buena aceptación por parte del público, y en ese mismo año de 1524 se conoce una edición en Amberes (Hillenius), otra en Colonia (Alopecius) y una tercera en Estrasburgo (Knobluchus). En 1525, hubo ediciones del texto en Viena, Basilea, Núremberg y Cracovia.
2. Lutero responde
Cuando la Diatriba llegó a Wittenberg, parece ser que despertó el interés y la simpatía de algunos miembros del círculo de Lutero, como, por ejemplo, Felipe Melanchthon. En cambio, el reformador la juzgó una obra mediocre: «Es increíble —escribe a Spalatino— cuán fastidioso encuentro el opúsculo De libero arbitrio, y todavía no he leído más que dos pliegos» (WABr 3, 368), y ni siquiera estaba dispuesto a perder un minuto de su tiempo en refutarla. Viendo, no obstante, que el escrito erasmiano había sido bien acogido por muchos y que gozaba de cierto predicamento incluso entre las filas luteranas, algunos de sus partidarios le convencieron para que respondiera. Finalmente, habiendo pasado un año desde la publicación de la Diatriba, se decidió a darle cumplida respuesta, refutando todos sus argumentos punto por punto. Ciertamente, Erasmo había lanzado su dardo contra la línea de flotación de toda la teología luterana, por cuanto esta se basa en el axioma de que solo la gracia salva (sola gratia), negando de plano toda posibilidad de cooperación entre el hombre y Dios, lo cual elimina cualquier sistema de méritos para alcanzar la salvación o, como solía decir el reformador «la justicia de las obras y la autojustificación».
Lutero insiste una y otra vez que la Escritura es clara en todos los puntos que nos han sido revelados y, si no entendemos algo, se debe a nuestras limitaciones o a una deficiente gramática. El cristiano en ningún caso puede permitirse ser escéptico, y menos en cuestiones que atañen a su salvación. Por eso, el teólogo tiene que hacer aserciones (assertiones) que den seguridad al creyente. Tiene que quedar bien claro que ni la salvación del hombre ni su condenación tienen que ver con el mérito, con las obras o con el esfuerzo personal por alcanzar el bien. Llámese como se quiera, todo ello no es más que puro legalismo y, por tanto, la negación del evangelio. No hay recompensa para los justos y castigo para los malvados; buscar la justicia por méritos es la forma más segura de caer en la condenación. Lutero persigue en todo momento salvaguardar la libertad absoluta de la Majestad divina. Lo que puedan hacer o dejar de hacer los hombres es algo que a Dios no le afecta a la hora de impartir su justicia. Él reparte sus dones sin atender a la voluntad de los hombres, pues, de lo contrario, acabaría por minusvalorarse (como así ocurría en el papado) el valor de Cristo y de la gracia divina en el plan de salvación. Las exhortaciones y mandatos del Antiguo Testamento no son, como piensa Erasmo, el reconocimiento por parte de Dios de la libertad del albedrío humano, sino que su finalidad es, precisamente, poner de manifiesto la incapacidad del hombre para observar la ley divina y que, de este modo —a la vista de su incapacidad—, ponga toda su esperanza de salvación en Jesucristo y se deje alcanzar por la gracia.
Para ilustrar su punto de vista sobre el siervo albedrío, Lutero recurre a una imagen bien conocida en su época: «Así la voluntad humana, puesta en medio [de Dios y Satanás], es parecida a un jumento; si la cabalga Dios, quiere lo que Dios quiere y va adonde quiere Dios [...]; si la monta Satanás, quiere lo que Satanás quiere y va adonde quiere Satanás; y no está en su arbitrio dirigirse y buscar a uno u otro jinete, sino que son los jinetes los que luchan por conseguir y poseer el jumento». Es por eso por lo que el libre albedrío no puede querer nada bueno por sí mismo. Necesita la gracia para tender al bien, es decir, para asegurarse la salvación. Sin la gracia es una fuerza nula («noluntad») y lo único que hace es el mal, lo cual el propio Erasmo no tiene más remedio que reconocer. Esto, que podríamos llamar «pesimismo antropológico», impregna todo el escrito luterano: el ser humano, desde su caída (pecado original), es un ser totalmente corrompido del que no puede salir nada bueno. Como pecador, el hombre está abandonado a la ira de Dios. Solo la gracia divina puede paliar esta situación para que Dios padre no nos impute los pecados y nos los perdone sin pedir nada a cambio, de manera gratuita. Desde la perspectiva humana, su salvación solo puede venir de la fe que uno profesa en Cristo, que es el único mediador y redentor de nuestros pecados. Todo lo hace Dios y el hombre no hace ni puede hacer nada: la salvación se funda exclusivamente en Jesucristo por la gracia sola. Las lecturas de san Pablo y san Agustín (que, por cierto, fue el primero que acuñó la expresión servum arbitrium, en su Contra Iulianum, 421) corroboran esta interpretación.
Como corolario a todo lo dicho, Lutero admite la predestinación (aunque no emplee esta palabra): Dios ha decidido, desde el principio de los tiempos, que salvará a unos y condenará a otros. ¿Por qué hace esto? ¿Qué criterios tiene para ello? Eso es lo que no sabemos y queda dentro del ámbito de lo que la Majestad divina no ha querido que sepamos. Pero, la verdad es que la Escritura está llena de pasajes que avalan este planteamiento; en especial, Lutero apoya su tesis en los textos de Pablo y Juan Evangelista. Dios salva y condena a seres irresponsables y tenemos que creer (aunque nos cueste creerlo) que cuando lo hace, obra justamente. Si Dios se limitara a salvar a los buenos y a condenar a los malos, entonces no sería completamente libre, y su acción dependería de las obras de sus creaturas. Sería, por tanto, una justicia más bien humana que divina. Lutero se sorprende de que Erasmo (y otros como él) critique a Dios por condenar a personas que no se lo merecen y, en cambio, se calle cuando salva a otras personas que tampoco se merecen la salvación. Pero así es, y debemos aceptarlo para no caer, aquí sí, en la curiosidad impía de la que hablaba la Diatriba.
El estilo vehemente de Lutero está, pues, en las antípodas de aquel espíritu irénico y contenido que respira el libro de Erasmo. El reformador, fiel a sí mismo, no puede evitar dirigirse a su oponente con un lenguaje irrespetuoso y expresiones insultantes. En más de una ocasión tilda al humanista de «Proteo» (retomando así el apelativo empleado por Hutten), epicúreo, enemigo de la cristiandad y de ser peor, en cuanto al libre albedrío, que Pelagio y los escolásticos; desprecia su trabajo, acusándolo de carecer de la formación necesaria para abordar una causa tan compleja como la que ha planteado, lo trata de mal teólogo y le aconseja, con cierto aire de condescendencia, que se dedique a lo que sabe hacer, a la retórica y a la buenas letras, pero que deje los asuntos teológicos a los que realmente son entendidos en la materia. Como se puede suponer, a Erasmo no le sentaron nada bien estos ataques personales y elevó una queja ante el príncipe elector Juan de Sajonia: «[me ha llamado cosas] que ningún hombre discreto escribiría ni siquiera contra el turco o contra Mahoma» (García-Villoslada 1976b: 197). Se aprestó entonces a defenderse de tales acusaciones, y para ello escribió en dos partes su Hyperaspistes diatribae (Escudo/Defensa de la Diatriba). La primera apareció en junio de 1526 y la segunda en septiembre de 1527. Aunque estos escritos muestran una mayor profundidad teológica y gozaron de gran predicamento, Lutero ya no le respondió. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. La ruptura entre la Reforma y el humanismo se había consumado.
El texto a partir del cual hemos realizado nuestra traducción del De servo arbitrio es el que aparece en la edición de Weimar (WA 18, 600-787). También hemos tenido presente la traducción castellana de E. Sexauer (Paidós, 1976), en la que hemos introducido epígrafes para facilitar su lectura. En esta estructuración del texto, hemos seguido las directrices establecidas por la edición francesa de Georges Lagarrigue (Gallimard, 2001) y las introducidas por la edición inglesa de Philip S. Watson (Fortress Press, 1972). Para dar mayor fluidez al texto y reducir en lo posible el número de notas, hemos incorporado al cuerpo textual de la obra, poniéndolas entre corchetes, las referencias bíblicas y las citas de la Diatriba de Erasmo (siguiendo, en este caso, la partición establecida por la edición de Ezequiel Rivas y Fernando Bahr (Discusión sobre el libre albedrío: respuesta a Martín Lutero, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2012). Asimismo, hemos añadido entre corchetes, el número de paginación correspondiente a la edición de Weimar.
II. SOBRE EL PAPADO DE ROMA,CONTRA EL FAMOSÍSIMO ROMANISTA DE LEIPZIG (1520)
Este escrito puede ser considerado un buen ejemplo de las primeras polémicas que sostuvo Lutero entre 1518 y 1520, en torno a la autoridad del papa y la jurisdicción de la iglesia romana. En efecto, en sus 95 tesis, la cuestión del papado se tocaba de una forma muy tangencial, pero de manera paulatina esta causa fue ganando protagonismo en las discusiones, porque el hecho de poner en duda la eficacia de las indulgencias y su fundamento teológico (como hacía Lutero) suponía cuestionar la potestad del papa que era, a la postre, quien las concedía. Así lo vieron tanto Juan Eck como Silvestre Prierias, quienes durante aquellos años polemizaron con Lutero sobre este asunto. Prierias (1456-1527), en su Diálogo8 contra las tesis luteranas y a favor del poder papal, llegaba a afirmar en su tercer fundamento del poder del pontífice el aserto siguiente: «Quien no se atenga a la enseñanza de la iglesia de Roma y del papa como regla infalible de fe, de donde recibe su poder y autoridad la Sagrada Escritura, es un hereje». El agustino, que no podía admitir más autoridad que las Escrituras, le respondió negando de plano esta infalibilidad del papa y hasta de los concilios, pues a menudo uno y otros habían errado. Su respuesta a las tesis de Prierias se concretó en su escrito: Ad dialogum Silvestri Prieratis magistri palatii de potestate papae responsio [Respuesta al diálogo de Silvestre Prierias, maestro de palacio, sobre la potestad del papa].
Este asunto continuó dando que hablar y fue el centro del debate durante las sesiones de la célebre disputa de Leipzig (junio-julio de 1519) que el reformador sostuvo con el profesor Eck. No es este lugar para extenderse en todos los detalles de esta disputa académica que tanta trascendencia tuvo en el curso de los acontecimientos posteriores, baste recordar aquí que fue precisamente la tesis XIII, que trataba acerca de la autoridad del papa, la que suscitó una controversia más acalorada, marcando las diferencias más enconadas entre los dos bandos en disputa. En ella, el agustino negaba la supremacía de la iglesia romana respecto del resto de iglesias cristianas. Después de aquello, Lutero radicalizó sus opiniones acerca del papado y cuestionó, cada vez con más virulencia, la potestad que este tenía en el seno de la Iglesia, convencido como estaba por las Sagradas Escrituras y por la propia historia eclesiástica, de que la Sede apostólica de Roma no debía su primacía a un mandato divino, sino más bien a los «frígidos» decretos de los pontífices romanos.
Un hecho acabó por reafirmarlo en esta opinión. En febrero de 1520, Lutero tuvo noticia de la obra del gran humanista y filósofo italiano Lorenzo Valla (1407-1457), publicada en Alemania por el ya mencionado caballero Ulrico de Hutten, en la que se probaba de modo fehaciente el fraude de la llamada Donación de Constantino, documento sobre el que los papas habían fundamentado su supremacía espiritual y secular durante siglos. Para el profesor de Wittenberg, este hallazgo era la prueba definitiva de que en Roma moraba el Anticristo9.
Con estos antecedentes, sucintamente apuntados aquí, llegamos a principios de abril de 1520. Fue entonces cuando el franciscano Agustín de Alveldt, lector de la Biblia en el convento de los descalzos de Leipzig, instigado por el obispo Adolfo de Merseburgo y por el nuncio papal, Carlos de Miltitz, se propuso escribir contra Lutero al objeto de demostrar, «con la Biblia en mano», que la Sede primada de Roma era, sin asomo de duda, una institución fundada por el derecho divino (iure divino erecta, firmata et defensa). A dicho efecto, escribió un opúsculo en latín titulado: Declaración sobre la Sede apostólica10, impreso por Melchior Lotter en Leipzig a principios de mayo (aunque hay autores que sitúan su fecha de publicación en abril).
Lutero no respondió inmediatamente a este escrito, pues lo consideraba una obra de escasa calidad teológica. A la espera de que Eck publicara un trabajo que versaba sobre el mismo tema (así lo había anunciado repetidamente el profesor de Ingolstadt), garabateó en un papel las ideas más sobresalientes que pudieran servir de base para una futura refutación y se las confió a un alumno suyo, su fámulo Juan Lonicer (ca. 1497-1569), con el cometido de redactar un escrito de respuesta en latín. Este estuvo listo a primeros de junio y fue publicado por Juan Grünenberg de Wittenberg, bajo el título: Contra Romanistam fratrem Augustinum Alveldenum franciscanum Lipsicum canonis, Biblici publicum lictorem et tortorem eiusdem [Contra el fraile romanista Agustín Alveldt, franciscano de Leipzig, verdugo público del canon de la Biblia y torturador de la misma]. Aquí, entre otras lindezas, tildaba a Alveldt de ser un «fraile de la tartárea observancia, bestia, buey, blasfemo, más ignorante que un cerdo de Beocia» (García-Villoslada 1976a: 448). Ya el título presagiaba el tono burlón e insolente de este trabajo, pues Lonicer hacía en él un juego de palabras y llamaba al franciscano lictor («verdugo») y tortor («torturador») de la Biblia.
Al hilo de esta polémica, un joven profesor de la Universidad de Wittenberg, Juan Bernhardi de Feldkirch (ca. 1490-1534), también publicó a mediados de mayo una refutación, más detallada y menos impetuosa que la de Lonicer, bajo el título: Confutatio inepti et impii libelli F. A. Alveldt, Franciscani Lipsici, pro D. M. Luthero [Refutación del inepto e impío librito de fray A. Alveldt, franciscano de Leipzig, en defensa del Dr. Martín Lutero], que por un tiempo se atribuyó por error a Felipe Melanchthon. Curiosamente, esta impugnación de las tesis de Alveldt también salió de la imprenta de Melchior Lotter, pero esta vez no la del padre (que regentaba su negocio en Leipzig), sino la de su hijo (apud Melchiorem Lottherum iuniorem) que, habiéndose instalado en Wittenberg, no tardó en abrazar la causa luterana.
Aun cuando el primer escrito de Alveldt fue recibido con temor e inquietud por sus propios correligionarios en Leipzig, a mediados del mismo mes de mayo el franciscano volvió a la carga y sacó a la luz otro tratadito, esta vez en alemán y dirigido al público en general, a los laicos, al que puso por título: Ein gar fruchtbar und nutzbarlich Büchlein von dem päpstlichen Stuhl... [Un muy fructífero y útil librito sobre la Sede papal....], publicado también por Melchior Lotter padre, en Leipzig. El escrito como tal no era una mera traducción de la obra latina, sino más bien un texto refundido, de exposición enrevesada, en donde el autor volvía a insistir en el mismo tema por otras vías, y eso a pesar de las advertencias que le habían hecho llegar sus superiores del monasterio de que se abstuviera de escribir sobre asuntos de fe. Para sortear esta prohibición, el franciscano buscó el apoyo expreso del propio Miltitz, quien le aseguró el permiso por parte de Roma para publicar su obra y así poder seguir en su papel de apologeta de la Sede pontificia. Además, para granjearse un mayor apoyo popular, se moderó en las formas y empleó un lenguaje sencillo que buscaba no tanto polemizar con Lutero como cautivar y atraer a su causa al máximo de laicos indecisos.
Para atajar de raíz los posibles equívocos y errores que un libro así podía introducir entre las gentes sencillas, Lutero se decidió, finalmente, a contestarle y escribió, también en lengua alemana, el escrito que aquí presentamos: Sobre el papado de Roma, contra el famosísimo romanista de Leipzig, para, según él, «explicar a los laicos algo sobre la cristiandad». El de Wittenberg lo redactó en pocos días, durante la segunda quincena de mayo, y salió publicado el 26 de junio de la oficina de Melchior Lotter hijo, en Wittenberg. En poco tiempo ya circulaba por toda Alemania, y en menos de un año llegaron a tirarse hasta doce ediciones: Augsburgo, Basilea, Núremberg, etc. El éxito editorial, pues, fue tremendo.
Sobre el papado de Roma puede considerarse el primer escrito en el que Lutero ataca abiertamente la autoridad del papa, sin subterfugios ni rodeos. En él propone un nuevo modelo de Iglesia cristiana, más espiritual, fundada no tanto en los cánones y decretales del Código de Derecho Canónico, como en las enseñanzas sacadas de las Sagradas Escrituras. Su noción de Iglesia viene definida tanto por su doctrina de la justificación (fe justificante), como por la del sacerdocio universal. En el parecer de Lutero, la Iglesia es una comunidad espiritual, interna, y diferente del pueblo cristiano, que es corporal y externo. Ambas nociones se compenetran como el alma y el cuerpo. Siendo la Iglesia, pues, invisible y compuesta solo por los verdaderos creyentes, no puede tener otro jefe que Cristo. El corolario de toda esta argumentación es claro: la pertenencia a la iglesia de Roma no es garantía de salvación (y mucho menos la obediencia al papa), por cuanto solo la fe en Cristo justifica al pecador y lo salva.
A lo largo de toda su exposición, Lutero no duda en distinguir y separar a la Iglesia de cualquier otra comunidad mundana o temporal. Plantea de manera incipiente lo que, más tarde, se dará en llamar la «doctrina de los dos reinos», según la cual el reino de Cristo y el reino de los hombres son ambos necesarios, pero se rigen de muy distinta forma. En el primero, Dios rige interna y espiritualmente a los hombres. En el segundo, reina indirectamente, por mediación de las autoridades políticas.