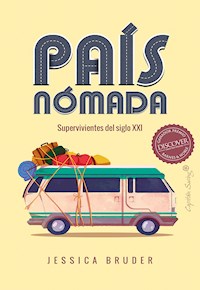
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Desde los campos de remolacha de Dakota del Norte hasta los campamentos de National Forest de California y el programa CamperForce de Amazon en Texas, los empleadores han descubierto un nuevo grupo de mano de obra de bajo costo, compuesto principalmente por temporeros estadounidenses adultos. Al descubrir que el Seguro Social se queda corto y ahogados por las hipotecas, decenas de miles de estas víctimas invisibles de la Gran Recesión se han echado a la carretera en vehículos recreativos, remolques de viaje y furgonetas, formando una creciente comunidad de nómadas: migrantes trabajadores que se autodenominan workampers. En un vehículo de segunda mano que bautiza "Van Halen", Jessica Bruder sale a la carretera para conocer a estos sujetos más de cerca. Acompañando a su irreprimible protagonista Linda May y a otras personas en la limpieza de inodoros de un campamento, en el escaneo de productos en un almacén, en reuniones en el desierto y en el peligroso trabajo de la cosecha de remolacha, Bruder relata una historia convincente y reveladora sobre el oscuro vientre de la economía estadounidense, que presagia el precario futuro que puede esperarnos a muchos más. Pero, al mismo tiempo, celebra la excepcional capacidad de recuperación y creatividad de estos estadounidenses que han renunciado al arraigo ordinario para sobrevivir. Como Linda May, que sueña con encontrar tierras en las que construir su propia casa sostenible "Earthship", son personas que no han perdido la esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio[1]
Mientras escribo estas líneas, se hallan dispersos por todo el país.
En Drayton (Dakota del Norte), un extaxista de San Francisco de sesenta y siete años trabaja en la recolección anual de remolacha azucarera. Su jornada comienza al amanecer y acaba tras la caída del sol. Con temperaturas que descienden bajo cero, participa en las tareas de descarga de los camiones que transportan toneladas de remolacha desde los campos de cultivo. Por las noches duerme en la furgoneta que ha sido su hogar desde que Uber lo desalojó del sector del taxi y pagar el alquiler se convirtió en un empeño imposible.
En Campbellsville (Kentucky), una antigua contratista de obras de sesenta y seis años recorre kilómetros sobre el suelo de cemento de una nave industrial de Amazon durante el turno de noche empujando una carretilla mientras va clasificando y almacenando las mercancías. Es una tarea monótona, pero se esfuerza en concentrarse para no confundir los códigos de barras, con la esperanza de eludir el despido. Por la mañana regresa a su minúsculo remolque, aparcado en uno de los parques de caravanas que Amazon alquila para albergar a trabajadoras y trabajadores nómadas como ella.
En New Bern (Carolina del Norte), una mujer que ahora vive en un minirremolque ovoide —tan minúsculo que puede acoplarse a una moto— está acampada en casa de una amiga mientras busca trabajo. Pese a contar con un máster universitario y a los centenares de solicitudes enviadas durante el último mes, esta joven de treinta y ocho años, oriunda de Nebraska, sigue sin conseguir un empleo. Sabe que están contratando gente para la recolección de la remolacha, pero tendría que cruzar medio país y no dispone de dinero suficiente para costearse el viaje. Uno de los motivos por los que ahora vive en un remolque fue la pérdida del puesto de trabajo en una organización sin ánimo de lucro, hace ya varios años. Cuando se agotó la subvención que sufragaba su contrato, no pudo seguir pagando el alquiler junto con la devolución del crédito suscrito para financiar sus estudios.
En San Marcos (California), una pareja en la treintena instalada en una autocaravana GMC Motorhome de 1975 vende calabazas junto a la carretera desde un tenderete anexo a una instalación de feria con animales vivos que han montado en apenas cinco días en un terreno baldío. Dentro de pocas semanas, comenzarán a vender árboles de Navidad.
En Colorado Springs (Colorado), un hombre de setenta y dos años que habitualmente reside en una furgoneta se hospeda con familiares mientras se recupera de la fractura de tres costillas a resultas de un accidente sufrido mientras realizaba tareas de mantenimiento en una zona de acampada.
Siempre ha habido poblaciones itinerantes, trabajadores ambulantes, vagabundos, espíritus inquietos, pero ahora, en el segundo milenio, está surgiendo un nuevo tipo de tribu nómada. Personas que jamás imaginaron que podrían llevar una vida itinerante se han lanzado a la carretera. Han renunciado a vivir en casas y apartamentos tradicionales para instalarse en lo que algunos llaman «viviendas sobre ruedas» —camionetas, autocaravanas de segunda mano, autobuses escolares, furgonetas adaptadas, remolques o simplemente viejas berlinas—, huyendo de las disyuntivas imposibles a las que debe hacer frente la antigua clase media. Tales como verse en la tesitura de tener que decidir entre:
¿Comer o un tratamiento odontológico? ¿Pagar la hipoteca o la factura de la luz? ¿Pagar los plazos del coche o comprar medicinas? ¿Pagar el alquiler o el crédito suscrito para sufragar los estudios? ¿Comprar ropa de abrigo o pagar la gasolina para desplazarse hasta el lugar de trabajo?
Mucha gente optó por lo que de entrada parecía una solución radical:
Ya que no podían subirse el sueldo, tal vez podrían suprimir el gasto más importante y renunciar a una vivienda de ladrillo para vivir sobre ruedas.
A veces se las califica como «personas sin hogar». Las y los nuevos nómadas rechazan esta etiqueta. Dado que disponen de cobijo y a la vez de un medio de transporte, han acuñado otro calificativo. Se autodenominan simplemente «personas sin casa», «sin una vivienda fija».
Vistas de lejos, en muchos casos sería fácil confundirlas con despreocupadas o despreocupados caravanistas jubilados. Cuando ocasionalmente se regalan una sesión de cine o una cena, no destacan entre el resto de espectadores o comensales. Por su aspecto y sus ideas, son mayoritariamente gente de clase media. Lavan la ropa en lavanderías de autoservicio y se apuntan a gimnasios para poder usar las duchas. En muchos casos, se lanzaron a la carretera cuando la gran recesión consumió sus ahorros. Para llenar el estómago y el depósito de gasolina, trabajan duramente largas jornadas en pesadas tareas manuales. En una época de salarios estancados y aumento del coste de la vivienda, se han liberado de los grilletes del alquiler y las hipotecas como una estrategia para ir tirando. Son supervivientes.
Pero —como todo el mundo— no se conforman con sobrevivir tan solo. Por eso, lo que comenzó como un último intento desesperado se ha convertido en la reivindicación de algo más significativo. Ser humano, ser humana significa anhelar algo más que la mera subsistencia. Además de alimento y cobijo, necesitamos esperanza.
Y la vida en la carretera ofrece esperanzas. Es un subproducto de un impulso de progreso. La intuición de una oportunidad, tan amplia como lo es el país. Una convicción profundamente arraigada de que el futuro deparará algo mejor. Una oportunidad que aguarda a la vuelta de la esquina, en la población siguiente, en el próximo trabajo temporal, en el próximo encuentro casual con una persona desconocida.
De hecho, algunos de esos desconocidos, esas desconocidas, también son nómadas. Y a partir de esos encuentros —en las redes o en un lugar de trabajo o acampando en un sitio apartado— comienzan a formarse tribus. Esas personas comparten un lenguaje común, una afinidad. Cuando a alguien se le avería la furgoneta o la autocaravana, pasan la gorra. Entre ellas circula una percepción contagiosa. Algo grande está ocurriendo. El país está cambiando muy deprisa, las antiguas estructuras se están desmoronando y ellas y ellos se encuentran en el epicentro de algo nuevo. Por la noche, alrededor de una hoguera compartida, parece vislumbrarse el destello de una utopía.
Escribo estas líneas en otoño. Pronto llegará el invierno y comenzarán los despidos habituales en los empleos de temporada. Las y los nómadas desmontarán el campamento y regresarán a su verdadero hogar: la carretera. Volverán a circular como glóbulos sanguíneos por las venas y las arterias del país. Se pondrán en marcha en busca de amistades o familiares, o simplemente de un lugar donde no haga frío. En algunos casos, cruzarán todo el continente. Todas y todos contarán los kilómetros que se irán desplegando como un rollo de película. Cantinas de comida rápida y centros comerciales. Campos dormidos bajo la escarcha. Concesionarios de automóviles, megaiglesias y cantinas abiertas toda la noche. Llanuras uniformes. Corrales de engorde, fábricas desocupadas, parcelaciones y grandes bloques de almacenes. Montañas nevadas. Los paisajes que flanquean la carretera se van sucediendo a lo largo del día y mientras cae la noche, hasta que les vence la fatiga. Con ojos soñolientos, buscan un lugar donde detenerse a descansar. En los aparcamientos de los grandes hipermercados Walmart. En las calles tranquilas de los barrios del extrarradio. En las áreas de descanso para camiones, acunados por el ronroneo de motores ociosos. Luego, de madrugada —antes de que nadie advierta su presencia—, vuelven a la carretera. Siguen adelante, reconfortados por una certeza.
Un aparcamiento es el único espacio libre y gratuito que aún queda en Estados Unidos.
[1]Parte del trabajo periodístico reunido en el presente libro apareció publicado inicialmente en mi artículo «The End of Retirement: When You Can’t Afford to Stop Working», en Harper’s Magazine, agosto de 2014.
La edad de las personas citadas como fuentes que se indica corresponde a la cronología de su relato, no a la que tenían en el momento de la publicación. Todas las personas que menciono en el texto aparecen con su verdadero nombre, excepto Don Wheeler y las que conocí cuando estuve trabajando en la cosecha de remolacha azucarera y en el «equipo de campistas» de Amazon.
01
Posada Hazte Sitio [2]
Aproximadamente a una hora de Los Ángeles circulando tierra adentro, una cadena montañosa se alza frente a los vehículos que se dirigen hacia el norte por la carretera interestatal 210, la Foothill Freeway, e interrumpe bruscamente la sucesión de barrios residenciales. Esa zona agreste corresponde al extremo meridional de la sierra de San Bernardino, una «alta mole escarpada», en palabras del Servicio Geológico de Estados Unidos,[3] parte de una formación que comenzó a levantarse hace once millones de años, paralela a la falla de San Andrés, y aún sigue creciendo unos pocos milímetros cada año como fruto del roce entre la placa tectónica del Pacífico y la norteamericana.[4] Pero la altura de los picos parece aumentar mucho más deprisa cuando el coche avanza directamente hacia ellos. Es uno de esos panoramas que te obligan a erguirte en el asiento, mientras sientes que se te hincha el pecho, como si un globo de helio capaz de arrastrarte por los aires ocupara toda tu caja torácica.
Linda May se aferra al volante y contempla las montañas cada vez más próximas a través de unas gafas bifocales con montura rosa. Una diadema de plástico mantiene apartada de su cara la melena plateada que le cae por encima de los hombros. Deja la Foothill Freeway para continuar por la carretera 330, conocida también como City Creek Road. La ruta es ancha y llana durante los primeros kilómetros. Luego se transforma en una empinada cuesta serpenteante con solo un carril en cada sentido y comienza el ascenso hasta el Bosque Nacional de San Bernardino.
La abuela de sesenta y cuatro años conduce un todoterreno Grand Cherokee Laredo, adquirido en un desguace y reparado tras un choque que lo había dejado destrozado. La lucecita que indica un posible fallo del motor es quisquillosa —a menudo se enciende cuando en realidad todo está en orden— y una mirada atenta revela que la pintura blanca del capó, que estaba abollado y hubo que cambiar, es de una tonalidad algo más clara que el resto de la carrocería. Pero tras varios meses de reparaciones, el vehículo está por fin en condiciones de circular. Un mecánico le instaló un árbol de levas y alzaválvulas nuevos. Linda adecentó como pudo los faros velados restregándolos con una camiseta vieja impregnada de repelente contra insectos, un truco casero. El todoterreno arrastra por primera vez su vivienda: un pequeñísimo remolque de color amarillo pálido que ella ha bautizado The Squeeze Inn («Posada Hazte Sitio»). (Cuando una visita no lo capta a la primera, se lo aclara: «¡Hazte sitio, que cabemos de sobra!», y su sonrisa revela una trama de profundas arrugas). La caravana es una reliquia de fibra de vidrio, una Hunter Compact II de 1974 que en su momento se anunció como «un logro espectacular para los viajes de placer» que «te seguirá como un gatito por las carreteras despejadas y trepará como un tigre cuando la ruta se vuelva escarpada».[5] Cuarenta años después, el pequeño refugio tiene la apariencia de una encantadora cápsula de supervivencia retro: un cubículo con los bordes redondeados y las paredes inclinadas, cuya geometría recuerda las cajas de poliespán de los puestos de hamburguesas que se abrían y cerraban como una almeja. Por dentro mide unos tres metros de un extremo al otro, más o menos la misma longitud interior que el carromato entoldado que transportó a la tatarabuela de Linda a través del país más de un siglo atrás. Contiene algunos toques personales: un forro acolchado de cuero sintético color crema recubre las paredes y el suelo luce un revestimiento de linóleo con un estampado en tonos mostaza y aguacate. El techo tiene la altura justa para que pueda permanecer de pie. Linda la describió así en Facebook después de comprarla en una subasta por mil cuatrocientos dólares: «Mide un metro sesenta de altura interior y yo, uno cincuenta y ocho; como hecha a la medida».
Linda May con Coco, su perrita.
Linda avanza cuesta arriba remolcando su habitáculo rumbo a Hanna Flat, un campamento en medio del pinar que se extiende al noroeste del lago Big Bear. Corre el mes de mayo y su intención es quedarse hasta finales de septiembre. Pero, a diferencia de los miles de visitantes que cada año, durante los meses cálidos, se desplazan por placer hasta el Bosque Nacional de San Bernardino —una franja boscosa más extensa que el estado de Rhode Island—, Linda se dirige allí para trabajar. Será el tercer verano que pasará en el campamento contratada como anfitriona, un empleo de temporada que incluye a partes iguales las funciones de conserje, cajera, encargada de mantenimiento, vigilante y comité de recepción. Está encantada con la perspectiva de empezar a trabajar ya y cobrar el aumento anual en concepto de antigüedad que elevará su sueldo hasta 9,35 dólares la hora, veinte centavos más que el año anterior. (En aquel momento, el salario mínimo estaba fijado en California en 9 dólares la hora). Y aunque su contrato y el del resto del personal de recepción del campamento tiene carácter «discrecional», como reza la política de empleo de la empresa consignada por escrito —lo cual significa que esta puede despedirlos «en cualquier momento sin necesidad de que medie causa justificada ni aviso previo»—, le han asegurado que puede contar con que trabajará la jornada completa de cuarenta horas semanales.
Quienes se incorporan por primera vez a las tareas de recepción del campamento llegan a veces con la expectativa de pasar unas vacaciones pagadas en el paraíso. Y es difícil echárselo en cara. El empleo se anuncia con un gran despliegue de fotos de arroyos resplandecientes y praderas salpicadas de flores silvestres. Un folleto de California Land Management, la concesionaria privada que ha contratado a Linda, presenta un grupo de mujeres de pelo canoso sonrientes a orillas de un lago bañado por el sol, cogidas del brazo cual amigas del alma en un campamento de verano. «¡Ve de camping y cobra un sueldo!», promete la seductora campaña publicitaria de American Land & Leisure, otra empresa que contrata personal anfitrión. Debajo se reproducen algunas declaraciones personales: «Nuestros empleados dicen: “¡Nunca me había divertido tanto desde que me jubilé!”. “Hemos hecho amistades para toda la vida”. “Hacía años que no estábamos tan en forma”».[6]
Las novatas suelen protestar —y a veces se marchan— cuando descubren los aspectos menos atractivos del trabajo: encargarse de campistas ruidosos borrachos, recoger grandes pilas de cenizas y cristales rotos en los espacios reservados para hacer fuego (a veces, campistas con ganas de juerga arrojan botellas a las llamas para verlas explotar) y limpiar los escusados tres veces al día. Aunque limpiar los lavabos sea la tarea menos apreciada por la mayoría de las anfitrionas, a Linda no la amilana e incluso se precia de realizarla a conciencia. «Quiero que estén limpios, porque mis clientes los usan —afirma—. No soy germófoba; basta con ponerse unos guantes de goma y manos a la obra».
Cuando Linda llega a la sierra de San Bernardino, las vistas sobre el valle son sublimes, pero distraen la atención. Los arcenes son estrechos, apenas una franja ínfima de tierra. En algunos trechos, más allá de la cinta asfaltada que se aferra a la ladera solo se abre el vacío. Hay señales de aviso: «Riesgo de desprendimiento de rocas» y «Proteja su motor. Apague el aire acondicionado a lo largo de los próximos 20 km». Nada de esto parece amilanar a Linda. La temporada que trabajó como transportista, hace ya casi veinte años, la inmunizó frente a las carreteras difíciles.
Yo la precedo al volante de mi furgoneta camper. Llevo un año y medio conviviendo a temporadas con ella en mi calidad de periodista y hemos mantenido tantas conversaciones telefónicas entre visita y visita que cada vez que la llamo, antes de que responda, ya me parece escuchar su saludo habitual, un melodioso «Hooolaaa» entonado con el mismo sonsonete con que diríamos «¡Aquí estás!» jugando al cucú-tras con un bebé.
Conocí a Linda mientras recopilaba información para un artículo sobre una subcultura en expansión en Estados Unidos formada por ciudadanos nómadas de ambos sexos que viven de manera permanente sobre ruedas.[7] Como Linda, muchos de esos espíritus errantes intentaban escapar de las garras de una paradoja económica: la colisión entre unos alquileres en alza y unos salarios estancados, el choque de una fuerza irrefrenable contra un objeto inmóvil. Se sentían acorralados, sin salida, al ver que apenas ganaban lo suficiente para cubrir el coste del alquiler o los plazos de una hipoteca después de trabajar jornadas agotadoras en empleos sin aliciente que consumían todo su tiempo, sin ninguna perspectiva de mejora a largo plazo ni la esperanza de poder llegar a jubilarse algún día.
Esa sensación tenía un fundamento sólido en la dura realidad de los hechos: la divergencia entre el nivel de los salarios y el coste de la vivienda ha llegado a ser tan espectacular que, para un número creciente de estadounidenses, una vida de clase media ha pasado de ser una aspiración difícil de alcanzar a convertirse en un imposible. En el momento de escribir estas líneas, los perceptores o perceptoras del salario mínimo con un empleo a jornada completa solo pueden permitirse pagar el alquiler de un apartamento de una habitación al precio justo de mercado en doce distritos y una zona metropolitana de Estados Unidos.[8] Una persona, para alquilar un apartamento de esas dimensiones sin dedicar a la vivienda más del 30 por ciento recomendado de los ingresos, tendría que ganar 16,35 dólares por hora como mínimo, más del doble del salario mínimo federal. Las consecuencias son nefastas, sobre todo para la sexta parte de los hogares estadounidenses, que han venido dedicando más de la mitad de sus ingresos a disponer de un cobijo.[9] La consecuencia para muchas familias con ingresos bajos es que les queda muy poco o nada para comprar comida, medicamentos y otros productos básicos.
Muchas de las personas con quienes hablé tenían la impresión de llevar ya demasiado tiempo perdiendo los cuartos en una partida con las cartas marcadas. Y habían encontrado una manera de burlar el sistema. Habían renunciado a las viviendas tradicionales de ladrillo, liberándose así de los grilletes del alquiler o la hipoteca, y se habían instalado en furgonetas, autocaravanas y casas rodantes con las que se desplazaban de un lugar a otro en pos del buen tiempo, trabajando en empleos estacionales para llenar el depósito de gasolina. Linda forma parte de esta tribu y yo la he estado siguiendo en sus migraciones a través del oeste del país.
El arrebato que me había suscitado la visión de las cumbres a una cierta distancia se desvanece en cuanto inicio el ascenso por la cuesta empinada de la sierra y me invade una repentina inquietud. Conducir mi furgoneta traqueteante por una carretera de curvas de horquilla me asusta un poco. La imagen de Linda con su minicaravana a remolque del desvencijado jeep me inquieta enormemente. Hace un rato me indicó que la adelantara y ella ya me seguiría, que prefería ir detrás. Pero ¿por qué motivo? ¿Temía acaso que su remolque se desenganchara y saliera despedido cuesta abajo? Nunca llegué a averiguarlo.
Pasado el cartel indicador del Bosque Nacional de San Bernardino, un reluciente camión cisterna se acerca amenazadoramente por detrás del minirremolque de Linda. El conductor parece impaciente, se ha pegado demasiado a ella cuando comienzan a trazar una serie de curvas cerradas que ocultan su imagen en mi retrovisor. No aparto la mirada del espejo aguardando la aparición del jeep. Entro en una nueva recta y sigue sin aparecer, mientras que el camión cisterna vuelve a asomar enseguida por la pendiente. Ni rastro de Linda.
Me detengo en una zona de adelantamiento y marco el número de su móvil con la esperanza de escuchar el conocido «Hooolaaa». El teléfono suena varias veces, luego salta el buzón de voz. Aparco la furgoneta, salgo fuera e, inquieta, comienzo a dar vueltas al lado del coche, arriba y abajo. Telefoneo de nuevo. No hay respuesta. Mientras tanto, más vehículos —media docena, tal vez— han salido de las curvas, han entrado en la recta y han dejado atrás la zona de adelantamiento. Intento contener una sensación de náuseas, la adrenalina se acumula y se troca en pánico a medida que van pasando los minutos. La Posada Hazte Sitio ha desaparecido.
Linda llevaba meses anhelando volver a la carretera y comenzar a trabajar como anfitriona en el campamento, mientras permanecía varada en Mission Viejo, a setenta kilómetros al sureste de Los Ángeles, hospedada en la casa alquilada de su hija Audra y su yerno Collin, conviviendo con ellos, sus dos nietas y un nieto, adolescentes los tres. A falta de dormitorios para todos, su nieto Julian dormía en la zona sin ventanas adyacente a la cocina destinada a servir como comedor. (Una solución más cómoda, no obstante, que la del anterior apartamento de la familia, donde un cuarto-ropero cumplía a la vez la función de dormitorio para una de las dos nietas).
A Linda le tocó el último rincón disponible: el diván de la entrada. Era una isla. Aunque adoraba a su familia, se sentía varada en esa casa, sobre todo con su jeep inmovilizado en el taller. Cuando algún miembro de la familia organizaba una salida sin ella, todos tenían que pasar junto a su diván para llegar hasta la puerta. La situación comenzó a volverse incómoda. A Linda le preocupaba que pudieran sentirse culpables por pasar ratos a solas sin ella. Además, también añoraba su autonomía.
—Prefiero ser la reina de mi casa que vivir bajo el amparo de la reina de otra casa, aunque sea mi hija —me confesó.
Además, varios problemas de salud habían drenado los recursos —emocionales y económicos— de la familia, con lo cual aún le resultaba más difícil depender de su apoyo. Su nieta Gabbi estaba muy débil y llevaba tres años guardando cama de manera intermitente a causa de una misteriosa disfunción del sistema nervioso; más adelante, le diagnosticarían el síndrome de Sjogren, una enfermedad autoinmune. Julian, su nieto, estaba aquejado de diabetes de tipo 1. Su hija, Audra, sufría artritis aguda y, por si fuera poco, Collin, la principal fuente de ingresos de la familia, había empezado a sufrir fuertes ataques de migraña y vértigo que lo obligaron a dejar su empleo en una oficina.
Hubo un momento en que Linda contempló la posibilidad de presentar su solicitud para ocupar un puesto de trabajo temporal en un almacén de Amazon a través del programa CamperForce («equipo de campistas»), creado por la distribuidora online para contratar personal itinerante. Pero ya había hecho ese mismo trabajo el año anterior y había acabado sufriendo una lesión por esfuerzo repetitivo asociada al uso del lector de código de barras manual, un incidente que le había dejado una huella visible: un bulto del tamaño de un grano de uva en la muñeca derecha. Peor era la parte invisible: un dolor insoportable que se extendía a lo largo de su brazo derecho desde el pulgar hasta la nuca, pasando por la muñeca, el codo y el hombro. Sostener un tazón de café de un cuarto de litro o una cacerola ya le provocaba un espasmo dolorosísimo. Lo atribuía a una tendinitis severa, pero conocer el diagnóstico no mitigaba su sufrimiento. Y mientras no se curara, no podría volver a realizar ese trabajo.
Sin blanca y recluida en la isla de su diván, Linda intentaba concentrar sus pensamientos en el futuro que la aguardaba como propietaria —y única ocupante— de la Posada Hazte Sitio. Antes de hospedarse en casa de su familia, había estado viajando de un lugar de trabajo al siguiente en una autocaravana El Dorado de 1994 de ocho metros y medio que tragaba gasolina a espuertas y empezaba a caerse a pedazos, de modo que se alegraba de haberla cambiado por un minúsculo remolque, aunque necesitara algún retoque. Los anteriores propietarios lo habían dejado aparcado a la intemperie bajo el aire salobre de la costa de Oregón, por lo que algunas partes metálicas habían empezado a oxidarse y una mancha anaranjada afeaba el caparazón de fibra de vidrio. Linda comenzó a dedicar las horas libres a la reforma de su casita móvil. Lo primero que hizo fue preparar un abrasivo casero —el ingrediente secreto eran cáscaras de huevo trituradas en una batidora eléctrica— para eliminar la mancha de orín. También se dedicó a instalar una cama acogedora. En la parte trasera de la caravana había un pequeño espacio con una mesita y un par de bancos. Linda retiró la mesa y luego recortó una plantilla de cartón del tamaño adecuado para apoyarla sobre los bancos. Cuando los vecinos tiraron un colchón almohadillado tamaño queen size, lo confiscó, lo abrió en canal y fue retirando uno a uno los muelles, como una pescadera que limpiara una pieza de enorme tamaño. A continuación extrajo las capas de relleno, marcó con un rotulador las líneas de corte para ajustarlas a la plantilla de cartón y cortó el material sobrante con un cúter. Recortó el forro exterior a la medida y luego volvió a coserlo —incluidos los ribetes— y reacomodó el relleno para obtener lo que parecía un minicolchón perfecto de un metro ochenta por noventa centímetros.
—Pensé que no sería agradable dormir con mi compañero de cama en un espacio más estrecho —me dijo señalando a Coco, su perrita cavalier king charles spaniel—. Por eso, lo dejé en noventa centímetros para los dos.
El día antes de su partida, le pregunté cómo se sentía. Me miró como si la respuesta fuera obvia.
—¡Oh, estoy feliz! —me dijo—. He estado sin coche. Sin dinero. Varada en ese diván.
Los 524 dólares del cheque de la Seguridad Social le permitirían sobrevivir hasta cobrar la primera paga en su nuevo empleo.[10]Aguardaba expectante la ampliación de su mundo tras haberlo visto reducido a las dimensiones de un diván. Llevaba demasiado tiempo privada de la libertad a la que ya se había habituado, la efervescencia acelerada de expectativas y posibilidades que emana de la carretera. Había llegado el momento de partir.
La mañana del 6 de mayo, un día cálido y nublado, Linda se despidió con abrazos de toda su familia.
—Os llamaré en cuanto llegue —prometió.
Instaló a Coco en el jeep y arrancó rumbo a un taller mecánico, donde infló los neumáticos desaparejados, ya desgastados y con grietas. No llevaba rueda de recambio. Luego paró en una gasolinera Shell, llenó el depósito y entró en la tienda para pedir un recibo y comprar un par de cartones de cien cigarrillos Marlboro rojo. El joven dependiente la escuchó con aire comprensivo mientras ella evocaba sus tiempos de adolescente, cuando con una moneda de veinticinco centavos podía comprar casi cuatro litros, sin comparación posible con el coste actual de un dólar por litro.
—Podías circular un día entero con un dólar —comentó sonriente meneando la cabeza.
Nada parecía capaz de ensombrecer su buen humor, ni siquiera cuando al regresar se encontró las puertas del jeep bloqueadas, con las llaves dentro. Coco, de pie sobre las patas traseras, meneaba la cola con las patitas delanteras apoyadas sobre la puerta del conductor. Debía de haber apretado la palanca del cierre de seguridad, conjeturó Linda. Pero el cristal estaba bajado unos centímetros. Cogí un encendedor de barbacoas de mango largo de mi furgoneta, introduje la mano por la rendija y me serví de él para desbloquear la cerradura. Y seguimos viaje.
La minicaravana nos esperaba en un aparcamiento de las afueras de Perris, una ciudad situada en el lugar donde muere la sierra de Santa Ana, una de las cadenas montañosas peninsulares que separan la región costera de California de su interior desértico más árido. Para llegar hasta allí tuvimos que coger la autovía de Ortega, una de las carreteras más peligrosas del estado de California, «un lugar donde —en palabras de Los Angeles Times— colisionan frontalmente la expansión urbana, la conducción imprudente y unas técnicas de construcción viaria obsoletas».[11] La sinuosa vía suele estar atestada de conductores que se desplazan entre el condado de Orange —que ocupa el valle de Santa Ana— y el área metropolitana de Riverside-San Bernardino-Ontario, conocida como Inland Empire, pero al mediodía el tráfico, por suerte, era fluido. Linda no tardó en cruzar la ciudad, dejando atrás una parte de la media docena de aparcamientos de caravanas pegados, cual colonias de percebes, a la orilla del lago Elsinore. Tres años antes había estado viviendo allí, en el Shore Acres Mobile Home Park, donde alquilaba, por seiscientos dólares mensuales, una caravana aparcada en una avenida con el asfalto agrietado que comunica la carretera con la orilla del lago.
En un supermercado Target, compró comida para una semana, hasta que recibiera el siguiente cheque de la Seguridad Social: una gran caja de cartón de avena Quaker Oats, una docena y media de huevos, carne picada, salchicha de Bolonia, panecillos para hamburguesas, galletitas saladas Goldfish, galletas Nutter Butter rellenas de crema de cacahuete, tomates, mostaza y un cartón de dos litros y medio de leche. Aunque no tenía que empezar a trabajar hasta al cabo de un par de días, telefoneó a su futuro jefe desde el aparcamiento. Quería demostrarle que era una persona fiable que se tomaba en serio su empleo. Le dijo que ya estaba en camino y que tenía previsto llegar a Hanna Flat antes del anochecer.
La Posada Hazte Sitio estaba aparcada en un terreno situado al norte de la carretera 74, tras una verja protectora contra ciclones coronada de alambre de púas y festoneada de banderas estadounidenses. Linda cruzó el portal y el encargado, un tipo flacucho con una barba puntiaguda llamado Rudy, salió a su encuentro. Estuvieron bromeando mientras Linda preparaba el remolque, procurando no olvidar ningún paso de la lista que llevaba escrita.
—Tengo la cabeza como una caja blindada: nada entra y nada sale —comentó Rudy con sorna.
Mientras seguían parloteando, Linda bajó de la caravana dando un salto demasiado brusco y se desequilibró. El carromato osciló sobre su único eje y el extremo posterior chocó estrepitosamente contra el suelo.
—No debería haber comido ese bollo con el desayuno —se burló Rudy.
Linda se reincorporó.
—¡Vaya susto! —exclamó. Por suerte no se había roto nada, ni tampoco la caravana.
A continuación, afianzó en la parte delantera del remolque un soporte para transportar las dos bombonas de propano de nueve kilos destinadas a alimentar la nevera, los fogones y un pequeño horno. Por último, Rudy la ayudó a acoplar la caravana al jeep. Linda accionó el motor de arranque y emprendió la marcha, algo insegura al principio. Saludó con la mano y cruzó la entrada. Tal como prometía el antiguo folleto de propaganda, la caravana la siguió «como un gatito».
Al ver que Linda no reaparecía tras la primera serie de curvas de la sierra de San Bernardino, mi cerebro empezó a barajar una sucesión de posibles desastres. A lo mejor se le había calado el motor. O quizás había tenido un pinchazo —una mala noticia sin rueda de recambio— o, peor aún, un reventón. Las premoniciones eran cada vez más negras. ¿Y si la minicaravana se había soltado y había salido rodando cuesta abajo? ¿Y si, al tomar una curva demasiado abierta, el jeep se había salido de la carretera y se había precipitado en el barranco, como en un remake de la escena culminante de Thelma & Louise?
Me disponía a poner en marcha la furgoneta y retroceder en su busca cuando oí sonar el móvil.
—Enseguida llego —me dijo Linda.
Con gran alivio, la vi asomar por la curva, pero mi alegría duró poco. El jeep se detuvo y Linda me señaló su remolque, que había cambiado curiosamente de aspecto: el soporte del propano estaba vacío, las dos bombonas se habían soltado en las curvas cerradas y una, todavía acoplada a su tubo, había rebotado contra la caravana y se había llevado por delante diez centímetros de la carcasa de fibra de vidrio. La otra se había soltado por completo y, cual planta corredera, había rodado por el asfalto. El camión cisterna, que todavía la seguía a corta distancia, había dado un volantazo para esquivarla y luego había adelantado a toda velocidad al jeep de Linda, que por suerte había encontrado un tramo de carretera ligeramente más ancho donde poder detenerse. La bombona fugitiva había quedado varada en el lado opuesto. Después de valorar la situación, Lidia había resistido el impulso de cruzar la vía para recuperarla: su vehículo, aparcado precariamente en el extremo exterior de una curva ciega, era invisible para el tráfico que circulaba en sentido contrario. Recordaba que pensó: «Esa bombona de propano vale veinte dólares, pero ¡mi vida no tiene precio!». Así que desconectó el tubo de la bombona que le quedaba y la cargó en el remolque.
Superado este incidente sin mayores desgracias, seguimos camino cuesta arriba. Cruzamos los vecindarios de Arrowbear Lake y Running Springs, cuyas laderas alpinas atraen esquiadores y practicantes de snowboard en invierno, pero en esa época del año seducían a ciclistas de montaña y senderistas. Dejamos atrás la presa centenaria del lago Big Bear, un embalse que recoge el agua del deshielo, y bordeamos la orilla septentrional, territorio de águilas calvas, hasta llegar a Grout Bay y la minúscula población de Fawnskin,[12] bautizada así a principios del siglo pasado por promotores inmobiliarios temerosos de que un lugar llamado Grout («argamasa») no atrajera visitantes.[13] La única tienda del pueblo estaba bien provista de todo lo necesario para aventurarse en el monte: aparejos de pesca, fundas aislantes para las latas de cerveza, trineos, cadenas para la nieve, sacos de dormir, sombrillas y botellas de licor de recuerdo en forma de escopeta («cargadas de tequila», nos explicó la cajera). El parque vecino estaba poblado de estatuas de fibra de vidrio de hombres uniformados, entre ellos, un jugador de béisbol, un jefe indio, un cowboy, un bombero, un piloto de combate, un pirata y un policía de tránsito. Parecían a punto de romper a cantar «YMCA».[14]
—¡Tantas estatuas y ninguna mujer! ¿Por qué? —exclamaría más adelante Linda durante una visita posterior a Fawnskin. Dicho esto, divisó otras figuras esculpidas: un par de bueyes que tiraban de una carreta entoldada. Figuras femeninas, seguramente, sugirió, dado que no tenían genitales visibles y eran las únicas que estaban trabajando. A partir de ese día, siempre que pasaba por el parque las saludaba: «¡Holaaa, chicas!».
Siguiendo por Rim of the World Drive —«la avenida del Confín del Mundo»—, dejamos atrás una finca privada tras cuya verja, cerrada con candado y con varias señales de «Prohibido el paso», se divisaba un césped incongruentemente bien cuidado. Luego Linda redujo la velocidad al mínimo antes de adentrarse por Coxey Truck Trail. A partir de ahí, se acababa el asfalto para dar paso a un sendero de tierra lleno de ondulaciones, flanqueado de brotes amarillos de alhelí que se abrían paso entre los peñascos y arbustos de manzanita cubiertos de capullos rosa en forma de urna. También podían verse los restos del incendio forestal de 2007: un paisaje de troncos chamuscados, erizados como las púas de un gigantesco puercoespín. Ese incendio devoró más de 5.600 hectáreas de bosques, incluido el campamento Hanna Flat, que permaneció cerrado por obras hasta 2009.[15]
Linda se fue aproximando al campamento a marcha lenta, concentrada en los accidentes del camino, pendiente de ir sorteando las profundas rodadas que surcaban la tierra endurecida. El minirremolque la seguía traqueteando y dando tumbos. Llegó a la entrada del campamento alrededor de las seis de la tarde, todavía con luz de día.
Hanna Flat está situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 1.500 metros más que Mission Viejo, donde había iniciado su viaje esa mañana. Hacía fresco y el ambiente era seco. Al ver un tablón de anuncios, bajó del jeep para leerlo. Varios avisos alertaban a los visitantes sobre la presencia de serpientes, les instaban a apagar bien el fuego («No dejar ni un ascua») y a no introducir en el campamento leña portadora de parásitos invasores: insectos como el escarabajo moteado, que destruye los robles, y patógenos nefastos causantes de enfermedades con nombres funestos, como el «cancro resinoso» del pino y la «muerte repentina» del roble. Un gran mapa mostraba un camino circular flanqueado por 88 espacios de acampada numerados que se podían alquilar por 26 dólares diarios. También había un espacio no numerado —tan próximo a la entrada que Linda alcanzaba a divisarlo desde donde se encontraba— con algunas instalaciones: una zona de aparcamiento asfaltada, conexiones a las redes de suministro de agua y de electricidad, y una zona de pícnic con una mesa y un espacio acotado para hacer fuego. Y en primera línea, cerca de un tocón en descomposición ocupado por una colonia de hormigas coloradas, un cartel que decía: «Recepción».
Linda había llegado al lugar que sería su hogar durante los cuatro meses siguientes.
Además de aguardar expectante el momento de empezar a trabajar, Linda también contaba los días que faltaban por otro motivo. Una amiga iba a trabajar con ella y ya estaba en camino. Silvianne Delmars tenía sesenta años y no había trabajado nunca como anfitriona en un campamento, pero le ilusionaba la idea de probarlo.
—¡Con Linda May a mi lado, sería capaz de enfrentarme a un ejército! —me había dicho unos meses antes.
Silvianne vivía en un monovolumen Ford E350 Econoline Super Club de 1990 que se había utilizado para transportar personas ancianas y cuadrillas de presos antes de que ella lo adquiriera por Internet en Craigslist con las juntas de culata agrietadas, los frenos en mal estado, los cables resquebrajados, los neumáticos desgastados y un motor de arranque que chirriaba de un modo que no presagiaba nada bueno. Según como le diera el sol, bajo la pintura del lado del acompañante se adivinaba el borde de unas letras recubiertas tiempo atrás que decían: «Asociación de la Tercera Edad de Holbrook».
Dos compañeras le habían propuesto sendos nombres para bautizar el vehículo: Queen Mary y Esmeralda. Para evitar tener que escoger, había decidido llamarlo Reina María Esmeralda. Había transformado el interior decorándolo con echarpes de tonalidades luminosas, cojines bordados, lucecitas ornamentales y un altar con un cirio votivo dedicado a la Virgen de Guadalupe y una estatuilla de Sejmet, la diosa egipcia con cabeza de leona.
Silvianne se había echado a la carretera en su furgoneta después de sufrir una serie de percances: el robo del coche, una fractura de muñeca (sin estar asegurada) y la imposibilidad de vender una casa que tenía en Nuevo México. «Cuando duermes por primera vez en tu coche en la calle, sientes que eres una fracasada, una persona sin hogar —me explicó—. Pero lo fantástico del ser humano es que nos habituamos a todo».
Ella y Linda se habían conocido un año y medio atrás, cuando ambas trabajaban como temporeras en el turno de noche en el almacén de Amazon donde Linda se lesionó la muñeca. Silvianne leía el tarot —también había trabajado en el servicio de asistencia sanitaria de grandes empresas y como camarera, vendedora, acupuntora y en el sector del catering— y había acabado interpretando la sucesión de incidentes que la habían conducido hasta su furgoneta como fruto de la influencia divina, obra de la diosa que la había encaminado hacia una vida zíngara. En su blog, Silvianne Wanders («Las andanzas de Silvianne»),[16] caracterizaba así la transición: «Una mujer de la generación del babyboom, sin edad para jubilarse aún, abandona la casita de minero de ladrillo donde vivía, sus tres empleos a tiempo parcial y el apego a cualquier ilusión de seguridad que todavía puedan ser capaces de ofrecer a su espíritu torturado los restos andrajosos del “sueño americano” con el propósito de lanzarse a la carretera para llevar la vida nómada y aventurera como echadora de cartas-astróloga chamánica-agente del cambio cósmico para la que siempre estuvo predestinada».
Silvianne en su monovolumen, el Reina María Esmeralda.
Silvianne había escrito una canción, su Himno de la furgoneta,como lo llamaba ella. La primera vez que me lo cantó, la Reina María Esmeralda estaba aparcada junto a un Burger King en Arizona y yo la había estado entrevistando dentro de la furgoneta mientras íbamos retirando el rebozado de unos nuggets de pollo para dárselos a Layla, su gata de ojos verdes, que se negaba a comerlos de ninguna otra manera. La versión más reciente, adaptada a la música de King of the Road —y mejorada repetidamente por Silvianne desde que empezó a componerla por primera vez mientras recorría un trecho solitario de la carretera 95 en Arizona—, dice así:
Una vieja furgoneta baqueteada de alto techo
es como vivir en una lata gigantesca
sin pagar alquiler, sin normas, sin un hombre,
sin estar atada a una parcela de terreno.
En verano disfruto del frescor de los bosques,
paso los inviernos bajo el sol del desierto.
Soy una antigua alma gitana con nuevas metas,
¡la reina de la carretera!
Mis amigas me toman por loca,
pero su vida es demasiado insulsa para mí.
Si a veces canto penas, es un bajo precio
a cambio de llevar la vida que quiero.
He descubierto que hay espacios santificados por doquier,
si sabemos mirar a nuestro rededor
mientras proseguimos la búsqueda de la Nueva Tierra.
¡Reinas de la carretera!
Conozco todos los caminos secundarios de cinco estados del oeste.
No vacilo en adentrarme en una de esas rutas poco transitadas.
Descubro todas las anécdotas curiosas de cada pequeña población.
Aunque vaya lenta, llego a muchas partes en mi furgoneta…
de alto techo que devora la gasolina a espuertas.
A veces paso miedo, pero nunca me aburro,
porque por fin he cortado el cordón umbilical
que mantiene atadas a las hordas de la sociedad de consumo.
Tengo una gran felina que me mantiene cuerda,
Adorable Layla es su nombre.
Sin llegar a ser salvaje, tampoco es mansa.
¡Reinas de la carretera![17]
Cuando Linda llegó a Hanna Flat, Silvianne todavía se encontraba a dos horas de camino hacia el sur, en Escondido, con la Reina María Esmeralda aparcada frente al bloque de apartamentos donde vivía una amiga, disfrutando de la posibilidad de tener acceso a una lavadora y agua caliente en la bañera («surfeando de un aparcamiento privado a otro», en la jerga nómada). Con solo cuarenta dólares en la cartera, esperaba recibir pronto por correo una tarjeta de crédito, la primera que tendría desde hacía diez años.
Linda pasó un primer par de días tranquilos en el campamento. Divisó algún coyote y oyó pequeños ruidos producidos por algún puma. Cayeron unos cuantos centímetros de nieve y conectó un calefactor para caldear el remolque. Compró una bombona de propano de recambio. Decoró la nevera con una placa imantada que decía: «Vive cada día como si te estuviera viendo la tía Bee», colocada bajo una foto del ama de casa del Andy Griffith Show[18] junto con una oda a la vida nómada titulada Una selección completa, de un autor llamado Randy Vining —que también se presentaba como el Viejo sobre Ruedas—, que empezaba así: «Viajo todo el tiempo con una selección completa, / no menos de lo necesario ni más de lo suficiente».
También leyó un par de libros. Una amiga nómada le había recomendado Woodswoman: Living Alone in the Adirondack Wilderness(«Mujer leñadora: Una vida solitaria en los bosques de los montes Adirondack») y Linda lo devoró, impresionada por la independencia y frugalidad de la autora, la ecologista Anne LaBastille, quien, inspirada por Walden, se construyó ella misma una cabaña de troncos con un coste de apenas seiscientos dólares. A continuación inició la lectura de Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality («Materializar las ideas. Salvar los obstáculos que se interponen entre la visión y la realidad»), un manual de autoayuda para emprendedores que rastreó en busca de consejos para construirse un futuro satisfactorio.[19]
Y reposó acurrucada junto a Coco, que se había instalado en su parte del colchón compartido y de vez en cuando se incorporaba para lamerle hiperactivamente la cara.
—¡Oh, cuántos besos! —rezongaba Linda—. ¡Se te desgastará la lengua! Habrá que recauchutarla y ¿quién tendrá que pagarlo?
Estaba previsto que Silvianne llegara el domingo y ese día Linda fue a ducharse en las instalaciones más próximas, situadas a unos siete kilómetros de distancia, en el Campamento Serrano a orillas del lago Big Bear, en unos fríos galpones construidos con bloques de hormigón. Para economizar agua, los grifos solo permanecían abiertos durante breves intervalos, por lo que para darse una ducha había que pulsar varias veces el botón cromado. Ya en el aparcamiento, Linda se cepilló la larga melena bajo el sol y en un gesto final la hizo ondear al viento como en un anuncio de champú.
—¿Me ha quedado reluciente el pelo? —preguntó.
Silvianne llegó por la tarde luciendo una camiseta color amarillo mostaza con una impresión de la cara de Frida Kahlo, una ancha falda de retales, leggings de color rosa y mocasines de ante. Abrazó a Linda y se asomó al minirremolque para echarle un primer vistazo.
—¡Parecía más grande en las fotos! —exclamó.
Silvianne es alta y delgada e iba peinada con flequillo y el pelo ondulado, ligeramente canoso, recogido con un pasador en forma de banana del que escapaban algunas mechas rebeldes. Tuvo que agacharse para entrar en la caravana. Linda le explicó lo encantada que estaba de poder vivir allí. Lo único que echaba de menos de su antigua autocaravana era la comodidad de tener váter y ducha. Había reemplazado el primero por un cubo y de momento estaba resultando una buena solución.
La Posada Hazte Sitio nevada en el campamento Hanna Flat.
El lunes a las ocho y media de la mañana comenzó en el Big Bear Discovery Center, un centro de formación gestionado por el Servicio Forestal, el cursillo introductorio de dos días para el personal anfitrión. Como recompensa por su participación, supervisores de California Land Management les repartieron paquetes de galletas Moon Pie. La mayoría del personal acogía con agrado la posibilidad de disfrutar de una comida diaria gratis: perritos calientesel primer día y pollo del Pollo Loco el siguiente. Cada anfitriona o anfitrión recibió, además, una carpeta de color marrón con tres anillas que contenía el manual de actuación de la empresa, junto con una exposición oral detallada de las tareas que deberían realizar. Les animaron a registrar a fondo la zona de acampada para retirar todos los «microdesperdicios» —restos de envoltorios de celofán y de papel de aluminio, colillas y otros desechos— y mantener las parcelas individuales libres de «obstáculos», como las piñas del tamaño de un pomelo que se desprendían de los gigantescos pinos Jeffery. También escucharon algunas anécdotas destinadas a advertirles contra el riesgo de cometer determinados errores. Un trabajador olvidó comprobar que no quedaran ascuas encendidas entre las cenizas que estaba retirando y tuvo la desgracia de incendiar su carrito de golf. Procurad que no os pase lo mismo. En otra ocasión, una anfitriona se fracturó una costilla al encaramarse sobre un contenedor de basura para volver a bloquear la cadena a prueba de osos.
«¡Esa fui yo!», exclamó Linda para disgusto de sus jefes, que habían contado la anécdota sin saber que la víctima estaba presente. Ese accidente había ocurrido el verano anterior, cuando Linda estaba trabajando en Mammoth Lakes, también en California. Hacer cualquier cosa —respirar, barrer, conducir un carrito de golf por caminos accidentados, agacharse, hasta reírse con los clientes— se volvió penoso durante un tiempo. Cuando sus amistades y familiares insistieron para que consultara a un médico, este confirmó que tenía una costilla rota y la instó a no levantar ningún peso de más de cinco kilos hasta que se hubiera soldado.
El miércoles, a las ocho de la mañana, Linda y Silvianne iniciaron su primera jornada de trabajo vestidas con uniforme: pantalones marrones y anoraks de color caqui con el logotipo con el perfil de una cumbre bordado sobre el pecho izquierdo. Los colores guardaban un cierto parecido con los del uniforme de los guardas forestales federales; un camuflaje que, según les habían dicho, podía serles útil para controlar a los campistas revoltosos. Silvianne ya llevaba varias horas en pie para cumplir con su ritual matutino: tomar una infusión de hierbas desintoxicantes antes de meditar e ingerir luego un desayuno que, como el resto de su dieta, no incluía nada de azúcar ni tampoco carne ni productos lácteos ni cereales refinados; una rutina curativa que esperaba que pudiera ayudarla a eliminar un carcinoma basocelular que se le había formado bajo el ojo derecho. El carrito de golf iba cargado de herramientas: dos rastrillos, dos escobas, una pala, un cubo metálico para las cenizas y cubos de plástico llenos de productos de limpieza. También transportaba pilas de folletos con ofertas de actividades y excursiones a buen precio, que incluían el uso de parapentes, un helicóptero, segways, tirolinas, todoterrenos y un barco con rueda de palas llamado Miss Liberty. Silvianne, que acababa de aprender a conducir el carrito de golf, cogió entusiasmada el volante mientras Linda iba de paquete. Hacía una mañana fresca pero luminosa y el sol se filtraba entre los pinos. En las ramas graznaban los cuervos y los pájaros carboneros entonaban una melodía de tres tonos que rimaba con la canción infantil Tres ratones ciegos. Sarcodes de color rojo brillante —brotes en forma de cabezas de espárrago que florecen a finales de primavera y extraen nutrientes de las raíces de las coníferas con la ayuda de un hongo— comenzaban a asomar entre la alfombra de pinaza que se extendía al pie de los árboles. Lagartijas espinosas cruzaban veloces sobre la grava del camino. Las marmotas se refugiaban en sus madrigueras al ver acercarse el carrito de golf.
Saltaba a la vista que Linda ya había hecho ese trabajo antes por la cantidad de trucos que dominaba. Antes de desinfectar los retretes, cubría los rollos de papel higiénico con una toalla para evitar humedecerlos con el producto químico. Comentó que tendrían que comprar espray de aceite antiadherente Pam —o WD-40, pero el Pam era más barato— para rociar las paredes de los inodoros y conseguir así que los residuos no se adhirieran con tanta facilidad. Después de vaciar una papelera, nos enseñó una manera rápida de anudar la nueva bolsa de plástico para evitar que se deslizara por debajo del borde. Al pasar el rastrillo en torno a las mesas de pícnic, acababa cada barrido con un leve movimiento lateral.
—Así no pueden saber hasta dónde has llegado —explicó—. El resultado tiene un aspecto más natural.
En una zona de acampada muy descuidada —con un saco de dormir abierto y un rollo de papel de váter abandonados en el suelo, junto con varios recipientes vacíos de fideos instantáneos—, encontraron una hoguera todavía encendida. Linda y Silvianne se fueron turnando para echar cubos de agua, mientras las ascuas siseantes emitían una columna de humo y vapor que les hizo toser. Luego removieron la pasta de cenizas calientes con una pala para asegurarse de que ninguna brasa escondida pudiera reavivarse. Cuando los campistas —un grupo de muchachos veinteañeros— regresaron más tarde de su caminata, encontraron los restos del fuego empapados. A pesar de que el parte meteorológico anunciaba nieve, uno vestía una camiseta de manga corta y no había llevado ningún jersey, mientras que otro había hecho la excursión con un par de zapatillas, el único calzado que tenía, y todos estaban ateridos de frío. Linda los encontró intentando reavivar el fuego sin conseguirlo.
—Antes de marcharos, tenéis que dejar el fuego bien apagado, de manera que sea posible poner la mano encima sin quemarse —les explicó pacientemente—. Suerte que lo hemos encontrado nosotras y no los guardas forestales.
Los guardas les habrían multado.
—¡Lo sentimos mucho! ¡De verdad que lo sentimos, señora! —se excusaron los chicos.
Dos días a la semana, Linda y Silvianne estaban a cargo de todo el campamento. Los otros tres días, se repartían el territorio con otra anfitriona que conocía bien la zona. (Esa trabajadora solía contar una anécdota ocurrida el año anterior, cuando estaba trabajando en ese mismo bosque y se le apareció un exhibicionista cubierto solo con una bandera de Estados Unidos sobre los hombros, que estuvo deambulando desnudo por todas partes hasta que acudió la policía para llevárselo). La mayor parte de su jornada de trabajo estaba dedicada a limpiar los 18 retretes y 88 zonas de acampada. Aparte de esas tareas de limpieza, también se encargaban de registrar a los nuevos campistas, cobrar los servicios, poner letreros en las zonas de acampada reservadas, ofrecer consejos sobre posibles excursiones, mediar en potenciales altercados, retirar las cenizas de las hogueras y realizar tareas administrativas. Los campistas acudían a ellas para adquirir la leña para el fuego que la empresa vendía en hatos de ocho dólares y que estaba almacenada en el aparcamiento de las anfitrionas, en un contenedor de alambre cerrado. A menudo acababan no comprando nada para seguir el consejo de Linda y Silvianne, que les recomendaban coger leña del bosque con la condición de que fueran ramas muertas, caídas y ya desprendidas de los árboles. Algunos días, Linda acababa exhausta y tenía que echar una cabezada después de completar su ronda.
No es cómodo vivir junto a un letrero que dice «Recepción», expuesta a tener que responder a las necesidades de los campistas en cualquier momento. ¿Cuál era entonces su tiempo libre? Si la anfitriona estaba allí y había algo que hacer, se esperaba que lo hiciera. Cuando dos camionetas llenas de campistas llegaron un día a las once y media de la noche, llamaron directamente a la puerta de la Reina María Esmeralda y despertaron a Silvianne para que les atendiera. También se esperaba que las anfitrionas se encargaran de hacer respetar el horario de silencio nocturno y que solucionaran las quejas por posibles ruidos. Linda procuraba anticiparse y evitar futuros problemas con amabilidad. Cuando llegaba un grupo que parecía potencialmente juerguista, advertía:
—Queremos que disfruten de su estancia aquí, pero a partir de las diez de la noche esperamos que lo hagan sin ruido.
Cuando veía una zona de acampada sembrada de botellas de cerveza, en vez de pedir a los campistas que las recogieran, les ofrecía amablemente unas cuantas bolsas de basura grandes.
Linda y Silvianne tenían un contrato a jornada completa por cuarenta horas semanales, pero sin ningún compromiso firme. Al cabo de quince días, su supervisor les comunicó de improviso que tenían pocas reservas y la empresa necesitaba reducir costes. Por consiguiente, trabajarían solo tres cuartas partes de la jornada durante las dos semanas siguientes. Eso redujo la paga semanal de Linda a menos de 290 dólares (la de Silvianne, que no cobraba el plus de antigüedad, sería aún más baja).
Ninguna de las dos protestó por las condiciones inciertas y el carácter a veces ilimitado de ese trabajo mal pagado, pero otros trabajadores itinerantes lo han hecho. Una queja frecuente entre el personal anfitrión de los campamentos es que se espera que trabajen más allá del número establecido de horas que cobran. Un trabajador en la sesentena, contratado por primera vez por California Land Management en 2016, me envió un mensaje electrónico donde comentaba esta cuestión.
«Trabajar como anfitrión en un campamento es para volverse loco —escribía— con la cantidad de mensajes contradictorios que nos llegan de la “dirección”. En mi campamento, la jornada laboral es de 30 horas semanales, pero algunas semanas he contado 45 y más. Me negué a seguir así y ahora han reducido sus exigencias».
Sin embargo, no le pagaron las horas extra que ya había trabajado.
Eso me recordó algo que expusieron en 2014, en un servicio de información jurídica, una pareja de anfitriones de campamento en la cincuentena, Greg y Cathy Villalobos. Afirmaban que durante el tiempo que habían estado trabajando para California Land Management y para otra empresa concesionaria, Thousand Trails, la dirección esperaba que hicieran más horas de las que se les permitía incluir en la ficha. «Quiero que esto se sepa, sobre todo para ayudar a otros trabajadores mayores y conseguir que cese esta práctica. Es muy indignante, en particular porque la responsabilidad última es del gobierno federal, que contrata a estas empresas», había declarado Greg Villalobos a la periodista.[20]
Otra trabajadora itinerante empleada por California Land Management en 2015 publicó en el portal Yelp un comentario sobre la empresa, donde la calificaba con una estrella y afirmaba que a menudo ella y su marido trabajaban doce horas o más en un mismo día, pero no les permitían fichar por más de ocho. «No es correcto que traten así a matrimonios ya mayores que necesitan esos ingresos. ¡Es preciso que alguien investigue estas prácticas!», añadía.[21]
El Servicio Forestal de Estados Unidos, que subcontrata concesionarios privados para gestionar los campamentos públicos, también ha recibido quejas. Con objeto de poder consultar unas cuantas, presenté una solicitud en la Oficina Regional de la Zona Suroccidental del Pacífico, al amparo de la ley que regula el derecho de acceso a la información. Cuando finalmente recibí los documentos, los nombres, edad y dirección de contacto de las personas denunciantes estaban tachados. En una de las cartas, alguien que había trabajado durante catorce años para California Land Management aseguraba que la empresa no proporcionaba agua al personal que trabajaba al aire libre con tiempo caluroso. «Incluso los peones disponen de sombra y agua fresca para beber. ¿Por qué no ofrecen lo mismo a su propio personal?», preguntaba la carta. Luego describía las dificultades de un anfitrión encargado de atender él solo dos campamentos —Upper y Lower Coffee Camp, al pie de Sierra Nevada—, con temperaturas de hasta 43º, y que ya había tenido que ser «trasladado en ambulancia en dos ocasiones por un golpe de calor». Ese mismo trabajador, añadía la carta, «ha trabajado muchas horas extra, pero el jefe del campamento le dijo que no debía incluirlas en la ficha de control. Sin duda, otros trabajadores y trabajadoras reciben el mismo trato».
En otra denuncia, un antiguo anfitrión que había trabajado para California Land Management en el Bosque Nacional de Secuoyas escribía:
Recibí un trato muy desconsiderado, al estilo del que se dispensa a los trabajadores migrantes… Tenía un contrato por una jornada de «40 horas semanales» a 8,50 dólares la hora, pero lo habitual era tener que trabajar entre 50 y 60 horas o más por la misma paga, sin cobrar las horas extra, ni siquiera el tiempo adicional trabajado. Es decir, que CLM no paga el salario mínimo. Y cuando digo «trabajar» no me refiero a montar guardia, sino a 8 horas a pleno rendimiento rastrillando, retirando desperdicios y realizando tareas de limpieza en los campamentos Hume, Princess y Stony Creek, y también en los de Ten-Mile y Landslide, incluida la limpieza de numerosos retretes varias veces al día, así como de los espacios reservados para hacer fuego y los caminos, etcétera, además de registrar luego a los nuevos clientes hasta casi las nueve de la noche. La primera semana me hicieron trabajar 11 o 12 horas diarias durante seis días seguidos… Tras una discusión en la que acabé formulando algunas de estas quejas, [mi supervisor] me llamó «vago» y me dijo que «cerrara el pico» y «me largara» de vuelta a Oregón.
Escribí a California Land Management a propósito de esas quejas y el presidente de la empresa, Eric Mart, me respondió: «Puedo asegurarle que nuestra política de personal (de la cual todo el personal recibe una copia), nuestra formación y nuestros procedimientos estándar contradicen todas las alegaciones de esos trabajadores». Y añadía que California Land Management había investigado al menos tres de esas quejas y había llegado a la conclusión de que eran injustificadas. (Sin embargo, un trabajador obtuvo una compensación por las horas no cobradas). El último caso —en el que un supervisor era acusado de estafar a un trabajador y llamarle «vago»— había dado lugar a una investigación independiente del Servicio Forestal.[22]
Los funcionarios federales lo desmintieron. Cuando contacté con el Servicio Forestal para interesarme por las quejas de esos trabajadores concretos, me respondieron que no examinaban directamente ese tipo de reclamaciones, sino que remitían las cartas al contratista objeto de las quejas, que en ese caso era California Land Management. Este es el procedimiento que sigue oficialmente ese organismo, a pesar de que el Servicio Forestal es el que otorga y renueva los permisos de explotación de las empresas concesionarias y, en último término, los terrenos públicos se gestionan en su nombre.
«El Servicio Forestal no es competente para actuar en relación con las denuncias de infracciones de la normativa laboral, discriminación o cualquier otro tipo de reclamación contra empleadores privados, incluida cualquier indagación al respecto», me explicó el responsable de prensa, John C. Heil III, en un mensaje electrónico.
En el curso de una llamada telefónica posterior, le pregunté si en verdad no querían añadir nada a esa respuesta.
—Llama la atención —añadí— que, siendo esas empresas contratistas suyos, sobre las que se supone que ejercen un control, aparentemente no las controlen en absoluto.
Heil me explicó que había estudiado el protocolo de actuación del Servicio Forestal y este establecía que todas las cartas se debían reenviar a las empresas, y no tenía nada más que añadir.
Estuve observando a Linda durante sus primeras dos semanas y media en Hanna Flat, mientras ella le iba cogiendo el tranquillo al trabajo. Pasamos largas horas juntas en su caravana por las noches, durante las cuales me fue narrando su vida por etapas. Linda, que era la mayor de tres hermanos, adoraba a sus progenitores, a pesar de sus deficiencias. Su padre bebía mucho y trabajaba de manera intermitente como maquinista en los astilleros de San Diego, mientras su madre se debatía contra una depresión crónica. Continuamente se estaban mudando y llegaron a cambiar siete veces de apartamento en un solo año; en una ocasión se trasladaron fuera de California para pasar una temporada con unos parientes en las Black Hills, las colinas negras de Dakota del Sur. Linda, sus progenitores y sus dos hermanos viajaron hacia el este del país apretujados en un camión que también transportaba todas sus pertenencias, junto con un perro salchicha llamado Peter Jones Perry. En aquella época, su madre necesitaba hacerse una dentadura postiza.
—Mi padre no tenía dinero para pagar al dentista —recordaba





























